
Los “mitins” cubanos en Nueva York
Luis Rodríguez Embil
I
 [¿]Vas al mítin?
[¿]Vas al mítin?
— Yo sí. ¿Y tú?
— También. ¿Cómo no?
Todos íbamos al mítin cubano cuando lo había. Para los cubanos no había mayor satisfacción que la asistencia a un mítin cubano en Nueva York, aunque se estuviesen celebrando cincuenta más al mismo tiempo, entre Harlem y la Batería.
Y eran hermosas las fiestas aquellas, hermosas por el entusiasmo que dentro del local en que tenían efecto se respiraba, y que calentaba la sangre así estuviese el mercurio del termómetro, en la calle, muchos grados por debajo del freezing point.
Y también lo eran por su cultura. Aquellos mítins constituían una de las poquísimas ocasiones que de reunirse en gran Asamblea tenían los cubanos y forjarse la ilusión de hallarse en la sala de Tacón en noche de ópera, siquiera fuese un Tacón menos espléndido. Pero si el escenario no era el mismo, los espectadores si lo eran, o al menos muchos de ellos; y si no pendía del techo la legendaria araña, ya difunta, ni lo tachonaba la estrella, su heredera, en cambio adornaban el Salón los brillantes colores del pabellón de la lejana patria.
¡Y la animación! Había que estar en los Estados Unidos, para sentir en toda su intensidad el interesante contraste de razas. Allí casi se olvidaba el cubano de que se encontraba en tierra extraña, y había el mismo rum-rum de conversaciones, la misma excitación, el mismo calor que en cualquiera reunión cubana…
* * *
II
Pero había algunos, varios, que hubieran arrancado aplausos aún a la audiencia menos predispuesta en su favor. Y entre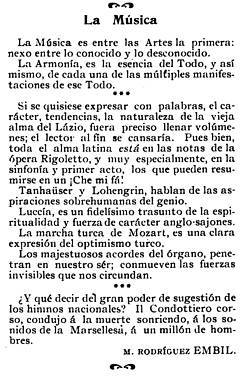 ellos, el primero sin disputa, el primero en todo, el que arrastraba al público en masa, hombres y mujeres, en el raudal de su elocuencia verdaderamente avasalladora, raudal fiero y rugiente en ocasiones, como catarata despeñada, manso y apacible cual un arroyuelo en otras, en muchas robusto y lleno y arrogante como río ancho y crecido corriendo altivo y armonioso al mar, era Manuel Sanguily.
ellos, el primero sin disputa, el primero en todo, el que arrastraba al público en masa, hombres y mujeres, en el raudal de su elocuencia verdaderamente avasalladora, raudal fiero y rugiente en ocasiones, como catarata despeñada, manso y apacible cual un arroyuelo en otras, en muchas robusto y lleno y arrogante como río ancho y crecido corriendo altivo y armonioso al mar, era Manuel Sanguily.
Fue el orador de la emigración. Apenas era anunciado su nombre, parecía correr un soplo eléctrico por el salón todo. Antes de empezar a hablar, ya lo habían aclamado, ya había triunfado. Comenzaba a correr el arroyuelo lentamente, como si no tuviera caudal de agua bastante para seguir su marcha perezosa. Pero poco a poco iba creciendo, creciendo y ensanchándose; ya no cabía en sus orillas, se hacía río, se hacía mar, embravecido y sublime en su coraje… y venía a morir, al cabo, sobre la playa solitaria, con una imprecación final, y espléndida y grandiosa de cólera, de venganza y anatema.
Después de Manuel Sanguily — inmediatamente después — venía una pléyade brillantísima. Lincoln de Zayas figura en primera línea en esta hermosa constelación. Habla tan bien en inglés como en castellano. Tiene talento, figura, gestos sobrios y exactos, frase hermosa. Es uno de nuestros mejores oradores.
Y también “El Cautivo,” que en la ironía a veces se iguala a Manuel Sanguily, y que hablaba sentado en su sillón portátil, produciendo un contraste curioso y algo patético la cautividad de su cuerpo con la energía y elevado temple de su alma… Y Betancourt y Manduley, fogoso y arrebatado, fascinaba y entusiasmaba. Si pronunciara un poco menos apresuradamente, creo que adquirirían mucho más relieve sus brillantes dotes oratorias. Lo mismo opino del Sr. Bravo y Correoso, claro talento y corazón apasionado.
Hablaban también otros muchos, todos de valer: el Dr. Tamayo, correcto y elocuente, gran figura y no menos grande intelecto; el Dr. Baralt, el cual me pareció un orador culto y agradable… El venerable Jefe de la Junta también dejaba oír, en ocasiones, su palabra sencilla y austera.
* * *
Al Sr. González Lanuza no lo oí más que una vez, en un mítin efectuado en Lenox Lyceum en conmemoración de la muerte del grande y pobre Maceo. Acababa de llegar de Ceuta el entonces futuro Secretario, y la ovación que recibió al serle concedida la palabra, fue una de las más entusiastas que recuerdo en aquel memorable período de entusiasmos y de ovaciones. Creo que duró como unos diez minutos la delirante salutación, al desterrado, de parte del público. El cual de pie, con manos y bocas, sombreros y pañuelos saludaba al distinguido recién llegado.
Cuando se calmó el frenesí, comenzó a hablar el joven e ilustre criminalista; y habló muy bien. Tan bien, que durante una hora y media o dos horas tuvo pendiente de sus labios a la concurrencia. Pero… no entusiasmó. Es demasiado frío para un público latino. Como el sabio y profundo Varona, no lo entusiasma, aunque sí lo instruye y lo interesa.
* * *
A Gonzalo de Quesada tampoco lo oí más que una vez, y esa habló en inglés. El mítin era en honor de Charles A. Dana, el gran Director del Sun, y grande amigo de los cubanos, que acababa de morir. Y me pareció el Sr. Quesada el reverso de la medalla de Lanuza. Es un orador esencialmente latino, de lozana imaginación, apasionado y conceptuoso. Es propio para un público de nuestra raza. Y sin embargo, gustó también bastante, a lo que me pareció, a la vigorosa raza del matter of fact.
Y cerraba la velada, generalmente, el Sr. Enrique José Varona. Hablaba el último casi siempre, y por eso el último lo nombro, no siguiendo orden de merecimientos y valía intelectual, en ese caso, sin que nadie, me parece, le discutiera el  puesto, lo pondría primero. Como orador, eso sí, no arrebata: la justicia me obliga a consignarlo. Pero, en cambio, hace pensar, y posee esa elocuencia persuasiva y honda que va hasta el fondo del espíritu.
puesto, lo pondría primero. Como orador, eso sí, no arrebata: la justicia me obliga a consignarlo. Pero, en cambio, hace pensar, y posee esa elocuencia persuasiva y honda que va hasta el fondo del espíritu.
Hablando a los cubanos, con su fe inquebrantable de profeta, con su seriedad de filósofo, con su seguridad tranquila de sabio, parecía un buen Apóstol explicando a sus discípulos, a su pueblo, el evangelio de la patria, e infundiendo a todos el propio poderoso aliento de su profunda fe en la eficacia y final triunfo de la común doctrina.
III
Cuando la concurrencia salía del mítin, la ilusión de estar en Cuba se repetía. La salida era lenta: con esto está dicho todo. En Nueva York, hasta de las iglesias suele salirse de prisa, en cuanto termina la función religiosa. Parece que cada uno tiene su tiempo contado y no quiere desperdiciarlo en nada. Time is money: aunque sea muy vulgar y muy viejo, es el aforismo que debieran poner con toda propiedad los americanos en su escudo, a menos que alguien opine que antes les convendría este otro que, si no aforismo, es una de las frases más generalizadas y queridas: Hurry up!
Los cubanos, fieles a las características de la raza, salíamos a paso de procesión, hablando, riendo, poniéndonos lo sobre-todos y los guantes, y sobre todo, mirando a las muchachas. Las cuales no eran, por cierto, el menor atractivo de la fiesta. En la acera se formaba después la inevitable fila durante algunos minutos, y los grupitos, también inevitables.
… Y cuando al cabo desfilaba la última pareja, se disolvían los grupos, se cambiaba el último saludo de la noche y cada cual se retiraba a su casa, volvía a quedar el edificio solo y triste, desierta la calle y, en la acera abandonada, únicamente el policía paseándose, grande, grande y frío como la ciudad toda, como el país, como la raza…
Cuba y América. Año V. No. 100. Mayo de 1901. pp. 53-55.

