
El museo ideal de Julián del Casal: caminando sobre cristales rotos
Francisco Morán, Southern Methodist University
I
Las identidades nacionales se han construido principalmente a partir de políticas de la memoria que, deliberadamente, exigen  tanto la exclusión como la inclusión de ciertos sujetos, espacios, imaginarios, textos. Es en este sentido que identidad y memoria se hallan fuertemente atadas al coleccionismo, quedando este institucionalizado en espacios tales como los museos de arte, de antropología y de historia – para no mencionar sino los más relevantes – y también en esos otros museos conocidos como “casas,” dedicadas a la preservación del legado de los héroes y escritores nacionales. A propósito de esto no sería ocioso subrayar la continuidad simbólica nación-casa, así como la de esta con la del museo. Refiriéndose a la conmoción provocada en los Estados Unidos por el atentado contra el presidente Garfield, y a la atención con se seguían las noticias y rumores sobre su delicado estado de salud, José Martí, en una crónica para La Opinión Nacional, de Caracas, expresaba: “Era la nación como una gran casa, y en ella había el mismo recogimiento y el silencio mismo que se observan en la morada de un enfermo amado” (“Carta de Nueva York,” 16) (énfasis mío). Curiosamente, la metáfora de la casa-nación, con toda su carga simbólica de protección y abrigo, sufre un desplazamiento inevitamente hacia la violencia y el descampado. Si la nación es como una casa, de la residencia del presidente nos dice el cronista que “se ha hecho como fortaleza: solo el aire, y corto número de familiares y de médicos tienen allí libre entrada” (18). La metáfora opera, pues, en una sola dirección; después de todo no hay que olvidar que fue en el interior mismo de la casa-nación que tuvo lugar el atentado. Eso tienen en común patria y hogar: son aposentos, gavetas, vitrinas, donde se guardan, esconden y exhiben las pertenencias, los retratos
tanto la exclusión como la inclusión de ciertos sujetos, espacios, imaginarios, textos. Es en este sentido que identidad y memoria se hallan fuertemente atadas al coleccionismo, quedando este institucionalizado en espacios tales como los museos de arte, de antropología y de historia – para no mencionar sino los más relevantes – y también en esos otros museos conocidos como “casas,” dedicadas a la preservación del legado de los héroes y escritores nacionales. A propósito de esto no sería ocioso subrayar la continuidad simbólica nación-casa, así como la de esta con la del museo. Refiriéndose a la conmoción provocada en los Estados Unidos por el atentado contra el presidente Garfield, y a la atención con se seguían las noticias y rumores sobre su delicado estado de salud, José Martí, en una crónica para La Opinión Nacional, de Caracas, expresaba: “Era la nación como una gran casa, y en ella había el mismo recogimiento y el silencio mismo que se observan en la morada de un enfermo amado” (“Carta de Nueva York,” 16) (énfasis mío). Curiosamente, la metáfora de la casa-nación, con toda su carga simbólica de protección y abrigo, sufre un desplazamiento inevitamente hacia la violencia y el descampado. Si la nación es como una casa, de la residencia del presidente nos dice el cronista que “se ha hecho como fortaleza: solo el aire, y corto número de familiares y de médicos tienen allí libre entrada” (18). La metáfora opera, pues, en una sola dirección; después de todo no hay que olvidar que fue en el interior mismo de la casa-nación que tuvo lugar el atentado. Eso tienen en común patria y hogar: son aposentos, gavetas, vitrinas, donde se guardan, esconden y exhiben las pertenencias, los retratos de antepasados, esos rostros en los que la muerte ha impreso simultáneamente (aún en aquellos que todavía respiran) un «aire ausente» y una inquietante familiaridad. Casa y nación implican los ritos de cualquier familia. Como esta, prometen cobija a cambio de una lealtad incondicional, de obediencia. Pero, al igual que sucede en el seno de las familias, ya sean las de «elevado origen», de «renombre», o simplemente en las familias «decentes», muchas veces ellas también procrean la oveja descarriada: al asesino, al loco, al farsante, al obseso sexual, al drogadicto, al suicida, al escritor y al artista – quienes no pocas veces incluyen alguno o algunos de los sujetos ya mencionados. Se trata, en suma, de la fractura que introducen en la familia aquellos que no aceptan las reglas del juego que les ha sido impuesto. Por eso detrás de la protección y de la seguridad que ofrecen casa y patria, están siempre prestos la orden de desalojo, el cerrojo de la prisión, la sentencia de muerte, la paternidad negada. Las naciones muestran, no obstante, una peculiar inclinación por la colección de amores y lealtades, por las reliquias del amor antes que por las babas del desprecio. Estas preferencias tienen su fundamento en ese deseo de continuidad apuntado por Benedict Anderson, y que se refleja en los rituales – días de la independencia, homenajes a héroes – y en los monumentos, particularmente – como también nota Anderson - de los «soldados desconocidos». Debemos notar, a propósito de esto, el curioso contrapunto que existe entre las estatuas de los héroes en las que el mármol o el bronce, por una parte, y la pose – casi siempre en acción, movimiento – sugieren el deseo de continuidad, de algo completo que se ha impuesto finalmente a la fractura y la descomposición de la muerte, y, por otro, las tumbas de los «soldados desconocidos» que, como acertadamente expresa Anderson “están saturadas de de imaginerías nacionales fantasmales” (Comunidades, 26-29) (itálica en el original).
de antepasados, esos rostros en los que la muerte ha impreso simultáneamente (aún en aquellos que todavía respiran) un «aire ausente» y una inquietante familiaridad. Casa y nación implican los ritos de cualquier familia. Como esta, prometen cobija a cambio de una lealtad incondicional, de obediencia. Pero, al igual que sucede en el seno de las familias, ya sean las de «elevado origen», de «renombre», o simplemente en las familias «decentes», muchas veces ellas también procrean la oveja descarriada: al asesino, al loco, al farsante, al obseso sexual, al drogadicto, al suicida, al escritor y al artista – quienes no pocas veces incluyen alguno o algunos de los sujetos ya mencionados. Se trata, en suma, de la fractura que introducen en la familia aquellos que no aceptan las reglas del juego que les ha sido impuesto. Por eso detrás de la protección y de la seguridad que ofrecen casa y patria, están siempre prestos la orden de desalojo, el cerrojo de la prisión, la sentencia de muerte, la paternidad negada. Las naciones muestran, no obstante, una peculiar inclinación por la colección de amores y lealtades, por las reliquias del amor antes que por las babas del desprecio. Estas preferencias tienen su fundamento en ese deseo de continuidad apuntado por Benedict Anderson, y que se refleja en los rituales – días de la independencia, homenajes a héroes – y en los monumentos, particularmente – como también nota Anderson - de los «soldados desconocidos». Debemos notar, a propósito de esto, el curioso contrapunto que existe entre las estatuas de los héroes en las que el mármol o el bronce, por una parte, y la pose – casi siempre en acción, movimiento – sugieren el deseo de continuidad, de algo completo que se ha impuesto finalmente a la fractura y la descomposición de la muerte, y, por otro, las tumbas de los «soldados desconocidos» que, como acertadamente expresa Anderson “están saturadas de de imaginerías nacionales fantasmales” (Comunidades, 26-29) (itálica en el original).
La metáfora martiana casa-nación-fortaleza cobra todo su sentido a la luz de la propuesta andersoniana de tratar al nacionalismo “en la misma categoría que el ‘parentesco’ y la ‘religión’” (Comunidades, 23). Recuérdese, a propósito de lo segundo, el estrecho vínculo entre familia y religión dado el impulso de ambas por afirmarse en relaciones de contigüidad y vínculos comunitarios. Desde este punto de vista el “recogimiento” de casa y nación invocado por Martí no falla en recordarnos el que exige el templo, recogimiento vinculado a su vez a la idea de congregación, y, otra vez, de comunidad (1).
También, quiero llamar la atención sobre otros dos puntos de la lectura de Anderson que, como se verá, resultan  fundamentales para nuestra discusión sobre la práctica del coleccionismo en relación a los discursos y prácticas hegemónicas del nacionalismo, más también en relación con estrategias de resistencia que no dejan de presionar desde los márgenes a que han sido costreñidas. Lo primero, es la observación de que “la nación se concibe como un compañerismo profundo, horizontal,” lazo que “ha permitido, durante los dos últimos siglos, que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas” (Comunidades, 25). Esto requiere un comentario. El “compañerismo profundo” de que habla Anderson revela el homoerotismo subyacente en los discursos nacionalistas, y se enfatiza – al mismo tiempo que queda velado – en la alusión a esos “millones de personas” que son, mayoritariamente, hombres actuando como hombres, experimentando la hombría en su punto más alto: la violencia. Nótese que Anderson habla de “morir por imaginaciones tan limitadas,” cuando el asunto – sin negar por ello la enorme carga simbólica que el nacionalismo ha depositado en la guerra – es el de unos hombres muriendo por, junto a otros hombres; o bien en el intento de matar a otros hombres. Si en la «comunidad imaginada» que es la nación cada uno vive en su mente “la imagen de su comunión,” esta experiencia – representada a través de la metáfora religiosa – es, no de manera exclusiva, pero sí mayoritariamente intra-masculina.
fundamentales para nuestra discusión sobre la práctica del coleccionismo en relación a los discursos y prácticas hegemónicas del nacionalismo, más también en relación con estrategias de resistencia que no dejan de presionar desde los márgenes a que han sido costreñidas. Lo primero, es la observación de que “la nación se concibe como un compañerismo profundo, horizontal,” lazo que “ha permitido, durante los dos últimos siglos, que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas” (Comunidades, 25). Esto requiere un comentario. El “compañerismo profundo” de que habla Anderson revela el homoerotismo subyacente en los discursos nacionalistas, y se enfatiza – al mismo tiempo que queda velado – en la alusión a esos “millones de personas” que son, mayoritariamente, hombres actuando como hombres, experimentando la hombría en su punto más alto: la violencia. Nótese que Anderson habla de “morir por imaginaciones tan limitadas,” cuando el asunto – sin negar por ello la enorme carga simbólica que el nacionalismo ha depositado en la guerra – es el de unos hombres muriendo por, junto a otros hombres; o bien en el intento de matar a otros hombres. Si en la «comunidad imaginada» que es la nación cada uno vive en su mente “la imagen de su comunión,” esta experiencia – representada a través de la metáfora religiosa – es, no de manera exclusiva, pero sí mayoritariamente intra-masculina.
No está de más recordar aquí que la teoría de Georges Bataille sobre el erotismo, que él clasifica de tres tipos – el sexual, el de los corazones y el religioso – se fundamenta (tanto como la tesis de Anderson sobre el nacionalismo) en un deseo de continuidad que, inevitablemente, pasa por la violencia. Bataille, sin embargo, aunque comenta de pasada que en el erotismo de los sexos, tanto el hombre como la mujer – él no considera en lo absoluto el erotismo queer – tienen que alcanzar el mismo grado de disolución, insiste por lo general en una delimitación pre-determinada de los roles: mientras al hombre le corresponde el del sacrificador, a la mujer le corresponde el del objeto (su posición es pasiva) sacrificado (El erotismo, 11-30). Lo que nos permite la lectura de Bataille es, por tanto, repensar ese deseo de continuidad – que tanto él como Anderson convierten en la piedra angular de sus lecturas respectivas – desde el deseo homosocial y homoerótico asociado a las figuras y al culto de héroes y mártires, abriéndose así la posibilidad de reevaluar las intensidades de deseo erótico que subyacen en la pasión nacionalista(2).
hombre le corresponde el del sacrificador, a la mujer le corresponde el del objeto (su posición es pasiva) sacrificado (El erotismo, 11-30). Lo que nos permite la lectura de Bataille es, por tanto, repensar ese deseo de continuidad – que tanto él como Anderson convierten en la piedra angular de sus lecturas respectivas – desde el deseo homosocial y homoerótico asociado a las figuras y al culto de héroes y mártires, abriéndose así la posibilidad de reevaluar las intensidades de deseo erótico que subyacen en la pasión nacionalista(2).
Anderson también propone localizar la genealogía del nacionalismo en nada menos que instituciones cuyo origen se remonta a la época colonial: el censo, el mapa y el museo (Comunidades, 228-9). Esto es absolutamente crucial para lo que discutiremos aquí, especialmente en lo referido al museo. Las mencionadas instituciones están vinculadas al coleccionismo, así como este lo está a operaciones de descripción, clasificación, catalogación, selección, jerarquización y, en última instancia, de dominio. La memoria que colecciona relega al olvido, deliberadamente, aquello que no se acomoda, que no entra en caja; eso que no ofrece un fundamento firme para la estatua, dificultando o impidiendo imaginar una comunidad sin fisuras, sin muertos de verdad, afirmándose, no en la totalidad del monumento, sino en la corrupción del cadáver. Es en oposición a estos olvidos y negaciones que se despiertan el interés, las preguntas y los deseos de otros coleccionistas. Estamos ante un coleccionismo que opera fuera de los marcos institucionales de la familia (la casa) y del Estado (la Nación, la patria), y que se afirma con frecuencia, como ya dijimos, en oposición a las narrativas «oficiales», o como pertinaz recordatorio de las invisibilidades sobre las que a menudo se sostienen la presencia épica, marmórea, constantemente reproducida, de los héroes.
II
Por más de veinte años he perseguido y recuperado algunas de las “pertenencias” de Casal, y de todo lo que directa o indirectamente se relacionara con él. Entrecomillo “pertenencias” porque son cosas pequeñas, humildes: cuadernos de notas,  tarjetas, dibujos, alguna chinoiserie (un pequeño papel de seda con un linterna hábilmente pintada, y cuyos colores se han preservado, pudiera decirse que milagrosamente), grabados con retratos de escritores franceses, otro de un oficial del Celeste Imperio. Mi colección es un acto de resistencia: a diferencia de lo que sucede con Martí, los rastros de Casal se han desvanecido casi totalmente. Estamos ante una devastadora ironía: Martí tuvo siempre un profundo resentimiento por la ciudad – particularmente por La Habana, donde vivió muy poco tiempo – y hoy, justo en La Habana, es imposible eludir su presencia, y lo que es peor, su índice marmóreo señalando exclusivamente el camino del deber y del sacrificio. De Casal, en cambio, que vivió y murió en La Habana, casi nada suyo ha sobrevivido a la indiferencia y al olvido. No encontramos, ni en un parque, ni en una calle, un busto suyo o su nombre. La preservación y cuidado de la casa en que nació Martí contrasta agudamente con la desaparición de la casa natal de Casal, y con la transformación de la mansión en que murió en ciudadela o solar. No fue hasta 1993 – al conmemorarse el Centenario de su muerte – que se pusieron dos placas que recuerdan su existencia en la ciudad, existencia puntuada, irónicamente, por la muerte: una en la casa donde murió; otra en la tumba donde fue inhumado, y de la que desaparecieron sus restos. Y estas tarjas se hicieron de calamina por “falta” de bronce. La efigie de su rostro – no un busto – a manera casi de placa, fue develada en la Casa de Cultura de la Habana Vieja. Eso es todo.
tarjetas, dibujos, alguna chinoiserie (un pequeño papel de seda con un linterna hábilmente pintada, y cuyos colores se han preservado, pudiera decirse que milagrosamente), grabados con retratos de escritores franceses, otro de un oficial del Celeste Imperio. Mi colección es un acto de resistencia: a diferencia de lo que sucede con Martí, los rastros de Casal se han desvanecido casi totalmente. Estamos ante una devastadora ironía: Martí tuvo siempre un profundo resentimiento por la ciudad – particularmente por La Habana, donde vivió muy poco tiempo – y hoy, justo en La Habana, es imposible eludir su presencia, y lo que es peor, su índice marmóreo señalando exclusivamente el camino del deber y del sacrificio. De Casal, en cambio, que vivió y murió en La Habana, casi nada suyo ha sobrevivido a la indiferencia y al olvido. No encontramos, ni en un parque, ni en una calle, un busto suyo o su nombre. La preservación y cuidado de la casa en que nació Martí contrasta agudamente con la desaparición de la casa natal de Casal, y con la transformación de la mansión en que murió en ciudadela o solar. No fue hasta 1993 – al conmemorarse el Centenario de su muerte – que se pusieron dos placas que recuerdan su existencia en la ciudad, existencia puntuada, irónicamente, por la muerte: una en la casa donde murió; otra en la tumba donde fue inhumado, y de la que desaparecieron sus restos. Y estas tarjas se hicieron de calamina por “falta” de bronce. La efigie de su rostro – no un busto – a manera casi de placa, fue develada en la Casa de Cultura de la Habana Vieja. Eso es todo.
Ruina él mismo, reducido a la dispersión, a las desapariciones, Casal fue, pudiera decirse, un coleccionista de ruinas, de tesoros de segunda mano, como esas litografías baratas que le obsequió Gustave Moreau, y con las cuales fue capaz de crear una de las más bellas colecciones de sonetos del modernismo hispanoamericano: “Mi museo ideal.” Esos sonetos podrían considerarse como una colección de poemas-pinturas recuperadas de entre los escombros. La respuesta de Casal a esos regalos devaluados fue su poesía. Por otra parte, esos regalos de pacotilla recibidos de París están en perfecta consonancia con su pasión de coleccionista caracterizada por una absoluta falta de jerarquía, de manera que lo barato y lo exquisito, lo nacional y lo extranjero, el yo y el otro existen en perpetuo contubernio, intercambiando sudores. Uno puede comprender por qué los albañiles del nacionalismo cubiche lo apartan tan fácilmente: las
ideal.” Esos sonetos podrían considerarse como una colección de poemas-pinturas recuperadas de entre los escombros. La respuesta de Casal a esos regalos devaluados fue su poesía. Por otra parte, esos regalos de pacotilla recibidos de París están en perfecta consonancia con su pasión de coleccionista caracterizada por una absoluta falta de jerarquía, de manera que lo barato y lo exquisito, lo nacional y lo extranjero, el yo y el otro existen en perpetuo contubernio, intercambiando sudores. Uno puede comprender por qué los albañiles del nacionalismo cubiche lo apartan tan fácilmente: las  pertenencias de Casal, tanto como su escritura, abren brechas, puntos de fuga dentro de “lo cubano.” Al coleccionar a Casal intento desafiar la memoria institucionalizada de “lo cubano” para oponerla a otra hecha de vidrios rotos, una sobre la que tenemos que pisar y sangrar alegremente. Mi búsqueda – como la de cualquier otro coleccionista – comenzó frente a un estante vacío, junto a una casa sin inscripción y arruinada, al notar un borrón, una tachadura, y con el descubrimiento súbito de un objeto raro único, que no dejaba de hacerme señales: su poesía.
pertenencias de Casal, tanto como su escritura, abren brechas, puntos de fuga dentro de “lo cubano.” Al coleccionar a Casal intento desafiar la memoria institucionalizada de “lo cubano” para oponerla a otra hecha de vidrios rotos, una sobre la que tenemos que pisar y sangrar alegremente. Mi búsqueda – como la de cualquier otro coleccionista – comenzó frente a un estante vacío, junto a una casa sin inscripción y arruinada, al notar un borrón, una tachadura, y con el descubrimiento súbito de un objeto raro único, que no dejaba de hacerme señales: su poesía.
Mirando de frente el estante vacío de “su” colección, asediada y requebrada continuamente por la ruina – basta con pensar en los asaltos depredadores del tiempo – permanezco de pie allí donde únicamente el coleccionista conseguirá satisfacer su hambre última: una implacable pulsión de muerte.
En efecto, para el coleccionista el objeto deseado pertenece al pasado, y está continuamente cortejado por la ruina, la pérdida, la muerte. Coleccionar es volverse al llamado del pasado, aceptar, a semejanza de la mujer de Lot, el castigo de convertirnos en estatuas de sal. Así, si el coleccionismo se presta a construir narrativas oficiales de nacionalidad, de extranjería y de propiedad, tampoco podemos evitar notar la extraña desnacionalización, la siniestra familiaridad y la desposesión que necesariamente habitan en cualquier colección. El objeto descubierto, adquirido, recuperado es siempre el trágico recuerdo de una pérdida, estado al que podría regresar en cualquier momento a pesar de la seguridad que nos prometen las cajas fuertes, las alarmas, el control de la temperatura y la luz, y los esfuerzos de los restauradores más hábiles. Walter Benjamin lo sabía muy bien.
III
Permítasenos volvernos, si bien brevemente, al bello artículo de Benjamin “Desempacando mi biblioteca.” Benjamin enfatiza el vínculo entre el coleccionismo y un fuerte sentido de propiedad, de propiedad privada. Notemos, no o bstante, cuán a menudo a la afirmación de la propiedad le sigue (¿o debiéramos decir la persigue?) un sentimiento de pérdida: “lo que realmente me interesa es daros alguna iluminación sobre la relación de un coleccionista de libros con sus posesiones, sobre el coleccionismo más que sobre una colección” (Illuminations, 59-60) (my emphasis). Ciertamente, para Benjamin lo que importa es “la emoción de la adquisición” (60). Si por un lado ve sus libros como sus posesiones, es el coleccionista como perseguidor, como cazador insaciable de lo que no posee aún, lo que en verdad impulsa su pasión. El coleccionar está tan atado al deseo, como este lo está a la carencia. Uno puede incluso afirmar que no hay colección en lo absoluto porque cada una de ellas hospeda un escandaloso vacío. En efecto, las obsesiones de la mayor parte de los coleccionistas tienen que ver más con ese vacío que con sus ya “seguras” posesiones. Y no es por azar que Benjamin explique la escritura de manera similar. “Los escritores,” afirma, “escriben libros porque no están satisfechos con los libros que podrían comprar, pero que no les gustan.” La posesión de los libros – el comprarlos – queda así significativamente asociada con el desagrado. Puesto que sabemos que, además de escribirlos, la mayor parte de los escritores ciertamente compran y leen libros – y los coleccionan –, es obvio que para Benjamin escribir un libro equivale a perseguirlo, lo cual es más excitante que poseer uno. La escritura está por tanto asociada al deseo, a la carencia, a esa muerte que emite señales, que nos mira fijamente desde la página en blanco. Esto resulta todavía más claro en la afirmación de Benjamin de que
bstante, cuán a menudo a la afirmación de la propiedad le sigue (¿o debiéramos decir la persigue?) un sentimiento de pérdida: “lo que realmente me interesa es daros alguna iluminación sobre la relación de un coleccionista de libros con sus posesiones, sobre el coleccionismo más que sobre una colección” (Illuminations, 59-60) (my emphasis). Ciertamente, para Benjamin lo que importa es “la emoción de la adquisición” (60). Si por un lado ve sus libros como sus posesiones, es el coleccionista como perseguidor, como cazador insaciable de lo que no posee aún, lo que en verdad impulsa su pasión. El coleccionar está tan atado al deseo, como este lo está a la carencia. Uno puede incluso afirmar que no hay colección en lo absoluto porque cada una de ellas hospeda un escandaloso vacío. En efecto, las obsesiones de la mayor parte de los coleccionistas tienen que ver más con ese vacío que con sus ya “seguras” posesiones. Y no es por azar que Benjamin explique la escritura de manera similar. “Los escritores,” afirma, “escriben libros porque no están satisfechos con los libros que podrían comprar, pero que no les gustan.” La posesión de los libros – el comprarlos – queda así significativamente asociada con el desagrado. Puesto que sabemos que, además de escribirlos, la mayor parte de los escritores ciertamente compran y leen libros – y los coleccionan –, es obvio que para Benjamin escribir un libro equivale a perseguirlo, lo cual es más excitante que poseer uno. La escritura está por tanto asociada al deseo, a la carencia, a esa muerte que emite señales, que nos mira fijamente desde la página en blanco. Esto resulta todavía más claro en la afirmación de Benjamin de que
la estatura real del que pide libros prestados que aquí imaginamos demuestra ser él mismo un inveterado coleccionista de libros, no tanto por el fervor con que guarda sus tesoros prestados y por el oído sordo que torna a todos los recordatorios del mundo cotidiano de la legalidad, como por su fallo en leer estos libros” (62) (énfasis mío).
El fervor de la posesión debe explicarse con relación a una apropiación, es decir, a una “propiedad” fuera de la ley. No hay ni que decir que si esta “propiedad” es el impulso constitutivo de la subjetividad, entonces el fallo en leer el libro y, por lo mismo, en volver la mirada a las “posesiones” de uno, es también la fisura en el centro mismo de esa subjetividad que solo puede tener sentido como expresión de un deseo de ese tesoro que – como todo tesoro que se respete a sí mismo – debe permanecer enterrado en alguna parte, inalcanzable.
Quiero enfatizar que mientras Benjamin “desempaca” su biblioteca, sus meditaciones sobre el coleccionismo desempacan algo más que ese sentimiento de pérdida y muerte que ronda la propiedad. Debemos tener en cuenta el hecho de que esos libros de los que el coleccionista no se ha adueñado todavía están en otras manos, y esto nos pone en el camino de las rivalidades y de unos deseos compitiendo con otros. En este sentido, la insinuación homoerótica implícita en las reflexiones de Benjamin sobre la subasta ilumina aún más el rol del deseo en el coleccionismo. “Un hombre que desea participar en una subasta,” nos 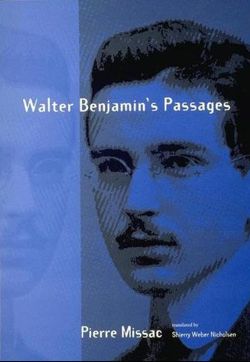 dice, “debe prestarle a sus competidores la misma atención que al libro” (64) (énfasis míos). El escenario homosocial de lo que no es sino un triángulo amoroso queda sugerido por la imagen de un torneo entre un hombre y sus rivales, usualmente otros hombres. Como afirma David M. Halpering, “las disparidades de poder entre hombres que tienen un trato íntimo adquieren un aura de erotismo inmediata e inescapable” (How to do the History, 118). Podría argumentarse que los rivales en una subasta no tienen, ni tienen que tener un trato íntimo. Sin embargo, como lo sugiere la anécdota que refiere Benjamin, la competencia misma – particularmente cuando todos los competidores se disputan el mismo objeto – puede convertir en íntimos a quienes, hasta ese momento, eran extraños. En una subasta en Berlín, Benjamin había apostado por varios libros, pero cada vez, expresa, “yo notaba a un caballero en la hilera del frente que solo parecía haber esperado por mi apuesta para contrarrestar con la suya, evidentemente listo para sobrepasar cualquier oferta.” Benjamin tuvo entonces
dice, “debe prestarle a sus competidores la misma atención que al libro” (64) (énfasis míos). El escenario homosocial de lo que no es sino un triángulo amoroso queda sugerido por la imagen de un torneo entre un hombre y sus rivales, usualmente otros hombres. Como afirma David M. Halpering, “las disparidades de poder entre hombres que tienen un trato íntimo adquieren un aura de erotismo inmediata e inescapable” (How to do the History, 118). Podría argumentarse que los rivales en una subasta no tienen, ni tienen que tener un trato íntimo. Sin embargo, como lo sugiere la anécdota que refiere Benjamin, la competencia misma – particularmente cuando todos los competidores se disputan el mismo objeto – puede convertir en íntimos a quienes, hasta ese momento, eran extraños. En una subasta en Berlín, Benjamin había apostado por varios libros, pero cada vez, expresa, “yo notaba a un caballero en la hilera del frente que solo parecía haber esperado por mi apuesta para contrarrestar con la suya, evidentemente listo para sobrepasar cualquier oferta.” Benjamin tuvo entonces  lo que él llama “una oleada cerebral:” “puesto que mi apuesta estaba atada a la concesión del objeto a otro hombre, yo no debía apostar en lo absoluto. Me controlé y permanecí en silencio. Y ocurrió lo que había esperado: sin interés no hubo apuesta, y el libro fue dejado a un lado” (Illuminations, 65-6). El libro era meramente un objeto que ligaba los deseos de los apostadores. El libro se volvió un objeto de deseo en cuanto el otro apostador reparó en que Benjamin lo deseaba también. Si la subjetividad del coleccionista está atada a la propiedad, ésta última debe ser entendida primariamente como una institución homosocial igualmente anudada a rivalidades, disputas, deseos, pérdida, ruina y muerte. Pero entonces podríamos preguntarnos qué sucede cuando el coleccionista privado no es un sujeto europeo sino uno subalterno en una región colonizada o que lo fue antes. ¿Qué problemas se plantean en este proceso? ¿Cómo se formulan – o se reformulan – las relaciones de poder?
lo que él llama “una oleada cerebral:” “puesto que mi apuesta estaba atada a la concesión del objeto a otro hombre, yo no debía apostar en lo absoluto. Me controlé y permanecí en silencio. Y ocurrió lo que había esperado: sin interés no hubo apuesta, y el libro fue dejado a un lado” (Illuminations, 65-6). El libro era meramente un objeto que ligaba los deseos de los apostadores. El libro se volvió un objeto de deseo en cuanto el otro apostador reparó en que Benjamin lo deseaba también. Si la subjetividad del coleccionista está atada a la propiedad, ésta última debe ser entendida primariamente como una institución homosocial igualmente anudada a rivalidades, disputas, deseos, pérdida, ruina y muerte. Pero entonces podríamos preguntarnos qué sucede cuando el coleccionista privado no es un sujeto europeo sino uno subalterno en una región colonizada o que lo fue antes. ¿Qué problemas se plantean en este proceso? ¿Cómo se formulan – o se reformulan – las relaciones de poder?
Propongo que el coleccionista, quienquiera que sea y donde quiera que esté o coleccione, simplemente no puede alcanzar  una subjetividad que no esté perforada, que no tenga fisuras. De ahí que no crea que haya racionalidades radicalmente diferentes, lo mismo si se trata de un sujeto europeo o de uno subalterno. Esto es así, sostengo, porque uno no puede poseer algo completamente, ni para siempre. Es desde aquí que podemos desafiar las colecciones institucionalizadas, las políticas de la memoria no menos entregadas al recordar que a las prácticas de la marginación y del olvido, que operan igualmente en los países metropolitanos, allí donde subsisten formas de dominación colonial, lo mismo que en aquellos que ya se han librado de ella. Basta con que el nacionalismo levante la bandera para que se levanten muros, se construyan ghetos, se insitucionalicen o legitimen exclusiones. Aquí se levanta entonces un museo, mientras aquella otra casa es, o saqueada y destruida, u olvidada.
una subjetividad que no esté perforada, que no tenga fisuras. De ahí que no crea que haya racionalidades radicalmente diferentes, lo mismo si se trata de un sujeto europeo o de uno subalterno. Esto es así, sostengo, porque uno no puede poseer algo completamente, ni para siempre. Es desde aquí que podemos desafiar las colecciones institucionalizadas, las políticas de la memoria no menos entregadas al recordar que a las prácticas de la marginación y del olvido, que operan igualmente en los países metropolitanos, allí donde subsisten formas de dominación colonial, lo mismo que en aquellos que ya se han librado de ella. Basta con que el nacionalismo levante la bandera para que se levanten muros, se construyan ghetos, se insitucionalicen o legitimen exclusiones. Aquí se levanta entonces un museo, mientras aquella otra casa es, o saqueada y destruida, u olvidada.
IV
Mientras para cualquier viajero en Cuba resulta imposible no tropezarse con la memoria firmemente establecida de José Martí – monumentos, museos, instituciones que llevan su nombre, y lo que es más importante, las incontables ediciones de
 sus Obras Completas, Obras escogidas – obras que nos amenazan con una multiplicación atroz – no puede decirse lo mismo de Julián del Casal, posiblemente el poeta que mayor influencia haya tenido sobre los poetas contemporáneos cubanos. La isla completa parece no ser otra cosa que un estante lleno, atestado de la memoria martiana, coleccionada, producida y reproducida hasta el delirio. El solo nombre de Casal es, por el contrario, el constante recordatorio de una ruina: la casa donde nació ya no existe, y la búsqueda de un ejemplar de sus Poesías hundiría al comprador en el mundo laberíntico de los libros raros y usados. Este agudo contraste entre un Martí imposible de olvidar, de eludir, y un Casal prácticamente alienado de la memoria oficial y, por esta razón – y en consonancia con lo que expresé antes – una deliciosa persecución para el deseo, abre una puerta que da a los oscuros sótanos de la nación donde se traman memoria e identidad. Como coleccionista de las pertenencias humildes de Casal, requebradas en su fragilidad por la ruina constante, fácilmente descuidadas – muchas de ellas, piezas de una colección que mira lejos de la cubanidad institucionalizada – puedo comprender mejor el sentido de mis propias conclusiones sobre el coleccionismo: las nociones de posesión, desposesión, deseo, pulsión de muerte articulando una subjetividad destinada a permanecer como work in progress. Para ilustrar esto quisiera volverme primero a una de las posesiones de Casal menos conocidas: eso que José Lezama Lima caracterizó como “un libro de balance de grandes dimensiones” (“Julián del Casal,” 182).
sus Obras Completas, Obras escogidas – obras que nos amenazan con una multiplicación atroz – no puede decirse lo mismo de Julián del Casal, posiblemente el poeta que mayor influencia haya tenido sobre los poetas contemporáneos cubanos. La isla completa parece no ser otra cosa que un estante lleno, atestado de la memoria martiana, coleccionada, producida y reproducida hasta el delirio. El solo nombre de Casal es, por el contrario, el constante recordatorio de una ruina: la casa donde nació ya no existe, y la búsqueda de un ejemplar de sus Poesías hundiría al comprador en el mundo laberíntico de los libros raros y usados. Este agudo contraste entre un Martí imposible de olvidar, de eludir, y un Casal prácticamente alienado de la memoria oficial y, por esta razón – y en consonancia con lo que expresé antes – una deliciosa persecución para el deseo, abre una puerta que da a los oscuros sótanos de la nación donde se traman memoria e identidad. Como coleccionista de las pertenencias humildes de Casal, requebradas en su fragilidad por la ruina constante, fácilmente descuidadas – muchas de ellas, piezas de una colección que mira lejos de la cubanidad institucionalizada – puedo comprender mejor el sentido de mis propias conclusiones sobre el coleccionismo: las nociones de posesión, desposesión, deseo, pulsión de muerte articulando una subjetividad destinada a permanecer como work in progress. Para ilustrar esto quisiera volverme primero a una de las posesiones de Casal menos conocidas: eso que José Lezama Lima caracterizó como “un libro de balance de grandes dimensiones” (“Julián del Casal,” 182).
El padre de Casal era co-propietario de dos ingenios azucareros, pero poco antes del nacimiento de aquel se declaró en bancarrota, llegando a solicitar de la ley que se le concedieran los mismos derechos que a los pobres. En el pasado llevaba la contabilidad de los ingenios – la cantidad de azúcar producida, los gastos por compra de esclavos y su manutención – en un gran libro que, por supuesto, una vez perdidos los ingenios, se volvieron inútiles. Casal se apropió uno de esos libracos, y sobre las  trazas dejadas por la riqueza desaparecida comenzó a juntar y a pegar recortes de todo lo que atraía su interés. Allí no encontramos un orden lógico, una jerarquía, o ni siquiera un criterio de selección. Es caótico. Sobre lo que ya era pura contabilidad de pérdidas, Casal añadió más pérdidas y lo fragmentario. Uno encuentra, por ejemplo, recortes de revistas literarias en los que aparecen poemas de escritores cubanos, latinoamericanos y europeos, en particular los franceses. José Lezama Lima aseguró que Casal “coloc[ó] en el librote poemas y referencias de Rimbaud” (“Julián del Casal,” 183). Me sorprendió constatar hasta qué punto llegaba la disparidad en el gusto, ya advertida por Lezama, que juntó “recortes de la peor pacotilla hispanoamericana,” la calidad de algunos sonetos de José Lorenzo Luaces y “un fragmento de Rimbaud” (“Julián del Casal,” 183). Un magnífico poema en prosa de Rubén Darío – “De sobremesa” – coexiste con algún texto de Stachetti, una figura italiana menor. El poema de Darío, por cierto, permanece en el libro como una extraña vibración, la reverberación de un banquete y de una sobremesa que están por venir, y hacia los que parece ir ya Casal, con risa segura, y el sonajero alegre de su sangre. Quizá por esto ahora – que no antes – me parece menos chocante que Casal, junto a los textos literarios, coleccionara otros de tan variados asuntos como la primera ejecución en la silla eléctrica, o el hábito de fumar entre los escritores. El libro es, podría decirse, una vitrina de monstruosidades, incluyendo entre estas a los propios textos literarios (no olvidemos que Darío admitió la posibilidad de ver Los Raros como un armario de teratología). Lo que nos entrega el libro de ingenio es lo residual sobre lo residual, la contaminación de tinta y sangre – el flechazo de la sangre en su tinta que, apenas liberada por la mano del arquero, le fija un rumbo a la respiración entrecortada, al esputo chispeante de la risa –, los nuevos inventos de la modernidad como ambas cosas, el sueño del progreso (la luz eléctrica) y la producción de la muerte (la silla eléctrica).
trazas dejadas por la riqueza desaparecida comenzó a juntar y a pegar recortes de todo lo que atraía su interés. Allí no encontramos un orden lógico, una jerarquía, o ni siquiera un criterio de selección. Es caótico. Sobre lo que ya era pura contabilidad de pérdidas, Casal añadió más pérdidas y lo fragmentario. Uno encuentra, por ejemplo, recortes de revistas literarias en los que aparecen poemas de escritores cubanos, latinoamericanos y europeos, en particular los franceses. José Lezama Lima aseguró que Casal “coloc[ó] en el librote poemas y referencias de Rimbaud” (“Julián del Casal,” 183). Me sorprendió constatar hasta qué punto llegaba la disparidad en el gusto, ya advertida por Lezama, que juntó “recortes de la peor pacotilla hispanoamericana,” la calidad de algunos sonetos de José Lorenzo Luaces y “un fragmento de Rimbaud” (“Julián del Casal,” 183). Un magnífico poema en prosa de Rubén Darío – “De sobremesa” – coexiste con algún texto de Stachetti, una figura italiana menor. El poema de Darío, por cierto, permanece en el libro como una extraña vibración, la reverberación de un banquete y de una sobremesa que están por venir, y hacia los que parece ir ya Casal, con risa segura, y el sonajero alegre de su sangre. Quizá por esto ahora – que no antes – me parece menos chocante que Casal, junto a los textos literarios, coleccionara otros de tan variados asuntos como la primera ejecución en la silla eléctrica, o el hábito de fumar entre los escritores. El libro es, podría decirse, una vitrina de monstruosidades, incluyendo entre estas a los propios textos literarios (no olvidemos que Darío admitió la posibilidad de ver Los Raros como un armario de teratología). Lo que nos entrega el libro de ingenio es lo residual sobre lo residual, la contaminación de tinta y sangre – el flechazo de la sangre en su tinta que, apenas liberada por la mano del arquero, le fija un rumbo a la respiración entrecortada, al esputo chispeante de la risa –, los nuevos inventos de la modernidad como ambas cosas, el sueño del progreso (la luz eléctrica) y la producción de la muerte (la silla eléctrica).
Una de las más curiosas piezas de esta colección es lo que parece ser un soneto autógrafo de Casal – autógrafo sí es – del que solo podemos leer las palabras del medio, puesto que su principio y su final permanecen escondidos por otros recortes. La propia escritura de Casal toma entonces un lugar periférico simultáneamente marcado por la presencia y la ausencia, por la afirmación del yo autorial y biográfico, y su disolución. Los recortes no lo cubren todo en el libro como para que podamos ver las trazas del horror de la esclavitud. Al pie del esclavo colgado en el monte, el niño Martí jura lavar con su vida el crimen. Casal no asume ese gesto heroico. En lugar de la promesa redentora, el artículo sobre la silla eléctrica reifica el horror, sugiere una mirada fija en lo real, absorta en los estertores del barracón universal (3).
del que solo podemos leer las palabras del medio, puesto que su principio y su final permanecen escondidos por otros recortes. La propia escritura de Casal toma entonces un lugar periférico simultáneamente marcado por la presencia y la ausencia, por la afirmación del yo autorial y biográfico, y su disolución. Los recortes no lo cubren todo en el libro como para que podamos ver las trazas del horror de la esclavitud. Al pie del esclavo colgado en el monte, el niño Martí jura lavar con su vida el crimen. Casal no asume ese gesto heroico. En lugar de la promesa redentora, el artículo sobre la silla eléctrica reifica el horror, sugiere una mirada fija en lo real, absorta en los estertores del barracón universal (3).
Resulta absolutamente crucial enfatizar que casi ninguna de las pertenencias de Casal ha  sido preservada. No tenemos un mueble, un objeto de uso diario, personal. En cambio, la memoria oficial cubana ha sabido perseguir muy bien cualquier cosa que haya tocado o perteneciera a Martí: desde un mechón de sus cabellos, pasando por un pedazo del grillete que llevó en el presidio, su casa natal, su álbum de bodas, un fragmento del ataúd en que colocaron su cadáver, la tribuna del club San Carlos, una cartera de piel con manchas de plata, etc. (4). Martí llega a nosotros moldeado por las meticulosas mañas del coleccionista, y no por las de uno cualquiera, sino por las del Estado mismo. Nuestro héroe nacional no es sino una infinita, sobrecogedora colección amasada por el Estado: él es la propiedad del Estado y, por carácter transitivo, de la nación. Casal no se presta a los empeños de moldear al ciudadano ejemplar; resiste los afanes pedagógicos. Fue un coleccionista de gusto híbrido y fragmentario que refleja admirablemente tanto su propia escritura y su subjetividad, ambas fluidas y rizomáticas. Y como coleccionista, la obsesión de Casal con la fotografía se destaca como la fuerza impulsora del deseo. Manuel Márquez Sterling alude a la “nube de retratos” que “cubría las paredes” de la celda de Casal (“Julián del Casal, 328-30). Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo para conseguirla, nunca llegó a poseer la fotografía que más había ambicionado: la del pintor simbolista francés Gustave Moreau.
sido preservada. No tenemos un mueble, un objeto de uso diario, personal. En cambio, la memoria oficial cubana ha sabido perseguir muy bien cualquier cosa que haya tocado o perteneciera a Martí: desde un mechón de sus cabellos, pasando por un pedazo del grillete que llevó en el presidio, su casa natal, su álbum de bodas, un fragmento del ataúd en que colocaron su cadáver, la tribuna del club San Carlos, una cartera de piel con manchas de plata, etc. (4). Martí llega a nosotros moldeado por las meticulosas mañas del coleccionista, y no por las de uno cualquiera, sino por las del Estado mismo. Nuestro héroe nacional no es sino una infinita, sobrecogedora colección amasada por el Estado: él es la propiedad del Estado y, por carácter transitivo, de la nación. Casal no se presta a los empeños de moldear al ciudadano ejemplar; resiste los afanes pedagógicos. Fue un coleccionista de gusto híbrido y fragmentario que refleja admirablemente tanto su propia escritura y su subjetividad, ambas fluidas y rizomáticas. Y como coleccionista, la obsesión de Casal con la fotografía se destaca como la fuerza impulsora del deseo. Manuel Márquez Sterling alude a la “nube de retratos” que “cubría las paredes” de la celda de Casal (“Julián del Casal, 328-30). Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo para conseguirla, nunca llegó a poseer la fotografía que más había ambicionado: la del pintor simbolista francés Gustave Moreau.
Casal supo de la obra de Moreau probablemente a través de la lectura de À rebours, de K. J Huysmans. En ella,  Huysmans describe y comenta las pinturas de Moreau Salomé y L’Aparition. Algún tiempo más tarde, Casal inicia una correspondencia con Huysmans y, a través suyo, con Moreau. En su tercera carta al pintor Casal incluyó los siete sonetos que, junto con los tres que le había enviando antes – “Elena,” “Salomé” y “Galatea” – completan la sección “Mi museo ideal” del poemario Nieve (1892), sección – o galería, deberíamos decir – que le dedicó al pintor francés. Casal escribió al menos seis de esos sonetos luego de que Moreau le enviara – respondiendo a una petición del poeta – lo que no eran en realidad sino litografías de segunda mano de otras obras suyas: “La aparición,” “Prometeo,” “Hércules y la Hidra,” “Hércules y las Estinfálidas,” “Venus Anadyomena,” “Una Peri” y “Júpiter y Europa.” Vale la pena señalar las significativas diferencias que se observan en este intercambio de regalos, de «colecciones», de «posesiones»: las reproducciones en blanco y negro de las telas de Moreau, pobremente detalladas – hasta degradadas, pudiéramos decir – constituyen la expresión última de un Occidente que vuelve la mirada desde su pedestal a su contraparte tercermundista. Los magnificentes sonetos de Casal, ricamente elaborados, son, por otra parte, la respuesta apropiada a esa mirada arrogante.
Huysmans describe y comenta las pinturas de Moreau Salomé y L’Aparition. Algún tiempo más tarde, Casal inicia una correspondencia con Huysmans y, a través suyo, con Moreau. En su tercera carta al pintor Casal incluyó los siete sonetos que, junto con los tres que le había enviando antes – “Elena,” “Salomé” y “Galatea” – completan la sección “Mi museo ideal” del poemario Nieve (1892), sección – o galería, deberíamos decir – que le dedicó al pintor francés. Casal escribió al menos seis de esos sonetos luego de que Moreau le enviara – respondiendo a una petición del poeta – lo que no eran en realidad sino litografías de segunda mano de otras obras suyas: “La aparición,” “Prometeo,” “Hércules y la Hidra,” “Hércules y las Estinfálidas,” “Venus Anadyomena,” “Una Peri” y “Júpiter y Europa.” Vale la pena señalar las significativas diferencias que se observan en este intercambio de regalos, de «colecciones», de «posesiones»: las reproducciones en blanco y negro de las telas de Moreau, pobremente detalladas – hasta degradadas, pudiéramos decir – constituyen la expresión última de un Occidente que vuelve la mirada desde su pedestal a su contraparte tercermundista. Los magnificentes sonetos de Casal, ricamente elaborados, son, por otra parte, la respuesta apropiada a esa mirada arrogante.
Rubén Darío nos dice que Casal le leía “gozoso” una carta de Moreau en la que este, “con palabras hermosas como las gemas de sus cuadros, [le] agradecía los suntuosos y admirables versos que [le] inspirara” (“Films habaneros,” 255). Pinturas y sonetos se confunden en el joyero del estilo donde tanto las unas como los otros comparten una cualidad de joya. Esos sonetos, dispuestos en su propia galería en el interior de Nieve, son ciertamente ambas cosas: una colección de sonetos y de pinturas. Estamos ante un intercambio de colecciones, con la peculiaridad de que el pintor es un creador ya distante de su creación, mientras que el poeta está más cerca y es más dueño de la suya, puesto que es poco lo que le debe a aquel. Y he aquí ahora lo curioso del caso que nos ocupa: mientras las cartas de Moreau a Casal se perdieron, las del poeta se conservan en la casa-museo del pintor. La ironía no puede estar más a la vista: lo único de Casal que se ha instalado como memoria, en un museo, son unas cartas que, estando dirigidas a un pintor francés se conservan, por supuesto, en Francia. Veamos entonces, brevemente, esas cartas.
En la carta número tres, Casal afirma que sufría de una enfermedad terminal relacionada con el corazón, e incluye un  retrato suyo dedicado a Moreau. Pero este era un retrato extraño. Armando Menocal, uno de los pintores cubanos más conocidos de su tiempo, había pintado un bello retrato de Casal, quien por aquel entonces debía tener algo más de veinte años. Casal hizo fotografiar la pintura en un estudio de La Habana, y fue precisamente esta la «fotografía» que le envió a Moreau. ¿Por qué dio este rodeo para ofrecerse él mismo a Moreau? Digo ofrecerse porque al obsequiar su propia imagen, estaba ofreciéndose a sí mismo como ambas cosas, como objeto de deseo, y como sujeto deseante (5). No es necesario agregar que no se trataba de un regalo desinteresado. Casal esperaba, por supuesto, un gesto de reciprocidad (6). De ahí que no debemos sorprendernos de que en la carta seis, con mucha delicadeza, añadiera una postdata:
retrato suyo dedicado a Moreau. Pero este era un retrato extraño. Armando Menocal, uno de los pintores cubanos más conocidos de su tiempo, había pintado un bello retrato de Casal, quien por aquel entonces debía tener algo más de veinte años. Casal hizo fotografiar la pintura en un estudio de La Habana, y fue precisamente esta la «fotografía» que le envió a Moreau. ¿Por qué dio este rodeo para ofrecerse él mismo a Moreau? Digo ofrecerse porque al obsequiar su propia imagen, estaba ofreciéndose a sí mismo como ambas cosas, como objeto de deseo, y como sujeto deseante (5). No es necesario agregar que no se trataba de un regalo desinteresado. Casal esperaba, por supuesto, un gesto de reciprocidad (6). De ahí que no debemos sorprendernos de que en la carta seis, con mucha delicadeza, añadiera una postdata:
Hace mucho tiempo que quiero pediros un favor. Si guardáis en alguna gaveta un retrato vuestro, incluso si es uno muy viejo, os ruego me lo enviéis y perdonéis tan elevada – si bien es la única que tengo – pretensión. Os envié el mío, con la esperanza de que me enviaráis el vuestro. Y, si me atrevo a pedíroslo, es porque ya no puedo vivir más tiempo sin él. Yo sabré, mi venerado maestro, hacerme digno de ese honor” (“Carta 6,” 188) (énfasis mío).
No solo Casal hace explícito que esperaba un gesto recíproco por parte de Moreau, sino que sugiere además que ese retrato que espera es la meta última de su correspondencia con el pintor: conseguirlo, expresa Casal, es su única pretensión. Lo segundo es el escandaloso deseo homoerótico con que envuelve al ansiado regalo al hablar como un enamorado: ya no puede vivir sin él (7). Esto – que no necesita de nada que le preste fuerza de evidencia – parece reforzarse, sin embargo, por el comentario de Casal de que no importa si se trata, incluso, de un retrato “muy viejo.” Moreau, quien tenía 66 años cuando Casal escribe esta carta en 1892, no era ya precisamente un joven apuesto; más bien lo contrario. Ese retrato, no simplemente viejo, sino muy viejo, que sugiere Casal, debía ser por tanto el de un Moreau muy joven.
Sabemos que Moreau guardó silencio respecto al asunto porque en la carta diez Casal añade otra discreta postdata, pero no por ello exenta de pasión: “¿No habéis recibido una carta mía pidiéndoos vuestro retrato? ¡Su envío os costaría muy poco, y me haría feliz, muy feliz!” (“Carta 10,” 190). Meses más tarde le escribió otra carta en la que no vuelve a mencionar el asunto. La siguiente carta – y última – es de enero de 1893.
Las cartas de Casal parecen reforzar la imagen del escritor y/o artista marginal latinoamericano ansioso del reconocimiento por parte de sus colegas europeos. Pero estas mismas cartas despliegan una estrategia de seducción que probablemente Moreau comprendió muy bien. En este juego – ritualizado en el pedido y envío de regalos, las correspondientes muestras de gratitud, el oído sordo a otras solicitudes y la insistencia correspondiente – Casal comienza jugando el rol del seducido, a expensas incluso de sí mismo, puesto que lo primero va unido a constantes muestras de auto-desprecio. Así, ya en la primera carta, por ejemplo, se auto-representa como “[el] más oscuro, [el] más pequeño, pero también [el] más ferviente, [el] más sincero, y [el] más fiel de todos vuestros admiradores y servidores” (“Carta 1,” 183) (énfasis mío). Resulta imposible no notar la astucia con que serpentea el estilo. El poeta podrá ser el más oscuro y el más pequeño de todos los admiradores y servidores de Moreau, pero es también – de todos ellos – el más ferviente, el más sincero y el más fiel. El auto-posicionamiento como admirador y como servidor coloca al yo a medio camino del esclavo – el sirviente – y del amigo, o incluso del amante. Por otra parte, este oscuro sirviente es, precisamente, en quien más debe confiar Moreau. Conviene asimismo recordar la línea con que abre esta carta: “Aunque no he tenido la buena fortuna de conoceros, excepto a través de copias de vuestras exquisitas pinturas (…).” Esto nos permite confirmar lo que dijimos antes: Casal podrá estar interesado en las copias de las obras de Moreau, pero su meta última es el retrato de este. El comentario de que “no ha tenido la buena fortuna de [conocerlo]” alude al conocimiento personal, físico, habiendo Casal tenido solamente acceso al artístico, a través de las copias de sus obras. Y el no haber tenido esa fortuna sugiere el deseo – en el futuro – de alcanzarla. Ahora bien, mientras más se rebaja Casal – y ya vimos que este menosprecio hay que matizarlo – más se torna en un sujeto eróticamente activo que presiona a su interlocutor:
probablemente Moreau comprendió muy bien. En este juego – ritualizado en el pedido y envío de regalos, las correspondientes muestras de gratitud, el oído sordo a otras solicitudes y la insistencia correspondiente – Casal comienza jugando el rol del seducido, a expensas incluso de sí mismo, puesto que lo primero va unido a constantes muestras de auto-desprecio. Así, ya en la primera carta, por ejemplo, se auto-representa como “[el] más oscuro, [el] más pequeño, pero también [el] más ferviente, [el] más sincero, y [el] más fiel de todos vuestros admiradores y servidores” (“Carta 1,” 183) (énfasis mío). Resulta imposible no notar la astucia con que serpentea el estilo. El poeta podrá ser el más oscuro y el más pequeño de todos los admiradores y servidores de Moreau, pero es también – de todos ellos – el más ferviente, el más sincero y el más fiel. El auto-posicionamiento como admirador y como servidor coloca al yo a medio camino del esclavo – el sirviente – y del amigo, o incluso del amante. Por otra parte, este oscuro sirviente es, precisamente, en quien más debe confiar Moreau. Conviene asimismo recordar la línea con que abre esta carta: “Aunque no he tenido la buena fortuna de conoceros, excepto a través de copias de vuestras exquisitas pinturas (…).” Esto nos permite confirmar lo que dijimos antes: Casal podrá estar interesado en las copias de las obras de Moreau, pero su meta última es el retrato de este. El comentario de que “no ha tenido la buena fortuna de [conocerlo]” alude al conocimiento personal, físico, habiendo Casal tenido solamente acceso al artístico, a través de las copias de sus obras. Y el no haber tenido esa fortuna sugiere el deseo – en el futuro – de alcanzarla. Ahora bien, mientras más se rebaja Casal – y ya vimos que este menosprecio hay que matizarlo – más se torna en un sujeto eróticamente activo que presiona a su interlocutor:
Después del poema, leeréis el soneto que escribí para el “Vestíbulo” de «Mi museo ideal», soñando con vos. Ni el poema, ni el soneto han sido publicados. Muy probablemente veréis algunas inexactitudes en el segundo, ya que no teniendo la buena fortuna – demasiado grande para mí – de haber visto vuestro retrato, he fantaseado con vos y os he imaginado de esa manera (“Carta 5,” 186-7)
Véase como, ahora de manera explícita, la “buena fortuna” está unida, en realidad depende de ese retrato más deseado  porque permanece fuera de su alcance. Que Casal había calculado todas sus movidas lo demuestra el hecho de que esta observación – que es en realidad una discreta solicitud – aparece justamente en la carta a la que seguirá esa con el abierto pedido del retrato: “Hace mucho tiempo….” Hay que agregar que si Moreau se abstuvo inicialmente de complacer al escritor cubano, intuyendo en él un fervor excesivo, comprometedor quizá, la carta 5 solo podía confirmar estas sospechas. Ese Casal que fantasea con el cuerpo de Moreau – ausente en el retrato que no ocupa su lugar en las paredes de su celda – que lo imagina a su antojo, y lo sueña en una intimidad y secreto ideales para
porque permanece fuera de su alcance. Que Casal había calculado todas sus movidas lo demuestra el hecho de que esta observación – que es en realidad una discreta solicitud – aparece justamente en la carta a la que seguirá esa con el abierto pedido del retrato: “Hace mucho tiempo….” Hay que agregar que si Moreau se abstuvo inicialmente de complacer al escritor cubano, intuyendo en él un fervor excesivo, comprometedor quizá, la carta 5 solo podía confirmar estas sospechas. Ese Casal que fantasea con el cuerpo de Moreau – ausente en el retrato que no ocupa su lugar en las paredes de su celda – que lo imagina a su antojo, y lo sueña en una intimidad y secreto ideales para las prácticas halconeras del deseo, ¿de qué no sería capaz, qué no haría con el retrato en sus manos? La respuesta de Casal entonces a la obvia negativa de Moreau es nada menos que la de un deseo obstinado y su producción: la escritura, la creación y la pintura del retrato requerido y negado. El retrato ya está fijado en la telaraña de la escritura, en los laberintos del deseo. Pintado y escrito en la soledad de la celda de Casal, el retrato de Moreau es añadido a la colección que lo hospeda como el vacío necesario que le mantiene la respiración entrecortada y anhelante. Es por eso que el retrato está y no está entre los trofeos del cazador.
las prácticas halconeras del deseo, ¿de qué no sería capaz, qué no haría con el retrato en sus manos? La respuesta de Casal entonces a la obvia negativa de Moreau es nada menos que la de un deseo obstinado y su producción: la escritura, la creación y la pintura del retrato requerido y negado. El retrato ya está fijado en la telaraña de la escritura, en los laberintos del deseo. Pintado y escrito en la soledad de la celda de Casal, el retrato de Moreau es añadido a la colección que lo hospeda como el vacío necesario que le mantiene la respiración entrecortada y anhelante. Es por eso que el retrato está y no está entre los trofeos del cazador.
En su segunda carta a Moreau – la única escrita en español – Casal había expresado su deseo de coleccionar las reproducciones de todas las obras del pintor, “especialmente,” dijo, “El joven y la muerte.” Ciertamente, Casal no volvió a mencionar esta pintura, ni tampoco recibió la correspondiente copia. No obstante, no puedo evitar pensar en la carga profética de esta petición, reverberando en ese especialmente. Casal, en cuya escritura abundan hermosos jóvenes moribundos, torturados, o que buscan el placer en la tortura – Prometeo, Saulo, Petronio, el «amante de las torturas» – tuvo también la siniestra de habilidad de profetizar la muerte temprana de Juana Borrero y, especialmente, la suya. Al final, no necesitó de la reproducción de “Le Jeune Homme et la Mort.” Murió en la cumbre de su belleza y de su juventud, poco antes de cumplir los treinta años, y seguramente amado por los dioses. Su muerte misma vino a completar y a sellar así la colección de sonetos-pinturas de «Mi museo ideal». Fue la última pintura, la última fotografía, el último poema. El coleccionista se había incorporado definitivamente a su colección, arte y vida ya indistinguibles una de otra; los colores, la tinta, la sangre y el esputo corriendo juntos en la lujuria del gasto.
Notas
1. Para ilustrar el concepto de comunidad imaginada, Anderson cita el inicio de la novela Noli Me Tangere, de José Rizal, «padre del nacionalismo filipino», y comenta que sería suficiente “advertir que desde el principio la imagen (enteramente nueva para la literatura filipina) de una cena comentada por centenares de personas innominadas, que no se conocen entre sí, en muy diferentes rincones de Manila, en un mes particular de un decenio particular, evoca de inmediato a la comunidad imaginada” (Comunidades, 48). La novela es de 1887, y curiosamente las crónicas de Martí («padre del nacionalismo cubano») sobre el atentado y muerte del presidente Garfield, de 1881, crean la misma imagen. El “enfermo de la nación” – como dice el cronista que el Herald llama a Garfield – absorbe entonces, debido al sensacionalismo de la prensa – incluida, por supuesto, la crónica martiana – la representación de todos y de cada uno de los ciudadanos, los que desaparecen al hacerse continuos con el cuerpo del presidente: “Es el saludo de todos, de ricos y de pobres, de potentados y de mendigos, de apasionados y desentendidos: ¿Cómo está el Presidente?” (“Carta, 20 de agosto de 1881,” 7). Esa pregunta, que va de boca en boca – “personas innominadas,” como las llamaría Anderson – crea, en efecto, la imagen de una comunidad imaginada. Y como hemos visto, el papel de la prensa en la creación de esa comunidad – que Anderson subraya – coadyuva decisivamente a la manera de experimentar el espíritu comunitario de la nación porque permite la creación de una temporalidad también comunal.
2. En mi opinión resulta, pues, incomprensible la ausencia de referencias a las tesis sobre el erotismo de Bataille en Comunidades imaginadas. Quizá esto se deba al hecho de que Anderson, si bien alude a ello en varios momentos, no presta la atención que merece al lugar de la sexualidad y el erotismo en la construcción y mantenimiento de los lazos de la nación como comunidad imaginada. Recordemos que Eve Sedgwick Kosofsky se refirió a la importancia de devolver la homosocialidad (clave en cualquier formulación de los sentimientos nacionalistas) a lo que llamó “la órbita del deseo,” entendiendo por esto último – el deseo – como “la fuerza social o afectiva, el pegamento, incluso si se manifiesta como hostilidad u odio, o como algo menos cargado emotivamente, que moldea una relación importante” (Between Men, 1-2) (Traducción mía. A menos que se indique lo contrario, en lo adelante ha de entenderse que también lo son las restantes traducciones).
3. Este libro, que podría muy bien leerse como un texto icónico de la estructura del deseo en el modernismo, es todavía desconocido para casi todos los estudiosos del modernismo, incluida Cuba. Es una de las pocas pertenencias que se conservan de Casal y, como la mayor parte del resto, estaba en poder de su sobrina Carmen Peláez. Esto quiere decir que solo aquellos pocos que tuvimos la fortuna de poder revisar esas pertenencias (Lezama Lima el primero) han podido ver este fascinante libro. Más aún; me atrevo a afirmar que solo unas pocas personas lo han visto alguna vez. Lo que más llama la atención – y lo más importante y revelador en el contexto de lo que discuto en este trabajo – es la absoluta falta de atención por parte de la crítica cubana, no solo a ese libro, sino también a los cuadernos de apuntes de Casal, en marcado contraste con la atención que no ha dejado de recibir cualquier traza, por insignificante que esta sea, dejada por Martí. Debe tenerse en cuenta de que el ensayo de Lezama es de 1941, y de que, por lo tanto, desde ese año ya hay por lo menos noticia de la existencia del libro y un iluminador comentario sobre su importancia. Esto significa que solo la indiferencia puede explicar la falta de atención al mismo.
4. Véanse: Inventario de los objetos pertenecientes o relativos a José Martí de los museos de Cárdenas y de Santiago de Cuba (1921 y 1922), así como La casa natal del Apóstol. Inventario y distribución (1925). La especificación – en las dos primeras publicaciones – de que se recogen los objetos pertenecientes o relativos a Martí sugiere que, en efecto, todo aquello que hubiera caído en el ámbito de este – que hubiera tocado, o simplemente se relacionara con él – se convierte inmediatamente en objeto museable, en memoria nacional.
5. Jean Starobinski expresa que “el objeto extendido no es diferente de la sonrisa, de la carne desnuda, de la mano que presenta el regalo” (Largesse, 2).
6. Este hecho, desde la perspectiva de Jacques Derrida, es suficiente para anular el supuesto regalo de Casal, puesto que “para que haya regalo no puede haber reciprocidad, devolución, intercambio, o deuda,” “The Time of the King” (128).
7. Derrida nos recuerda que si bien el regalo puede ser algo bueno, “también puede ser malo, estar envenenado […], y esto desde el momento en que endeuda al otro” (idem). El retrato de Casal que recibe Moreau en los pliegues de una carta como un obsequio, está envenenado no solo porque lo endeuda – algo que Casal obviamente había tramado – sino porque, además, busca seducirlo.
Obras Citadas
Bataille, Georges. “Prólogo” en El erotismo. Barcelona: Tusquets, 1997: 11-30.
Benjamin, Walter. “Unpacking My Library” en Illuminations. New York: Schocken Books, 1969: 59-67.
Casal, Julián del. “Cartas a Gustave Moreau” en: Francisco Morán. “Hacia una dialéctica del amo y el esclavo: Las cartas de Julián del Casal a Gustave Moreau.” Katatay II, no. 3-4, 2006: 179-91.
Darío, Rubén. “Films habaneros. El poeta Julián del Casal” en José María Monner Sans. Julián del Casal y el modernismo hispanoamericano. México: El Colegio de México, 1952: 254-7.
Derrida, Jacques. “The Time of the King” en Alan D. Schrift, editor. The Logic of the Gift. New York, London: Routledge, 1997: 121-47.
Halperin, David M. How to do the History of Homosexuality. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2002.
Imbert, Anderson. Comunidades imaginadas. México: FCE, 2006.
Lezama Lima, José. “Julián del Casal” en José Lezama Lima. Confluencias. La Habana: Letras Cubanas, 1988: 181-209.
Márquez Sterling, Manuel. “Julián del Casal.” Azul, II, no. 21, 24 de marzo de 1895: 328-30.
Martí, José. “Carta de Nueva York,” 16 de septiembre de 1881 en José Martí en los Estados Unidos. Periodismo de 1881 a 1892. Ed. crítica. Roberto Fernández Retamar, Pedro Pablo Rodríguez, coordinadores. Madrid: UNESCO. Colección Archivos, 2003: 15-24.
Sedgwick, Eve Kosofsky. Between Men. New York: Columbia University Press, 1985.
Starobinski, Jean. Largesse. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1997.

