|
Literatura
y totalitarismo
(Notas sobre la
experiencia Diásporas)
Pedro Marqués de Armas
A finales de 1993, en el momento más álgido del llamado
“Período Especial en tiempo de paz” (eufemismo con que el
gobierno cubano intentó, tras la caída del Muro de
Berlín, ocultar tanto la violenta crisis que asolaba al
país como su criminal perseveración en el poder), algunos
escritores cubanos decidimos organizar en La Habana el Proyecto de Escritura Alternativa
Diáspora(s), el cual  devino
más tarde, cuando los
espacios públicos le fueron negados, en la revista literaria del
mismo nombre. devino
más tarde, cuando los
espacios públicos le fueron negados, en la revista literaria del
mismo nombre.
Si otros proyectos de autonomía
creadora (y críticos) habían abortado a finales de la
década precedente (PAIDEIA,
Naranja Dulce, Memorias de la Postguerra, etc.,),
ya como resultado de presiones institucionales o policiales, ya por el
temprano exilio de sus miembros, a Diásporas
en cambio le iba a tocar en “suerte” -si bien con enormes dificultades
y sin que faltaran presiones de ambos tipos- sobrevivir hasta marzo de
2002, que es cuando aparece el octavo número de este samizdat.
¿Por qué un proyecto de esta
naturaleza, desde el que se ejercen derechos elementales como el de
opinión, divulgación y agrupación - derechos que
en Cuba implican, sin embargo, delitos sancionados con años de
cárcel - y donde se publica a escritores prohibidos - desde
Heberto Padilla hasta Joseph Brodsky, desde Cabrera Infante hasta Milan
Kundera y desde García Vega hasta Hans Magnus Enzensberger -,
logra sobrevivir durante casi una década?
Creo que, a fin de aprehender el
fenómeno, es importante responder así: debido - por una
parte - a la temeridad de quienes participaron o colaboraron con
él dentro de la isla, perdiendo en ocasiones sus empleos y
viendo limitadas sus aspiraciones profesionales y libertades
migratorias, etc., al tiempo que el mismo era reconocido y apoyado
fuera de Cuba por no pocos escritores de relieve; y, debido - por otra
parte - al tipo de estrategia que el poder político -
léase Seguridad del Estado - creyó oportuno aplicar en
momentos en que, por el alto coste político en juego, se
debía “priorizar” el control y la represión de opositores
y de periodistas independientes.
Se nos calificaba - en definitiva - de
“escritores nihilistas” o “anarcas” y no de “agentes a sueldo del
Imperio”, aunque claro, según fórmula que podía
invertirse de improviso, como ocurrió tantas veces en la saga
totalitaria.
A ello habría que añadir lo que
podría definirse como censura
de antemano: y es que al estar todas las imprentas bajo el
domino del Gobierno, cualquier revista independiente sólo
alcazaría a operar a través de tiradas mínimas y
esporádicas - es decir unas 50 fotocopias como máximo -,
lo que haría de nuestro señuelo - también
según cálculo de las autoridades, sospecho - una empresa
“limitada y condenada al fracaso”.
Sin embargo un evento de estas
características poco tiene que ver con su alcance físico
o económico. Antes bien, se trata de un gesto que informa sobre
las condiciones en que se hace literatura en un sistema totalitario,
sobre todo cuando ésta asume una dimención civil; y, al
mismo tiempo, sobre las condiciones - éstas sí
incalculables y tanto más azarosas - en que se lee, ya que,
además de circular de mano en mano, la revista era a su vez
reproducida por otros interesados, con frecuencia estudiantes,
derivando en una suerte de documento-metástasis.
Si tuviera entonces que definir el verdadero
alcance de Diáspora(s)
apelaría, por cuanto fueron cumplidos, a estos versos de
Pasolini que encabezan el editorial del primer número: “Pero
volvamos al uso de la libertad, en poesía/ esta libertad tiene
las mismas características que la lucha política/ se
impone inspirando terror; redescubriendo el deber….” Pero
apelaría, de igual modo - y ahora del lado de la barthesiana
“multiplicación de las escrituras” que también se
auguró en aquella primera presentación -, al hecho de que
el Proyecto se dejara llevar siempre por una política de las diferencias,
esto es: por la co-existencia de referentes culturales diversos -
conceptuales, neobarrocos, experimentales, etc.- que comportaban a la
par una metáfora de ciudadanía.
“El vigor de una literatura desplazada, si no
se produce una hecatombe que la borre - acotó años más tarde uno de los inspiradores de Diásporas, el poeta y
narrador Rolándo Sánchez Mejías -, puede ser
directamente proporcional a la violencia que se ejerce sobre ella.
Puede decirse más: ningún abrazo se ha vuelto más
prometedor que la estrecha acometida, que el empujón seductor
entre la violencia del poder y la violencia con que la literatura
intenta desplazar al poder”.
más tarde uno de los inspiradores de Diásporas, el poeta y
narrador Rolándo Sánchez Mejías -, puede ser
directamente proporcional a la violencia que se ejerce sobre ella.
Puede decirse más: ningún abrazo se ha vuelto más
prometedor que la estrecha acometida, que el empujón seductor
entre la violencia del poder y la violencia con que la literatura
intenta desplazar al poder”.
En un país donde los escritores
califican como artesanos al servicio de la Cultura Nacional, o donde se
comportan como atletas del Mercado, aceptado que sus libros -
publicados en editoriales europeas - no se publiquen ni circulen en el
propio país; es obvio entonces señalar que es la propia
literatura quién, en cada caso, responde; y responde desde ese
“terror” que Pasolini menciona y que no apunta sólo contra
“razones de Estado”.
Al forjar su propio estilo - menor, extrañamente político y resueltamente
post-nacional -, una literatura deplazada apunta también contra
aquellos que, por cobardía o por estar tozuda o
cínicamente arrimados a la maquinaria del Poder, sostienen
dichas mismas razones disfrazadas de folklorismos, arcadismos y
neomarxismos.
En la Cuba de los noventa Diásporas constituyó,
pues, una serie de actos de resistencia cívico-literaria. Esto
es, a la vez que daba salida a la escritura de creación -
poemas, relatos, ensayos, etc. - de sus integrantes y colaboradores,
ponía en debate zonas vedadas cuya confictividad sólo
podía mostrarse desde los márgenes. Así, la
crítica al nacionalismo, reflexiones sobre literatura y poder,
exilio y ficciones de Estado, y la recuperación (no en sentido
arqueológico sino en tanto escrituras vivas y por elemental
justicia literaria) de escritores prohibidos o jamás publicados
- además de cartas abiertas y de pronunciamientos sobre la
censura - fueron sus móviles principales.
Es por ello que el Proyecto implicó
siempre un fuera-de-juego, en el mismo sentido en que Heberto Padilla,
no menos por destino que como provocación, pensó un libro
de poemas por el que fuera encarcelado y sometido a un grotesco preceso
de autoinculpación en 1970.
Quienes éramos niños en aquel
momento - y que de hecho fuimos programados para convertirnos en el
Hombre Nuevo soñado por la eugenesia socialista de Che Guevara -
quizá podamos reconocernos en estos irónicos versos:
A aquel hombre le pidieron su tiempo
para que lo juntara al tiempo de la Historia.
Le piedieron las manos,
porque para una época difícil
nada hay mejor que un par de buenas manos.
(…………)
le pidieron las piernas,
duras y nudosas,
(sus viejas piernas andariegas)
(…………)
Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros.
Le dijeron que eso era estrictamente necesario.
Le explicaron después
que toda esta donación sería inútil
sin entregar la lengua,
porque en tiempo difíciles
nada es tan inútil para atajar el odio o la mentira.
Y, finalmente le rogaron
que, por favor, echase a andar,
porque en tiempo difíciles
ésta es, sin duda, la prueba decisiva.
Y es que el lenguaje suele ripostar creando
sus propias ficciones, privadas e irreductibles, allí donde en
cambio los totalitarios prefieren siempre confundir ficción y
realidad a fin de secuestrar las palabras y de convertir en crimen el
más mínimo amago de diversidad.
A Padilla le bastó con mostrar al
hombrecito-de-ley del socialismo -al homúnculo sin lengua- en
sus más decantados atributos, para insinuar de paso en
qué consiste la terrible diferencia: en que las
ideologías de Estado son en cualquier caso relatos aplicados, creencias ciegas que por
desgracia involucran quirúrgicamente a la realidad.
En cierta ocasión el poeta ruso Joseph
Brodsky escribió que una tiranía es un sistema de poder
que dura a lo más entre quince o veinte años, pero que si
logra sobrepasar este período de tiempo ya no es tiranía
sino simplemente una monstruosidad.
Cuba es hoy esa monstruosidad.
El horror de un sistema totalitario
debería medirse no sólo en virtud del espacio que ocupa,
es decir de acuerdo a la sombra que proyecta (se habla siempre de una
pirámide perfecta), sino también por su extensión
en tiempo, o sea por el número de generaciones que fueron
implicadas en dicha pesadilla.
Sin obviar, claro está, las cifras
concretas del desastre - de fusilados (cerca de 10 000), encarcelados
(ahora mismo 330 presos políticos y más de 100 000
comunes), exiliados (casi 2 millones y medio), etc.-, en el caso cubano
estamos ante un sistema que podría alcanzar el medio siglo y
cuyo mayor horror - así lo creo - ha sido someter a cientos de
miles de personas al sufrimiento y la humillación cotidianas, a
la muerte-en-vida que supone vivir sin pan y sin libertad y repitiendo
- de puro miedo y por pura inercia - la sórdida mentira del
Estado.
Pero esta muerte lenta es, por fortuna,
también la del Poder…. Y así se anuncia en estos versos
de Enzensberger que parecen captar - ahora por un retrovisor - el
reverso de la Historia:
“Añorante, el anciano combatiente
busca en el horizonte un agresor,
pero el confín está vacío. También el
enemigo
lo ha olvidado”.
Violencia y literatura (*)
Rolando Sánchez
Mejías
A veces, conversando con otros escritores
cubanos, hemos dicho: ¿Pero qué vamos a enseñarles
a estas personas acerca de la violencia, muchas de ellas perseguidas
implacablemente, dirigida la violencia que les tocó en desgracia
al propio centro de sus cuerpos?
También ha habido otra
precaución que atañe a cierto sentido del honor, y es la
precaución de no andar por el mundo, como decía Bernard
Shaw, exponiendo las propias miserias de uno, como si las propias
miserias de uno pudieran explicar, o fueran equiparables, a las
demás miserias del mundo.
Sin embargo, con todo el respeto que le
debemos a Bernard Shaw, hay momentos excepcionales en la vida de los
pueblos donde mostrar las propias miserias atañe a un principio
de humanidad, de experiencia compartible. Cada uno vive su propio
infierno. Y las experiencias que podemos sacar de nuestros propios
mundos estancos pueden ser, aunque sea, modestamente ejemplificantes
para mundos donde el infierno se muestra como el lugar mismo del
espanto.
¿Tenemos algo interesante que decirles
a nuestros camaradas de ruta acerca de la violencia? 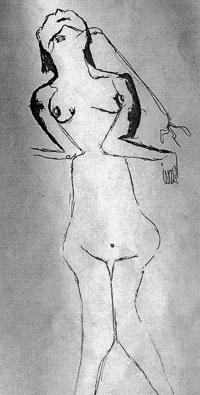 ¿Podemos
contarles algo nuevo acerca del sufrimiento o de la palabra ultrajada o
violada o sencillamente desplazada? ¿Tengo algo nuevo que
decirle a mi amigo Bashkin Shehu sobre el dolor acumulado en sus largos
años de cárcel, sobre el dolor de sus familiares muertos
en esa terrible perversión histórica que ha sido Albania? ¿Podemos
contarles algo nuevo acerca del sufrimiento o de la palabra ultrajada o
violada o sencillamente desplazada? ¿Tengo algo nuevo que
decirle a mi amigo Bashkin Shehu sobre el dolor acumulado en sus largos
años de cárcel, sobre el dolor de sus familiares muertos
en esa terrible perversión histórica que ha sido Albania?
¿Qué es lo que nos reúne
aquí?
Pues que escribimos: unos en versos, otros en
prosa. Pero en resumen: escribir, escribir como tarea esencial.
Y parece que muchas personas e instituciones
de este mundo no ven en la literatura un simple acto de nostalgia o
divertimento.
Entonces señalan con el dedo, esas
personas e instituciones: "Allí, mátenlos!". O:
"Allí, expúlsenlos!"
Y ciertamente que muchos son muertos o
expulsados en tal empresa.
Uno sabe que ha nacido y crecido en un sistema
totalitario un poco tarde en la vida. Cuando se es pequeño, y
aún cuando se es joven, nadie vincula los metros cuadrados de su
casa con alguna realidad política. Si nuestra casa mide 20
metros cuadrados, eso está mal o está bien en
términos absolutos de realidad, pero no inferimos de nuestra
relación con el espacio valores de civilidad, cultura o
espiritualidad.
Por otra parte, no se puede negar que un
sistema totalitario, si a algo se parece, es a la propia Naturaleza.
Ahí están las abejas para explicarlo. Pero su mundo es
tan perfecto, tan cerrado en sí mismo, que no necesitan explicar
absolutamente nada acerca de la pertinencia ontológica de su
mundo. Y ese mismo silencio se espera de las colmenas humanas.
La sorpresa de que uno ha desperdiciado su
vida en algún proyecto general y sin sentido aparece tarde en la
vida.
Es junto con las primeras arrugas que uno toma
la extraña decisión de pensar que aquello que ha vivido
no ha sido exactamente la vida. Y este tipo de metafísica, esta
brecha que aparece entre uno y la realidad, concierne también a
un proceso natural de envejecimiento inherente a un sistema
totalitario. La idea de que la vida se te ha ido es medible
directamente en la escala utópica. Por eso el sentimiento de
decepción tan típico en dichos sistemas, por eso la gente
en tales sistemas evalúa su vida en términos
históricos, como si hubieran vivido contrastados en escalas
suprahumanas.
Cuba es un país muy joven, y sin
embargo, como su gente, es como si hubiera envejecido mucho. Cuando se
aprende muy rápido, cuando los acontecimientos de la Historia se
sobreimponen con terrible velocidad a nuestras vidas singulares, el
resultado general es el agotamiento. Suerte que los cubanos envejecen
con cierta alegría, e incluso mueren con cierta alegría.
Y esa ligereza vital, esa suerte de despropósito vital, creo que
ha sido la única forma de aminorar el embate veloz de los
acontecimientos de la Historia en un pueblo tan joven.
Pero también hay mucha tristeza en mi
pueblo. Hay mucho cansancio en mi pueblo. Y si durante el presente
siglo hemos estado ubicados en los primeros lugares de suicidio en el
mundo (primero nuestros indios, luego los negros traídos de
Africa, los chinos de Canton que se suicidaban en masa y cómo
dejar fuera a los emigrantes españoles) junto con los
húngaros, los austríacos y otros pueblos, tal vez
comencemos a sopesar al cubano en su verdadera dimensión, y
dejemos de verlo como ese paraíso tropical al que tanto han
contribuido la visión ingenua de la izquierda turística y
la prosa y la poesía paradisíaca de muchos de nuestros
contemporáneos.
Ahora bien: un sistema totalitario le tiende
al escritor una trampa de muerte. Porque le ofrece un status social. Le
dice: tú a lo tuyo, nosotros a lo nuestro. Y la mayoría
de los escritores aceptan el juego, pues, ¿qué le
corresponde a un escritor sino escribir? Todos sabemos las ingratas
condiciones en que un escritor realiza su tarea. Y la filiación
de dinero y escritura, como ya se sabe, es bastante tormentosa. Si a
esto se añade que por fin el escritor tiene al fin un lugar en
la República, ¿qué más debemos pedir?
¿Acaso siempre no habíamos pedido una relación
estrecha con el pueblo, acaso siempre los escritores cubanos no
habían pedido ocupar un lugar en la Patria? ¡Pues al fin
ya teníamos aquel lugar! Los versos de José Martí,
poeta y patriota cubano del siglo XIX que murió de un balazo,
son muy elocuentes respecto a ese pathos cívico:
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Lo que ha pasado en Cuba es tan complejo que
no basta con ajdudicar a la miseria de sus intelectuales todo lo que ha
sucedido. Sencillamente pasó que los políticos cubanos –
en este caso léase los militares cubanos – supieron explotar
hábilmente la ambigüedad esencial que subyace a la q
literatura y al intelectual en un país en proceso de
formación. Recuerden que Cuba había tenido que formar a
sus intelectuales en un tiempo muy apretado. Como en otras culturas
más asentadas en miles de años, no puede hablarse, en el
caso cubano, de una tradición de la intelligentzia, o de un
orden cultural ligado a las aspiraciones de gremios culturales
específicos. El intelectual cubano siempre ha sido muchas cosas
a la vez, y a duras penas la vida agitada del país le
dejó lugar para ser completamente un “hombre de letras”, como es
el propio caso de Martí.
No obstante, lo primero que hizo el estado
cubano en los años 60 fue explotar la cuota de culpa burguesa de
sus escritores y artistas. A la manera soviética, se les
echó en cara la ausencia de un papel social redentor o su
pusilanimidad habitual ante los problemas concretos de la Historia. Se
les fijó los límites dentro de los cuales
había
que hacer arte y literatura. Se les dijo: “Dentro de la
Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada”. Y como
podemos suponer, los límites ontológicos de esa frase son
tan borrosos que ya podemos inferir el resto de la historia. fijó los límites dentro de los cuales
había
que hacer arte y literatura. Se les dijo: “Dentro de la
Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada”. Y como
podemos suponer, los límites ontológicos de esa frase son
tan borrosos que ya podemos inferir el resto de la historia.
Ya en la década de 1970 la sociedad
cubana comenzó a institucionalizarse. Se instauró una
“política cultural” con instituciones y normativas que
fiscalizaban su cumplimiento. Respecto a la literatura y a las formas
del arte, tales normativas ofrecían modelos a seguir por la
“nueva sociedad”. Para poner un ejemplo de cómo las
instituciones influyeron en la literatura cubana, tomemos el caso de
los Talleres Literarios. En Cuba se creó un sistema nacional de
dichos talleres, espacios donde los escritores aficionados
reflexionaban y discutían acerca de sus propios cuentos y
poemas. El sistema abarcaba a la totalidad del país, desde los
municipios más alejados hasta una estructura competitiva
provincial y nacional. Ahora bien: dichos talleres estaban directamente
influidos por escritores cubanos designados por las instituciones. Era
difícil que un escritor como Virgilio Piñera –
homosexual, burlón y de escritura rebelde – fuera aceptado para
influir en algún taller del país. Se fue creando a todo
lo largo de la isla una manera de contar relatos modélica, donde
un supuesto “realismo duro” se instauró como canon, dejando
fuera cualquier otra narrativa, como la de Lezama Lima, Eliseo Diego,
Calvert Casey, Labrador Ruiz, Cabrera Infante, Reinaldo Arenas – por
otra parte muy difícil de enseñar, además de haber
sido borrados por el Estado, estos tres últimos, de la
literatura nacional –.
Esta manera de diferir la implantación
del Realismo Socialista por una forma de control y de influencia
más solapada, más acondicionada a un presunto
“carácter nacional”, fue la clave de la “política
cultural” cubana.
Se dice que en Cuba nunca pudo triunfar el
Realismo Socialista. Que de eso nos habíamos salvado. Esto es
una verdad a medias. Pero como toda verdad a medias, generó un
embrollo mayor: se creó una literatura cuyo peor inconveniente
era que se parecía a la literatura.
Los soviéticos en esto fueron un poco
más honestos. Muchos de sus escritores mediocres sabían
que estaban embarcados en una empresa muy poco literaria pero estimable
en términos sociales. Pero en Cuba pasó que los
escritores querían escribir como Hemingway o Isaac Babel, como
Camus o William Faulkner. Y no hay peor cosa que ver un estilo seco,
duro, realista – postulándose como representante de la
Literatura Nacional – al servicio de conflictos
morales y sociales y erigiéndose como heredero del
realismo de Tolstoy, Flaubert, Chejov. Más que una simple
confusión estética, esta página de la cultura
cubana debe ser explicada como una abyección.
La literatura fue institucionalizada. Un
sistema totalitario es aquel que logra que todo – incluso las palabras
– se imbriquen en la realidad como una institución más.
El sistema totalitario odia los huecos negros. No soporta las
líneas de fuga. Todo debe adquirir la fijeza mortal de una
realidad ordenable en términos de control.
Muchos poetas de talento escribieron versos
donde sus manos salían mal paradas ante las manos de los obreros
y campesinos. El poema En tiempos
difíciles, del libro Fuera
del juego de Heberto Padilla, refiere la situación:
A aquel hombre le pidieron su tiempo
para que lo juntara al tiempo de la Historia.
Le pidieron las manos,
porque para una época difícil
nada hay mejor que un par de buenas manos.
le pidieron las piernas,
duras y nudosas,
(sus viejas piernas andariegas)
Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros.
Le dijeron que eso era estrictamente necesario.
Le explicaron después
que toda esta donación resultaría inútil
sin entregar la lengua,
porque en tiempos difíciles
nada es tan útil para atajar el odio o la mentira.
Y finalmente le rogaron
que, por favor, echase a andar,
porque en tiempos difíciles
ésta es, sin duda, la prueba decisiva.
El orden institucional cubano, a partir de
1961, había ido dando pasos cada vez más serios hasta
agrupar a la totalidad de la sociedad cubana en un sistema
burocrático donde el control de sus miembros era la piedra
angular. Desaparecieron las últimas revistas y periódicos
libres.
El control de la literatura en la
enseñanza, durante estos 40 años de revolución, ha
sido sistemático. Si uno examina los libros de textos para las
escuelas en diferentes períodos puede percatarse de lo que puede
producir una “política cultural” regida por un Estado
totalitario: la idea de la literatura que va creando es sencillamente
limítrofe con la patología. Se escoge a un cierto
número de asesores literarios – profesores, investigadores y
escritores oficiales – y se les encarga la tarea de estampar sus
propios poemas y relatos en dichos libros de textos. No voy a hacer un
inventario de las metáforas y prosas que podemos encontrar en
esos catálogos: sería un ejemplo de lo que no se debe
hacer en literatura, algo así como un Catálogo de Malas
Intenciones Literarias, para no ser más crueles. No me
atrevería a juzgar a esos miles y miles de niños y
jóvenes cubanos que odian la literatura: lo que conocieron como
literatura fue eso.
En las bibliotecas del país existen
regulaciones y controles sobre el material y la bibliografía.
Estantes enteros son dedicados a esos autores y libros que no todos
pueden consultar. Uno de los medios con que la seguridad del Estado
controla las inclinaciones de sus intelectuales es precisa-mente llevar
una constancia de sus lecturas habituales: si te leías a
Benjamín, Adorno, y posteriormente incurrías en Derrida y
Deleuze, sabe Dios el vector de librepensamiento que los “asesores” de
filosofía de la Seguridad del Estado te adjudicaban en
términos políticos. La cuestión se complicaba
cuando se leían con igual fervor a los poetas chinos y otras
literaturas menos ostensibles. Pero cómo la tarea era extraer un
vector, te podían endilgar sin vacilación la
condición de frankfurtiano o de postmoderno, o para colmo de las
clasificaciones, ambas cosas inclusive, como ocurrió con el
movimiento PAIDEIA y con el
grupo y la revista DIASPORA(S).
También apareció la
traición como estilo de vida estimulado por el Estado. Como
citaba Orwell en 1984:
Bajo el nogal de ramas extendidas
Tú me traicionaste, yo te traicioné.
El mundillo de los intelectuales es tan
veleidoso, tan lleno de agitaciones neuróticas no sólo
del orden de la nerviosidad artística, que sólo basta un
pequeño impulso regulador por parte del Estado o de determinadas
fuerzas políticas, para que la guerra – eso que llaman “batalla
ideológica” en los sistemas totalitarios – asuma un
carácter verdaderamente taimado, profundamente abyecto y
mezquino. Nuestros escritores y artistas comenzaron a recibir sueldos,
casas y facilidades de vida. 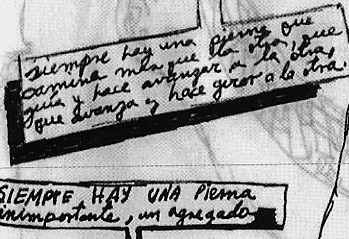 A
primera vista, esto no está mal.
¿Acaso un escritor debe de vivir de otra soberbia que no sea la
de su propia escritura? ¿Acaso ya la propia labor de uno, la de
pergeñar palabras a veces sin un sentido muy claro, no es una
labor de un paría? Me atrevería a decir que nada de esto
está mal si lo que quedara a buen recaudo es la propia
literatura. Pero no hemos contado en las filas de nuestros escritores
oficiales con cínicos como Ferdinand Céline.
Desdichadamente ninguno de nuestros escritores oficiales pudo farfullar
con su prosa o su poesía el desagrado general – digamos
metafísica – con que la realidad se abría ante sus ojos,
aunque se hubieran equivocado en su apreciación de
política y realidad. A
primera vista, esto no está mal.
¿Acaso un escritor debe de vivir de otra soberbia que no sea la
de su propia escritura? ¿Acaso ya la propia labor de uno, la de
pergeñar palabras a veces sin un sentido muy claro, no es una
labor de un paría? Me atrevería a decir que nada de esto
está mal si lo que quedara a buen recaudo es la propia
literatura. Pero no hemos contado en las filas de nuestros escritores
oficiales con cínicos como Ferdinand Céline.
Desdichadamente ninguno de nuestros escritores oficiales pudo farfullar
con su prosa o su poesía el desagrado general – digamos
metafísica – con que la realidad se abría ante sus ojos,
aunque se hubieran equivocado en su apreciación de
política y realidad.
La idea del “intelectual comprometido” fue
reducida a la fórmula del “intelectual orgánico”, en la
peor y más servil acepción de esta última. El
intelectual fue reducido al silencio, a una participación
z0073fugaz y dirigida por parte del poder político. Más
adelante, hasta el propio Gramsci – creador del término
“intelectual orgánico”, junto con toda la dinámica de
fuerzas que suponía el concepto – fue postergado por la
teoría política oficial cubana.
La estructura psicológica de un
intelectual cubano a partir de 1970 fue más o menos la
siguiente: como escritor, dependía de una tradición,
mundial y nacional; es decir, podía emplear todas las palabras
de la literatura, tanto las del monólogo interior de Joyce como
las del barroco castellano de Lezama; pero no empleaba estas palabras a fondo, pues su lazo umbilical con
la literatura había sido roto: un “intelectual orgánico”
debía de ajustarse a una dinámica de la realidad
prefijada por un consenso político y por un consenso demasiado
estrecho de los géneros literarios. Por otra parte, la
tradición cubana siempre fue bastante reacia a la
tradición del “hombre de letras”. Quizás los franceses
sientan alguna satisfacción al oír que en un país
pequeño siempre se ha puesto en cuestión al “hombre de
letras”, que lo han odiado o exigido morir por la Patria. Pero lo que
para los franceses tal vez sea un alivio – pues han estado saturados de
“hommes de lettres” – para nosotros ha sido un problema, un problema
del que aún estamos pagando las consecuencias, y es la debilidad
de un gremio que apenas tuvo conciencia de su rol en la cultura y la
política, a no ser en casos aislados.
Aunque contemos desde hace unos siglos con
escritores de genio, estos han sido aceptados a duras penas por el
orden social.
Considerando muy de cerca las cosas,
¿qué es un “hombre de letras” sino aquel que se cree
heredero de todas las palabras de la literatura, incluso, en un exceso
necesario, de todas las palabras del mundo? Esto puede parecer un acto
de soberbia. Pero sólo se puede escribir bajo este tipo de
dislocación, bajo este tipo de sinrazón elemental que
hace del “hombre de letras” un paría y no un dómine del
espíritu.
Si yo fuera a definir a mi generación
literaria, la definiría con el siguiente lema: “hijos de la
palabra”. Para bien o para mal, “herederos de la palabra”. Modestos
herederos de Joyce, de
Mallarmé, de Musil, de los griegos, de Pound, de Blanchot, de
Martí, de Casal, de Ramón Meza, de Mandelstam, de Lezama,
de Proust, de Vallejo, de Macedonio Fernández, de Juan Carlos
Onetti, de Piñera, de Michaux, de Platonov, de Borges, de
Bernhard, de Cortázar... Es una generación que supo
resistir los sarcasmos embozados de la crítica oficial, que en
ningún momento dejó de utilizar todas las palabras del
mundo aunque sus poemas y relatos se volvieran ilegibles para el bien
público y para la tradición literaria cubana.
¿Qué se le puede oponer al poder?
Esta pregunta se volvió un acto de
respiración habitual.
Lezama y el grupo Orígenes
habían opuesto a la República su don de “hombres de
letras”. No
podían oponerle otra cosa. Se habla a menudo que la piedra
angular de tal oposición fue su
catolicismo, abierto o larvado. Tal vez el catolicismo les dotó
de un plan de vida necesario para la cohesión. Pero lo que
resplandece sin lugar a dudas es la idea de la literatura: de una
escritura
vinculada a la respiración de sus cuerpos, de un jadeo perpetuo
en medio de tanta oscuridad nacional.
Y esta enseñanza, para nuestra
generación, fue crucial.
No quisiera, en ningún momento, que se
pensara que estoy tratando de vindicar para nuestra
generación el papel de “generación perdida” en manos del
socialismo. Si anteriormente hablé del
envejecimiento natural con el cual uno obtiene determinadas evidencias
vitales, fue para dejar claro que nuestro “vacío”, según
Lezama, también alcanzó el carácter de una
experiencia, pues nuestra idea del “desastre” – en el sentido de
Blanchot – estaba situada en el corazón mismo de la realidad. En
su relato Mediodía del
bufón, el joven escritor cubano Rogelio Saunders hace
constar su “experiencia” del desastre, noción imposible de
llegar sólo a través de un énfasis
metafísica:
Hay quienes
suponen que los que son como yo dirigen más secretamente la
política del Estado. No lo creo. Somos más bien los
infaltables infusorios, el toque final que hace caer con
estrépito el ruinoso edificio. Porque el edificio es ruinoso y
seguirá siéndolo, al menos durante un tiempo.
Nació como una ruina y como tal ha ido desarrollándose,
creciendo monstruosamente entre las lianas de la destrucción
dejadas por el antiguo Imperio. Pero yo hablaba de esa
insatisfacción que hunde en el fango a tantas vidas admirables.
El poema La Nueva Estirpe, de Pedro
Marqués de Armas levanta en el horizonte una nueva
sublimidad poética, ajena a la lírica insularizante,
más preocupada por hacer de Cuba una Arcadia poética que
el lugar de una complejidad inagotable:
Ya viste los monos en la barcaza
así el delirium de percepción
animales brotan de las celdillas
del cerebro, en ininterrumpida población
y viste alguna roca peduncular
con la vara de cedro ruso que golpea
la puerta: mono, rata, lo mismo hombre
oscuros tejemanejes del anti-Dios.
Cuando nuestra generación
organizó algunas tácticas de “política literaria”
(revistas marginales como DIASPORA(S),
AZOTEAS; “cartas
abiertas” en contra de la censura y la restricción del libre
movimiento, movimientos político-culturales como PAIDEIA; presentaciones
públicas con cierta animosidad política), no lo hizo
tanto en relación con el poder – en el sentido de lidiar, de
sumarse a una dinámica de juego de poderes – como para preservar
tozudamente el nervio de la literatura. Pudiera suponerse que esto es
un dislate psicológico que aseguró sin dudas la derrota
de una generación. Siempre me ha parecido muy curioso que la
revolución intente preservar a sus generacio-nes literarias y
artísticas como capital simbólico. No creo que se dedique
tanto dinero ni esfuerzos a una tarea tan colosal sencillamente en
nombre del Mal. La paradoja es que la revolución siempre termina
produciendo en tales generaciones una dislocación tremenda,
escamoteándolas de la historia o de la realidad. Más que
una idea del Mal, me gustaría ver en todo ese fenómeno de
descomposición inconsciente una incapacidad congénita de
producir auténticamente una revolución, o lo que es lo
mismo, un estado de realidad estable y que a su vez proporcione a sus
ciudadanos una idea del futuro.
Resultado: la locura, el suicidio, la abulia,
la afasia y el exilio de muchos de los miembros de dichas generaciones.
Uno de nuestros “locos”, que terminó suicidándose antes
de los 40 años, el poeta Angel Escobar, murió como uno de
esos personajes de Platonov, la cabeza soportando la idea fija – pero
vaga – de una intocada noción del socialismo ligada a su raza
negra, esa su ingenuidad necesaria, esa su experiencia singular para
él, mientras la realidad le ajustaba las clavijas. Buscando la
Patria encontró esa otra Patria: la Patria del Psicótico.
En su poema La Edad los
límites se tuercen. Veamos un fragmento:
“Toma tu píldora” – húyete
me dicen.
– Di el paso al frente y ahora
ya está
dado
al frente
al frente al frente
al lado al
lado al lado
al frente
al frente al frente
al lado al
lado al lado
El vigor de una “literatura desplazada”, si no
se produce una hecatombe que la borre, puede ser directamente
proporcional a la violencia que se ejerce sobre ella. Puede decirse
más: ningún abrazo se ha vuelto más prometedor que
la estrecha acometida, que el empujón seductor entre la
violencia del poder y la violencia con que la literatura intenta
desplazar al poder.
El poder es ciego ante las implicaciones de un
abrazo tan familiar. Pero ningún poder renuncia a dar cobijo a
la literatura. ¿Por qué? Porque el poder sueña con
convertirse en Naturaleza. Finalmente el poder también
sueña como un niño: aunque sueñe con la cabeza
vacía. Su sueño es tan monstruoso como el de la
literatura.
Ahora se sueña con una Cuba donde todos
sus intelectuales serán como sus hijos soñados. Se habla
del “encuentro”, de la “confluencia”, del estado de gracia final donde
todos – incluso los que nunca han tenido voz en Cuba – serán
redimidos por la Nación. Los “cubanólogos” (esa nueva
raza del intelectual cubano) inventan nuevas averiguaciones:
construyen, producen, se adelantan a la futura máquina de
producción de realidad. Se parecen al socialismo por su
energía de organizar nuevos simulacros de vida, nuevos
constructos de saber y de utopía nacionales en nombre de una
epopeya insular. habla
del “encuentro”, de la “confluencia”, del estado de gracia final donde
todos – incluso los que nunca han tenido voz en Cuba – serán
redimidos por la Nación. Los “cubanólogos” (esa nueva
raza del intelectual cubano) inventan nuevas averiguaciones:
construyen, producen, se adelantan a la futura máquina de
producción de realidad. Se parecen al socialismo por su
energía de organizar nuevos simulacros de vida, nuevos
constructos de saber y de utopía nacionales en nombre de una
epopeya insular.
Creo que los intelectuales cubanos no deben
redefinir el “encuentro” sobre el espacio de la Nación, de la
Literatura Cubana o de cualquier otro constructo semejante. La
política, el desencuentro, la diferencia son las únicas
armas que posee un intelectual. Coyunturalmente podrán existir
determinadas tácticas de unión frente a la Máquina
Totalitaria. Pero apelar otra vez a la Isla como el sustituto de dicha
máquina es una trampa que se teje despaciosa y que tiene como
campo de cultivo a un país desvastado y ansioso de un imaginario
nacional redentor. Muchos intelectuales cubanos comienzan a sacarle
fruto a este entramado afectivo.
El nuevo poder también configura su
artimaña. ¿Acaso él también no ama a la
literatura? La ama secretamente, como el lugar de la Nación. Ama
a su Prostituta Nacional. Tan necesaria para no detener el proceso.
¿Acaso no hay que desplazar lo que ya una vez fue desplazado,
siempre en nombre de la libertad?
Hospitalario Capital que organizará
otras leyes de desplazamiento, de violencia, de besos mortales en otras
tantas mejillas de un país siempre besado alegremente por la
muerte.
El mercado editorial mundial ha encontrado en
la actual literatura cubana un magnífico aliado: en Europa se
vende obscenamente una idea más o menos estable de la literatura
cubana, marcando su nuevo deterioro. El escritor cubano, ahora
confrontado directamente por el dinero, cree redimirse – y redimir a
sus lectores – a través de una literatura presuntamente libre:
ya sea en nombre de “la verdad del documento”, o en nombre “de una
palabra por fin en libertad”, la literatura cubana – tanto en la isla
como en el exilio – elabora una nueva modalidad del floklor.
Los nuevos “representantes de la Cultura
Nacional” serán la nueva trampa mortal, trampa que no
vendrá tanto en nombre de la “producción” y la
“tecnocracia” como de la Forma Nacional con que la Cultura,
hipócritamente, espera resistir los embates del capital.
* Intervención
leída en el Encuentro “La resistencia del lenguaje”, organizado
en Caen por el Parlamento Internacional de Escritores y el Centro
Regional de Letras de Baja-Normandía, 14-18 de junio de 1999. En
este evento participaron escritores de Argelia, Kosovo, Francia,
Albania, Irán, Afganistán, Cuba, Nigeria, Viet-Nam: N
Guyen Chi Thien, Sabri Hamiti, Latif Pedram, Rogelio Saunders Chile,
Bashkim Shehu, Vu Thu Hien, Christian Salmon, Jacques Derrida, Wole
Soyinka, Zahra Sari, Darioush Ashouri.
Este trabajo apareció en Diáspora(s) Documentos 4/5,
pp. 1 - 7. Noviembre 1999. La Habana
Acerca
del
lenguaje y el poder (1)
La palabra en el horizonte
totalitario
Rogelio
Saunders
Fue Robert Musil quien dijo que los
seres humanos siempre creemos saber lo que decimos, cuando en realidad
no sólo no lo sabemos, sino que decimos siempre algo
completamente distinto de lo que creemos decir. Nuestros
equívocos, sin duda, no comienzan aquí, pero es una buena
base para observarlos, por así decirlo, in medias res. Sabemos,
eso sí, que el lenguaje es poderoso: una 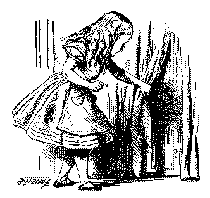 sola palabra puede
salvarnos o hundirnos. Y sabemos también — o intuimos — que hay
algo oscuro en él — o quizá demasiado evidente — que nos
hace recurrir una y otra vez al sobreentendido (y vivir infinitamente
en el malentendido). Como sabemos que no podemos escapar de nuestra
lengua materna, porque no hay hogar al que regresar más
allá de la lengua. De pronto (veinte años después
de vivir en otro país y mantener largo trato con sus gentes),
todos nuestros automatismos regresan. Somos una vez más el
paisano adolorido, el exiliado que farfulla un soliloquio de
extraños sonidos en una esquina del cuarto (nuestra patria,
nuestro último refugio), y nada puede convencernos ya de que la
salvación se encuentra en otra parte, más allá de
los símbolos y las palabras. Y finalmente, es este mismo
instrumento o utensilio más que corriente —al que estamos
ligados como a nuestra propia piel y con el que mantenemos
equívocas relaciones— el que sirve como material para construir
la obra de arte, aunque ésta no está nunca en la lengua
en tanto pragma, lo que lo
hace todo más ambiguo, y pone al escritor en relaciones
equívocas con sus semejantes, y hace que las personas se
equivoquen con respecto a sus propias capacidades creativas (todo un
juego de espejos o de espejeos que convierte a la escritura en un arte
arriesgado en muchos sentidos de la palabra) (2). sola palabra puede
salvarnos o hundirnos. Y sabemos también — o intuimos — que hay
algo oscuro en él — o quizá demasiado evidente — que nos
hace recurrir una y otra vez al sobreentendido (y vivir infinitamente
en el malentendido). Como sabemos que no podemos escapar de nuestra
lengua materna, porque no hay hogar al que regresar más
allá de la lengua. De pronto (veinte años después
de vivir en otro país y mantener largo trato con sus gentes),
todos nuestros automatismos regresan. Somos una vez más el
paisano adolorido, el exiliado que farfulla un soliloquio de
extraños sonidos en una esquina del cuarto (nuestra patria,
nuestro último refugio), y nada puede convencernos ya de que la
salvación se encuentra en otra parte, más allá de
los símbolos y las palabras. Y finalmente, es este mismo
instrumento o utensilio más que corriente —al que estamos
ligados como a nuestra propia piel y con el que mantenemos
equívocas relaciones— el que sirve como material para construir
la obra de arte, aunque ésta no está nunca en la lengua
en tanto pragma, lo que lo
hace todo más ambiguo, y pone al escritor en relaciones
equívocas con sus semejantes, y hace que las personas se
equivoquen con respecto a sus propias capacidades creativas (todo un
juego de espejos o de espejeos que convierte a la escritura en un arte
arriesgado en muchos sentidos de la palabra) (2).
¿Podrá sonar extraño que
en un país como Cuba la más castigada de las artes haya
sido la Literatura? (En Cuba no puede hablarse de artes más o
menos libres, sino de artes más o menos castigadas.) Porque la
música es poderosa, pero al parecer la Literatura es
todavía más poderosa. Este dudoso mérito, creo,
tiene que ver únicamente con el lenguaje. Es el lenguaje el que es
poderoso, e inmediato, y ambiguo. Es él quien nos pierde (entre
otras cosas porque es lo que está perdido “desde el origen”), y
se supone que sea también él quien nos salva (la palabra redentora; los grandes libros
canónicos de las religiones son precisamente eso: libros). La Literatura, pues, es la
más inmediata de las
artes. Y es claro que su “peligrosidad” no tiene que ver
únicamente con el lenguaje, sino con algo más cercano y
profundo (que nos toca más, que no podemos eludir de ninguna
manera): el pensamiento. La
Literatura es el arte que tiene que ver con ese instrumentum-fenomenon
característico de los seres humanos: el pensamiento-lenguaje. Y
ahí es donde el poder se ve obligado a intervenir directamente,
pues el poder se considera a sí mismo el usufructuario por
excelencia del lenguaje, el poseedor autorizado
de la Palabra (sea que reine un Sacerdote o un Laico). En un Estado
Totalitario, el asunto es más serio: el Poder se siente
amenazado en su misma base por la existencia de esa cosa espuria (y
aparentemente mucho menos poderosa que el sentimiento religioso) que es
la Literatura. (En un sentido más general, el poder se siente
amenazado simplemente por la palabra
— hablada o escrita.)
Lo que se les permite a los pintores (hasta
cierto punto, claro está), no se les permite a los escritores.
¿Por qué? ¿Qué hace que el Dictador en su
covacha negra no pueda resistir el dicterio de un hombrecillo irrisorio
llamado Ossip Mandelstam? (3)
Hay algo ahí que el poder siente, se diría, como su
propia carne traicionada. Es que el poder sólo tiene que ver con
el Significado (o con la relación entre el signo y el
significado; o con la ambigüedad de la relación entre el
signo y el significado). En particular, el Poder querría (el
poder totalitario, eminentemente) que las cosas significaran una sola
cosa (aun cuando la misma significación del poder se bifurque
indefinidamente: lo que el poder significa para sí mismo; lo que
el poder quiere significar, señalar o decir; lo que estas dos
cosas, a su vez, significan, etcétera). El poder querría
que el significado tuviera un solo sentido. Que los signos
señalaran hacia un solo lugar (por ejemplo, hacia el ersatz del cielo adorable, el
radiante sol y las columnas de hombres que marchan hacia el futuro 4). Se va a hablar aquí, pues,
de la experiencia de la palabra (del destino de la palabra, el escritor
y el sentido) dentro de los límites del Estado Totalitario.
Poder por excelencia, porque se estructura y se representa (y se ve
representado y estructurado) a través de la Palabra, del
Lenguaje, del Nombre (en una palabra: de la nomenclatura).
En un Estado Totalitario, todo tiene que ver
con el lenguaje. El lenguaje es, por así decirlo, el aire que se
respira en un Estado Totalitario. Todo está lleno de cifras,
consignas y nombres. De exhortaciones a la tarea y/o de cantos de
guerra y de victoria. En general, nunca se ha cantado tanto a la
victoria (imaginaria o real) como en un Estado Totalitario. Siendo una
verdad general del poder (el territorio del poder es el dominio
frío de la cifra; y si ésta es secreta, mejor), se
convierte en una verdadera fiebre bajo un régimen totalitario.
Ya no hay descanso para los ojos ni para los oídos. La
estética perversa del totalitarismo reedifica los géneros
de la literatura para mejor adoctrinar, convencer e intimidar a la
masa. (Recuérdese los relatos edificantes en la China comunista
o los largos discursos de Fidel Castro.) ¿Cómo
podría quedar, en este orden caótico de letras,
algún espacio para la Literatura? Y si ésta tiene
algún derecho a existir, ha de ser bajo la consigna de
reflejar con exactitud la Verdad totalitaria. Tengo la impresión
de que, quienes hablan de ello, suelen suponer que en Cuba
después de la década de los setentas (5) las cosas mejoraron o
incluso “cambiaron”. Cuando la verdad es que lo que vino después
de 1971 fue la petrificación de un estilo (el conversacionalismo o coloquialismo) como estilo oficial
de la poesía, expresión de la “transformación
revolucionaria” y su esencia “popular”, “antiburguesa” y “antielitista”
(la palabra del “hombre nuevo”). Algo que no cesó sino que
continuó en los años ochentas y noventas, y que condujo a
un matrimonio impropio entre trovadores y poetas (se extendió la
idea de que un trovador era o podía ser un poeta eminente, como
en una versión perversa del trovador provenzal), y en
consecuencia a una vulgarización sistemática de la
poesía y de la tarea del poeta, reducido a contabilizar zapatos,
ventanas y descamisados amores que siempre tenían lugar en
muros, parques, ómnibus o aulas de escuelas. Cantos y más
cantos a la fragilidad del hombre y la “importancia de la lucha”,
estimulándose e institucionalizándose el uso de una
palabra “común” como materia necesaria
de la poesía. De modo que parecía no solamente que un
trovador podía ser un gran poeta, sino que cualquiera —o casi—
podía ser poeta (en particular, si era joven y estaba lleno de
esperanzas y oscuros anhelos). Todo lo cual sigue a la
perfección la lógica del totalitarismo, que afirma que
todos tienen derecho a la palabra y, dentro de este derecho y como
resultado de este derecho, la condición de poetas. (Para que, en
revancha — “noblesse oblige”
—, ningún poeta pueda firmar su obra como poeta. La firma,
sí, pero como “representante del pueblo”, no como individuo, no
como “élite”. Es lo que hace el escritor — lo sepa o no —
cuando sigue el señuelo totalitario.) Es la democracia
absoluta que no deja ningún espacio para el hombre. “Nadie debe
sobresalir por encima de la mayoría“ — reza el mandato
tácito del Totalitarismo. Nadie, claro está, excepto
nosotros mismos: los Amos. Y en última instancia, nadie sino yo
mismo: el Amo.
Por otra parte, puede afirmarse con toda
propiedad que en Cuba sí existió (y existe) un realismo
socialista. Fue ésa justamente la lección que
aprendió un hombre como Eduardo Heras León durante su
estancia en la Fundición “Antillana de Acero”. Su caso resulta
ejemplar en tanto ilustración de los métodos “educativos”
del Estado Totalitario. Eduardo Heras León es hoy un funcionario
importante de la Nomenklatura cultural cubana, y han vuelto a
reeditarse sus libros más polémicos, incluyendo el (no
sé si expurgado) libro que causó su internamiento en ese
centro de “reeducación mediante el trabajo” (astuta
versión cubana de los campos de trabajo stalinistas, tras el
escándalo de la UMAP en los años sesentas). Libros como A fuego limpio y Cuestión de principio
(obsérvese la transparencia “revolucionaria” de los
títulos), son ejemplos perfectos de realismo socialista, a los
cuales nada les falta para ser considerados verdaderos clásicos
de ese género.
Lo peligroso (e inquietante) es que haya
quienes crean que un Estado Totalitario puede cambiar fundamentalmente.
Cuando lo cierto es que la tácticas del poder totalitario pueden
cambiar de muchas maneras, pero su estrategia esencial no cambia nunca.
El Poder Totalitario en Cuba sólo se ha hecho más sutil
(y no siempre), como un astuto camaleón que elige el color
apropiado según lo que va olfateando en el aire. Por ejemplo: el
límite de tolerancia para la crítica cambia de cuando en
cuando y según quiénes. Esto se debe, por supuesto, a que
el poder necesita escritores que lo representen y que hablen por
él (sobre todo si los hechos tienden cada vez más a
desacreditarlo ante la opinión pública). De este modo,
admite lo que he llamado “crítica suficiente”, que es aquella
ante la cual siempre puede decir: «Está bien, no estamos
de acuerdo en algunas cosas, lo sé. Pero todavía eres de los
míos». Es decir: todavía coincidimos en los principios fundamentales.
Todavía, en una palabra, crees
en la Revolución, etc., etc. Nunca podré olvidar la
conversación que tuve una vez con un coronel de la Seguridad del
Estado (la cordial conversación tuvo lugar, precisamente, en la
sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba), para el cual
yo era uno de los “buenos” porque no me había integrado en uno
de los grupos de defensa de los derechos humanos (considerados por el
poder totalitario como meros “grupúsculos
contrarrevolucionarios”). Porque, en una palabra, no había
“cruzado la raya”. (Prefiero ser contado mil veces por
Mefistófeles en lo profundo del infierno.) Para los “buenos”,
entonces, la receta es la conversación, el aviso casi cordial,
la discusión, la intimidación y finalmente el silencio
(el ostracismo: la orden silenciosa que los convierte en leprosos de la
cultura). Para los “malos”, en cambio, la amenaza franca, la
agresión directa, la cárcel, la deportación o la
muerte. Y aun cuando lleves una máscara, el poder sabe
quién eres detrás de la máscara. En Cuba, para
referirme a esto, yo usaba el ejemplo de una casa sin techo o con un
techo  transparente.
El poder es como Gulliver, que puede ver
fácilmente desde arriba lo que está haciendo cada uno de
los habitantes. Y es exactamente así, aunque parezca exagerado.
Entre otras cosas porque el número de los que colaboran con la
policía política (sea porque consintieron en ello, sea
porque se vieron obligados a ello) es incalculable. Y resulta ilusorio
creer que uno está “salvado” simplemente porque el poder lo
cuente (o parezca contarlo) entre los “buenos”. (Esto lo había
comprendido yo en Cuba mucho antes de hablar con ese coronel,
guardián de literatos.) Nada de eso, amigo mío. Porque
para ser de verdad uno de los “buenos” hay que vender por completo el
alma al diablo del Totalitarismo (como he dicho antes, prefiero a
Mefistófeles, el Viejo). Las genuflexiones parciales no bastan.
Admiro con dolor a quienes no dudan frente a un régimen como
ése: tienen el raro coraje de sumergirse en la abyección
con los ojos cerrados. (Naturalmente, siempre les queda la
justificación del nacionalismo —que es la coartada perfecta del
totalitarismo: la “patria” primero, la “identidad nacional primero”,
etc.) transparente.
El poder es como Gulliver, que puede ver
fácilmente desde arriba lo que está haciendo cada uno de
los habitantes. Y es exactamente así, aunque parezca exagerado.
Entre otras cosas porque el número de los que colaboran con la
policía política (sea porque consintieron en ello, sea
porque se vieron obligados a ello) es incalculable. Y resulta ilusorio
creer que uno está “salvado” simplemente porque el poder lo
cuente (o parezca contarlo) entre los “buenos”. (Esto lo había
comprendido yo en Cuba mucho antes de hablar con ese coronel,
guardián de literatos.) Nada de eso, amigo mío. Porque
para ser de verdad uno de los “buenos” hay que vender por completo el
alma al diablo del Totalitarismo (como he dicho antes, prefiero a
Mefistófeles, el Viejo). Las genuflexiones parciales no bastan.
Admiro con dolor a quienes no dudan frente a un régimen como
ése: tienen el raro coraje de sumergirse en la abyección
con los ojos cerrados. (Naturalmente, siempre les queda la
justificación del nacionalismo —que es la coartada perfecta del
totalitarismo: la “patria” primero, la “identidad nacional primero”,
etc.)
Realismo socialista, pues, tanto en la llamada
narrativa como en la poesía. Porque el conversacionalismo (o para decirlo
con un término que expresa mejor la pobreza del género:
el coloquialismo),
establecido como genero de géneros, como el género
poético oficial, etc., etc., es precisamente eso: la forma que
adopta en poesía el virus maligno del realismo socialista.
Palabras coloquiales y cabezas comunes. Así es como el
régimen totalitario (en Cuba como en Corea) interpreta lo que
debe ser la literatura. Es decir: la Literatura debe ser todo lo
contrario de lo que ella es. Pero, cabría preguntarse: ¿y
la conciencia? El
totalitarismo parece una mezcla (o mezcolanza) de lo estético y
lo religioso. Y el gobernante del estado totalitario, un preceptor
celoso que sólo querría que se confesasen ante él,
habiendo llegado a considerarse (locura máxima y no dicha del
Máximo Líder) algo así como Dios (sin duda, por
interpósita máquina). Al introducir una polisemia radical
en la lengua (pero sin imperativo categórico, sino siguiendo las
leyes armónicas del ritmo), la literatura rompe en su base misma
el ensueño ridículo del Poder de constituirse en
único auténtico meta (o supra) lenguaje. No hay lenguaje
que no sea ridiculizado o puesto en duda por el arte de la palabra. No
hay verdad absoluta que permanezca en pie bajo su risotada
crítica. Y eso es precisamente lo que no puede soportar el
poder: el infinito vagabundeo paródico de la literatura. La
desacralización y desorden que advienen como consecuencia del
uso no utilitario de la palabra (el surgimiento de un poder indecisorio
que crea un doble del poder y que es más poderoso que el poder).
Cuando se trata de un artista de verdadero talento, las consecuencias
de esta acción aparentemente mínima (tomar una superficie
cualquiera y rayar en ella con algo que escriba) son enormes. El poder
se ve cuestionado por algo casi ridículo e invisible.
Indiscernible y al mismo tiempo ubicuo. A veces se llega al colmo del
grotesco: funcionarios que escrutan interminablemente una palabra, un
signo. (Hay algo de un valor permanente en Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos:
la identificación del poder con el lenguaje, el largo estudio de
la relación entre el poder y el lenguaje. Es un valor a la vez
estético y filosófico.) Porque, en realidad,
¿dónde está el lenguaje? En todas partes y en
ninguna. Dentro de mi cabeza y fuera de mi cabeza. El lenguaje es lo
que yo pienso y lo que tú piensas. Y lo que un Dictador piensa
pasa también inevitablemente por el lenguaje. (Así como
el escrito sobre lo que un Dictador piensa y este mismo escrito que se
está escribiendo ahora: todo pasa por el lenguaje.) Es
ahí donde el Dictador no puede escapar a la Literatura y a un
poder que es más extenso que el poder — al fin y al cabo
temporal — del que puede gozar un hombre durante su vida. (Si hablamos
del Dictador es porque constituye la personificación del Poder,
y porque, con relación al poder totalitario, esta
personificación es esencial: los sistemas totalitarios son
sistemas en que se personifica — al máximo — el poder.)
Pero la disyunción entre el poder y la
escritura no acaba, ni mucho menos, con este “poder” que posee la
literatura y que dobla (parodia) el poder. No. Cuando el escritor
escribe, está ejerciendo al mismo tiempo una actividad que el
Dictador quisiera para él y a la que sin embargo le está
vedado el acceso precisamente por ser lo que es, un dictador, uno que dicta. Pero los que escriben los
dictados del Dictador no son los escritores, sino los escribas (su función
está inscrita desde siempre en el mecanismo intrínseco
del poder, no puede ser removida de un plumazo). Lógica que
crispa los nervios del Dictador y hace que se estremezcan los pasillos
del Poder. Pero el Dictador olvida que la condición misma de su
aupamiento ha sido la renuncia a la escritura, pues el mandato de mandar (la visión del
redentor) aparece siempre como una alternativa heroica y superior en medio del vacío
dejado por el sueño del artista, roto por la evidencia de la
propia ineptitud (el poder restaña la herida en el orgullo y
precipita el mecanismo de la más monstruosa egolatría,
pues ya nada puede contentarlo sino la máxima extensión
posible de lo Falso, en sustitución de lo ya para siempre
inalcanzable: el auténtico poder creador). El Dictador, pues,
elige el arte irrisorio de mandar —arte kitsch por excelencia—, cuando
en su alma —para sí mismo, en el tú y yo que nadie
escucha, pero que el escritor imagina— sigue
considerándose a sí mismo un artista.
¿Cómo, un artista?
Y en caso de serlo, ¿por qué no un histrión? En efecto: un
histrión-escritor o un histrión-escriba, tribuno heroico
o héroe épico-escriturario. Uno que actúa-hablando
(dicta) y que al mismo tiempo escribe (inscribe,
en el cuerpo de la historia: en el vasto cuerpo envuelto en
celofán tardío). Suprema armonía de la
acción y de la palabra: “acciones inmortales y palabras
imperecederas”. El colmo de la irrisión es que quienes se llaman
a sí mismos artistas contemplen arrobados la logorrea repetitiva
del Dictador y aplaudan con entusiasmo al final y escriban al
día siguiente imperturbables palabras de elogio.
¿Artistas? Ni el uno lo es, ni lo son los otros. Máscaras
que hablan con otras máscaras. Bajo el mandato del miedo,
renuncia a lo simplemente humano. en el mecanismo intrínseco
del poder, no puede ser removida de un plumazo). Lógica que
crispa los nervios del Dictador y hace que se estremezcan los pasillos
del Poder. Pero el Dictador olvida que la condición misma de su
aupamiento ha sido la renuncia a la escritura, pues el mandato de mandar (la visión del
redentor) aparece siempre como una alternativa heroica y superior en medio del vacío
dejado por el sueño del artista, roto por la evidencia de la
propia ineptitud (el poder restaña la herida en el orgullo y
precipita el mecanismo de la más monstruosa egolatría,
pues ya nada puede contentarlo sino la máxima extensión
posible de lo Falso, en sustitución de lo ya para siempre
inalcanzable: el auténtico poder creador). El Dictador, pues,
elige el arte irrisorio de mandar —arte kitsch por excelencia—, cuando
en su alma —para sí mismo, en el tú y yo que nadie
escucha, pero que el escritor imagina— sigue
considerándose a sí mismo un artista.
¿Cómo, un artista?
Y en caso de serlo, ¿por qué no un histrión? En efecto: un
histrión-escritor o un histrión-escriba, tribuno heroico
o héroe épico-escriturario. Uno que actúa-hablando
(dicta) y que al mismo tiempo escribe (inscribe,
en el cuerpo de la historia: en el vasto cuerpo envuelto en
celofán tardío). Suprema armonía de la
acción y de la palabra: “acciones inmortales y palabras
imperecederas”. El colmo de la irrisión es que quienes se llaman
a sí mismos artistas contemplen arrobados la logorrea repetitiva
del Dictador y aplaudan con entusiasmo al final y escriban al
día siguiente imperturbables palabras de elogio.
¿Artistas? Ni el uno lo es, ni lo son los otros. Máscaras
que hablan con otras máscaras. Bajo el mandato del miedo,
renuncia a lo simplemente humano.
De modo que la relación entre la
creación verbal y el poder (entre el escritor y el dictador, o
entre el artista y el dictador) se hunde en las aguas profundas de lo
psicológico. Pero, por otra parte, el lenguaje nos es tan
cercano que nos cuesta trabajo comprender (y en un Estado Totalitario,
donde el igualitarismo ha sido implantado en la conciencia como un
modelo permanente que niega incluso la realidad de los hechos,
más que en ninguna otra parte) cómo alguien que habla
exactamente como nosotros puede ser un artista (un escritor) y nosotros
no. ¿Un
“artista”? ¿Un “escritor”? ¿Qué es eso? Incluso
las personas bien intencionadas y con cierto nivel de cultura hacen un
gesto de extrañeza. (No hablamos aquí de toda la sospecha
que rodea el trabajo del escritor — ilustrada a la perfección en
un relato como El paseo, de
Robert Walter —, sino de la cercanía
del lenguaje y su relación con el pensamiento y la conciencia.)
El lenguaje, decimos, nos es tan cercano como
nuestra conciencia. (Más aún: él es nuestra
conciencia.) Pero, aun siendo así, ¿por qué lo
necesitaría el poder? ¿Lo propio del poder no
sería el silencio (lo tácito, el sobreentendido)?
Habría que invertir la perspectiva y decir: no es que el Poder
necesite de la palabra: es que la Palabra (el Nombre) es el poder. La palabra (el nombre)
es lo que nos permite apropiarnos
de lo que vemos. Si no pudiéramos asignar un grupo de letras a
lo que vemos (a lo que creemos que vemos), vagaríamos sin
memoria por un universo informe. Nos desperdigaríamos como los
ciclistas de Broch por el bosque aledaño. (O así lo
creemos firmemente. Y aunque nuestra creencia actual es pragma puro,
tiene un rastro profundo en la memoria, viene de ese punto que no
podemos recordar porque con él comenzó todo.) La palabra,
entonces, es el Poder, porque es el Pragma contenido en el Nombre (en
la Apropiación que es el Nombre). La palabra es sobre todo el
poder de nombrar; y sobre
este poder está construida toda la complicada estructura social
dentro de la que vivimos y dentro de la que, como expresión
máxima de lo que el Nombre puede hacer, florecen los Dictadores
(hongos últimos cuya retórica está llena de veneno
y cuya figura es el analogon estético e infinitamente perverso
de Dios. Pero Dios, ¿no era ya un analogon, una especie de
correlato infinito?)
Desde luego, no está completamente
demostrado que un Dictador no pueda ser un gran escritor, pero el Poder
Absoluto no quiere saber nada de adivinaciones parciales. Para
él, la alternativa es: todo o nada. En el caso del Dictador, es
claro que él ha elegido la nada. Pero, ¿y en el del
escritor?  Para
el escritor el todo y la nada tienen infinitas cabezas.
Cabezas múltiples. Cabezas que ruedan, chisporretean y
desaparecen, como las gotas de agua sobre una plancha de metal
caliente. No hay nada que se sostenga por sí mismo, sino que
todo está sosteniéndose entre sí (y
desafiliándose entre sí) infinitamente. No debemos
extrañarnos de que un escritor esté fascinado por el
Poder, porque todos, de una forma u otra, estamos fascinados por el
Poder. A fin de cuentas, fuimos nosotros quienes inventamos ese
monstruo que ahora nos devora. Y el hecho de que el Dictador acabe
demostrando siempre lo que es y pisoteando sin remordimiento hasta la
más mínima apariencia de humanidad en el lenguaje no debe
extrañarnos tampoco. Se debe simplemente a la lógica del
Poder, que no soporta ya en un momento dado el juego (y la
invitación al juego) que es la Palabra. Y también a que
en el Dictador la hinchazón monstruosa del carácter acaba
siendo siempre más fuerte que todo sueño (los Dictadores
son pájaros insomnes.) Pero el escritor (mistagogo omnipotente
en el hábitat insidioso de las palabras) cree también
equivocadamente que podría operar la metamorfosis contraria: la
transformación de la palabra en Pragma. Atraído por su
sueño al torbellino mortal de la Violencia Revolucionaria,
renuncia a ser el poseedor de su pluma y la pone — sueña que la
pone — “al servicio del Hombre”. Ahora él también dice
grandes palabras, da cuenta de grandes hechos o se convierte en un
nuevo tipo de aeda (en un “nuevo hombre” que canta a la libertad como
la esencia de la escritura y ante la que sólo cabe el abandono
absoluto: “por esta libertad de canción bajo la lluvia
habrá que darlo todo”). Equívoco máximo que el
Dictador se encarga de disipar con una sola frase: “dentro de la
Revolución, todo, fuera de la Revolución, nada”. Para
el escritor el todo y la nada tienen infinitas cabezas.
Cabezas múltiples. Cabezas que ruedan, chisporretean y
desaparecen, como las gotas de agua sobre una plancha de metal
caliente. No hay nada que se sostenga por sí mismo, sino que
todo está sosteniéndose entre sí (y
desafiliándose entre sí) infinitamente. No debemos
extrañarnos de que un escritor esté fascinado por el
Poder, porque todos, de una forma u otra, estamos fascinados por el
Poder. A fin de cuentas, fuimos nosotros quienes inventamos ese
monstruo que ahora nos devora. Y el hecho de que el Dictador acabe
demostrando siempre lo que es y pisoteando sin remordimiento hasta la
más mínima apariencia de humanidad en el lenguaje no debe
extrañarnos tampoco. Se debe simplemente a la lógica del
Poder, que no soporta ya en un momento dado el juego (y la
invitación al juego) que es la Palabra. Y también a que
en el Dictador la hinchazón monstruosa del carácter acaba
siendo siempre más fuerte que todo sueño (los Dictadores
son pájaros insomnes.) Pero el escritor (mistagogo omnipotente
en el hábitat insidioso de las palabras) cree también
equivocadamente que podría operar la metamorfosis contraria: la
transformación de la palabra en Pragma. Atraído por su
sueño al torbellino mortal de la Violencia Revolucionaria,
renuncia a ser el poseedor de su pluma y la pone — sueña que la
pone — “al servicio del Hombre”. Ahora él también dice
grandes palabras, da cuenta de grandes hechos o se convierte en un
nuevo tipo de aeda (en un “nuevo hombre” que canta a la libertad como
la esencia de la escritura y ante la que sólo cabe el abandono
absoluto: “por esta libertad de canción bajo la lluvia
habrá que darlo todo”). Equívoco máximo que el
Dictador se encarga de disipar con una sola frase: “dentro de la
Revolución, todo, fuera de la Revolución, nada”.
A Sartre le parecía que la
Revolución Cubana era verdaderamente original e independiente
porque no había sido dirigida por un Partido Comunista.
Qué equivocado estaba Sartre. Al parecer, murió en el
error. No en ése, supongo, porque los tozudos hechos acaso lo
habrán despertado un poco (el horrible cañaveral
debió tocarlo alguna vez con su signo de fuego), sino en el
error más general de creer que el Poder (el acceso al Poder) era
la forma más adecuada de transformar la estructura social
existente. (Para Sartre, al parecer, la Revolución era lo que
poseía la mayor cantidad posible de significado social — la
mayor, por así decirlo, cantidad de humanismo —, cuando en realidad
significa: agenciamiento total del Poder, destrucción de la
estructura social y “gobierno único del pueblo y para el
pueblo”. Demasiado lo sabemos.) Igualmente, leí una
opinión de Hans Magnus Enzensberger según la cual a Fidel
Castro nunca le habría gustado la maquinaria de un Partido
Comunista como base estructural del poder, pues ésta
estorbaría la tendencia improvisatoria de su carácter, su
naturaleza intuitiva y anárquica. Nada más lejos de la
verdad. Un Partido —y precisamente un partido Comunista, “de nuevo
tipo”—, era lo que necesitaba Fidel Castro para consolidar su poder y
extenderlo sin límites. Fidel Castro posee ahora, cómo
mínimo, un millón de hombres unidos a él por un
juramento voluntario de fidelidad (lo cual convierte al Partido
Comunista de Cuba en uno de los gangs más grandes del mundo.
Gansters como Al Capone o Rina — clásicos, por así
decirlo — son niños de pecho al lado de dictadores como Fidel
Castro, que poseen un país entero con todo cuanto hay en
él). El Partido — el Partido Único, creado para
“salvaguardar la Nación y el Socialismo”” — es precisamente la
legalización de la Nomenklatura (del gobierno de los Nombres). Y
en cada lugar donde “hace falta” (es decir: en todas partes), hay
sembrado un burócrata del Partido que vela por los “intereses
del Pueblo”. El Poder Absoluto (totalitario, dictatorial) está
perfectamente disimulado bajo la estructura visible de la burocracia
del Partido, en cuya “base” están convenientemente representados
los diversos estratos (o tipos) del “pueblo” (obreros, campesinos,
médicos, estudiantes, profesores, deportistas, escritores,
etc.), como meros rótulos que designan a unos uniformes a
vacíos, pues en ellos predomina la autonegación que
consiste en creer que la unanimidad lo hace a uno diferente
(alineación inherente a todo sistema totalitario.)
El escritor, que está allí
también consintiendo, aplaudiendo, cantando el libre cielo azul
que ahora pende su cabeza (olvidando el hacha que también pende
ahora mismo sobre su cabeza), ¿quién es?
¿Uno que sobrevivió o uno que vaga muerto por entre los
muros ciegos de la catástrofe totalitaria, allende la escritura?
Catástrofe que nos abarca (nos concierne) a todos, pues es precisamente la
condición humana lo que está en juego en ese negro
aburrimiento que lo ha convertido a él en un fingidor
máximo junto a otros fingidores máximos. Ficción
perversa en la que el escritor es sólo un escribidor que pasa su pluma
cineraria por sobre un papel ya escrito. Uno que imita su propia voz y
que usurpa su propio lugar de ser humano bajo la máscara
insidiosa del liberador (del liberto liberador, el contramayoral del
terrible cuento de la esclavitud). Pero, querido amigo — habría
que decirle de una vez por todas —, quien que te ha dado el poder de
liberar — poder mágico, nunca tan abstracto; poder que flota
delante de los ojos como una sombra blanca — no es otro que el
Dictador, bajo cuya mirada, por definición, es la libertad misma
lo que se pierde, con tal de que creamos por un segundo que ella
está representada por esa mirada, que el Poder es lo que
representa la libertad o peor aún: lo que la crea). Cegados sin
duda por la presencia del Poder (por el centelleo de la muerte),
confundimos la libertad con su exacto opuesto. No nos damos cuenta de
que gozamos de la libertad más ficticia: la que emana
directamente de la esclavitud. El escritor cree que el “Día” es
también su día, y regresa a ser un hombre en el
seno de la libertad (como si antes no lo hubiera sido), cuando en
realidad sólo ingresa al coágulo helado — el
corazón muerto, la frente vacía — del Poder.
(También José Lezama Lima se equivocó en esto. Y
yo, y casi todos.)
La palabra, en general, nos pierde. Y nos
pierde porque no podemos controlar su alcance (que coincide con la
lógica de lo que sucede). No podemos controlar lo que decimos y
tampoco podemos (afortunadamente) controlar lo que dicen los
demás. Nada, sin embargo, tan peligroso como la libertad, como
el ansia de libertad (todas las dictaduras han nacido de ella). Somos
esclavos a causa de aquello mismo que nos hace libres, y vagamos sin
nombre por la tierra teniendo al alcance de la mano todos los nombres.
El escritor no puede sino preguntarse en un momento dado:
¿qué es la palabra, para qué sirve? Parece, al
mismo tiempo, demasiado poderosa y demasiado inútil. Demasiado
estentórea y demasiado tenue. No podemos asirla; y sin embargo
puede mover multitudes. La usamos una y otra vez, y sin embargo es
siempre nueva. Parece incluso más poderosa que lo real, porque
hace de nuestras quimeras una realidad perdurable. Hasta tal punto, que
los grandes pensadores occidentales vagan aún dentro de los
límites del lenguaje como dentro de un círculo de tiza
mágico. Parecería que no hay nada que oponer al lenguaje
dentro de su soberano sí mismo. Y sin embargo, es sólo
viento, polvo. Nada más que palabras: sueños y
sueños de sueños. El escritor es quien lo sabe y quien lo
sufre con su propio cuerpo, con su propia cabeza llena hasta los bordes
de un poder vacío. La muerte que lo espera es la del
corazón sin abrigo, gastado por un sufrimiento sin origen.
(Nietzsche, seguramente más escritor que filósofo,
cayó de pronto en ese agujero que ya lo estaba esperando desde
siempre.) (afortunadamente) controlar lo que dicen los
demás. Nada, sin embargo, tan peligroso como la libertad, como
el ansia de libertad (todas las dictaduras han nacido de ella). Somos
esclavos a causa de aquello mismo que nos hace libres, y vagamos sin
nombre por la tierra teniendo al alcance de la mano todos los nombres.
El escritor no puede sino preguntarse en un momento dado:
¿qué es la palabra, para qué sirve? Parece, al
mismo tiempo, demasiado poderosa y demasiado inútil. Demasiado
estentórea y demasiado tenue. No podemos asirla; y sin embargo
puede mover multitudes. La usamos una y otra vez, y sin embargo es
siempre nueva. Parece incluso más poderosa que lo real, porque
hace de nuestras quimeras una realidad perdurable. Hasta tal punto, que
los grandes pensadores occidentales vagan aún dentro de los
límites del lenguaje como dentro de un círculo de tiza
mágico. Parecería que no hay nada que oponer al lenguaje
dentro de su soberano sí mismo. Y sin embargo, es sólo
viento, polvo. Nada más que palabras: sueños y
sueños de sueños. El escritor es quien lo sabe y quien lo
sufre con su propio cuerpo, con su propia cabeza llena hasta los bordes
de un poder vacío. La muerte que lo espera es la del
corazón sin abrigo, gastado por un sufrimiento sin origen.
(Nietzsche, seguramente más escritor que filósofo,
cayó de pronto en ese agujero que ya lo estaba esperando desde
siempre.)
El escritor sufre incluso doblemente, porque
sabe que esa palabra con la que él crea es la misma que da el
poder al Poder. Barthes lo dijo: El
lenguaje es fascista. El Dictador está solo porque el que
detenta el Poder Absoluto tiene que estar necesariamente solo (todo
Absoluto está solo). Y el escritor está solo porque el
que está dotado para la escritura y tiene, por esa misma
razón, un derecho desconocido a tratar con el lenguaje —a operar
con él metamorfosis nunca vistas —, también está
solo, como si ese don que por naturaleza va hacia la universalidad
(nadie puede poseer el lenguaje: el es, por excelencia, lo dado, el datum) no lo hiciera más
semejante de sus semejantes sino que lo aislara de ellos, como quien
tiene una rara enfermedad o un órgano diferente. Lo cual sin
duda está relacionado con el carácter
(no me parece exacto llamarlo poder) de la palabra poética. Pues
la palabra poética es percibida como un poder por quienes la
escuchan, fascinados por el efecto de un arte (6). De pronto, al escucharla,
sentimos que la palabra intensa
no ha perdido en esencia su antiguo carácter (carácter
que dobla y reproduce la palabra hábil,
pero que también dice lo indecible,
lo indecidible), y que
la mente humana conserva aún esta certeza sin prueba. Lo cual
nos sitúa nuevamente en la relación entre el lenguaje y
el poder. No sería exagerado decir que los dictadores han
ocupado el lugar del Dios muerto. Ni tampoco considerar a la moderna
época de los Dictadores como concomitante con (y resultado de)
la época contradictoria del Romanticismo. De hecho, el Yo
emergente del Romanticismo supone inevitablemente el deceso de Dios (o
bien una contradicción insoluble, como lo sabía
Lautrèaumont: “Dios y yo es demasiado para un cerebro” 7). Bajo este axis vive aún
Occidente. Al acentuar el carácter agónico de la
relación entre la conciencia y el sentido de la existencia, el
romanticismo-cientificismo labró un camino — abrió
múltiples canales, como un sistema de regadío de nuevo
tipo — para el surgimiento de los Dictadores (8). Alguien tenía que dictar,
en ausencia de los dioses. Así, cuando ya no hay dioses, queda
solo el Yo. Y el yo librado a sí mismo en un culto puramente
laico tiene que cometer necesariamente el más monstruoso error,
obligado a tomar el lugar de Dios, a quien ha eliminado. Un poeta puede
ser todo lo incrédulo que quiera (9),
pero su poesía, si vale algo, tiene que ver con otra cosa que su
incredulidad (trazada siempre en relación con la “creencia en
Dios” y presa de ese círculo), pues ella surge insoslayablemente
de la necesidad [de sentido] de la existencia — del universo, del
mundo, de nosotros mismos —, a la que (como lo sabía muy bien
Wittgenstein) no se le puede oponer la simple incredulidad, por muy
sólidamente fundamentada que parezca. Tarde o temprano, todos
debemos enfrentar el hecho simple y decisivo de la muerte, y la
contradicción manifiesta entre nuestra conciencia sin
límites y el límite puro de la disolución es algo
que nos abre —“en cuerpo y alma”— a la pregunta por del destino y por
el significado de la existencia.
El Yo, entonces, en lugar de Dios. Pero el yo
no puede dar cuenta del sentido de la existencia, porque él
mismo desconoce su origen. El Yo es un adivino sin arte adivinatoria.
Desenraizado del medio que le permitiría reconocerse, se sumerge
en el infinito (ni malo ni bueno: sólo insuficiente) de la
psicología. Por una parte, descubre el psicoanálisis. Por
la otra, la manipulación de masas. Sin duda en ambos casos
está en una estrecha relación con el lenguaje (con el
lenguaje - pensamiento - escritura). El lenguaje engendra,
infinitamente, poder. El poder, a su vez, genera infinitamente
lenguaje. (Palabras, palabras, palabras, como escribió
Shakespeare.) El culto de un hombrecillo ridículo y gesticulante
y de grotescos símbolos en la Alemania de Hitler es el culto del
Yo que ha matado a Dios y a quien esta muerte (esta visión de lo
infinito) ha cegado. De pronto, Karl Kraus no tiene ya nada que decir
acerca de Hitler. De pronto el exacto y lúcido Karl Kraus se ha
quedado mudo. Su silencio parece no el de quien ha visto de cerca lo
que Aparece —como un acontecimiento informe lleno de insoportable
realidad—, sino más bien el de quien ha dejado de ver lo posible, y al que
lo imposible le ha llenado el cerebro de infuturidad. Karl Kraus parece
haber visto de pronto todo lo que ya
no sería jamás posible con la llegada de Hitler al
poder, pues esa llegada era como la
apoteosis del sentido. Nadie parecía saber —ni dentro ni
fuera de Alemania— quién era realmente Hitler. O mejor dicho:
todos parecían creer que Hitler era otro (otro distinto, otra
cosa distinta) del que realmente era (10).
Desde luego, la imagen del Conductor (del mismo modo que la imagen del
“Hombre” (11) en Cuba)
existía ya antes de Hitler, y fue el molde (o el asiento) donde
él vino a situarse, por así decirlo, de un modo
“natural”. Porque, por así decirlo, éste es el destino
—sin duda natural— del sueño continuo y la continua
especulación abstracta a la que nos entregamos una y otra vez de
la mano del lenguaje. Antes de ser un monstruo de carne y hueso, Adolf
Hitler fue un monstruo hecho de palabras (de sueños de acciones)
(12). Si miramos los
símbolos de la Alemania Nazi, vemos que son una
materialización de nuestros sueños más
demoníacos, pero también de nuestras especulaciones
más modernas. Son una especie de inimaginable y deformada
mezcolanza entre ciencia y arte. Son, sobre todo, lenguaje: la vacua respuesta
retórica al vacío insoportable de la crisis.
Después de lo insoportable, lo imposible. La visión
romántica (en el mundo de lo histórico, del pragma, la
revolución es lo romántico
mismo) no puede en realidad ser confirmada por realidades: sólo
puede ser pintada —expresada— en imágenes,
ya que ella se justifica a sí misma sólo como
negación del presente. Si la realidad (si la verdadera realidad)
es sólo el presente, el deseo (la imaginación) nunca
puede coincidir con ella. Y sin embargo, creemos que nuestros
sueños pueden convertirse en presencias reales. Los pensamos,
los soñamos, los escribimos y finalmente nos encontramos un buen
día frente a la Máquina (frente al lenguaje de la
Máquina y frente a la máquina del Lenguaje). De pronto,
no tenemos ya nada que decir y parece que la propia palabra
(poética) carece de sentido. Cumplido el sentido, ya no hay,
desde luego, más sentido. Nos hemos convertido en Zombies, en
muertos que caminan. Como no estamos realmente muertos, la
situación es extraña y paradójica. Somos una
especie de Sonámbulos. El sentido parece haberse diluido en la
acción (en una acción aparentemente llena de sentido).
Padecemos, por así decirlo, de inanición poética.
En medio de la plenitud del sentido, hay una chocante carencia de
sentido. Nuestras acciones, que están llenas de
intención, carecen sin embargo de sentido. Y nuestras bocas,
nuestros vientres, están llenos de palabras. Cuando
reímos, reímos con la risa negra (de acuarela en blanco y
negro, desdibujada) del Conductor. Lo único que oímos, en
el esferoidal horizonte retórico Totalitario, es un cuento que
se repite infinitamente (un perverso y miserable cuento de nunca
acabar). Ya no hay más acción: sólo el relato
infinito — infinitamente aburrido — de la Acción.
El Yo librado al abismo del deseo canta la
canción neurótica de los dioses nuevos (o de los hombres
nuevos, semejantes a dioses), y el escritor que no se conoce a
sí mismo canta la realidad viciosa del poder: del sueño
“hecho realidad” o del sueño que “tiene que hacerse realidad”. Porque ambos han tomado sus
pensamientos-palabras por la realidad. Es decir: porque ambos
han dejado (son ya incapaces) de reconocer qué cosa es la
realidad, qué tipo de realidad es la existencia del yo en el
mundo y qué tipo de realidad es el arte poético (o
más generalmente: la obra de arte). Fascinado por el poder
del lenguaje, el escritor cede la palabra al lenguaje del poder. Deja
de confiar en sí mismo (en su arte) y se entrega a la alabanza
de lo que cree que es el lenguaje supremo o la culminación de
todo lenguaje (la violencia “transformadora”, el lenguaje del
silencio), así como ha creído que el sueño de la
acción es el mejor o el más humano de los sueños y
ya casi la acción (la realidad) misma. No sabe — o
lo sabe y sueña con liberarse a sí mismo de la tarea del
arte, de su carga insoportablemente humana — que no hay lugar para el
artista en una sociedad “nueva”, sino sólo para el cantor de
“cantos reales” (para aquel que canta lo que es — el “triunfo de la violencia” —
como la realidad ultima), es decir: el Rememorador. Rememorador, que,
sin embargo, en un momento dado deja ya de cantar lo “real justo” y se
convierte meramente en el Cínico, cuando lo ideológico se
derrumba y sólo subsiste el pragmatismo de la supervivencia (13). Pero sin duda es preferible la
caída (o la muerte) del estilo a la disolución (o la
desaparición) de la condición humana. (Un hombre, desde
luego, nunca puede dejar de ser un hombre, pero puede comportarse como
si no lo fuera. Siendo una mezcla de cosas, el hombre puede ser
también muchas cosas. Este poder alcanza su máxima
expresión en el lenguaje, pues nada puede superar el mimetismo
del nombre. Don, sin embargo, que el hombre no parece haber comprendido
muy bien y del que hace un uso mediocre: más que creador de
nombres, parece haberse convertido en rehén del lenguaje. Basta 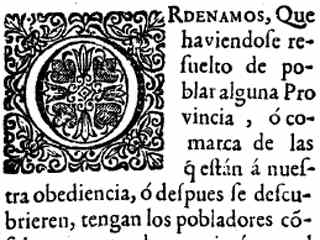 encender
la televisión para confirmarlo). encender
la televisión para confirmarlo).
El problema del poder, pues, es el problema
del lenguaje. Pero la solución (el sentido) de este problema no
se encuentra dentro de los límites del lenguaje (a esto
quizá se refería Wittgenstein cuando escribió que
el sentido del mundo — el mundo tal
cual lo vemos y que es un resultado del lenguaje — no se
encuentra dentro de los límites del mundo). Si nos confiamos
únicamente al lenguaje — si tratamos de extraerlo todo de
él, de crearlo todo a partir de él —, nos equivocamos.
Seguimos recreando el mundo tal cual lo vemos, y al poder dentro del
mundo también tal cual lo vemos. Ésa es, me parece, la
lección de la historia moderna, que es la época que
más ha tenido que ver con el lenguaje. Seguramente hemos
olvidado algo. Pero sobre todo deberíamos preguntarnos por
qué, si nos ha sido dado el don o arte para apropiarnos de lo
que vemos, la apropiación se ha constituido en nuestro peor
enemigo. Aquí parece haber encallado de un modo casi
trágico la filosofía de Occidente. Y sin embargo, el
lenguaje continúa. Lo que el lenguaje da, lo que el lenguaje
crea, continúa. Que un dictador haya muerto (o que cien
dictadores hayan muerto) no significa el final de la dictadura. Ya que
ella está contenida en el hecho de que el mundo ha sido creado
sobre la base del dominio (de
ese mismo don o arte por medio del cual conseguimos apoderarnos de lo
que vemos).
El largo silencio de Karl Kraus es un silencio lleno de sentido.
Notas
1. Publicado en Diáspora(s)
Documentos 6, pp 1 - 11. Marzo, 2001. La Habana. Revisado para este
número de La Habana Elegante
(N. del A.)
2. Quizás el lenguaje
mismo no consista sino en relaciones de poder, siendo el
vehículo por excelencia del uso, el dictamen y el pragma. Lo que
sugeriría algo inquietante no sólo en la relación
entre la escritura y el poder, sino entre el individuo y el Estado (en
cuya cesura la palabra se alza como aquello que, en lugar de ser la
comprensión y la justificación, se revela una y otra vez
como lo Absurdo. Frente al Estado, el individuo debe protegerse todo el
tiempo de la palabra).
3. (Claro, parece que tampoco fue posible resistir al
último Pasolini. Y lo comprendo: ese Pasolini nos mostró
lo que no habíamos visto o habíamos olvidado.
Imperfectamente, quizá equívocamente, como fuera, nos
dijo: Tú eres eso. Y eso que yo soy resultó demasiado
para mí (para nosotros). Lo comprendo.
4. Esta postal o ensueño del Poder tiene múltiples
variantes, pero todas proceden del vacío perverso que forma el
mundo opaco del dominio.
5. Que se considera como la más oscura, con
relación al arte.
6. En general, todo discurso contiene en sí la necesidad
—y los medios— de captar la atención del auditorio, de ejercer
sobre él un efecto hipnótico. De ahí su lugar
preferente en la política, que es el arte —o maña:
artimaña— de manipular a una masa.
7. La frase es tan moderna que apenas necesita
comentario. (O habría que comentar demasiado: “dios”, “yo”,
“cerebro”, etc., etc.)
8. Por otra parte (aunque éste, desde luego, es
otro tema), Dios parece demasiado arcaico para el mundo moderno, de
ahí la necesidad del super-hombre o el super-héroe.
Comprendemos que cambien los héroes, pero, ¿han de
cambiar también los dioses? Desde luego que sí, si Dios
mismo no consigue ya ser el cambio. En cuyo caso se produce algo que
podría denominarse “vacío divino”, en el mismo sentido en
que se dice “vacío de poder” (lo vemos hoy un poco por todas
partes). Pero sin dioses que pudieran “aparecer todavía”.
Sencillamente, ya no pueden aparecer más dioses. Y
así, mientras el mundo parece volverse cada vez más
práctico y moderno —o modernista—, una iglesia como la
católica se vuelve cada vez más pétrea, más
aferrada a sus dogmas (para no hablar del fundamentalismo
islámico). ¿Qué tiene que ver la enseñanza
de Jesús —simple y a la vez llena de energía, nueva— con
la prohibición del aborto o la afirmación de que el SIDA
es un “castigo divino”? Jesús era lo moderno en el Medio Oriente
antiguo
9. Estoy convencido de que es imposible no creer en nada
Hace algún tiempo comprendí que el problema
consiste más bien en qué creer, pues el hombre es
un animal de creencia. (Además, puede demostrarse de forma
lógica: creemos — con esa convicción salimos a la calle
cada día — que después de la luz verde vendrá la
luz roja en el semáforo, y que a ésta le seguirá
la luz amarilla. Nuestras creencias son múltiples, o mejor:
infinitas.)
10. Así también muchos hoy no parecen
saber (o querer saber) quién es realmente Fidel Castro.
11. El “Hombre” (abreviatura quizá del “hombre
fuerte”): el Solucionador (funesta imagen-clave del imaginario
político cubano).
12. Recuérdese la Acción Paralela en la
gran novela de Musil, hija del vacío moral, la confusión
conceptual y la inanidad política
13. Lo ideológico es por una parte el velo que
nos releva de la duda, del análisis, de la pregunta por el
sentido. Y por otra es el disfraz de la lucha despiadada por el poder y
del poder mismo. En el caso del totalitarismo, su efecto borrador
(vaciador) es de largo alcance, y cuando desparece, no hay nada que
buscar debajo (lo que más sufre bajo el totalitarismo es la
memoria, cultural e histórica). El pragmatismo que lo sustituye
es pues expresión intensa del vacío (la rostridad
esquizoide de un vacío profundo, de una erosión
profunda), y en consecuencia mucho más peligroso que los valores
tradicionales desplazados por la ideología.
|



