
Manual de las tentaciones
Premio Luis Cernuda
Letras Cubanas, 1989
Fusilamiento de Zenea
Va perdiendo la visión de los techos, y las puertas de hierro ya no gritan el nombre del condenado. La pregunta ha sido una pedrada en pleno rostro. A cada minuto la oscuridad es más densa o no es oscuridad, sino vacío de los ojos y del tacto, ausencia de brisa, nada ni nadie que sale a recibirlo justo cuando pensó que todas las puertas estaban listas para abrirse.
¿Dónde está Dios?
Zenea avanza hacia el Foso de los Laureles.
Es un hombre que inventa su última mañana. Vuelve al bosque de Nueva Orleáns y Adah – siempre Adah – lo besa en la mejilla.
Ahora escucha las voces de mando.
Alguien debe acudir.
Por un instante asiste a su fusilamiento representado por otro que no es él y que si lo es. Piensa que se marcha, que llega, que se esfuma. Todo está nítido en una hoja de papel. Pegado al muro, lejos de sí los rotos espejuelos de armadura de oro, él mismo – espectador y protagonista – levanta un brazo y de inmediato hasta el más mínimo deseo cae al piso.
El enemigo aplaude y tiende un cerco. Ahí están los que vinieron a calumniarlo, y aquellos otros que la indiferencia consumía. Las centelleantes manos que lo abrazan con odio, los dientes que irremediablemente lo descarnan, nunca borrarán, sin embargo, esas letras que él ha dejado escritas en el papel.
Como todo hombre, aun después de muerto Zenea sueña con la absolución.
Dos Ríos
Como si atravesara los espejos, Marti entra en el combate. Su brazo no está dispuesto a dejarse sorprender. Sólo que la muerte no es jamás una sorpresa y él sabe que aquella carta será famosa y quedará sin terminar. Únicamente la muerte o la belleza tienen sentido. Adquiere conciencia de las furias repentinas del alazán sobre el que cabalga por regiones inhóspitas. Está al tanto de su pulso: no desmaya. Aunque su vida no es un libro, sospecha que algún enigma de frases pueda definirlo. Reaparecerá siempre dispuesto a la batalla, y cuando sus enemigos lo den por muerto, aún le quedará el recurso de atravesar el espejo con la certeza de que la muerte no es ni puede ser una sorpresa.

La puta y Milanés
José Jacinto llegaba cada noche y una abundante mesa le daba la bienvenida. La mujer lo estaba esperando. A cualquier hora: siempre era temprano. En la habitación sin luces donde ella comía y apuraba el vino, resultaba fácil descubrir el cuerpo deseoso y desnudo. Sin verlo, José Jacinto lo presentía. A esa hora se olvidaba del peligro y del pecado, como se olvidaba del frío y de la muerte. Sin hablar, tomaba una copa y la llenaba hasta el borde. ¡Qué extraña mezcla de olvidos y recuerdos la del vino! Las carcajadas de ella le recordaban a Doña Rita, pero la mujer exigía una absoluta ausencia de nostalgias. Se trataba – decía ella – de una celebración. "Poeta, mi poeta", repetía y luego lo desnudaba, tocaba sus secretos. Con voz que a él se le antojaba de sibila, ella le advertía: "Olvídate de todos los poemas que has escrito en las noches de insomnio." Y en algún momento suspiraba.
José Jacinto se sentía agradecido y no huía. Ninguna razón poderosa le permitía escapar. Permanecía silencioso, con su mismo eterno silencio, respirando aquella delicia que era el cuerpo de una mujer desnuda, junto a una mesa repleta de manjares. A veces creía dormir aunque sabia que en ningún sueño los hechos suceden con tal ausencia de nitidez. Sabía que los sueños son reales y que la realidad se le había vuelto intangible como los senos inmaculados de Isa. La mujer suspiraba con más frecuencia y frotaba su vientre con el vientre de Milanés. Cuando el placer casi era éxtasis, él solicitaba un perdón que a ella divertía como cualquier caricia.
Y luego regresaba solo, cabizbajo, en su eterno silencio bajo el cielo matancero que él encontraba diferente. Al llegar a la casa, la voz de Carlota lo llamaba: "Hermano, ¿dónde has estado?" Pero ¿cómo responder una pregunta para la que no se han hecho las respuestas?
José Jacinto se alejaba en un letargo. Como todas las noches, fingía morir.
Miedo de Heredia
Es la noche del seis de mayo de 1839 y José María Heredia cierra las ventanas. Por entre los postigos, el mundo piedra a piedra: "¡Ah, México, triste ciudad!" Él es él y su miedo. De nada vale intentar, por centésima vez, la lectura de una inolvidable página de Las memorias de ultratumba. Entre la página y sus ojos se interpone una mano que él, en su afán de poetizar, ha identificado con el recuerdo. En realidad se trata del terror. El terror es esa mano que cierra de un golpe el único libro en que desea penetrar, así como es el frío que esta noche hace polvo los techos de la ciudad.
Heredia piensa en cuántos podrían acudir, ayudarlo a olvidar que el miedo existe. Ignora que no hay nadie, que hay un momento, un único momento, en que un hombre permanece absolutamente solo frente a su libro de cabecera.
El reloj lanza doce campanadas. Ahora, por fin, es el siete de mayo. La mano desaparece y la casa también. Ciudad México es una engañosa imagen, una ofuscación. Tocan entonces a la puerta y se alegra: alguien viene a hacerle compañía. El miedo se esfuma como todo lo demás.
La muerte del Poeta
para Lezama en su muerte
Un día amaneció sin sueño y cuando quiso levantarse descubrió cierta compresión en los bronquios. No sonrió. Era una hora tranquila, doméstica. A falta de un bello pensamiento, repasó mentalmente el día: si dos mañanas se parecen demasiado, poco hay que decidir. Trató, pues, de sentarse en la cama.
Es necesario, dijo, abrir la tapa de esa gran caja sumergida. Casi lo vio escrito en el blanco de la sábana. Una solución podía ser llenar los espacios vacíos; la otra, romper la cuerda de los amarres. Contrajo el rostro con dolor y fue como si rebasara el marco de la cama. Dobló la espalda y miró al espejo. Vio la imagen querida que se reflejaba leyendo el Salmo 23. El rostro de la madre también emergió del espejo. Abro la puerta, pensó, y no abría ninguna puerta. Deslumbrarse de nuevo: ¡Qué perplejidad el día desnudo! Las luces pasaron como tapices de fuego. Se volvió un tanto, escuchó el sonido de sus propios pasos haciéndose inaudibles, y gritó: ¡Es el día! Aunque entraba a una noche dulce y esperada.
Y cuando al fin, gracias a un esfuerzo supremo, la caja saltó por sus goznes entumecidos, estaba en medio de ella, sin amarres en las manos como en los actos de magia.
Recogió la almohada caída y se levantó.

Una partida de dominó
para Virgilio Piñera en su muerte
Vamos por fin a "nuestro divino dominó". Cada ficha quema la duración de un segundo como una hoja de papel expuesta a la llama de una vela. El maestro explica que da lo mismo ganar o perder, que lo importante es el juego. Cerca del triunfo o de cara a la derrota, cada jugador está separado por un muro de hielo. Los veinte números van narrando la vida de los jugadores, de tal suerte que es imposible escapar. Alguien dice en tono de broma: ”Unos hilos invisibles mueven los brazos." Entre chiste y chiste nos abstenemos del menor comentario, el silencio puede ser un arma eficaz. Todas las verdades han sido aclaradas. Miramos al maestro de reojo (lánguido, irresponsable en su silla de jugador), mitad jubilosos, mitad aterrados. Aunque lo ignoramos, es la última noche de juego; aunque nadie lo sabe, las fichas lo están gritando en su contacto con la madera. Los ojos se preparan para ver. Adivinamos sus palabras antes de que las pronuncie: sus manos son las más elocuentes. Con cada ficha se abren las sucesivas puertas que hasta el día de hoy han permanecido violentamente cerradas. "He hecho una jugada maestra", grita, y su voz se deshace en el vacío. Se pone de pie, intenta zalemas en el aire, gira en medio de la sala como quien está a punto de desaparecer, y cuando un dolor agudo le parte el pecho en dos, vuelve de una carcajada el doble-blanco sobre la mesa. Ha ganado la partida.
La tentación de José Asunción Silva
José Asunción se esconde debajo de la manta. No importa que las velas se apaguen de golpe o que las campanas de la iglesia repiquen solas. Cree que podría tener sentido un minuto más. Imagina la hoguera que todo destruye en una noche llena de murmullos. Nada puede, sino esconderse debajo de la manta tratando de que ni el menor sonido pueda delatarlo. No le queda ni la resistencia. Dentro de unos segundos su vida estallará. Cuando las ventanas queden perfectamente cerradas, los murciélagos habitarán a su antojo las gavetas llenas de papeles donde ha dejado poemas que él supone lo sobrevivirán.
Casandra observa los muros de Troya
Sobre los muros de mi ciudad, una paz peligrosa se levanta. En el canto de los niños hay una alegría que amenaza. Los juegos siguen siendo inocentes, pero las rondas transforman el día en una espera diabólica. En el mercado veo mujeres desviar los ojos hacia muros que las paralizan. Pasa un soldado – mi hermano – y sonríe y es feliz, pero no es mi hermano ni sonríe ni es feliz. Es un día brillante en mi ciudad. Yo presiento, sin embargo, la brillantez de un fuego más cercano. Presiento la destrucción. Y entro al palacio. Lloro asomada a una ventana con la tonta pretensión de que mi llanto sea un exorcismo. Mi padre me descubre. Al acercarse, aspiro en el aire la pudrición que será su carne. "¿Qué lamentas?", me pregunta. "Un amor no correspondido", le respondo. Y se aleja sin contestar. Todo el mundo sabe que al viejo Príamo le disgustan mis puerilidades.
Tan cerca del siglo XXI
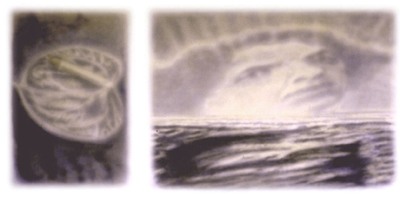 Como ha ocurrido desde siempre, también nosotros debemos esperar la noche y la ceremonia del sueño y del silencio. Debemos ocultarnos – que no nos vean, que no nos oigan – aunque estemos a finales del siglo XX y el siglo próximo amenace con transformarnos en la sociedad más avanzada de las que pueblan el Universo. Esta es una noche de todas las épocas. Entro oculto en tu casa y desciendo hasta el cuarto. Lo he cumplido como cualquier amante de Cnosos. En la calle han quedado los prejuicios, y al confundirme contigo me siento limpio y fuera del tiempo. Estás ahí y yo despierto. Tan cerca del siglo XXI me conmueve tu hermosura y te abrazo y tengo miedo. El silencio de la casa es una civilización que se asoma a la ventana. Nada es distinto en nuestro beso: es el mismo, sencillo y perdurable, del primer hombre que pudo descubrir los labios. Nos desnudamos y estamos en Alejandría o en La Habana. Acaricio tu pecho, recorro con mi boca tus muslos, y alcanzo el mismo gozo de los jóvenes de Umbria. Nada nos diferencia: cuando vamos a unirnos es posible comprobar que el tiempo no ha transcurrido. Ahora conozco el deleite del artista al cincelar el torso, la pelvis y los brazos de su Hermes. El placer eres tú y soy yo, que pertenecemos a todas las épocas, y si me acaricia.s es el presente, pero también el pasado y el futuro y no puede haber nada condenable. Uno en otro, uno sobre otro en la sábana blanquisima, nos convertimos en la pareja rescatada de la muerte. La eternidad también ha descendido a este sótano húmedo y oscuro.
Como ha ocurrido desde siempre, también nosotros debemos esperar la noche y la ceremonia del sueño y del silencio. Debemos ocultarnos – que no nos vean, que no nos oigan – aunque estemos a finales del siglo XX y el siglo próximo amenace con transformarnos en la sociedad más avanzada de las que pueblan el Universo. Esta es una noche de todas las épocas. Entro oculto en tu casa y desciendo hasta el cuarto. Lo he cumplido como cualquier amante de Cnosos. En la calle han quedado los prejuicios, y al confundirme contigo me siento limpio y fuera del tiempo. Estás ahí y yo despierto. Tan cerca del siglo XXI me conmueve tu hermosura y te abrazo y tengo miedo. El silencio de la casa es una civilización que se asoma a la ventana. Nada es distinto en nuestro beso: es el mismo, sencillo y perdurable, del primer hombre que pudo descubrir los labios. Nos desnudamos y estamos en Alejandría o en La Habana. Acaricio tu pecho, recorro con mi boca tus muslos, y alcanzo el mismo gozo de los jóvenes de Umbria. Nada nos diferencia: cuando vamos a unirnos es posible comprobar que el tiempo no ha transcurrido. Ahora conozco el deleite del artista al cincelar el torso, la pelvis y los brazos de su Hermes. El placer eres tú y soy yo, que pertenecemos a todas las épocas, y si me acaricia.s es el presente, pero también el pasado y el futuro y no puede haber nada condenable. Uno en otro, uno sobre otro en la sábana blanquisima, nos convertimos en la pareja rescatada de la muerte. La eternidad también ha descendido a este sótano húmedo y oscuro.
Manual de Tentaciones
Barcelona: Tusquets, 1999
3
Elegir una puerta es dejar puertas sin abrir.
Un placer presupone que muchos placeres no serán vividos, así como cada tristeza dispensa de tantas tristezas.
El amante que llevas a la cama es sólo uno entre todos los posibles.
La palabra escogida impide el uso de un número indefinido de palabras.
Visitas una ciudad para que otras ciudades queden esperando por ti.
El día que amanece para tu muerte es un día cualquiera, una casualidad.
17
Me gustan las puertas.
No tienen necesariamente que ser de bronce o de oro.
Puerta de palacio, de choza, de templo, prostíbulo, cementerio.
La puerta tras la que alguien ríe o llora.
Aquella tras la que se ocultan los amantes y los confinados.
La del anciano y el niño, la del santo, el preso y la bruja.
La que se cierra con brusquedad; la dócil.
Me gustan las puertas cuando se abren hacia lo que ignoro. Cualquiera me atrae con tal de que interrumpa el camino.
De los descubrimientos humanos, la puerta ha sido – y será – de los más útiles.
¡Que no todo sea paisaje!
¡Que no todo sea horizonte y lejanía!
26
Habrá un día en que vendremos a olvidarte. Será una larga procesión desde los lugares más recónditos. Las aguas bajarán limpias y los efebos se bañarán desnudos, sin pudor (porque el pudor fue otra de tus funestas imposiciones). Las doncellas cantarán las canciones que tú nos prohibiste. Los niños correrán en todas las plazas al encuentro de su inocencia. Y los ancianos también correrán al encuentro de su inocencia. Y abriremos las ventanas, las puertas, para que entre la luz, el sol, por fin el sol que no iluminaba desde que tú nos obligaste a la noche. Y recordaremos las frases secretas, las fórmulas mágicas para que los ciegos recobren la visión y los mudos la palabra. No habrá más sacrificios, ni jardines para ajusticiar: un jardín será un jardín, es lo justo. Los enfermos sanarán y todo cuerpo será deseable. Sobre la hierba, sobre la arena, al borde del mar, el cuerpo volverá a ser un jubileo, una acción de gracias. Nadie se avergonzará de entregar y recibir. Ningún gozo nos avergonzará porque todo gozo acerca la vida. Tus torres se vendrán al suelo. Se acabarán los truenos y relámpagos. Se romperá siete veces el espejo empañado de tu alcoba, y nadie, absolutamente nadie, pensará en ti. Dentro de muchos años, cuando tu palacio sea polvo sobre el polvo de tu poder, habrá un día en que vendremos a olvidarte.
bajarán limpias y los efebos se bañarán desnudos, sin pudor (porque el pudor fue otra de tus funestas imposiciones). Las doncellas cantarán las canciones que tú nos prohibiste. Los niños correrán en todas las plazas al encuentro de su inocencia. Y los ancianos también correrán al encuentro de su inocencia. Y abriremos las ventanas, las puertas, para que entre la luz, el sol, por fin el sol que no iluminaba desde que tú nos obligaste a la noche. Y recordaremos las frases secretas, las fórmulas mágicas para que los ciegos recobren la visión y los mudos la palabra. No habrá más sacrificios, ni jardines para ajusticiar: un jardín será un jardín, es lo justo. Los enfermos sanarán y todo cuerpo será deseable. Sobre la hierba, sobre la arena, al borde del mar, el cuerpo volverá a ser un jubileo, una acción de gracias. Nadie se avergonzará de entregar y recibir. Ningún gozo nos avergonzará porque todo gozo acerca la vida. Tus torres se vendrán al suelo. Se acabarán los truenos y relámpagos. Se romperá siete veces el espejo empañado de tu alcoba, y nadie, absolutamente nadie, pensará en ti. Dentro de muchos años, cuando tu palacio sea polvo sobre el polvo de tu poder, habrá un día en que vendremos a olvidarte.
42
Una tarde cualquiera un hombre pasará frente a tu puerta. Por casualidad te asomarás a la calle. Se mirarán: los ojos de ambos se encontrarán un segundo. Un solo segundo. Y ya nada será igual. Nunca más volverás a verlo; él tampoco volverá a verte. Pero tanto él como tú sabrán que todo lo pasado y lo porvenir estará contenido en ese instante, y creerán que vivir es prepararse para una mirada en la que todo esté dicho.
43
Aquellos seres cuya hermosura
admiramos un día, ¿dónde están?
Luis Cernuda
 Hoy te veo otra vez y comprendo que el tiempo eres tú, desnudo frente a la ventana. Has salido a ver cómo amanece y el tiempo es tu cuerpo iluminado. Te toca la misma luz que a otras tantas cosas de este mundo y, sin embargo, hay una diferencia entre el paisaje y tú, entre el árbol y tú, entre el laberinto y tú. Es una diferencia simple: tú eres eterno. Ahora que estás desnudo frente a la ventana comprendo que te conviertes en lo único perdurable. Veo, por ejemplo, las sombras del patio en donde yo me perdía en busca del tesoro que nunca existió (y si existió yo no tuve valor para encontrarlo). En ti está el abrazo de mi primer amigo, la oscuridad, el muro tras el que nos escondíamos para besarnos. En ti está la sorpresa, la nostalgia de los países lejanos, la música y los primeros libros. En ti todo es grato. No están en cambio el miedo y la vergüenza. Ni aquella tarde en que pude mirarme en el espejo y descubrir la diferencia entre el brazo de mi padre, entre su paso militar y el mío leve, paso que no se escuchaba. Olvido, al verte, el llanto, la decepción de mi madre. Y olvido la burla y el rencor de los que no me consideraban digno de tener una casa con puertas y cristales. Olvido el calabozo al que me llevaron. Y hoy te veo otra vez asomarte desnudo y eterno a la ventana. Miro tus ojos y en ellos descubro otros que me justifican; tantas miradas están allí que no podría nombrarlas: desde los ojos oscuros y cínicos del primero que me despreció, hasta los ojos ciegos de aquella amiga que murió para probar que el amor (aun cuando imposible) nunca es imposible. Tu boca y tu sonrisa me recuerdan las veces que he besado y las que no he besado, al desconocido que se aparece un segundo para dejar la huella que durará siempre. Innumerables prodigios pueden depender de cómo des los buenos días, de cómo te muevas frente a la ventana, de cómo digas adiós. Y debes saber por fin quién te habla: soy el que te observa escondido tras los cristales de su propia ventana, al que le quieren prohibir una frase de admiración sobre tus piernas, el que aspira sin demostrarlo el sudor de tus axilas. Y entonces digo tu nombre, y todo desaparece cuando digo tu nombre, que está formado de muchos nombres, de nombres que incluso no sé, de nombres que no han sido ni son, de nombres que serán.
Hoy te veo otra vez y comprendo que el tiempo eres tú, desnudo frente a la ventana. Has salido a ver cómo amanece y el tiempo es tu cuerpo iluminado. Te toca la misma luz que a otras tantas cosas de este mundo y, sin embargo, hay una diferencia entre el paisaje y tú, entre el árbol y tú, entre el laberinto y tú. Es una diferencia simple: tú eres eterno. Ahora que estás desnudo frente a la ventana comprendo que te conviertes en lo único perdurable. Veo, por ejemplo, las sombras del patio en donde yo me perdía en busca del tesoro que nunca existió (y si existió yo no tuve valor para encontrarlo). En ti está el abrazo de mi primer amigo, la oscuridad, el muro tras el que nos escondíamos para besarnos. En ti está la sorpresa, la nostalgia de los países lejanos, la música y los primeros libros. En ti todo es grato. No están en cambio el miedo y la vergüenza. Ni aquella tarde en que pude mirarme en el espejo y descubrir la diferencia entre el brazo de mi padre, entre su paso militar y el mío leve, paso que no se escuchaba. Olvido, al verte, el llanto, la decepción de mi madre. Y olvido la burla y el rencor de los que no me consideraban digno de tener una casa con puertas y cristales. Olvido el calabozo al que me llevaron. Y hoy te veo otra vez asomarte desnudo y eterno a la ventana. Miro tus ojos y en ellos descubro otros que me justifican; tantas miradas están allí que no podría nombrarlas: desde los ojos oscuros y cínicos del primero que me despreció, hasta los ojos ciegos de aquella amiga que murió para probar que el amor (aun cuando imposible) nunca es imposible. Tu boca y tu sonrisa me recuerdan las veces que he besado y las que no he besado, al desconocido que se aparece un segundo para dejar la huella que durará siempre. Innumerables prodigios pueden depender de cómo des los buenos días, de cómo te muevas frente a la ventana, de cómo digas adiós. Y debes saber por fin quién te habla: soy el que te observa escondido tras los cristales de su propia ventana, al que le quieren prohibir una frase de admiración sobre tus piernas, el que aspira sin demostrarlo el sudor de tus axilas. Y entonces digo tu nombre, y todo desaparece cuando digo tu nombre, que está formado de muchos nombres, de nombres que incluso no sé, de nombres que no han sido ni son, de nombres que serán.
54
Ven, vamos a sentarnos en silencio y olvidemos que la violencia existe. Neguemos, en este rincón, que una mujer ha estallado en pedazos. No mires, tras esa ventana las caras agujereadas de los jóvenes que tuvieron un gesto de heroísmo. Si no fuera por el persistente alarido, ésta sería una tarde apacible y entonaríamos una dulce canción. Te ruego que borres del recuerdo a los niños que hemos visto lanzar al agua. Olvídate del pistoletazo que inmovilizó a tu padre frente a la máquina de escribir. Insisto: debe de haber un minuto para estar en el paraíso. De modo que ahora, mientras te hablo, imagina que una gran armonía nos envuelve. Hazte la idea de que estamos vivos, de que todo este infierno sólo es posible en la pésima fantasía de un vesánico que nunca nació.
55
 ¿Recuerdas el barco que vimos pasar muy cerca de nosotros en uno de aquellos paseos por la bahía? Fue la gigantesca sombra de un buque, una sombra de proporciones sorprendentes que dividió el agua en dos y levantó una montaña de espumas. No pudimos ver la bandera, pero sí recuerdo el blanco intenso de los herrajes y cierto color oscuro que iba tomando a medida que se hundía en el mar. Junto a la proa, dos marineros sin camisa, altos y lejanos como figuras inexistentes. ¿Recuerdas? Allí estamos, dijiste. Y en efecto, no pudimos dejar de vernos altos, jóvenes, sin camisa bajo el sol de agosto. Nos vimos sonreír allá arriba, en la proa inalcanzable, y decir adiós a esos que en realidad éramos, disminuidos de estupefacción y de envidia. Vamos, a vencer el océano. En busca de islas misteriosas. Y nos pedimos por lo bajo que volviéramos siempre al lugar de origen y nos respondimos que sí en un susurro que el viento trajo. Aún me parece verte diciendo adiós en la proa del barco en que nos íbamos y en el gris embarcadero en que permanecíamos. ¿Recuerdas? A lo lejos, nosotros; muy cerca, nosotros también. Los que se marchaban y los que no se marchaban, nosotros mismos en una tarde dividida e imposible, nosotros mismos alegres y tristes, conocedores de esa doble aventura de permanecer y de ausentarse.
¿Recuerdas el barco que vimos pasar muy cerca de nosotros en uno de aquellos paseos por la bahía? Fue la gigantesca sombra de un buque, una sombra de proporciones sorprendentes que dividió el agua en dos y levantó una montaña de espumas. No pudimos ver la bandera, pero sí recuerdo el blanco intenso de los herrajes y cierto color oscuro que iba tomando a medida que se hundía en el mar. Junto a la proa, dos marineros sin camisa, altos y lejanos como figuras inexistentes. ¿Recuerdas? Allí estamos, dijiste. Y en efecto, no pudimos dejar de vernos altos, jóvenes, sin camisa bajo el sol de agosto. Nos vimos sonreír allá arriba, en la proa inalcanzable, y decir adiós a esos que en realidad éramos, disminuidos de estupefacción y de envidia. Vamos, a vencer el océano. En busca de islas misteriosas. Y nos pedimos por lo bajo que volviéramos siempre al lugar de origen y nos respondimos que sí en un susurro que el viento trajo. Aún me parece verte diciendo adiós en la proa del barco en que nos íbamos y en el gris embarcadero en que permanecíamos. ¿Recuerdas? A lo lejos, nosotros; muy cerca, nosotros también. Los que se marchaban y los que no se marchaban, nosotros mismos en una tarde dividida e imposible, nosotros mismos alegres y tristes, conocedores de esa doble aventura de permanecer y de ausentarse.
Dos poemas inéditos
De los dioses
Dormitábamos en las tardes, luego de las conversaciones y del mucho calor, y no creíamos en los dioses. No presumíamos la crueldad de esos pobres seres ilusorios. Tampoco soñábamos con su indulto, su benevolencia o su justicia.  Íbamos al mar, conversábamos irresponsablemente entre amigos y enemigos (muchos se jactaban de ser ambas cosas), oíamos la música de las piedras al caer. Deambulábamos bajo el polvo y la ceniza de la ciudad fatigada, de sus muros y de su irrisoria aristocracia. Tomábamos el sol sin pensar en los dioses, sin invocarlos y sin blasfemar. No hacía falta. Los dioses no estaban. No creíamos en ellos cuando bebíamos el ron de los labios del muchacho bailarín. No creíamos en los dioses y no hacía falta: estábamos seguros, persuadidos de su ausencia, así como de que el golfo y el cielo y los ciclones y los años, y otras tantas plagas, eran la mejor confirmación de ese no ser infinito. No había dioses y bastaba. Esa seguridad no admitía la máscara trágica a la hora de sentir cómo llegaba el miedo, acompañado de nostalgia.
Íbamos al mar, conversábamos irresponsablemente entre amigos y enemigos (muchos se jactaban de ser ambas cosas), oíamos la música de las piedras al caer. Deambulábamos bajo el polvo y la ceniza de la ciudad fatigada, de sus muros y de su irrisoria aristocracia. Tomábamos el sol sin pensar en los dioses, sin invocarlos y sin blasfemar. No hacía falta. Los dioses no estaban. No creíamos en ellos cuando bebíamos el ron de los labios del muchacho bailarín. No creíamos en los dioses y no hacía falta: estábamos seguros, persuadidos de su ausencia, así como de que el golfo y el cielo y los ciclones y los años, y otras tantas plagas, eran la mejor confirmación de ese no ser infinito. No había dioses y bastaba. Esa seguridad no admitía la máscara trágica a la hora de sentir cómo llegaba el miedo, acompañado de nostalgia.
Sin embargo, ahora que se han ido, que de verdad no están, qué larga noche inmóvil, qué mal trago este desnudarse o incluso blasfemar.
Del equilibrista
Ahí se le puede ver buscando en el viejo baúl, en los rincones sin luz, en las copas sin vino ni agua. El equilibrista en la casa sin techo, sin friso, sin paredes. Un pobre señor, acróbata viejo, cansado y enfermo. Ahí está buscando en la calle, en el tronco carcomido, en la ruina y en el pozo, hasta en el fondo de las alcantarillas. Sin ti, grita el equilibrista, ya no existe esta pobre ciudad de calores nocivos y payasos taciturnos. Esta ciudad de jardines marchitos y de parques perdidos y ruinas hermosas y atroces. Sin ti, esta ciudad es otra forma del fracaso. Ridícula, vacía forma de desilusión, de nada sobre nada. La ciudad destruida por decreto. Sin ti no hay muros. No hay ciudad, ni humo, ni sol, ni beso, ni manos, ni universo, ni canto. Sin ti este pueril empeño, estas manos inútiles, estos ojos ciegos. Ese es el grito, el único grito del equilibrista enfermo, y todos pasan junto a él, sin escuchar.
Reconocimiento
Las obras que aquí se reproducen son del artista Arturo Cuenca, invitado especial de este número de La Habana Elegante. Agradecemos a Cuenca habernos permitido reproducir algunas de sus obras.

