
El mar de los desterrados
Rafael Rojas, CIDE, México
Para Orlando González Esteva,
poeta en Miami.
En Cuba, como en cualquier otra sociedad agraria latinoamericana, el discurso de la tierra se convirtió en una práctica afirmativa de la literatura y el pensamiento durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. De José Antonio Saco a Ramiro Guerra, de José María Heredia a José Lezama Lima, y de Cirilo Villaverde a Enrique Labrador Ruiz, la representación del paisaje propio fue un correlato de la conquista de la tierra tal como la registra la historia económica y política de la isla. Los patriotismos y nacionalismos intelectuales de la modernidad cubana son profusos en pastorales del suelo, la flora y la fauna, 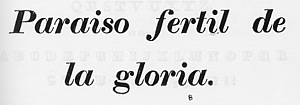 y en consagraciones de un sujeto y de una comunidad que viven y mueren por la tierra. La subjetividad que es narrada en esa tradición podría ser definida como “territorial,” en el sentido que George Steiner ha dado a este término (Extraterritorial, 17-20).
y en consagraciones de un sujeto y de una comunidad que viven y mueren por la tierra. La subjetividad que es narrada en esa tradición podría ser definida como “territorial,” en el sentido que George Steiner ha dado a este término (Extraterritorial, 17-20).
Todavía en las primeras décadas de la Revolución, la tierra era el centro gravitacional de los discursos culturales en la isla y en el exilio. Dentro, se celebraba la conquista del suelo; fuera, se lamentaba la pérdida del mismo. Desde la última década del siglo XX, que coincide con la primera de la globalización postcomunista, la crisis de ese modo de representación se ha vuelto ineludible. Dicha crisis tiene como trasfondo estructural un cambio dramático en la economía cubana, la cual deja de ser, finalmente, agraria y azucarera y comienza a ser postindustrial y de servicios, sin haber experimentado nunca una industrialización o una tecnificación plenas. Ese país sin azúcar, unido al crecimiento demográfico y económico del exilio, está produciendo un cambio antropológico que agrandará, cada vez más, la distancia entre el futuro postnacional y el pasado nacionalista de Cuba.
Ganar la tierra es siempre, como intuyó Carl Schmitt, perder el mar (Tierra y mar, 26-9). Este ensayo propone un recorrido por las imágenes del mar en la literatura cubana de los dos últimos siglos, con el fin de contribuir al entendimiento de esa pérdida. Cuba es una cultura insular donde abunda la representación negativa y, por momentos, diabólica de lo marino. El recorrido nos permitirá desembocar en el estudio de la reconciliación con el mar que ha producido la literatura del exilio cubano en el último medio siglo. La conclusión a la que se quiere llegar aquí, sin mucha certeza, es que, aunque la literatura del exilio no carece de imágenes telúricas, en ella el mar ha desplazado a la tierra, como centro gravitacional de los discursos. Esta hipótesis permitiría cuestionar muchas de las visiones que la historiografía y la crítica de la literatura cubana produjeron a mediados del siglo XX, cuando la epopeya de la tierra llegaba a su apoteosis.
El muerto enorme
Más de un crítico ha reparado en lo sombrías que son algunas representaciones marinas de la poesía cubana. La arqueología perezosa casi siempre repara en el mar “inmenso que no en vano tiende sus olas entre Cuba y España,” del Himno del desterrado, de José María Heredia o en la “perla del mar, la brisa, la vela turgente, el ancla que se alza y el buque estremecido, que las olas corta y silencioso vuela” de Al partir, de Gertrudis Gómez de Avellaneda (Lezama Lima II, 2002, 70). El poema El mar, de José Jacinto Milanés, bien leído, resulta más un canto al sol y a la luna que al océano. Allí el mar es “bello” cuando el sol lo “platea” o cuando la luna asciende con su claridad en el cielo (229). Desde entonces, el misterio del mar quedó asociado en la poesía cubana a lo indecible o lo irrepresentable: “¿quién traducirá el acento / con que nos habla el mar? No hay voz alguna. / ¿Quién pintará el augusto movimiento / con que agita las orlas una a una/ Del manto deslumbrante y opulento?” (Lezama Lima II, 2002, 229). Milanés calla su respuesta: nadie.
mar? No hay voz alguna. / ¿Quién pintará el augusto movimiento / con que agita las orlas una a una/ Del manto deslumbrante y opulento?” (Lezama Lima II, 2002, 229). Milanés calla su respuesta: nadie.
En el largo poema mitológico Cuba, de Joaquín Lorenzo Luaces, que tanto admiraba José Lezama Lima, podría leerse el relato de los orígenes marinos de la isla. Allí, Cuba, nacida del Océano, es cortejada por Apolo, de quien la isla huye refugiándose en el fondo del mar. Apolo y Neptuno luchan por la posesión de Cuba y, tras la mediación de Júpiter, la isla es cedida a Apolo. Luego Eolo disputa el amor de Cuba a Apolo, desatando con sus “excesos” una tormenta, hasta que el padre, Neptuno, salva nuevamente a su hija. La reaparición de la isla, que es, como decía Lezama, obra de Neptuno, se presenta en el poema como un triunfo del mar sobre los otros elementos naturales. Un triunfo que es, a su vez, un silenciamiento de la naturaleza y un abandono del padre marino: “insiste el Numen, Cuba lo avasalla, / triunfa el Amor y la Natura calla” (Lezama Lima II, 2002, 100).
Hasta Heredia, la poesía cubana representó con elocuencia las frutas, los pájaros, las palmas, los huracanes, las montañas, los valles, los ríos y hasta las cataratas: todo un mundo ligado al concepto romántico de paisaje. Tanto en la poesía mediterránea como en la anglosajona, el mar era un elemento constitutivo de ese paisaje, que significaba no sólo el misterio o la “furia” divina, sino también la fuente de vida de culturas pesqueras y marineras. La estetización del océano en la poesía europea no prescindía de la identificación metafísica del mar con el mal, pero era abundante en celebraciones del espectáculo marino y en el alojamiento de las orillas y las costas como zonas de contacto e intercambio. La figuración poética de la costa, tan presente en todo el romanticismo europeo, es escasa en la poesía cubana.
Los primeros poemas plenamente marinos de la literatura cubana tal vez sean Calma en el mar (1832) y Al Océano (1836), de Heredia, dos composiciones que reproducían aquella integración del mar al paisaje, propia del romanticismo. En el primero, el mar es, sobre todo, el espejo del cielo, donde se reflejan la luna, el sol y las estrellas. En el segundo, escrito durante el último viaje del poeta a Cuba, el océano aparece generosamente estetizado, como una entidad sagrada, creadora de una música equivalente a la celestial. El poeta festeja su reencuentro con el mar –“tras once años de ausencia” –, definiéndolo como “augusto primogénito del caos” y “divino esposo de la Madre Tierra.” En los versos finales, Heredia agradece al mar por haber apaciguado al “tirano,” que, tras desterrarlo, le permite el regreso a la isla:
¿Quién es, sagrado Mar, quién es el hombre
A cuyo pecho estúpido y mezquino
Tu majestuosa inmensidad no asombre?
Amarte y admirar fue mi destino
Desde la edad primera;
De juventud apasionada y fiera
En el ardor inquieto,
Casi fuiste a mi culto noble objeto.
Hoy a tu grata vista, el mal tirano
Que me abrumaba, en dichoso olvido
Me deja respirar. Dulce a mi oído
Es tu solemne música, Océano (Poesías completas II, 237).
El poema Sobre el mar, de Juan Clemente Zenea, dedicado a Rafael María Mendive, y que no casualmente lleva un exergo de Byron, poeta marino, es elusivo. Ahí, como en Heredia, se escucha y se traduce la “voz del océano,” que en el poema de Milanés aparecía como un gigante mudo. Pero al leer con cuidado, se repara en que la composición de Zenea, más que al mar mismo, está dedicada al barco sobre el que navega y piensa el poeta. La preposición “sobre,” del título, es física, no intelectual, ya que se refiere literalmente al barco, desde cuya borda el poeta se asoma y ve la “gaviota pasajera que las blancas alas batía.” El poeta, solo y errante, encima del mar, es decir, sobre el mar, piensa en su amada, consciente de que el acto de pensar el mar es, por naturaleza, solitario y triste:
Junto al mástil recostado
Cantando un marino estaba,
Que como yo se gozaba
En sentir y recordar.
Y devoraban las brisas
Sus quejas en el camino
Que éste es el triste destino
Del que canta sobre el mar (Lezama Lima III, 2002, 186-7).
El canto sobre el mar al que se refiere Zenea es el que se produce abordo de los barcos, de ida o de vuelta de una isla esclava. Es así que el mar se afirma como una presencia trágica en la poesía cubana: un elemento natural, cuyas funciones comunicativas están asociadas a la condición colonial y esclavista de la isla, más que a su progreso o a su libertad. El soneto En el mar, de Julián del Casal, reitera ese estado de soledad y tristeza en los barcos: otra vez, la “vela turgente,” el “raudo vuelo” – aunque, ahora, del pez, “flecha de plata” –, bajo “las ondas sosegadas” y la fatal certidumbre de que en el mar, la tierra, cualquier tierra, pierde sentido como lugar pertenencia: “¿qué me importa vivir en tierra extraña / O en la patria infeliz en que he nacido, / Si en cualquier parte he de encontrarme solo?” (Casal, 170).
En otro soneto de Casal, titulado Marina, la visión del mar no es tan trágica o melancólica, pero sí morbosa o fantasmal, a lo Poe. El “náufrago bergantín de quilla rota, mástil crujiente y velas desgarradas,” que flota sobre las “aguas verdinegras,” y el “cuervo marino de azuladas plumas,” que “olfatea el cadáver nacarado,” nos transportan al escenario de las Aventuras de Arthur Gordon Pym o de las leyendas góticas sobre buques fantasmas y sirenas asesinas (Casal, 97). José Martí llevará a 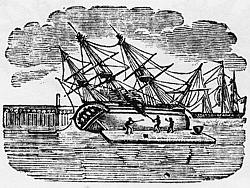 su punto más alto esa tradición poética, de melancolía y horror marinos, en el literalmente titulado poema Odio el mar, incluido en sus Versos libres. Todas las figuraciones negativas del mar – la diabólica, la furiosa, la vengativa, la desoladora, la colonial, la esclavista, la despótica – aparecen en el poema de Martí.
su punto más alto esa tradición poética, de melancolía y horror marinos, en el literalmente titulado poema Odio el mar, incluido en sus Versos libres. Todas las figuraciones negativas del mar – la diabólica, la furiosa, la vengativa, la desoladora, la colonial, la esclavista, la despótica – aparecen en el poema de Martí.
“Odio el mar, sólo hermoso cuando gime,” comienza diciendo Martí, para quien, al igual que para Zenea o Casal, el océano es un monstruo que habita debajo de los barcos: un “fantástico demonio” (Martí, 102). El mar de Martí es “vasto, llano, igual y frío,” no cual la “selva hojosa,” sino como el desierto o como su “serpiente letal.” Un mar que es un “muerto enorme,” un “triste muerto,” habitado por “odiosas, torpes y glotonas criaturas.” Si Heredia extrañaba las palmas en las cataratas del Niágara, Martí las echará de menos en el fondo del mar: “sin palmeras, sin flores, me parece / siempre, una tenebrosa alma desierta” (103). En este poema, escrito en un estado de irritación política, el mar acaba siendo identificado con la muerte, la prostitución y la tiranía. Las criaturas del mar, según Martí, se parecen a los “ojos del pez que harto expira,” o a los del “gañán de amor que en brazos tiembla / de la horrible mujer libidinosa.” Y concluye: “odio el mar, que sin cólera soporta / sobre el lomo complaciente, el buque / que entre música y flor trae a un tirano” (104).
Otro poema de Martí, un poco más benevolente, Como el mar es el alma, recurre a una heterodoxa, aunque también clásica, identificación de Psique, no con Eolo, que la rapta de la roca, sino con el padre de éste, Poseidón. Ahí se reproduce el símil del vaivén del alma con el oleaje marino y no con los vientos terrestres. El mar queda plasmado como una entidad ambivalente a la que Martí confiere un sentido peyorativo: el oleaje puede remontar el alma “hasta el cielo” o puede llevarla “hasta el siniestro abismo.” Cuando las olas empujan, bajo el sol, se ven los “claros pliegues y las crestas blancas,” pero cuando “se hunden en la sirte, rugen / revientan y oscurécense las olas” (Martí, 206). El mar es aquí símbolo de mudanza, de inestabilidad, no de cambio, como en el clásico símil del río heracliteano. Los conocidos versos sencillos –“el arroyo de la sierra me complace más que el mar” – confirman el imaginario potámico de Martí.
En la poesía de la primera mitad del siglo XX cubano no desaparecen estas figuraciones malignas del mar, pero empiezan a ser compensadas por una visión más caribeña del mundo marino. En el poema de Mariano Brull, Yo me voy a la mar de junio, por ejemplo, hay una celebración del mar que se inscribe en la tradición mediterránea y que asocia el océano con la libertad. Allí no sólo se vive la fiesta y el espectáculo de la playa, con sus “caracoles”, sus “nubes blancas,” las “olitas enlazadas en fuga” o la “geometría clásica” de los “ceñidores claros,” como en un cuadro de Sorolla – aunque Brull prefiere citar al “dorio Picasso” – sino que se rinde, además, culto a la libertad oceánica: “a la mar bárbara, ya sometida / al imperio de helenos y galos; / no en paz romana esclava, / con todos sus deseos alerta: / grito en la flauta apolínea” (Esteban y Salvador, 15).
Son varios los poetas que, en la primera mitad del siglo XX cubano, vindicaron el mar: Regino Boti, Regino Pedroso y Emilio Ballagas, por ejemplo, escribieron elegías marinas. Eugenio Florit, traductor, como Brull, de El cementerio marino de Valéry, escribió algunos poemas mediterráneos en los que el mar aparece como una misteriosa fuente de vida. La cultura del balneario que se desarrolló en las últimas décadas republicanas, y que fuera interrumpida por la reconcentración azucarera de la economía revolucionaria, dejó sus huellas en la poesía cubana. Ahí están los poemas Casa Marina y Mar de la tarde, de Octavio Smith, donde se habla de un “azulado, vivaz, rizado colmo” y de una “casa cogida por el mar, poblada de intrépidos tesoros de pausado rielar.” (Los poetas, 292-3). El mar de Smith, como el Mediterráneo de Florit, es una sustancia oscura y parlante: “manto suntuoso y taciturno,” “fulminante y efímero,” “gallardo,” “vidrio pulsado ser por el henchido / soplo morado de tu verbo tardo” (Los poetas, 302).
parlante: “manto suntuoso y taciturno,” “fulminante y efímero,” “gallardo,” “vidrio pulsado ser por el henchido / soplo morado de tu verbo tardo” (Los poetas, 302).
Pero la representación maligna, como decíamos, no desaparece en la poesía republicana. En La isla en peso (1943), por ejemplo, Virgilio Piñera dibujaba el mar que rodea la isla como una maldición. “La maldita circunstancia del agua por todas partes” y la imagen del mar y del puerto como zonas infecciosas y hediondas establecen, en el poema de Piñera, una tensión con la idea de la playa como lugar de desnudez, sexo y belleza. La utopía erótica de la playa, que resurgirá en Reinaldo Arenas, es el reverso de una idea ambivalente de la insularidad y, en general, del Caribe, como territorios de placer y decadencia, de liberación y esclavitud, bastante fiel a la historia de la región, que reacciona, a la vez, contra las idealizaciones católicas y los rechazos burgueses del mundo antillano (Los poetas, 116-28).
Como ha insistido la crítica, en las antípodas de esa lírica piñeriana podrían ubicarse no sólo los predicadores versos de Oración y meditación de la noche, de Ángel Gaztelu, en los que el agua es siempre el líquido de la bendición – “siento ahora golpes de agua en mi frente / que aceleran mi sangre con ímpetu claro de gracia” – sino también el poema Isla del marino poemario Juegos de agua(1947), de Dulce María Loynaz, donde se lee: “rodeada de mar por todas partes, / soy isla asida al tallo de los vientos…/ Soy tierra desgajándose… Hay momentos / en que el agua me ciega y me acobarda, / en que el agua es la muerte donde floto…/ Pero abierta a mareas y a ciclones, / hinco en el mar raíz de pecho roto. / Crezco del mar y muero de él… Me alzo / ¡para volverme en nudos desatados…! / ¡Me come un mar abatido por alas/ de arcángeles sin cielo, naufragados” (Esteban y Salvador, 50).
Del litoral a la tierra firme
José Lezama Lima enfrentó el dilema de la pertenencia de Cuba a una cultura de litoral o de tierra firme en su Coloquio con Juan Ramón Jiménez(1937). El estudioso Arnaldo Cruz Malavé observó que Lezama sugería una inversión de los términos 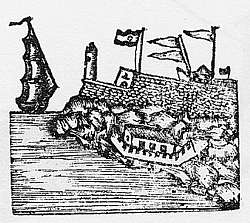 con que el etnólogo y africanista alemán Leo Frobenius había definido las culturas de la costa y el interior del África meridional. En sus viajes por aquel continente, a principios del siglo XX, Frobenius había notado que mientras el “espíritu” de las costas era “mestizo, fantasioso, mañoso e imitativo,” el de los interiores africanos era “auténtico, vigoroso y verídico” (El primitivo implorante, 47). Sin embargo, si se leen bien aquellos pasajes del Coloquio, encontraremos que, ante el cuestionamiento de Juan Ramón Jiménez, Lezama cede. Ese repliegue podría entenderse como un gesto que Lezama desarrollará en su obra posterior, especialmente en La expresión americana(1957), donde se abandona la rígida contraposición entre una cultura de litoral y otra de tierra firme.
con que el etnólogo y africanista alemán Leo Frobenius había definido las culturas de la costa y el interior del África meridional. En sus viajes por aquel continente, a principios del siglo XX, Frobenius había notado que mientras el “espíritu” de las costas era “mestizo, fantasioso, mañoso e imitativo,” el de los interiores africanos era “auténtico, vigoroso y verídico” (El primitivo implorante, 47). Sin embargo, si se leen bien aquellos pasajes del Coloquio, encontraremos que, ante el cuestionamiento de Juan Ramón Jiménez, Lezama cede. Ese repliegue podría entenderse como un gesto que Lezama desarrollará en su obra posterior, especialmente en La expresión americana(1957), donde se abandona la rígida contraposición entre una cultura de litoral y otra de tierra firme.
Lo que provoca la supuesta inversión de Frobenius, por Lezama, es la afirmación de Juan Ramón Jiménez de que los habitantes de Cuba, como los de cualquier otra isla – Inglaterra, Australia o el planeta Tierra – “deben vivir hacia adentro” (Lezama Lima, 1977, 47). Pero la reacción de Lezama, como se verá, no sólo es sutil, sino que deja también la puerta abierta al abandono de la tesis de las dos culturas. Lezama termina “subrayando” el reparo de Juan Ramón Jiménez a dicha tesis y citando a otra autoridad, José Ortega y Gasset, quien encarnaba la idea castellana y telúrica de una cultura continental. Nada más ajeno al insularismo cosmopolita del joven Lezama que el centralismo castellano de España invertebrada(1921). Tal vez, por ello, el poeta habanero se apoyaba en el filósofo madrileño para deslizar la réplica a su propia tesis:
Frobenius ha distinguido las culturas de litoral y de tierra adentro. Las islas plantean cuestiones referentes a las culturas de litoral. Interesa subrayar esto desde el punto de vista sensitivo, pues en una cultura de litoral interesará más el sentimiento de lontananza que el del paisaje propio. Se me puede contradecir con el rico paisaje interior de Inglaterra. Pero éste ha servido de poco, ya que no ha sido concertado por ninguna gran escuela de pintura, lo que nos hubiera afirmado verdaderamente que su paisajismo era legítimo. Me interesa subrayar su afirmación de que el insular ha de vivir hacia adentro, opinión que coincide con la del maestro Ortega y Gasset cuando afirma que los isleños sólo entornan los ojos a la vista de los barcos cargados de enfermedades infecciosas (48).
Juan Ramón Jiménez vuelve a rebatir a Lezama con el argumento de que Casal y Martí, “los dos más expresivos estilos sensibles de Cuba,” personificaban “la internación,” la “vida hacia el centro,” que era la “única manera de legitimarse” en la islas (50). La reacción de Jiménez adopta, entonces y por única vez, un tono severo y regañón: “ustedes han estado más atentos a los barcos que les llegaban que al trabajo de su resaca. Su pregunta es más bien un problema de fauna marina” (50). Bajo la presión de Jiménez, Lezama retrocede y reduce el proyecto de la “teleología insular” a la “mínima fuerza secreta para decidir un mito” y centra la polaridad entre las culturas de litoral y tierra firme en las diferencias entre Cuba y México. La manera en que Lezama presenta esa contraposición, parece más ventajosa a la cultura continental mexicana que a la del litoral cubano:
Nosotros los cubanos nunca hemos hecho mucho caso de la tesis del hispanoamericanismo, y ello señala que no nos sentimos muy obligados con la problemática de una sensibilidad continental. La estabilidad y la reserva de una sensibilidad continental contrastan con la búsqueda superficial ofrecida por nuestra sensibilidad insular. El mexicano es fino y discreto, ama la palabra larga y con sordina; nosotros, excesivos y falsamente expresivos, ofrecemos nuestra tragedia en “comino de chiste criollo”, como ha dicho la Mistral (50).
No parece que esta afirmación de la “superficialidad” cubana haya sido acrítica, por lo que la inversión de los términos de Frobenius sería equívoca: como el etnólogo alemán, Lezama pensaba, en 1937, que las culturas de litoral eran imitativas y falsas. Un poco más adelante, quedaba claro el sentido crítico del argumento, cuando contraponía la “reserva con que la poesía mexicana, tan aristocrática, acogió al indio, como motivo épico o lírico” a la “brusquedad con que la poesía cubana planteó de una manera quizá desmedida, la incorporación de la sensibilidad negra” (50). Es evidente que Lezama, con su crítica de la “incorporación” étnica de la poesía negrista, estaba mostrando su simpatía por la solución estamental mexicana. Frente a esa “incorporación” o a la “internación,” de que hababa Jiménez, Lezama parecía proponer un insularismo abierto y, a la vez, paciente, basado en el trabajo con la resaca: con los rastros que dejaba el mar de la cultura universal en la isla.
El Coloquio es un texto engañoso, en el que Lezama y Jiménez alternan sus lugares de enunciación, en una ambivalencia discursiva luego reconocida por ambos. Unas veces, Jiménez entiende el “insularismo” de Lezama como nacionalismo aldeano; otras, como frivolidad cosmopolita. Los inevitables equívocos de Jiménez, dada la propia ambivalencia del texto, se trasladaron a muchos de los exégetas y discípulos de Lezama, quienes asumieron el proyecto de una “teleología insular” como “internación” en las “esencias.” El concepto de “internación”, sin embargo, usado por Jiménez, no por Lezama, le parecía al poeta habanero algo parecido a esa “incorporación” de la poesía afrocubana en la generación de Avance, contra la que él reaccionaba. Frente a esa “incorporación,” que se “lastra en un bizantinismo cuyo límite está en producir en el litoral un falso espejismo de escamas podridas, en crucigramas viciosos,” Lezama proponía el trabajo con la resaca, “que no es otra cosa que el aporte que las islas pueden dar a las corrientes marinas…:” “el primer elemento de sensibilidad insular que ofrecemos los cubanos dentro del símbolo de nuestro sentimiento de lontananza” (50).
que él reaccionaba. Frente a esa “incorporación,” que se “lastra en un bizantinismo cuyo límite está en producir en el litoral un falso espejismo de escamas podridas, en crucigramas viciosos,” Lezama proponía el trabajo con la resaca, “que no es otra cosa que el aporte que las islas pueden dar a las corrientes marinas…:” “el primer elemento de sensibilidad insular que ofrecemos los cubanos dentro del símbolo de nuestro sentimiento de lontananza” (50).
A la ambivalencia del Coloquio se sumaba la contradicción de que Lezama defendiera la cultura del litoral desde un imaginario anticaribeño, que tomaba distancia de las poéticas afro-antillanas. Es conocido el pasaje en que Lezama citaba el “consejo” de Waldo Frank a los cubanos: ejercer “un imperialismo antillano,” “una hegemonía del Caribe” (50). No sería exagerado encontrar sintonías entre el discurso anticaribeño del joven Lezama y el que, por esos mismos años, desarrollaban intelectuales republicanos como Fernando Ortiz y Ramiro Guerra, y que ha estudiado Arcadio Díaz Quiñones.(1) La hegemonía blanca y católica, es decir, de ascendencia hispánica, dentro de la isla, era la condición de posibilidad para aquel predominio cubano sobre el Caribe. La “lontananza” y la “resaca” tenían que ver con una afirmación de aquella ascendencia, aunque no deja de ser significativo que Lezama no hiciera uso, entonces, del tópico del “Caribe andaluz,” que seguramente habría agradado a Jiménez.
Cuando Lezama, luego de excusar su “inmotivada vanidad insular,” recordaba el “consejo” del “norteamericano” Frank a los cubanos – ser imperio –, introducía una dimensión más compleja que la de las culturas del litoral, la costa o la cuenca. En El nomos de la tierra (1950), el gran tratado sobre el “derecho de gentes” del ius publicum europaeum, Carl Schmitt replanteó la vieja polaridad de Frobenius por medio de la distinción entre las culturas costeras y las oceánicas. Las primeras, que en muchos casos no eran más que la fase previa al desarrollo oceánico – Francia y España durante el medievo mediterráneo, o las Trece Colonias en el siglo XVIII –, serían propias de reinos o repúblicas con limitada proyección geopolítica. Las segundas (España en los siglos XVI y XVII, Gran Bretaña en el XVIII y el XIX, Estados Unidos en el XX) eran características de los imperios. La “toma de la tierra,” es decir, las conquistas de aquellas potencias eran el resultado de una trascendencia del estrecho mundo del litoral o la cuenca, por medio del control del Atlántico o el Pacífico (El nomos, 163-214).
En un breve ensayo mito-poético, titulado Tierra y mar (1950), extraído de los borradores de su gran libro, Schmitt esclarecía aún más su teoría, apoyándose, ya no en Frobenius, sino en el poco conocido filósofo de la geografía alemana, discípulo de Hegel, Ernst Kapp. Partiendo de Kapp, Schmitt entendía la historia universal como un “gran drama en tres actos” (Tierra y mar, 30). La relación del hombre con las aguas había pasado de los ríos (Egipto y el Nilo) a la cuenca (Venecia y el Mediterráneo), y de la cuenca al océano (Holanda y el Mar del Norte). En ese trayecto, el arte de la navegación se había desarrollado de manera asombrosa, reemplazando el remo con la vela y aprovechando la experiencia de “mar adentro” de los balleneros, que, como ilustrara Herman Melville en Moby Dick, fueron los primeros en desafiar la dependencia del litoral. El relato de Schmitt, en el que la “lontananza” se asocia a las culturas oceánicas, habría deslumbrado a Lezama:
La historia universal comienza con el período “potámico”, o sea, con las culturas fluviales del Oriente: la de los países ribereños del Tigris y Éufrates, y la del Nilo, en los imperios asirio, babilónico y egipcio. A ellos sigue la llamada época “talásica”, de una cultura de mares cerrados y cuencas mediterráneas, a la que pertenecen la Antigüedad griega y romana y el Medievo mediterráneo. Con el descubrimiento de América y la circunnavegación de la tierra, se llega al último y más alto estadio, al periodo de la cultura oceánica, cuyos protagonistas son pueblos germánicos (Mar y tierra, 30).
En textos posteriores al Coloquio, como La expresión americana (1957) y las conferencias sobre poesía cubana de mediados de los 60, Lezama se aproximará a esa dimensión oceánica desarrollada por Schmitt. En el texto sobre Rubalcava, de 1966, Lezama veía la poesía criolla de Manuel de Zequeira, Manuel Justo de Rubalcava y Manuel María Pérez como  expresión de una cuenca, la caribeña (Cuba, Santo Domingo, Venezuela), mientras que la poesía romántica de Heredia y la Avellaneda se ampliaba a lo que entonces él llamaba el “mediterráneo nuestro” (España, México, el Caribe y Estados Unidos). Con los modernistas, especialmente con Casal y Martí, la poesía cubana, según Lezama, alcanzaba una dimensión atlántica, que incluía a Gran Bretaña y a Francia (Fascinación, 88-89). Lezama, por lo visto, llegará a esta visión oceánica en su madurez, deshaciéndose, a veces, como él mismo dirá, de aquella empresa “hímnica,” insularista y talásica, que tanto le criticó Juan Ramón Jiménez. A la luz de esa evolución, el anticaribeñismo del joven Lezama podría entenderse como el primer indicio de una teoría oceánica o, específicamente, atlántica de la cultura cubana, que reaccionaba contra el encierro de la cuenca.
expresión de una cuenca, la caribeña (Cuba, Santo Domingo, Venezuela), mientras que la poesía romántica de Heredia y la Avellaneda se ampliaba a lo que entonces él llamaba el “mediterráneo nuestro” (España, México, el Caribe y Estados Unidos). Con los modernistas, especialmente con Casal y Martí, la poesía cubana, según Lezama, alcanzaba una dimensión atlántica, que incluía a Gran Bretaña y a Francia (Fascinación, 88-89). Lezama, por lo visto, llegará a esta visión oceánica en su madurez, deshaciéndose, a veces, como él mismo dirá, de aquella empresa “hímnica,” insularista y talásica, que tanto le criticó Juan Ramón Jiménez. A la luz de esa evolución, el anticaribeñismo del joven Lezama podría entenderse como el primer indicio de una teoría oceánica o, específicamente, atlántica de la cultura cubana, que reaccionaba contra el encierro de la cuenca.
Pero las ideas de litoral y resaca, de “lontananza” e “insularismo” del Lezama joven – el del Coloquio, no el de La expresión americana – tuvieron claras resonancias en el importante libro que, veinte años después, Cintio Vitier presentará como realización de aquel proyecto de teleología insular: Lo cubano en la poesía (1958). Entre las diez “esencias de lo cubano reveladas en la poesía,” propuestas por Vitier, hay cuatro que dialogan con aquellas nociones de Lezama: ingravidez, intrascendencia, lejanía y despego (Vitier, 573-5). Estas “constelaciones de valores” – la fórmula menos esencialista que usa Vitier – están construidas sobre una territorialización de la poesía cubana, en la que se han debilitado los elementos marinos del primer insularismo lezamiano. Uno de los conceptos primordiales del libro de Vitier es el de “interiorización de la naturaleza o el paisaje,” proceso que tiene lugar entre fines del XVIII y mediados del XIX, o entre Heredia y Martí, generando una teluricidad poética, similar a la que demandaba Juan Ramón Jiménez (Vitier, 71-100).
una teluricidad poética, similar a la que demandaba Juan Ramón Jiménez (Vitier, 71-100).
En la propia poesía de Lezama, lo telúrico también desplazará progresivamente a lo marítimo. Perséfone y Proserpina serán más importantes que Poseidón o Neptuno, ya que las primeras deidades estaban siempre relacionadas con la germinación y el nacimiento. El mar y, más específicamente, el pez, símbolo de los primeros cristianos, aparecerá con frecuencia, en la literatura de Lezama y de otros poetas católicos de Orígenes, como metáfora de la muerte. Uno de aquellos poetas, Gastón Baquero, en cambio, dio al pez una connotación simbólica más plena, como imagen de la muerte y la resurrección, en su gran poema Testamento del pez, uno de los más elocuentes homenajes poéticos rendidos a la Habana. Lezama, sin embargo, persistió siempre en el “silencio” o la “averiguación callada” del agua, como Milanés con su océano mudo, y en sus poemas Pez nocturno o Un puente, un gran puente, de Enemigo rumor, relacionó el animal plateado con la muerte.(2)
El pez de Baquero mira la Habana desde el mar, pero se sabe ignorado y olvidado por esa ciudad que ama. Los ojos del pez de Baquero, a diferencia de los de Martí y Lezama, están vivos y ven. Pero el pez se siente no mirado: como una “isla invisible” o como una “sombra.” Su amor por la ciudad nace, precisamente, del convencimiento de que la Habana, a diferencia de él, es inmortal: “porque te veo lejos de la muerte, / porque la muerte pasa y tú la miras / con tus ojos de pez, con tu radiante / rostro de un pez que se presiente libre.” (Los poetas, 199). De modo que Baquero también asocia el pez con la muerte, pero imagina su transfiguración por obra del amor a la ciudad: “ante tus ojos, ante tu olvido, ciudad, estoy muriendo, / me estoy volviendo un pez en forma indestructible.” (200). El testamento del pez no es más que la voluntad del animal plateado de renacer en la ciudad, volviéndose eterno como la ciudad misma:
Quisiera ser mañana entre tus calles
Una sombra cualquiera, un objeto, una estrella,
Navegarte la dura superficie dejando el mar,
Dejarlo con su espejo de formas moribundas,
Donde nada recuerda tu existencia,
Y perderme hacia ti, ciudad amada,
Quedándome en tus manos recogido,
Eterno pez, ojos eternos,
Sintiéndote pasar por mi mirada…(201).
El mar que aparece en Testamento del pez, así como en Palabras escritas en la arena por un inocente, otro de los grandes  poemas de Baquero, es una zona ligada a la muerte, el olvido y el sueño. La arena es la página donde escribe el inocente por ser el pedazo de tierra que media entre la muerte y la vida, entre el sueño y la vigilia, entre el olvido y el recuerdo. La inocencia de quien escribe en la orilla es propia de una criatura adánica, que nace o comienza a vivir, como un niño, donde el mar termina. “Bajo la costa atlántica – dice Baquero – a todo lo largo de la costa atlántica escribo con el dedo índice: / yo no sé” (Los poetas, 172). Lezama expresará con mayor claridad esa condición del mar como límite, donde la disolución producida por el agua y la sal permiten, a su vez, la plena expresión del cuerpo: “en el mar – dice Lezama – todo reflejo se configura con instantaneidad, toda forma tiende a destruirse por un contenido sucesivo.” Y agrega: “solamente es en el mar donde el cuerpo habla, donde se expresa el cántico de su totalidad misteriosa” (González Cruz, 296).
poemas de Baquero, es una zona ligada a la muerte, el olvido y el sueño. La arena es la página donde escribe el inocente por ser el pedazo de tierra que media entre la muerte y la vida, entre el sueño y la vigilia, entre el olvido y el recuerdo. La inocencia de quien escribe en la orilla es propia de una criatura adánica, que nace o comienza a vivir, como un niño, donde el mar termina. “Bajo la costa atlántica – dice Baquero – a todo lo largo de la costa atlántica escribo con el dedo índice: / yo no sé” (Los poetas, 172). Lezama expresará con mayor claridad esa condición del mar como límite, donde la disolución producida por el agua y la sal permiten, a su vez, la plena expresión del cuerpo: “en el mar – dice Lezama – todo reflejo se configura con instantaneidad, toda forma tiende a destruirse por un contenido sucesivo.” Y agrega: “solamente es en el mar donde el cuerpo habla, donde se expresa el cántico de su totalidad misteriosa” (González Cruz, 296).
Perder la tierra, ganar el mar
A partir de 1959 la literatura cubana experimentó una fuerte reconcentración en los temas de la tierra y la sangre. La teluricidad buscada por poetas y pensadores, a lo largo de siglo y medio, tuvo entonces una oportunidad sumamente tentadora. La poesía y la prosa cubanas de los años 60 y 70 se llenaron de alusiones al campo y a la ciudad, a la industria y al azúcar, a la guerra y a la patria. En sentido inverso a esa afirmación en la tierra, a ese reino de Anteo y Calibán, creado por la cultura revolucionaria, la literatura del exilio convirtió al mar en su plataforma simbólica. A partir de entonces, perder la tierra fue, para muchos escritores exiliados, ganar el mar y acceder a una región que, siguiendo nuevamente a Steiner, llamaríamos “extraterritorial” (Steiner, 20-24).
No deja de ser significativo que el principal destino del exilio cubano, en el último medio siglo, haya sido una playa: Miami.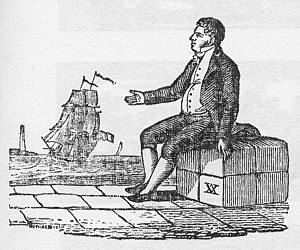 Justo cuando la historia política y cultural de la isla operaba una ruptura con la tradición del balneario, en tanto atributo del antiguo régimen burgués, el exilio redescubría la playa. Ganar el mar era restablecer el diálogo con el misterio y la horizontalidad oceánica, pero también atisbar una comunidad playera como restitución de la ciudadanía perdida. Un atisbo que no necesariamente era afirmativo, ya que la literatura del exilio produjo la utopía homoerótica de la playa de Reinaldo Arenas tanto como la antiutopía de la “playa albina” de Lorenzo García Vega.
Justo cuando la historia política y cultural de la isla operaba una ruptura con la tradición del balneario, en tanto atributo del antiguo régimen burgués, el exilio redescubría la playa. Ganar el mar era restablecer el diálogo con el misterio y la horizontalidad oceánica, pero también atisbar una comunidad playera como restitución de la ciudadanía perdida. Un atisbo que no necesariamente era afirmativo, ya que la literatura del exilio produjo la utopía homoerótica de la playa de Reinaldo Arenas tanto como la antiutopía de la “playa albina” de Lorenzo García Vega.
Bajo el socialismo, el mar no fue una ganancia sino una posesión o un dominio más del Estado. Los versos del poema Tengo, de Nicolás Guillén, difundido hasta el hartazgo por el poder de la isla, decían, precisamente: “tengo que como tengo la tierra tengo el mar, / no country / no jailáif, / no tenis y no yacht, / sino de playa en playa y ola en ola, / gigante azul abierto democrático: / en fin, el mar” (Guillén, 73-74). Como pocos en la historia intelectual cubana, este último verso pasó al lenguaje popular, no como metáfora del mar sino del largo etcétera de la retórica revolucionaria. “En fin, el mar” se convirtió en una expresión de hastío y redundancia, en la que lo marino representaba la monotonía y el aplebeyamiento del orden social.
En el hermoso prólogo que Gastón Baquero escribió para el cuaderno Las catedrales del agua(1981), de Edith Llerena, el poeta de Magias e invenciones(1984), resumía aquella transición. La vida en la isla, sugiere Baquero, regida por discursos de afirmación en la tierra y sacrificios de sangre, demandaba una gravitación “hacia adentro,” como le decía Juan Ramón a Lezama, que impedía percibir la insularidad misma y el mar que la rodeada. En culturas así, la imaginación no abandonaba el suelo o trascendía lo marino tangible, en busca de exotismos lejanos. La distancia del exiliado, que Baquero no presenta como una bendición sino como un castigo, obliga a una evocación de la isla, el mar y la ciudad. Se trata de una necesidad física del desterrado: la plena figuración de lo que ha perdido:
Los hijos de las islas tardamos mucho tiempo en descubrir el mar. Primero soñamos con la nieve, con el lomo plateado del tigre, con la gracia del unicornio; y recorremos imaginativamente las llanuras de Gengis Khan y los palacios de Samarkanda, antes de descubrir el mar de todos los días de nuestra infancia. Sólo cuando perdemos la espuma, y el morado ventalle de la ridifigorgia, y la música perlada del gran caracol que derrama pegado al oído las melodías que luego copia el jilguero, comenzamos a sentir el dolor de la mar lejana. Es el manco quien sabe lo que vale un brazo; es el ciego quien conoce el tesoro de la contemplación ociosa de las nubes (...) El mar se levanta ante los ojos del ausente para servirle de espejo sin fondo, de trasluz, de cristal detrás del cual vemos viva la isla. En la ciudad aquella, tras el velo húmedo del mar, relumbran las calles, los edificios, los cielos, y todo fulge cristalizado, como esos paisajes de Noruega en invierno, encerrados dentro de una bola de espeso cristal, donde la nieve salta, y el abedul se levanta, salvador de su verde (Baquero, 5).
Al quedar colocado del otro lado del mar, en la otra orilla, el exiliado se ve obligado a visualizar la isla con el agua que la circunda:
El alejado hijo de las islas ve a éstas, desde su remoto mirador lanzado hacia el otro lado del mar, como el submarinista ve detrás de su escafandra la vida coralina, los palacios de nácar y madréporas, las arpas de los húmedos musgos, el vaivén de los vivaces hipocampos, ¡caballitos de mar!, ¡corceles de la espuma!, y obligado a contemplar únicamente, a no alargar nunca la mano, a mirar a su isla propia con la casta lejanía que contempla la isla que es cada estrella en el jardín intocable del cielo ¿Y no será mejor así, no será el destino mejor mirar a lo lejos, salvar en el recuerdo, librar de la pesadumbre del tiempo y de la muerte las ciudades amadas, las islas preferidas? ¡Cima ilesa de la isla intacta, cantaba, desde lejos, Mariano Brull. Intacta la isla, e intacto el mar, el cristal ofrecido a nuestros ojos para vencer la distancia y el tiempo, para que no nos falte ni un instante la presencia real e inmutable de las islas (Baquero, 6).
La ganancia del mar es perceptible en un poeta como Heberto Padilla, quien estuviera inmerso en la primera década de la Revolución, con una poesía marcada, a favor o en contra, por la epopeya de aquellos años. En los poemas de El justo tiempo humano(1962), Fuera del juego(1968) e, incluso, Provocaciones(1972), se hablaba de héroes y bombas, de verdades, mentiras y páginas rotas, de trincheras, sacrificios y represiones. El primer cuaderno de Padilla en el exilio, en cambio, se tituló El hombre junto al mar (1981), y en él aparece una de las grandes parábolas marinas de la literatura exiliada cubana. Padilla celebraba el poder vital de las aguas: aunque frágil o debilitada, la criatura junto al mar nunca está muerta:
Hay un hombre tirado junto al mar
Pero no pienses que voy a describirlo como a un ahogado
Un pobre hombre que se muere en la orilla
Aunque lo hayan arrastrado las olas
Aunque no sea más que una frágil trama que respira
Unos ojos
Unas manos que buscan
Certidumbres
A tientas
Aunque ya no le sirva de nada
Gritar o quedar mudo
Y la ola más débil
Lo pueda destruir y hundir en su elemento
Yo sé que él está vivo
A todo lo ancho y largo de su cuerpo (Esteban y Salvador, 212).
Padilla rompía, entonces, con una larga tradición poética cubana que había hecho del mar una metáfora de la muerte. En un poeta de acento mediterráneo, como Eugenio Florit, al igual que en Dulce María Loynaz, esa metaforización nunca tuvo lugar. La poesía exiliada de Florit produjo, más bien, una reafirmación de imágenes marinas, en la que todos los mares del poeta, el Mediterráneo de Port Bou, el cuasi Caribe de la Habana, el Atlántico de Nueva York,reaparecían como estaciones de un mismo itinerario oceánico. Cada mar es distinto en la memoria del poeta, pero, al final, todos hacen respirar las tierras más disímiles. En el poema El mar siempre, incluido en la segunda versión del cuaderno Hasta luego (1992), el arrullo marino, tan parecido en cualquier costa, esconde la realidad de un mar distinto que, a su vez, da vida al pedazo de tierra donde sueña el poeta:
Ese arrullo que escuchas
no es el del mar de entonces;
aquel calló con las ausencias,
o bien se hundió lejano
y se perdió en la espuma de otros mares.No son los mismos, nunca.
Cada uno se acerca a sus orillas,
diversos todos, todos únicos
en el rozar del agua con su tierra;
y cada tierra con su mar se duerme
o al levantar el sol con él se alza.
Pero distintas, diferentes,
las tierras lejos, las de cerca,
tienen su propio mar que las arrulla
y con diverso pálpito respiran.Como es otra la música
que en su bajar nos llega
del infinito mar de las constelaciones.Y así vamos de mares y de orillas
al límite final que nos espera (Florit, 62).
La idea heracliteana del poema, tradicionalmente relacionada con el río, es diferida por Florit de una cultura “potámica” a otra “oceánica.” En un poema escrito en la Habana, a fines de los 60, por Antón Arrufat, y luego incluido en el cuaderno La huella en la arena (1986) – a pesar del título, no hay un solo poema marino en el mismo – pueden leerse los desencuentros entre las literaturas de la isla y el exilio. El espléndido poema de Arrufat es una meditación abordo de una guagua, en la Habana del 69, donde se canta a la ciudad con elocuencia equivalente al pez de Baquero. Pero esa Habana es una urbe de asfalto y cemento: “mas tú, Habana, eres segura, edificada / como la eternidad para que nos reciba, / nos miras pasar, y creces con nuestro adiós” (Arrufat, 228). La “huella del cangrejo en la arena,” que el “mar sonando en una de sus formas, / se tragaba con su lengua variable,” era apenas un recuerdo en medio de una divagación telúrica y citadina (231).
Buena parte de la literatura de la generación de Mariel posee acento marino. El nombre de aquel puerto aseguraba una 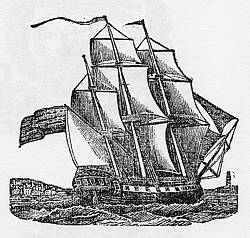 resonancia acuática, fácilmente legible en las novelas El color del verano y Otra vez el mar, o en la autobiografía Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas; en los poemas playeros de Reinaldo García Ramos, en varios cuentos de Carlos Victoria, o en las memorias de Juan Abreu, tituladas, precisamente, A la sombra del mar. Toda una estética marielina, en la que la playa recupera el status simbólico de utopía al aire libre, donde habita una comunidad refractaria a toda forma de poder, podría leerse en el hermoso texto El mar es nuestra selva y nuestra esperanza, que Reinaldo Arenas escribió a pocos días de su arribo a Miami, en el verano de 1980. Luego de defender una noción de “lo cubano” ligada a la “intemperie,” lo “tenue,” lo “leve,” lo “ingrávido,” lo “desamparado,” lo “desgarrado,” lo “desolado” y lo “cambiante,” Arenas formulaba la crítica definitiva de toda teluricidad cubana:
resonancia acuática, fácilmente legible en las novelas El color del verano y Otra vez el mar, o en la autobiografía Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas; en los poemas playeros de Reinaldo García Ramos, en varios cuentos de Carlos Victoria, o en las memorias de Juan Abreu, tituladas, precisamente, A la sombra del mar. Toda una estética marielina, en la que la playa recupera el status simbólico de utopía al aire libre, donde habita una comunidad refractaria a toda forma de poder, podría leerse en el hermoso texto El mar es nuestra selva y nuestra esperanza, que Reinaldo Arenas escribió a pocos días de su arribo a Miami, en el verano de 1980. Luego de defender una noción de “lo cubano” ligada a la “intemperie,” lo “tenue,” lo “leve,” lo “ingrávido,” lo “desamparado,” lo “desgarrado,” lo “desolado” y lo “cambiante,” Arenas formulaba la crítica definitiva de toda teluricidad cubana:
Si de alguna teluricidad podemos hablar es de una teluricidad marina y aérea. Nuestra selva es el mar. Tal es así que, en los últimos años, a centenares y centenares de cubanos, en perenne éxodo, el mar se los ha tragado, como la selva sudamericana se tragó a los personajes de José Eustaquio Rivera en La vorágine. El mar es nuestra selva y nuestra esperanza. El mar es lo que nos hechiza, exalta y conmina. Para nosotros, su rumor es el canto de la oropéndola en el bosque de Andreievsky. La selva, como el mar, es la multiplicidad de posibilidades, el misterio, el reto. El temor a perdernos y la esperanza de llegar. La selva es la frontera que hay que atravesar para llegar a la otra claridad. En una isla, donde no hay selva, la selva es el mar (Arenas, 32).
Con la alusión a Rivera y sus críticas a Carpentier y a García Márquez – “lo cubano dista mucho de ser una abigarrada descripción monumental y barroca” – Arenas buscaba distanciar su narrativa lo más posible de la tradición de la novela de la tierra latinoamericana. Lo marino implicaba, para Arenas y buena parte de los escritores de Mariel, una poética y una política: un afirmarse en la superficie extraterritorial del exilio para, desde allí, demandar su pertenencia a la cultura cubana. El mar, para esos escritores, era lo que el sol para los desterrados republicanos que estudiara Claudio Guillén en su gran ensayo sobre el exilio español: un horizonte que dotaba de sentido la expatriación, la pérdida de la tierra, ofreciendo al exiliado una plataforma movediza y cambiante.(3)
Pero la estética marina no es privativa de la generación de Mariel, sino que aparece también, bajo los más diversos estilos y filosofías, en casi todas las generaciones del exilio cubano: desde los poemas de José Kozer, Octavio Armand, Félix Cruz Álvarez, Jesús Barquet, Juana Rosa Pita y Rita Geada, hasta en los cuentos y novelas de Severo Sarduy, Antonio Benítez Rojo, Julieta Campos, Nivaria Tejera, Eliseo Alberto y Abilio Estévez. Como simple indicio de una referencialidad mayor, baste recordar las gaviotas y los pelícanos, las olas y clepsidras, los delfines y las sirenas, los caracoles y cangrejos, las olas y arenas, que abundan en la poesía de Orlando González Esteva. Entre Mañas de la poesía (1981) y Casa de todos (2005), la poesía de González Esteva se aproxima cada vez más al mar, volviéndose acuaria.
y filosofías, en casi todas las generaciones del exilio cubano: desde los poemas de José Kozer, Octavio Armand, Félix Cruz Álvarez, Jesús Barquet, Juana Rosa Pita y Rita Geada, hasta en los cuentos y novelas de Severo Sarduy, Antonio Benítez Rojo, Julieta Campos, Nivaria Tejera, Eliseo Alberto y Abilio Estévez. Como simple indicio de una referencialidad mayor, baste recordar las gaviotas y los pelícanos, las olas y clepsidras, los delfines y las sirenas, los caracoles y cangrejos, las olas y arenas, que abundan en la poesía de Orlando González Esteva. Entre Mañas de la poesía (1981) y Casa de todos (2005), la poesía de González Esteva se aproxima cada vez más al mar, volviéndose acuaria.
El poeta, que ha visto conejos en la olas y colmillos blancos en los reflejos de la luna, que vivió entre delfines y que en Amigo enigma (2000), su gran homenaje al pintor mexicano Juan Soriano, rememoró los dibujos del hombre primitivo sobre la arena, descubre, en la plenitud de su obra, la invención del mar. Lector de Gastón Bachelard, el poeta viaja con sus cuadernos a través de los elementos naturales: si en Mañas de la poesía, los poemas estaban ambientados en el campo o por el habla popular de la isla, y en El pájaro tras la flecha(1988) se internaban en una dimensión metafísica o aérea, ya en Fosa común(1996) y Cuerpos en bandeja (1998), la escritura de González Estevaopera a ras de tierra, en la comunidad de las hormigas o en los motivos del frutaje cubano (González Esteva, 2008, 123-58).
A partir de Escrito para borrar (1997), González Esteva hace del mar un escenario y, a la vez, un personaje de su 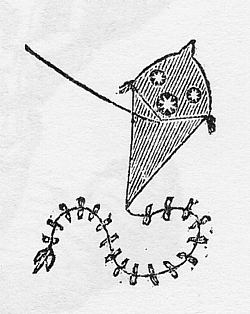 poesía. En este cuaderno, además de sirenas y clepsidras, se lee un ave elevarse sobre los acantilados y un hombre que de tanto mirar el mar se vuelve azul, se confunde con el océano y aprende a respirar en su interior. Ese hombre, que se “bebe” el mar, o aquel otro, “que ya no lo ve porque se lo lleva dentro,” es el anfibio o el delfín, que González Esteva ha convertido en símbolo del contacto entre la tierra y el océano (2008, 166). Sólo el anfibio, parece decirnos González Esteva, puede comprender el enigma de la resaca: la inversión del tiempo. Y sólo el anfibio puede llegar a la invención del mar.
poesía. En este cuaderno, además de sirenas y clepsidras, se lee un ave elevarse sobre los acantilados y un hombre que de tanto mirar el mar se vuelve azul, se confunde con el océano y aprende a respirar en su interior. Ese hombre, que se “bebe” el mar, o aquel otro, “que ya no lo ve porque se lo lleva dentro,” es el anfibio o el delfín, que González Esteva ha convertido en símbolo del contacto entre la tierra y el océano (2008, 166). Sólo el anfibio, parece decirnos González Esteva, puede comprender el enigma de la resaca: la inversión del tiempo. Y sólo el anfibio puede llegar a la invención del mar.
Uno de los haikus de Casa de todos (2005), dice: “invento el mar: / un vaivén, mucho agua / y algo de sal” (Casa, 13). Otro, constata la inestabilidad y la infinitud oceánicas, sin la angustia de quien busca un punto fijo sobre la tierra: “no acierta el mar / a quedarse tranquilo: / ve más allá” (24). Lo marino ha dejado de ser, en esta literatura exiliada, una entidad inefable o una presencia inquietante y consoladora, una mera superficie navegable o una alegoría del mal, una metáfora del límite o una circunstancia maldita. Como el Mediterráneo que reencontró Walter Benjamin en Ibiza o como el Adriático de la novela de Claudio Magris, el mar de los exiliados constituye otro mar: un océano imaginario, portátil, sin nombre, donde han sido borradas las fronteras y donde el sujeto es demiurgo de su propia soberanía.
mera superficie navegable o una alegoría del mal, una metáfora del límite o una circunstancia maldita. Como el Mediterráneo que reencontró Walter Benjamin en Ibiza o como el Adriático de la novela de Claudio Magris, el mar de los exiliados constituye otro mar: un océano imaginario, portátil, sin nombre, donde han sido borradas las fronteras y donde el sujeto es demiurgo de su propia soberanía.
A principios del siglo XXI, la historiografía literaria cubana aún opera con visiones construidas a mediados del siglo XX, en la Habana de fines de la República o de los inicios de la Revolución. El marco temporal y espacial de esa historiografía sigue respondiendo a un nacionalismo telúrico y sanguíneo, incapaz de asimilar el cambio antropológico de las literaturas cubanas en el último medio siglo. La representación del mar en la literatura del exilio es un componente de ese cambio, ya que los desterrados han producido visiones marinas que la tradición insular presentaba como promesas o indicios. Fuera de la isla, la búsqueda de una dimensión oceánica o atlántica de la literatura cubana, reclamada por el joven Lezama en su diálogo con Juan Ramón Jiménez, ha avanzado lo suficiente como para iniciar la reescritura de esa historia.
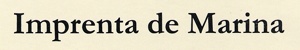
Notas
1. Ver Arcadio Díaz Quiñones, Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la tradición, 319-376.
2. Ver José Lezama Lima, Poesía completa, 44, 73-76 y 506-507.
3. Ver Claudio Guillén, El sol de los desterrados: literatura y exilio.
Obras Citadas
Arcos, Jorge Luis, ed. Los poetas de Orígenes. México: FCE, 2002.
Arenas, Reinaldo. Necesidad de libertad. México: Kosmos Editorial, 1986.
Arrufat, Antón. La huella en la arena. La Habana: Ediciones Unión, 2001.
Casal del, Julián. Selección de poesías. La Habana: Cultural S.A., 1931.
Cruz Malavé, Arnaldo. El primitivo implorante. El sistema poético del mundo de José Lezama Lima. Atlanta, Georgia: Ediciones Rodopi, 1994.
Díaz Quiñones, Arcadio. Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la tradición. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2006.
Esteban, Ángel y Álvaro Salvador. Antología de la poesía cubana, IV. Madrid: Verbum, 2002.
Florit, Eugenio. Obras Completas, Vol. VI. Boulder, Colorado: Society of Spanish and Spanish–American Studies, 2000.
Gastón Baquero. “Palabras para este libro de poemas” en Edith Llerena. Las catedrales del agua. Madrid: Playor, 1981.
Guillén, Claudio. El sol de los desterrados: literatura y exilio. Barcelona: Editorial Sirmio, 1995.
Guillén, Nicolás. Obra poética 1920/1972. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1978.
González Cruz, Iván, ed. Diccionario. Vida y obra de José Lezama Lima. Valencia: Generalitat Valenciana, 2000.
González Esteva, Orlando. Casa de todos. Valencia: Pre-textos, 2005.
---. ¿Qué edad cumple la luz esta mañana? México: FCE, 2008.
Heredia, José María. Poesías completas t. II. La Habana: Municipio de la Habana, 1941.
Lezama Lima, José. Obras completas, II. México: Aguilar, 1977.
---. Poesía completa. La Habana: Letras Cubanas, 1991.
---. Fascinación de la memoria. La Habana: Letras Cubanas, 1993.
---. Antología de la poesía cubana, vols II y III. Madrid: Verbum, 2002.
Martí, José. Poesía completa. México: UNAM, 1998.
Schmitt, Carl. El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del ius publicum europeaun. Granada: Editorial Comares, 2002.
---. Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
Steiner, George. Extraterritorial. Madrid: Ediciones Siruela, 2002.
Vitier, Cintio. Lo cubano en la poesía. La Habana: Instituto del Libro, 1970.


