Introducción
José
Mario, el entusiasmo esperanzado
Reinaldo García
Ramos
En un brevísimo texto que escribió como prefacio a mi primer
poemario, el gran amigo José Mario, que me había estimulado
a publicar esos versos, comenzaba citando al alemán Hölderlin
("porque lo  que
queda, lo instauran los poetas") y saludaba mi modesto libro con un entusiasmo
esperanzado que incluso a mí mismo, por entonces un adolescente
melancólico y dubitativo, me sorprendió por largo tiempo.
Decía él: "cuando el poema está (...), es entonces
cuando es más necesaria que nunca la afirmación, la seguridad,
comienza todo", aludiendo a la lucha de todo poeta (y de todo artista)
por imponer su voz en un medio hostil, y concluía: "la poesía
no reconoce claustros, lo único libre es la poesía (...),
porque el poeta que es libre otorga su libertad, y los pueblos tienen muchísimo
que aprender de los poetas" . que
queda, lo instauran los poetas") y saludaba mi modesto libro con un entusiasmo
esperanzado que incluso a mí mismo, por entonces un adolescente
melancólico y dubitativo, me sorprendió por largo tiempo.
Decía él: "cuando el poema está (...), es entonces
cuando es más necesaria que nunca la afirmación, la seguridad,
comienza todo", aludiendo a la lucha de todo poeta (y de todo artista)
por imponer su voz en un medio hostil, y concluía: "la poesía
no reconoce claustros, lo único libre es la poesía (...),
porque el poeta que es libre otorga su libertad, y los pueblos tienen muchísimo
que aprender de los poetas" .
Si ahora, poco más de 40 años después, y a sólo
unos días de saber que nuestro querido José ha abandonado
este mundo, alguien me pidiese que resumiera en pocas palabras el plan
de vida de este hombre, yo diría que todo lo que él esperaba
obtener de la existencia está en gran parte plasmado en esa altiva
propuesta, en esa firme declaración de fe en el poder salvador y
trascendente de la poesía. Hoy en día su furiosa autoafirmación
no me sorprende ya; al contrario, cobra ante mis ojos una solidez absolutamente
genuina, pues comprendo que ésa era una de las pocas vías
que la realidad de entonces nos dejaba abiertas para sobrevivir y para
seguir estando en paz con nuestras conciencias. Sólo un hombre
imbuido de esa tenacidad, de ese fervor aglutinante, era capaz de crear
y de mantener durante cuatro años, en La Habana de los '60, un proyecto
editorial como Ediciones El Puente, que abría sus espacios con absoluta
flexibilidad a los jóvenes escritores, sin imponerles restricciones
estéticas ni éticas, ni mucho menos políticas, en
momentos en que todo el país, o mejor dicho la nación, giraba
enloquecida dentro de un maelstrom de aspiraciones al orden, la "pureza"
y la disciplina; un vértigo en el que sólo se salvaban las
restricciones y los reglamentos, y en el que tanto la experimentación
como la especulación y el desaliento eran elementos considerados
espurios, indignas excrecencias del alma que era necesario eliminar a toda
costa.
Rememorando en la medida de lo posible (pues el olvido, como bien decía
Borges, nos salva con puntualidad de la locura), fue casi heroico --si
no suicida-- que, en una sociedad sumida en las lógicas tensiones
de todo tipo creadas por una reciente agresión originada en el extranjero
(Playa Girón, 1961) y por el anuncio de un agresivo programa de
socialismo pro-soviético para consolidar y proteger al nuevo gobierno,
un grupo de individuos muy jóvenes (cuyas edades fluctuaban entre
los 17 y los 22) se hayan aglutinado con pasión --y cierta indudable
insolencia--en torno a José Mario y se hayan puesto a publicar libros
que, en su mayoría, no reconocían ni acataban los esquemas
que las estructuras de poder ya comenzaban a imponer a la creación
literaria; esquemas que, por lo general, habían sido extraídos
de los postulados del llamado "realismo socialista", en que la literatura
es concebida exclusivamente como instrumento de propaganda o vía
para expresar optimismos preconcebidos y elogios incondicionales a las
autoridades.
Esa circunstancia sorprende más aún si tenemos en cuenta
que una gran mayoría de esos jóvenes escritores eran de extracción
humilde o pobre (mi padre, por ejemplo, había sido chofer de rastras
de carga durante 20 años) y muchos de ellos eran negros , detalles
ambos que los convertían presuntamente, a los ojos del poder y de
la burocracia incipiente, en beneficiarios por definición de las
nuevas medidas y leyes populares. Las explicaciones de esos hechos
son probablemente demasiado complejas para que puedan examinarse en el
marco ceñido de esta introducción; pero me atrevo a afirmar
de antemano que uno de los factores decisivos fue la propia personalidad
de José Mario, su tenaz fe en la autenticidad de nuestras obras
y en la necesidad genuina de escribirlas y publicarlas, su convencimiento
de la honestidad y el carácter constructivo con que queríamos
liberarnos de las viejas ataduras (incluso, y sobre todo, las morales),
participar sin trabas en el proceso de búsqueda de nuevas definiciones,
y de ese modo engrandecer los resultados finales del cataclismo social
en que estábamos sumidos; su firme esperanza (creo que ilusoria)
de que las tendencias represivas y los criterios extremistas terminarían
por ser superados y olvidados; y, desde luego, su determinación
incansable de crear y abrir canales de expresión para los jóvenes
artistas y garantizarles de ese modo su derecho a contribuir con lo mejor
de sí mismos a la tarea colectiva. Que nadie se llame a engaño:
eran los días de la ilusión, de la alegría liberadora,
de la unidad y el orgullo nacionales, de la creencia en múltiples
posibilidades. Con ese espíritu fue que José Mario,
un joven airado y simpático, homosexual feliz de serlo y sin deseos
de disculparse por ello, quería ayudar a que, según sus propias
palabras, el proceso político no interrumpiera la continuidad de
la cultura cubana .
Y ese mismo espíritu abierto e inocente (siento la tentación
de subrayar la palabra inocente) fue también el que ayudó
a José Mario, este diablillo caribeño no previsto en las
estrategias socialistas, a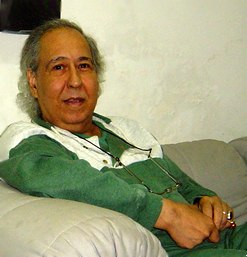 expresar en su propia poesía un alegato exasperado y medular en
defensa del individuo y sus posesiones espirituales, sobre todo su derecho
a la tristeza y la incoherencia, su necesidad de pasiones arbitrarias,
su perplejidad ante la estrecha existencia y el desgarramiento y la desesperación
ante las disyuntivas del amor y el desafecto; en fin, todas esas zonas
oscuras y prodigiosas del alma que no estaban comprendidas en los programas
gubernamentales ni en los editoriales de la prensa oficial. Desde
su primer libro, El grito, su voz se alza y desentona bruscamente
con el aluvión de declaraciones optimistas que inundaba el país
y la conciencia colectiva en esos días: "Recto a beber / el afilado
mito / de la insigne / doctrina redentora". Otra temeridad
asombrosa que hay que mencionar en este ser: con intuición ejemplar,
en un medio socio-político que se iba caracterizando cada vez más
por un materialismo empobrecedor y restrictivo, el poeta José Mario
comienza una obra que constituye un reclamo a favor de las realidades interiores
del ser humano, sus accidentes intangibles.
expresar en su propia poesía un alegato exasperado y medular en
defensa del individuo y sus posesiones espirituales, sobre todo su derecho
a la tristeza y la incoherencia, su necesidad de pasiones arbitrarias,
su perplejidad ante la estrecha existencia y el desgarramiento y la desesperación
ante las disyuntivas del amor y el desafecto; en fin, todas esas zonas
oscuras y prodigiosas del alma que no estaban comprendidas en los programas
gubernamentales ni en los editoriales de la prensa oficial. Desde
su primer libro, El grito, su voz se alza y desentona bruscamente
con el aluvión de declaraciones optimistas que inundaba el país
y la conciencia colectiva en esos días: "Recto a beber / el afilado
mito / de la insigne / doctrina redentora". Otra temeridad
asombrosa que hay que mencionar en este ser: con intuición ejemplar,
en un medio socio-político que se iba caracterizando cada vez más
por un materialismo empobrecedor y restrictivo, el poeta José Mario
comienza una obra que constituye un reclamo a favor de las realidades interiores
del ser humano, sus accidentes intangibles.
Y a partir de El grito no hubo vuelta atrás: sus demás libros,
que fueron saliendo luego tanto en Cuba como en España hasta llegar
a una buena decena de poemarios, reafirman y amplían esa convicción.
Estaba convencido, desde luego, de que nada nos quedaría en nuestro
legado si pretendiéramos esquematizar los predios infinitos del
espíritu para supuestamente enriquecer las "conquistas" de la materia
humana, su grotesca tecnología y sus insuficiencias monumentales.
Ahí está bien clara, para demostrarlo, toda la sangrienta
y torpe historia del siglo XX, plagada de esquemas "progresistas" y prisas
mutilantes y planes para satisfacer el costado material del homo sapiens.
Esa fe omnímoda en la poesía que José Mario expresaba
en 1962 al saludar mi poemario Acta le permitió ver de antemano
muchas cosas, entre ellas el valor excepcional de nuestro dolor y de nuestra
soledad, es decir, de nuestras ilusiones y de nuestra aventura interior.
Es preciso destacar también, antes de terminar, que durante el exilio
de José Mario en España, desde 1967 hasta su muerte, esa
necesidad medular de seguir escribiendo y de seguir abriendo caminos para
la expresión y la publicación de otros autores no declinó,
sino que se mantuvo con similar vigor y dio lugar a una labor editorial
y de promoción cultural que el poeta llevó a cabo de manera
también asombrosa, casi tan asombrosa como la que había efectuado
en Cuba, sobre todo si tenemos en cuenta que lo hizo con sus propios modestos
recursos y sin recibir apoyo sustancial de instituciones ni mucho menos
de entidades oficiales. Claro está, los amigos le dieron siempre
una mano; y en ese sentido hay que mencionar, entre otros, a Isel Rivero,
Waldo Díaz Balart, Roberto Cazorla, Víctor Batista, Felipe
Lázaro. Esos amigos en ciertos casos facilitaron o propugnaron
la consecución de los planes infatigables de José Mario durante
esos duros años del exilio; pero la llama interior, el entusiasmo
y la temeridad, residían y residieron siempre en el ámbito
interior de este poeta, donde la fe en el poder liberador del arte y en
particular de la poesía siempre mantuvieron su esplendor.
Por todo eso y por más razones que más adelante expondré
en otro contexto, me entusiasmó mucho el hecho de que nuestro ingente
poeta y crítico, Francisco Morán, director de la revista
digital La Habana Elegante, hubiera aceptado con tanto entusiasmo
mi propuesta de organizar un homenaje a José Mario. Le expuse
esta idea en el verano de este año, cuando ya se sabía que
la salud de Mario se había debilitado, y Morán la acogió
y asumió con el mismo júbilo y la misma amplitud con que
su hermosa publicación digital nos ha enriquecido a todos los cubanos
desde su fundación. Quiero dejar aquí expresados mi
agradecimiento y mi admiración, tanto por él como por los
demás que contribuyen al éxito de esta publicación.
Por último, dejo patente que el trabajo de compilación y
coordinación de este homenaje sólo ha sido posible gracias
a la ayuda desinteresada de los amigos y colegas que se indican a continuación:
Isel Rivero, poeta cubana y amiga entrañable mía y de José
Mario; el profesor Jesús Barquet, de New Mexico State University;
la investigadora literaria Isabel Alfonso; la señora Lesbia Orta
Varona, directora de la Cuban Heritage Collection de la Universidad de
Miami; Felipe Lázaro, Waldo Díaz Balart, David Lago, Pío
Serrano y otros, cuyos nombres ahora, por mi lamentable torpeza, no acuden
a mi mente. A todos ellos vaya de corazón mi profunda gratitud,
como cubano, como escritor y como individuo que siempre quedará
endeudado con José Mario por todo el luminoso ánimo que me
dio desde los inicios.
Miami Beach, noviembre
2 de 2002
Reinaldo García Ramos
(Cienfuegos, 1944) ha publicado los poemarios Acta (La Habana, 1962), El
buen peligro (Madrid, 1987), Caverna fiel (Madrid, 1993) y En la llanura
(Miami, 2001). Salió de Cuba en 1980 y reside en Miami.
El presente texto es un fragmento de un ensayo en preparación.
Ese
deseo permanente de libertad
Conversación con
José Mario e Isel Rivero en Madrid, el 4 de octubre de 2002
por Reinaldo García
Ramos
García Ramos - ¿Cómo
y cuándo surgió la idea de las Ediciones El Puente?
José Mario -
En 1961, un día en que René Ariza y yo íbamos en una
guagua por La Habana,  sentados
en la parte de atrás y asfixiados del calor, empezamos a hablar
de la necesidad de crear una editorial. Queríamos algo que se moviera,
por donde pudiera pasar mucha gente. Empezamos a buscar nombres para ese
proyecto y pensamos en "Rueda", la imagen de una rueda contenida dentro
de un cuadrado, pero ya existía una editorial con ese nombre. Y
en una de ésas se nos ocurrió que si cortábamos esa
rueda por la mitad, quedaba un puente, lo que quedaba entre la rueda del
centro y el borde del cuadrado, formaba un puente. ¿Y qué
cosa mejor que un puente para dejar pasar a mucha gente? Sobre esa idea,
el sello del Puente fue diseñado entonces por José Manuel
Villa; y años después fue recreado por Gilberto Seguí,
quien diseñó los últimos libros de las Ediciones. sentados
en la parte de atrás y asfixiados del calor, empezamos a hablar
de la necesidad de crear una editorial. Queríamos algo que se moviera,
por donde pudiera pasar mucha gente. Empezamos a buscar nombres para ese
proyecto y pensamos en "Rueda", la imagen de una rueda contenida dentro
de un cuadrado, pero ya existía una editorial con ese nombre. Y
en una de ésas se nos ocurrió que si cortábamos esa
rueda por la mitad, quedaba un puente, lo que quedaba entre la rueda del
centro y el borde del cuadrado, formaba un puente. ¿Y qué
cosa mejor que un puente para dejar pasar a mucha gente? Sobre esa idea,
el sello del Puente fue diseñado entonces por José Manuel
Villa; y años después fue recreado por Gilberto Seguí,
quien diseñó los últimos libros de las Ediciones.
GR - Y esa gente que ustedes
querían que pasaran por el puente, ¿quiénes eran?
JM - Sobre todo la gente
joven, la gente nueva. Queríamos encontrar talentos nuevos con obras
de calidad dentro de la cultura cubana; eso es lo que más nos interesaba.
GR - ¿Y esa gente
nueva no hallaba acogida en las estructuras que habían surgido en
el país?
JM - Esas estructuras, por
el contrario, estaban cerrando el acceso a la gente joven. Todo el mundo
sabía que Lunes de Revolución, el suplemento cultural
del periódico Revolución, órgano del gobierno, era
un círculo cerrado, controlado por Guillermo Cabrera Infante, el
director de ese suplemento. Cuando Isel Rivero y yo publicamos nuestros
primeros libros en 1960, La marcha de los hurones y El grito,
Virgilio Piñera fue el único que hizo una reseña y
la publicó en Lunes. Pero eso fue casi un milagro,
porque en Lunes no se reflejaban las actividades de nadie que no
perteneciera al círculo de Guillermo, no se comentaban libros de
escritores jóvenes. El grito y La marcha de los
hurones constituyeron el primer intento de hacer ese puente con los
jóvenes del que hablábamos.
IR - Lo que queríamos
era remover un poco las aguas. Yo había escrito dos cartas a Lunes,
criticándoles esa actitud y reprochándoles que se hubieran
cerrado a los jóvenes. Si la revolución era tan abierta como
se decía, un fenómeno que se suponía que abría
puertas y creaba nuevas posibilidades, ¿cómo esa gente se
había auto-otorgado la prerrogativa de ser los únicos que
publicaban? José Mario y yo nos entendimos perfectamente al
conocernos, porque ambos estábamos furiosos por lo que estaba pasando.
JM - Y ante esa situación,
como Isel estaba ya en vías de irse del país, yo llevé
los dos manuscritos a la imprenta de la Confederación de Trabajadores
de Cuba Revolucionaria (CTCR) y ellos aceptaron publicarlos.
GR - Muchas gentes
me han preguntado, a mí como miembro del Puente, por qué
al principio no usábamos los apellidos. Isel firmó La
marcha... sin el "Rivero"; yo publiqué Acta sin el "García
Ramos", y tú nunca has usado el "Rodríguez". Yo no sé
por qué pasó eso.
JM - Fue una cosa muy simpática.
El que nos dio esa idea fue Pablo Armando Fernández, que en la Bodeguita
del Medio un día nos dijo que nosotros, Isel y yo, éramos
"los hijos de nadie". Y entonces yo le dije que, como éramos los
hijos de nadie, íbamos a renunciar a nuestros apellidos.
IR - Y además era
un signo de rebeldía, de romper con las ataduras tradicionales.
GR - ¿Y ustedes trabajaban
cuando eso, tenían sueldos? ¿Cómo se financió
todo eso?
IR - Yo trabajaba en el Teatro
Nacional. Hicimos un primer pago, pero ya no nos quedaba más plata;
lo que yo tenía lo destiné a preparar el viaje. Después
del ataque de Bayo en Camagüey, que dijo que todos los homosexuales
éramos unos pervertidos y que no teníamos cabida en la revolución,
decidí abandonar el país cuanto antes. El dinero que nos
faltaba para la publicación de los dos libros me lo dio Mirta Aguirre.
GR - ¿Cómo
fue eso del ataque de Bayo?
IR - Fue en el verano
de 1960, durante el Encuentro Nacional de Poetas que había
organizado Rolando Escardó y que se celebró en Camagüey.
Escardó estaba preocupado porque, según decía, los medios oficiales sólo estaban dando cabida a poetas de La Habana
y Oriente y no estaban prestando atención a las demás provincias.
Él, como buen camagüeyano, quiso celebrar ese encuentro en
su propia provincia. En la clausura del Encuentro, al que asistieron
personas muy prestigiosas, como Loló Soldevilla, Nicolás
Guillén y hasta bailarines del Ballet Nacional de Cuba, salió
este energúmeno, el coronel Alberto Bayo, de origen español,
obviamente frustrado por lo que había pasado aquí en España
con la República, y lanzó una invectiva contra los homosexuales
en la que afirmó que éramos una "mala semilla" y que iba
a pervertir la revolución. En aquel momento, todos los bailarines
de Alicia Alonso salieron corriendo a preparar sus maletas. Bayo era un
representante destacado del gobierno, y había que tomar en serio
sus palabras. Esa noche vimos grandes carteles que habían escrito
a mano, colgados en la entrada de una especie de campamento donde nos habíamos
alojado, que decían: "¡Maricones, tortilleras, fuera!"
Lo primero que yo hice cuando regresé a La Habana fue informar de
todo eso a Mirta Aguirre, con la que yo trabajaba, y recuerdo que Mirta
se puso furiosa. Me mandó de nuevo a Camagüey a buscar los
carteles que yo había visto y le pude conseguir dos o tres que estaban
todavía allí, tirados por el suelo, y se los le traje de
vuelta.
los medios oficiales sólo estaban dando cabida a poetas de La Habana
y Oriente y no estaban prestando atención a las demás provincias.
Él, como buen camagüeyano, quiso celebrar ese encuentro en
su propia provincia. En la clausura del Encuentro, al que asistieron
personas muy prestigiosas, como Loló Soldevilla, Nicolás
Guillén y hasta bailarines del Ballet Nacional de Cuba, salió
este energúmeno, el coronel Alberto Bayo, de origen español,
obviamente frustrado por lo que había pasado aquí en España
con la República, y lanzó una invectiva contra los homosexuales
en la que afirmó que éramos una "mala semilla" y que iba
a pervertir la revolución. En aquel momento, todos los bailarines
de Alicia Alonso salieron corriendo a preparar sus maletas. Bayo era un
representante destacado del gobierno, y había que tomar en serio
sus palabras. Esa noche vimos grandes carteles que habían escrito
a mano, colgados en la entrada de una especie de campamento donde nos habíamos
alojado, que decían: "¡Maricones, tortilleras, fuera!"
Lo primero que yo hice cuando regresé a La Habana fue informar de
todo eso a Mirta Aguirre, con la que yo trabajaba, y recuerdo que Mirta
se puso furiosa. Me mandó de nuevo a Camagüey a buscar los
carteles que yo había visto y le pude conseguir dos o tres que estaban
todavía allí, tirados por el suelo, y se los le traje de
vuelta.
JM - Y los únicos
que se pararon en el Encuentro y hablaron en defensa de los homosexuales
fueron Loló Soldevilla y Nicolás Guillén. Especialmente
Loló, que se indignó y habló con mucha valentía.
GR - ¿Y cuál
fue la actitud de Escardó ante eso?
JM - No, ya Escardó
estaba muerto; se había matado en un accidente de carretera, poco
antes de esos hechos. Pero Escardó era un hombre que, a pesar de
ser revolucionario militante, era también un individuo muy sensible
y estaba ya criticando abiertamente ciertas cosas en público.
GR - Bueno, volvamos al tema
de las Ediciones y el año 61. ¿Cómo se
integró el grupo de escritores que luego publicarían en El
Puente?
JM - Conocí
a muchos de ellos en el Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional,
que impartían Mirta Aguirre e Isabel Monal. Llegué al Seminario
de casualidad; yo no había escrito teatro nunca antes. Por esos
días escribí mi primera obra de teatro para niños
y se la mostré a Nora Badías, que trabajaba en el Consejo
Nacional de Cultura, y Nora enseguida decidió comprármela
para ese organismo y dársela a los grupos de teatro infantil que
se estaban creando en todo el país. Y así fue que comencé
a escribir teatro para niños; ella me iba comprando las obras a
medida que yo las escribía. Poco después, ella misma me ofreció
empleo fijo en el Consejo y yo acepté. Fue por esos días
que pasé al seminario, el cual estaba dirigido por Isabel Monal,
más conocida entre los alumnos como Isabel "Manual", porque hablaba
como si fuera el manual de marxismo de Konstantinov, aquel libro rojo horroroso
con que los soviéticos querían adoctrinar a todos los cubanos.
Afortunadamente, la que controlaba en realidad todo eso era Mirta Aguirre,
una persona de mucho más nivel, profesora excelente, y yo entré
en el Seminario gracias a Mirta. Las clases se daban en lo que iba a ser
la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, en la Plaza de la Revolución.
Allí conocí a Gerardo Fulleda León, a Santiaguito
Ruiz, a Eugenio Hernández. A Ana María la conocí un
poco después, en la Biblioteca Nacional, donde nosotros nos reuníamos
casi todos los días para hablar de teatro y de literatura.
IR - Pero hay que recordar
que quien quería llevar a las masas y a los campesinos el teatro
que esta gente escribía fue Fermín Borges, quien fue también
la primera víctima del ataque contra los homosexuales. Fue eliminado
por Isabel Monal.
JM - Fermín
era amigo personal de Fidel Castro; tenía muchas ideas sobre lo
que debía ser un teatro popular y había escrito dos obras
que se pusieron al principio de la revolución en la tintorería
del Hotel Nacional, donde él trabajaba; la presentación estuvo
a cargo de Jorge Mañach. Y Castro quería ponerlo al frente
del nuevo Teatro Nacional, pero la "Manual" lo eliminó.
GR - Yo quisiera determinar
si esa sensación de cerrazón, de que se estaban cerrando
los espacios para la libre expresión, ya se sentía en el
Seminario.
JM - No, en el Seminario
no. En el Seminario nadie nos presionaba para nada, teníamos mucha
libertad para escribir lo que quisiéramos. Pero, claro, las obras
que eran bienvenidas eran las que trataban el tema de la revolución.
Todas las obras mías de teatro para niños trataban temas
relacionados con la revolución y los desajustes sociales; aunque
lo hacen mediante símbolos o alegorías que resultaban atractivas
para los niños. En muchos casos, los personajes son caricaturas
de personas que existían en realidad; era un modo de aludir a ciertas
cosas sin nombrarlas directamente. Muchas de esas obras mías, como
El
rey desnudo, tuvieron un éxito enorme; y yo empecé a
recibir dinero por ellas y de ahí empecé a sacar ciertas
sumas para pagar los libros que se iban publicando en El Puente.
Varios de los autores, como Santiaguito Ruiz, no tenían dinero para
costear la publicación de sus libros, y yo los pude ayudar. Los
libros del Puente se pagaban con dinero de los autores o con dinero mío;
nunca el gobierno nos dio un centavo. Era un proyecto totalmente
independiente.
GR - De modo que las cuestiones
relacionadas con el teatro tenían mucha importancia y provocaban
intensos debates, ¿no fue así?
IR - En esos años
el teatro se discutía mucho, a veces demasiado: cuando fueron a
montar Fuenteovejuna, una actriz, creo que fue Julia Astoviza, dijo
que esa obra no se debía montar, porque era reaccionaria. Y tuvieron
que llamar a Mirta Aguirre para que "explicara" por qué la obra
no era contrarrevolucionaria. O sea, que sí existía dentro
del teatro una tendencia terrible, un deseo de dominar e imponer puntos
de vista, y el mejor modo de imponer esos puntos de vista era darles el
carácter exclusivo de "revolucionarios". Mirta trataba de contener
un poco las fuerzas más dañinas, pero su tarea no era fácil.
JM - Mirta siempre
respetaba mucho la calidad literaria; logró que pusieran Nuestro
pueblito, de Thornton Wilder, una obra maravillosa, pero hubo gente
que también se le opuso. Luego empezó la discusión
sobre la obra que se seleccionaría para inaugurar el Teatro Nacional.
Mirta quería que se hiciera con un texto escrito por uno de los
alumnos del Seminario, formado por ella, y su preferido era Santiaguito
Ruiz, pero eso se lo echaron abajo. Había mucha lucha por ocupar
posiciones y echar a los que podían destacarse por méritos
propios. Ya se empezaba a ver de cerca lo que iba a venir después.
GR - José, cuando
yo te conocí en el año 1962, recuerdo que me dijiste: "Tenemos
que apresurarnos a publicar ahora mismo, porque nadie nos puede asegurar
que podremos hacerlo mañana". Aparte de la actitud de Lunes,
¿qué otras cosas te hicieron pensar de ese modo?
JM - Con la creación
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se vio que
el gobierno aspiraba a controlar a los escritores y a los artistas como
si fueran un gremio más; se sentía que la labor creativa
estaba siendo vigilada. En el verano del '62, Roberto Fernández
Retamar, que por entonces era Secretario de la UNEAC, nos llamó
a los que dirigíamos El Puente, porque nos quería,
como se dice, hacer la cama. Querían envolvernos en todo eso de
las Brigadas Hermanos Saiz como un modo de neutralizarnos. Yo entré
en la Unión en esos meses, pero no por Retamar, sino por invitación
de Guillén. La actitud de éste era distinta; quería
honestamente que las Ediciones funcionaran y cooperó con
nuestro trabajo. Tanto él como Mirta Aguirre estaban muy interesados
en que las Ediciones siguieran existiendo; veían en nosotros
la continuidad de la cultura cubana, y buscaban que el proceso político
no interrumpiera esa continuidad. En cambio, Alejo Carpentier, que por
entonces dirigía la Editorial Nacional, quería también
que continuásemos, pero sólo si él podía controlar
el contenido de los libros. Cuando en 1964 nacionalizan la Imprenta Arquimbau,
donde se hacían los libros de las Ediciones, tuvimos que
recurrir a la Editorial Nacional y a la UNEAC para seguir subsistiendo.
Los libros se empezaron a imprimir bajo el patrocinio de la UNEAC, pero
en las imprentas de la Editorial Nacional, y para conseguir papel
teníamos que tener el visto bueno de Carpentier; él no quería
comprometerse y posiblemente accedió a ayudarnos por las presiones
de Guillén y de Mirta. Yo le dije a Alejo al principio que las Ediciones
tenían que seguir existiendo, porque íbamos a publicar una
nueva traducción de Marcel Proust, y como él era tan afrancesado,
esa idea le gustó. Imagino que luego se dio cuenta de que todo era
un engaño; él era un viejo camaján, que se las sabía
todas. Con Guillén fue distinto; yo le cogí un gran aprecio
a Nicolás.
GR - O sea, ¿tú
crees que pudiste engañar a Carpentier?
JM - Yo creo más bien
que él se dejó "engañar", porque había gente
más arriba que lo estaban presionando; gente como Herminio Almendros,
que estaba a favor de las Ediciones y que siempre defendió
mucho a la gente joven; o gente como Félix Ayón, que tenían
muchas conexiones.
IR - En 1965, cuando ya yo
estaba en Europa, pedí una cita con Alejo, que entonces trabajaba
en la embajada de Cuba en París, y lo confronté. Fui a verlo
y le dije que los cubanos del exterior estábamos muy preocupados
por lo que estaba pasando en Cuba en el terreno de la cultura. Le conté
todo el drama, lo que estaba ocurriendo con José Mario tras el cierre
de las Ediciones, las persecuciones contra Silvia Barros, contra
Ana María Simo, y él me lo negó todo. Le respondí:
"¿Cómo usted me lo puede negar, si yo tengo cartas de esas
personas en que me hablan del peligro que corren?" Me respondió
que todo eso eran malas informaciones. Pensé que a lo mejor había
micrófonos en la habitación y que él no podía
hablar libremente, pero en ningún momento me hizo ningún
gesto ni me dio a entender que nuestro diálogo estaba siendo grabado.
En ningún momento reconoció que en Cuba hubiese ningún
problema de libertad de expresión ni de represión.
GR - Al cabo de los años,
al ver todos los libros publicados por El Puente, llama la atención
el hecho de que había muchos autores negros, muchos autores homosexuales,
muchos autores de extracción humilde, que provenían de sectores
de menos ingresos, cuando del otro lado, del lado oficial, los que estaban
publicando eran mayormente autores blancos, con carreras universitarias,
heterosexuales, etc. ¿Eso obedeció a una decisión
explícita o a una actitud consciente de la dirección de las
Ediciones?
JM - Eso llamó mucho
la atención a Nicolás Guillén. Se fijó
que en El Puente había muchos escritores negros, como Nancy
Morejón, Ana Justina Cabrera, Gerardo Fulleda León, Eugenio
Hernández, Georgina Herrera, Rogelio Martínez Furé,
Pedro Pérez Sarduy y otros. Yo creo que eso ocurrió un poco
por casualidad. Nos reuníamos en la Biblioteca Nacional,
y detrás de ese edificio tú te acuerdas de que estaban algunos
de los barrios más pobres; mucha gente que iba a esas reuniones
venía de los "solares", tenía muy pocos recursos económicos.
Eran barrios en que había muchos negros. Ana Justina y Eugenio vivían
por allí muy cerca, detrás de la Biblioteca. Pero eran gentes
que estaban escribiendo mucho y que no podían publicar en los órganos
o instituciones que existían. El único que había podido
publicar en Lunes era Fulleda León; una vez le habían publicado
una obrita corta, pero él había quedado inconforme, no se
sentía identificado con esa gente.
GR - Se ha dicho que Allen
Ginsberg le dio una nalgada a Haidé Santamaría, ¿es
cierto ese cuento?
JM - Bueno, sí,
él le dio una nalgada; ¡tremenda nalgada que le dio! Yo estaba
presente. Fue en una recepción en la Casa de las Américas,
como parte de las ceremonias del Premio Casa de 1965. Allí
estábamos un grupo de jóvenes bebiendo con Ginsberg, y ella
se metió en el medio y empezó a interrumpir y Ginsberg perdió
la paciencia. Haydée no dijo nada más y se fue. Pero en cuestión
de horas expulsaron a Ginsberg de Cuba, y a mí la policía
empezó a hostigarme. Me pusieron en la "lista negra".
GR - Entonces, ¿cómo
ocurrió el cierre de las Ediciones, qué es lo que
recuerdas de aquello?
JM - El difunto Jesús
Díaz, que entonces era profesor del Departamento de Filosofía
de la Universidad de La Habana, ya había empezado a formular ataques
contra las Ediciones El Puente. En ese Departamento, hay que
aclarar, se reunían los intelectuales que el gobierno consideraba
marxistas "puros"; allí también estaba Isabel "Manual", y
tenían mucho poder, pues controlaban la revista Pensamiento Crítico,
que era como el órgano del marxismo fidelista. Además, Díaz
ya había empezado a agrupar a los jóvenes escritores que
luego crearían El Caimán Barbudo, publicación
que él dirigió y que empezó a propagar la poesía
conversacional como única opción para los jóvenes
revolucionarios. Pero El Caimán surgió en 1966. Un
año antes, tras el incidente de Ginsberg, Fidel Castro fue una noche
a la Plaza Cadenas de la Universidad, cosa que solía hacer, y se
puso a conversar con los estudiantes que allí estaban. Alguien le
preguntó qué medidas había que tomar contra El
Puente, y él anunció que al Puente había que "volarlo".
Algunos aseguran que Jesús Díaz se encontraba en el grupo
de estudiantes que conversó esa noche allí con él.
GR - ¿Qué pasó
después de que las Ediciones se clausuraron? ¿Cómo
fue tu vida en Cuba hasta que saliste del país?
JM - Al perder la protección
de la UNEAC y de Guillén, la policía me empezó a vigilar
y a arrestarme con cualquier pretexto; me decían que yo y toda la
gente de la Unión éramos unos "degenerados". Me soltaban
y me volvían a detener; me tenían la casa vigilada.
GR - ¿Tú en
ese momento tenías intenciones de irte de Cuba?
JM - No, yo quería
quedarme en Cuba. Me quería quedar, porque ése es mi país,
porque creía que todos los extremistas iban a ser derrotados. Al
cabo de los meses, me llamaron para el Servicio Militar Obligatorio, y
cuando ya estaba en el lugar al que me habían citado me di cuenta
de que en realidad me habían reclutado para las UMAP (Unidades Militares
de Ayuda a la Producción), a las que el gobierno mandaba a los desafectos,
a los Testigos de Jehová, a todo el que no hubiera entrado por el
aro. Eran como campos de concentración; había miles de gente.
A mí me trataron de joder, todo lo que pudieron. Los militares trataban
a los reclutas como bestias; a los Testigos de Jehová los enterraban
en la tierra hasta el cuello para castigarlos y los dejaban toda una noche
allí, para que los mosquitos acabaran con ellos. A mí me
subieron encima de un coche y permanecer bajo los mosquitos; nos forzaban
a aplaudir todo aquello, en la mejor tradición fascista. Cuando
en La Habana y en la Unión se enteraron de que yo estaba en las
UMAP, varias personas bien relacionadas con el gobierno empezaron a hacer
gestiones extraoficiales para sacarme; entre ellas, Herminio Almendros,
y también Marcia Leiseca, que trabajaba con Haidé Santamaría
en la Casa de las Américas. Gracias a eso, pero sobre todo a las
incesantes gestiones que hizo mi madre, me soltaron al cabo de unos nueve
meses. Después de eso fue que decidí abandonar el país.
GR - ¿Cómo
fue tu llegada a España? ¿Quién te recibió?
JM - Cuando yo llegué
a España, Isel estaba viviendo aquí y ella me recibió
y me alojó en su casa durante un tiempo.
GR - ¿Y ya venías
con la idea de continuar con las Ediciones aquí en el exilio?
JM - Yo venía
con la idea de publicar en España el poemario de Delfín Prats,
Lenguaje
de mudos, que había recibido el Premio David de Poesía
en 1968 y fue impreso en Cuba, pero fue retirado enseguida de la circulación,
porque las autoridades lo consideraron peligroso para los jóvenes
o algo así. Eran los años del movimiento hippie en La Habana,
las "recogidas" de Coppelia, etc. Yo publiqué el libro de Delfín
en Madrid con el sello de las Ediciones El Puente y también
publiqué enseguida un libro mío,
No hablemos de la desesperación.
Después, en 1970, empecé con La Gota de Agua, que
aquí en España tuvo mucho éxito. Se publicaron, entre
otras obras, el libro Provocaciones, de Heberto Padilla, y El
banquete, de Isel Rivero, un poemario excelente. Y también seguí
con una idea que yo había tenido en Cuba, la de sacar una revista
de los jóvenes, con el título de Resumen Literario
El Puente. De éste salieron 31 números; en uno de ellos
le hicimos un homenaje a Carilda Oliver Labra, que vivía en Cuba,
pero no había recibido aún ningún reconocimiento del
gobierno. La idea del Resumen yo la tenía desde Cuba; recuerdo
que en el primer número, que estaba listo para imprimir cuando las
Ediciones
se clausuraron, había un texto inédito de Henry Miller, nada
menos.
IR - Hay que decir
también que en esos años los españoles, a pesar del
franquismo y todo lo demás, estaban muy receptivos a lo que podíamos
decir nosotros, los supuestos "contrarrevolucionarios" que salíamos
huyendo de Cuba; había mucha curiosidad, una actitud que después
fue desapareciendo. Yo di varias lecturas cuando ya estaba terminando
de escribir El banquete y noté la gran atención que
el poema despertaba en todos, no sólo en los intelectuales.
JM - Sí, después
se volvieron castristas, y nos rechazaron violentamente. Empezó
el miedo de los intelectuales europeos a atacar al gobierno cubano. José
Hierro dijo en televisión que El banquete había sido
el mejor libro de poesía que se había publicado ese año,
1981; y después, cuando supo que Isel se había quedado a
vivir fuera de Cuba, se quedó callado, no volvió a hablar
de ella.
IR - La única en España
que fue siempre leal a todo lo que nosotros representábamos fue
la poeta Gloria Fuertes.
GR - Cuando la Editorial
Betania preparó hace dos años la nueva edición
de El grito en el 40º aniversario de la aparición de
esa obra, añadió al volumen una especie de recopilación
de tu obra poética, pero no incluyó ninguno de los libros
publicados en Cuba, ¿por qué?
JM - Lo que pasó fue
que no encontramos ejemplares de los libros publicados en Cuba. El único
que 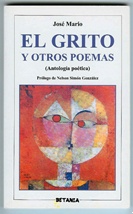 teníamos
de esa etapa fue El grito. No, no es que yo considere que los libros
publicados en Cuba antes de 1968 sean menores ni nada de eso; esas obras
tienen para mí un gran valor testimonial. De la espera y el silencio
es un libro que yo valoro mucho; técnicamente está muy logrado.
Cuando salí de Cuba yo traje conmigo la colección completa
de los libros publicados por El Puente, pero aquí en España,
con los años, las mudanzas y otras calamidades, esa colección
se perdió. El único que sobrevivió fue El grito,
y Felipe Lázaro impulsó la idea de sacar esa nueva edición
hace dos años, por el aniversario. teníamos
de esa etapa fue El grito. No, no es que yo considere que los libros
publicados en Cuba antes de 1968 sean menores ni nada de eso; esas obras
tienen para mí un gran valor testimonial. De la espera y el silencio
es un libro que yo valoro mucho; técnicamente está muy logrado.
Cuando salí de Cuba yo traje conmigo la colección completa
de los libros publicados por El Puente, pero aquí en España,
con los años, las mudanzas y otras calamidades, esa colección
se perdió. El único que sobrevivió fue El grito,
y Felipe Lázaro impulsó la idea de sacar esa nueva edición
hace dos años, por el aniversario.
GR - ¿Y toda esta
actividad que tú realizas en España la logras desplegar con
tus propios recursos, no? ¿Recibiste algún tipo de ayuda
monetaria de alguna institución?
JM - No había mucha
gente que ayudara. Yo no tenía trabajo; le pedía dinero a
todo el mundo para seguir con los proyectos, pero no recibí mucho
apoyo. Están Víctor Batista y Roberto Cazorla, que me ayudaron
en lo que pudieron. No había una comunidad cubana muy establecida
que estuviera dispuesta a respaldar esas actividades. Lo que me guiaba
era mi tenacidad, y mi obsesión por seguir abriendo canales para
que las gentes se expresaran.
GR - Y ahora, ¿estás
escribiendo?
JM - Ahora lo que quiero
es seguir la novela mía sobre las UMAP, La contrapartida,
que trata sobre la unidad militar en la que yo estuve. Es una novela que
no se termina nunca. No le veo salida; la empecé a escribir desde
que salí, publiqué dos capítulos en Mundo Nuevo
y Víctor Batista me publicó un capítulo en la revista
Exilio,
pero ahora no le veo salida. Tal vez lo que pasa es que yo quiero escribir
otro tipo de novela, una novela creativa, y esta tiene un material testimonial,
que requiere otra óptica.
GR - Si alguien te preguntara
qué es lo que más te ha aportado España, ¿qué
responderías?
JM - El exilio en España
me ha estimulado la facultad de seguir siendo individualista y de sobrevivir
a toda costa, y más nada. Aquí no se puede contar con nadie.
GR - Hay una antología
que salió en Cuba en 1999, Las palabras son islas, que se
presenta como un panorama de la poesía cubana del siglo XX, incluye
a poetas que viven en Cuba y en el exilio, y estuvo a cargo de Jorge
Luis Arcos. El autor en su prólogo señala que no pudo incluir
a todos los poetas que él hubiera querido y pone una lista de los
autores que no están representados pero que, según él,
"no deben ser pasados por alto de ningún modo en un estudio del
proceso poético cubano". Entre los numerosos autores incluidos
en esa lista estás tú. Desde tu punto de vista, ¿cuál
tu estimas que ha sido tu principal aporte a ese "proceso" de que habla
Arcos?
JM - En mi obra lo que he
buscado siempre es la sinceridad. Todos nosotros en el grupo de El Puente
lo único que buscábamos era la libertad que nos faltaba,
la libertad para expresarnos; no teníamos prejuicios de ningún
tipo. Allí se publicaba todo lo que llegaba a nuestras manos y que
tuviera calidad. Todo el mundo estaba incluido. Queríamos salvar
nuestra individualidad, frente a aquello que estaba absorbiéndolo
todo. En mi poesía lo que se expresa más que nada es ese
deseo permanente de libertad.
Presencia
de José Mario
Pío E. Serrano
En La Habana convulsa y vibrante de 1961, el nombre de José Mario
llegó a convertirse en una suerte de mágica enseña
entre los noveles escritores de la ciudad. El panorama literario se  concentraba
en el suplemento Lunes de Revolución que, de hecho, venía
a ser el vehículo de expresión de la generación de
escritores del cincuenta. Los “lunes” se convertían en una cuña
entre los origenistas, que rechazaban, y la nueva promoción, que
ignoraban. En ese contexto, los afanes editoriales marginales de José
Mario llegaron a ser un centro de imantación de los jóvenes
universitarios ansiosos por dar a conocer sus primeras escrituras. concentraba
en el suplemento Lunes de Revolución que, de hecho, venía
a ser el vehículo de expresión de la generación de
escritores del cincuenta. Los “lunes” se convertían en una cuña
entre los origenistas, que rechazaban, y la nueva promoción, que
ignoraban. En ese contexto, los afanes editoriales marginales de José
Mario llegaron a ser un centro de imantación de los jóvenes
universitarios ansiosos por dar a conocer sus primeras escrituras.
José Mario, menudo y activo, con su rostro de chino viejo, de fácil
risa, pero severo y preciso cuando de su tarea editorial se trataba, era
la figura central en el salón del apartamento de Josefina Suárez,
en San Lázaro 1176, esquina a Infanta. En aquel cuarto piso, interior,
con una amplia ventana a los patios comunes, se fraguaron algunos de los
proyectos que José Mario se encargaba de convertir prontamente en
realidad. El apartamento ofrecía la doble ventaja de matizar la
siempre excesiva luminosidad solar de la isla y ponía sordina a
los desmedidos rumores y ruidos de la calle. Recién llegado
a La Habana, vivía yo por entonces en la casa que Josefina compartía
con sus padres y hermanos. Confieso que no salía de mi asombro ante
aquellos jovencísimos escritores que, ajenos a las pugnas por el
poder cultural que se desarrollaban en otras instancias, se proponían,
sencillamente, asaltar el cielo.
Así, casi sin proponérmelo y con un pobre bagaje que aportar
al cónclave, quedé inserto en el grupo literario El Puente.
Y el grupo era exactamente eso, un puñado de jóvenes interesados
en la literatura que buscaba su propio sitio. En el seno de El Puente
había desde los fervorosos revolucionarios de los primeros años
hasta los tibios contempladores de aquella agitada realidad: Isel Rivero,
Ana María Simo, Reinaldo García Ramos, Belkis Cuza Malé,
Josefina Suárez, Gerardo Fulleda León, Nancy Morejón,
Miguel Barnet... Constituíamos la primera promoción de los
jóvenes autores de la revolución. Sólo la terca y
pertinaz constancia de José Mario hizo posible que aquellas tormentas
de apasionadas ideas se convirtieran en la maravillosa sucesión
de libros, modestos y decorosos, que se hacían de un sitio en las
librerías.
En realidad, los participantes de El Puente no estábamos
vinculados por una poética común ni por una homogénea
disposición política. Esta disimilitud no era obstáculo
entonces para la fraternidad compartida en un proyecto común. Lo
que sí nos unía era una voluntad de independencia, de autonomía,
manifiesta en la variada dicción de nuestra escritura, opuesta tanto
al origenismo, como lo entendíamos entonces, como al bloque formado
por la generación del 50. En este sentido, José Mario dio
siempre una lección de tolerancia y de pluralismo, distanciada de
cualquier tipo de capillismo o de jardín vedado a muchos. La amplia
muestra de los autores que firmaron la treintena de títulos publicados,
disímiles en sus edades, orígenes sociales, géneros
y estilos literarios, permite verificar la flexibilidad de criterios con
los que José Mario y Ana María Simo seleccionaban los proyectos.
Vivimos aquellos años con intensidad extraordinaria. Todo resultaba
precario y enfervorecedor a la vez. Cada nuevo libro significaba una lucha
por la obtención del papel, la disponibilidad de una imprenta (todavía
había imprentas independientes), distribuir los ejemplares. José
Mario era el factótum y cada dificultad la vencía con la
tenacidad del que se entrega por completo a una obra en la que se lo juega
todo. Pero el dinamismo de José Mario también nos conducía
a una Habana vertiginosa y proteica. Por las madrugadas se nos podía
encontrar en los cafés del puerto, en El Gato Tuerto escuchando
el tenso decir poético de Miriam Acevedo o en La Red, entre
las violentas y pasionales convulsiones de La Lupe.
Después, después vino una larga y densa noche. Entre 1965
y 1968, la oscuridad se apropió de aquel fervor y el entusiasmo
fue metódicamente perseguido, encarcelado o forzado al exilio. Después
de publicar la decisiva antología Novísima poesía
cubana, quedó en pruebas la Segunda Novísima de Poesía
Cubana. El período de existencia de El Puente coincidió
con el de lo que apropiadamente podríamos llamar “revolución
cubana”. A partir de 1968, la revolución se convierte en “régimen”,
pierde su espontaneidad, abre las puertas a la influencia soviética
y el país todo --incluso la cultura-- asume los instrumentos de
una sociedad totalitaria, excluyente, intolerante. Un proyecto como El
Puente no tenía cabida en ese nuevo diseño. Para adecuar
las necesidades de los jóvenes creadores, el régimen buscó
un sustituto --orgánico, oficial y ortodoxo-- de El Puente
–-independiente, plural y heterodoxo-- con la creación de El
Caimán Barbudo, suplemento del órgano de la Unión
de Jóvenes Comunista, Juventud Rebelde.
La obra poética de José Mario se inscribe en lo que provisionalmente
llamaremos Segunda Promoción de la revolución cubana, una
promoción que el tiempo habría de fraccionar en tres grupos:
el grupo de El Puente, el del Caimán Barbudo y el
de los que habrían de publicar sus primeros libros en el exilio.
Históricamente se caracterizan sus autores por haber depositado
su adolescencia en el año 1959, al triunfo de la revolución.
Los signos de ese tiempo histórico --rebelión enardecida,
enfebrecido entusiasmo colectivo, subversión de todos los valores,
apuesta por la utopía-- coinciden con sus determinantes biológicos.
Con edades comprendidas entre los 17 y los 20 años sólo se
podía ser revolucionario en la Cuba de 1959.
El estado entonces de la poesía cubana giraba en torno a la generación
de Orígenes, fatigada ya a los impetuosos y precipitados
ojos de los jóvenes, que sólo y erróneamente veían
en ella la hermética cúspide del neobarroco lezamiano, olvidando
los plurales discursos poéticos que los origenistas habían
engendrado. Por otro lado, la generación posterior a Orígenes,
poetas nacidos casi todos en la década del 30, que conformaron la
Primera Promoción de la revolución, habían comenzado
el asedio a Orígenes y desplazaban su escritura poética desde
lo oscuro hacia la diafanidad del diálogo abierto, hacia un moderado
coloquialismo. De la aventura sigilosa avanzaban hacia la aventura cotidiana;
de la limpidez a la impureza; de la conciencia apolítica y ahistórica
hacia el compromiso y el vivir la historia. Y aunque sobre ellos pesaba
el severo juicio del Che Guevara, “No hay grandes artistas de gran autoridad
que, a su vez, tengan gran autoridad revolucionaria...”, es decir, la lápida
del “pecado original”, se instalaron en el territorio del poder cultural
de entonces.
Libres del “pecado original” por su edad, los poetas de El Puente
carecieron de cualquier sentimiento de culpa y asumieron su compromiso
con la nueva sociedad desde un sentimiento de absoluta libertad. El
Puente se alzaba entre el origenismo, aparentemente agotado, y el dominante
bloque formado por la generación anterior, considerado como excesivamente
acomodado al nuevo poder revolucionario y cuya postura acrítica
era tachada de panfletaria y populista.
A pesar de que este posicionarse incómodo le reservara acerbas críticas,
tanto de índole política como literaria, lo cierto es que
los poetas de El Puente no sólo constituyeron un referente
importante para la poesía cubana de entonces, sino que todavía
hoy, cuatro décadas después, la mayoría de sus figuras
continúan pesando en la plural cartografía de la poesía
cubana. Tal es el caso de Isel Rivero, de Reinaldo García Ramos,
de Nancy Morejón, de Lilliam Moro, de Gerardo Fulleda León,
de Belkis Cuza Malé, de Luis Rogelio Nogueras, de Miguel Barnet,
de Delfín Prats, de Guillermo Rodríguez Rivera, de
Pedro Pérez Sarduy, de Georgina Herrera, de Manuel Granados... y,
por supuesto, del propio José Mario. En otras palabras, que la experiencia
de El Puente no fue ni tan disparatada, ni tan irresponsable ni
tan prescindible como algunos han insistido en juzgarla.
José Mario, con casi una decena de títulos publicados en
Cuba en la década del 60, manifiesta desde sus primeras entregas
una inalterada tendencia hacia la minuciosa exploración de un sentir
atormentado. Sus primeros textos parecen provenir de una sustancia magmática
donde la desesperación y la angustia segregan una escritura fragmentaria
y desgarradora. Es el testimonio de un malditismo irreverente, lenguaraz
y heterodoxo, que no deja de estar recorrrido por delicados estremecimientos
líricos, propios de su íntimo trato con la poesía
española de los siglos de oro. Uno de sus primeros libros, El
grito, es una perfecta muestra de esa dicción atropellada, igniforme.
Tempranamente mordido por la angustia vital, José Mario, adolescente
ardiente como Rimbaud, nos estremece con un alarido prófugo de la
esperanza. Importuna canción para un tiempo que se quería
fundar en esa esperanza desacralizada por el poeta. La desesperación
existencial del autor fue cruelmente confundida por los comisarios con
la desesperación y la inadecuación política. Sus versos,
diríamos hoy, eran “políticamente incorrectos”. Cuando todos
se empeñaban en cantar a un renacido optimismo, a un solidario presente
positivo, venía el aguafiestas a importunar el jolgorio. Pero
se equivocaban, lo leyeron mal, José Mario sólo quería,
nos dice en sus versos: “Se ofrece un poeta / Se ofrece un poeta a velar
por la verdad”; sólo deseaba: “Quemar los diccionarios / para hacer
nuevas palabras”; en fin, sólo anhelaba, lo inscribe en su último
verso: “La esperanza de mi pueblo se enfrenta al medio hasta derrotarlo”.
Su obra, junto al resto de las publicaciones de El Puente, siguió
creciendo y multiplicando sus lectores. La influencia no sólo de
su voz, sino de su actitud, quedó latente aun cuando debió
marchar al exilio. Borrado su nombre de los diccionarios, silenciado El
Puente de las historias y resúmenes literarios, su figura quedó
latente en el imaginario poético de las nuevas generaciones. Cuando
hoy leemos los provocadores e irreverentes textos escritos en Cuba por
algunos de los jóvenes poetas del 80 y del 90 no podemos dejar de
pensar en aquella llama que dejara prendida la labor de José Mario.
Ya en el exilio, José Mario continuó en Madrid, donde volvimos
a encontrarnos, su apasionada labor de editor y difusor de la poesía
cubana, a la que añadió ahora la presencia de poetas españoles
e hispanoamericanos. Así nacieron en España las prolongaciones
de Ediciones El Puente, bajo los sellos de La Gota de Agua (1970)
y el Resumen Literario El Puente (1979-1981). A su nueva aventura,
José Mario, con entusiasmo y laboriosidad incombustibles, logró
integrar las jóvenes voces que en el exilio despertaban a la poesía,
tales como Felipe Lázaro y Edith Llerena, o sostenía la presencia
de algunos de los fundadores de El Puente, como Isel Rivero y Delfín
Prats; al tiempo que rescataba a uno de los mayores poetas de la generación
del 50, Heberto Padilla (Provocaciones, 1973), sujeto de una severa
represión por el régimen cubano.
La continuidad de la obra de José Mario escrita en el exilio nos
devuelve al poeta desasosegado, inquieto siempre por la desazón
existencial, pero renovado en su escritura, aposentado ahora en el versículo
reflexivo, en una expresión menos atormentada formalmente. No hablemos
de la desesperación (1970) contiene algunos de los poemas más
hermosos de José Mario. Pienso, sobre todo, en aquellos alimentados
por el transtierro, donde se recupera una ciudad, La Habana, con sus ángeles
y sus demonios, los seres queridos y esa madre “que hace la historia de
todos los que han muerto en mi familia”. Incluso los poemas amatorios,
por más escepticismo que segreguen algunos de sus versos, están
cargados de una intensa humanidad, de una profunda intimidad dolorida y
serena.
Falso
T..., un largo poema unitario de 1978, a pesar de ciertos elementos
herméticos, revela la misma pasión intimista, restitución
de la memoria, inventario de naufragios. El poeta atrapado entre la memoria
del amor y el Tiempo, confiesa su feliz fracaso: “la imaginación
es mi derrota”.
Trece
poemas, escritos entre 1973 y 1987, publicado en 1988, es una colección
de textos donde la pasión por lo bello, la nostalgia de la espiritualidad,
el gesto erótico se convierten en memoria y conciencia ardientes.
Laberinto de pálpitos, conjuros de la desesperación para
mantenerse vivo, como esa vela que, nos recordaba Pasternak, se consume
por sus dos extremos.
Así es la obra editorial y la poesía de José Mario.
Por una parte, el entusiasmo y la constancia del animador generacional
que no se rinde a las circunstancias, por adversas que sean, y abre un
espacio coral para sus contemporáneos; por otra, el poeta. La conciencia
de un héroe trágico que se sabe solo --la soledad es uno
de sus temas recurrentes--, pero que desde la duda revela el anhelo de
la presencia de la divinidad, del padre, de la madre. Paradójica
nostalgia de la plenitud de un iconoclasta irreverente. Desesperado grito
que sólo busca el gesto, la palabra que lo reconcilie con el todo.
Pío E. Serrano (San
Luis, Oriente, 1941) ha publicado los poemarios A propia sombra
(1978), Cuaderno de viaje (1981), Cuaderno de viaje II (1987)
y Poesía reunida (1987). Dirige la Editorial Verbum
en
Madrid, donde reside desde 1974.
Una
mirada cómplice
Por David Lago González
Conocí a Jose Mario en algún momento posterior a marzo del
82, fecha en la que arribé a España. De su etapa cubana
y de Los Novísimos, a una cierta fracción de la temprana
juventud de aquellos años sólo nos llegó un amasijo
de ecos y rumores seguidos por un profundo silencio, como el que deja un
cuerpo al hundirse en ese extenso mar que por todas partes nos ahogaba
y continúa haciéndolo.
En el año 1998 publiqué con Editorial Betania un segundo
libro de poesía, La Resaca del Absurdo. Dada
la admiración y la confianza que me inspiraba, tanto como poeta
y como persona, le  pedí
que fuera uno de los presentadores de aquel poemario. En ningún
momento sentí que al acceder a ello lo hiciera de forma comprometida,
sino como correspondencia de una mutua empatía que se había
establecido entre nosotros desde que fuimos conociéndonos. En compañía
suya nunca me he sentido un extraño ni alguien meramente aceptado
o tolerado socialmente, sino que me ha transmitido una llana accesibilidad
sin conciencia ni propiedad de su peso cultural simbólico. pedí
que fuera uno de los presentadores de aquel poemario. En ningún
momento sentí que al acceder a ello lo hiciera de forma comprometida,
sino como correspondencia de una mutua empatía que se había
establecido entre nosotros desde que fuimos conociéndonos. En compañía
suya nunca me he sentido un extraño ni alguien meramente aceptado
o tolerado socialmente, sino que me ha transmitido una llana accesibilidad
sin conciencia ni propiedad de su peso cultural simbólico.
Años después y con la participación de Orlando Fondevila,
de la Revista Hispano Cubana, pusimos en marcha una tertulia, un
intercambio de conocimientos y obra entre autores españoles y cubanos,
acercamiento que iba adquiriendo una buena marcha. Por razones personales
que no vienen al caso me retiré del proyecto. Durante el tiempo
que éste duró, Jose Mario fue uno de los escasísimos
creadores cubanos que salió de esa cápsula insular, en la
que tantos ahogados por ese inmenso mar “nuestro” que transforma pulmones
en branquias aislantes, encuentran su lugar, y acudió a cada una
de las sesiones. Nunca le había dicho que al recorrer la mirada
de los asistentes, el encontrarme con la suya como signo de aprobación
era para mí toda una alegría. Aprovecho la invitación
del poeta Reinaldo García Ramos a este homenaje para hacerlo.
Madrid, 25 de septiembre
de 2002
David Lago González
(Camagüey, 1950) ha publicado los poemarios Lobos (1975), Los
hilos del tapiz (1994), La mirada de Ulises (1999) y La fascinación
por lo difícil (1999). Salió de Cuba en 1982 y
reside en Madrid.
El
poeta de la camisa blanca
por Lilliam Moro
En ese gran álbum fotográfico que es la memoria, siempre
lo veo en La Habana con su camisa blanca de mangas largas recogidas en
dos vueltas, y un pantalón azul marino. Imprecisa, sin embargo,
me resulta su imagen en Madrid, vestido con ropa de invierno.
Era un provocador por naturaleza, y con esto quiero decir que lo era por
condición natural, no premeditadamente. Era un provocador porque
era, simplemente, él, en aquellos años difíciles de
los sesenta. Tenía todos los elementos entonces para resultar escandaloso:
era poeta sobre todas las cosas, era homosexual y no trabajaba --quiero
decir que no estaba sometido a ningún régimen laboral.
Sin embargo, nunca vi en él ninguna postura o actitud con la que
quisiera reforzar estas características; recuerdo que la única
manifestación "escandalosa" que le vi, ingenuamente escandalosa,
fue romper un plato contra una silla en un arranque de vehemencia poética
cuando una vez le mencioné al poeta ruso Alexander Blok.
sesenta. Tenía todos los elementos entonces para resultar escandaloso:
era poeta sobre todas las cosas, era homosexual y no trabajaba --quiero
decir que no estaba sometido a ningún régimen laboral.
Sin embargo, nunca vi en él ninguna postura o actitud con la que
quisiera reforzar estas características; recuerdo que la única
manifestación "escandalosa" que le vi, ingenuamente escandalosa,
fue romper un plato contra una silla en un arranque de vehemencia poética
cuando una vez le mencioné al poeta ruso Alexander Blok.
Yo viví en su casita de Buena Vista durante un tiempo, un espacio
sin muebles porque en algún momento los fue vendiendo con la idea
de irse del país; sólo conservó su cama en el último
cuarto. Allí, sobre una manta en un rincón de la sala,
vivía Reglo, el pintor --y digo vivía, porque siempre lo
vi en ese espacio, a cualquier hora, leyendo el "Quijote" y sin comer,
pero agradecido de tener un hábitat por la generosidad de José
Mario; generosidad que lo hundió en un momento dado: Pedro Pérez
Sarduy se apareció una vez con un joven francés que había
encontrado en un banco del Paseo del Prado, un muchacho --como tantos entonces--
que decidió quedarse en Cuba un tiempo más --aunque se le
habían acabado las vacaciones y el dinero--, porque quería
estudiar el maravilloso misterio de la caña de azúcar. José
Mario accedió a que estuviera allí, y muchas veces lo vi
desentrañando a la luz de una linterna --habían cortado la
luz eléctrica-- un manual que debía contener la conexión
esotérica de la caña con la Revolución cubana.
Unas semanas después, cuando ya el francés se dio por vencido
y decidió regresar a París --seguramente para participar
unos años después en el Mayo del 68-- llegó Seguridad
y se llevó a José Mario para la UMAP: ya no había
testigos extranjeros.
Los preliminares de esta represiva decisión los viví cada
noche, cuando en medio de la oscuridad abrían las persianas y una
mano metía una linterna para escudriñar el interior de la
"subversiva" casita. Una de esas noches regresé a la casa acompañada
en un taxi por Reinaldo García Ramos, quien se bajó y esperó
hasta que yo abriera la puerta: allí, en el portal de la casa, en
medio de la oscuridad, había un hombre, como posta de guardia, quizás
del Comité o de Seguridad; yo estaba junto a él mientras
abría la puerta, como si no existiera, como si fuera un convidado
de piedra.
Conversé con José Mario cuando salió de la UMAP y
entre las anécdotas que me contó recuerdo sólo una:
le dijeron que se vistiera de limpio porque le iban a dar pase --por supuesto,
se puso una camisa blanca--; lo montaron en un jeep y le estuvieron dando
vueltas; finalmente pararon en un descampado y le dieron una pala para
que abriera una zanja, para que la abriera, la cerrara y la volviera a
abrir, así hasta muy entrada la madrugada.
Han pasado 36 o 37 años de esta anécdota, de esa manifestación
del lado oscuro del ser 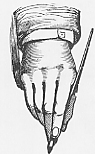 humano,
de unos esbirros de los cuales nadie recuerda el nombre, contra un poeta,
un creador, cuya única culpa era ser él mismo, sin componendas
al uso hasta hoy, sin máscaras. ¿Qué pudieron, fuera
de esa noche kafkiana? Esos hombrecillos anónimos, sin rostro,
esos bultos en la oscuridad, resultan patéticos y grotescos frente
a un ser cuya única motivación era la poesía, lo único
que realmente le importaba, un ser diminuto con camisa blanca que cuando
descubría a un poeta entraba en una especie de embriaguez: así
fue con Quevedo, cuyo hálito impregna su poemario "La torcida raíz",
o cuando lo vi una noche en la Avenida de los Presidentes emocionado incluso
con los poemas de Gabriela Mistral. humano,
de unos esbirros de los cuales nadie recuerda el nombre, contra un poeta,
un creador, cuya única culpa era ser él mismo, sin componendas
al uso hasta hoy, sin máscaras. ¿Qué pudieron, fuera
de esa noche kafkiana? Esos hombrecillos anónimos, sin rostro,
esos bultos en la oscuridad, resultan patéticos y grotescos frente
a un ser cuya única motivación era la poesía, lo único
que realmente le importaba, un ser diminuto con camisa blanca que cuando
descubría a un poeta entraba en una especie de embriaguez: así
fue con Quevedo, cuyo hálito impregna su poemario "La torcida raíz",
o cuando lo vi una noche en la Avenida de los Presidentes emocionado incluso
con los poemas de Gabriela Mistral.
Mucho se escribirá sobre Ediciones El Puente, sobre esa década
esperanzada y terrible que fue la de los sesenta. De esos poetas
que compartimos con José Mario y con Ana María Simo --que
codirigió con él las Ediciones-- unos están dentro
y otros estamos afuera, y todos somos representantes de nuestra esquizofrénica
historia. Pero la razón primera y última de toda cultura
son ciertos individuos que se constituyeron en paradigmas de una época.
José Mario fue uno de ellos, con sus poetas queridos, con su camisa
blanca.
Lilliam Moro (La Habana,
1946) ha publicado los poemarios La cara de la guerra (1972) y Poemasdel
42 (1989). Su libro de poemas Cuaderno de La Habana saldrá
próximamente. Salió de Cuba en 1970 y desde entonces
reside en Madrid. |



