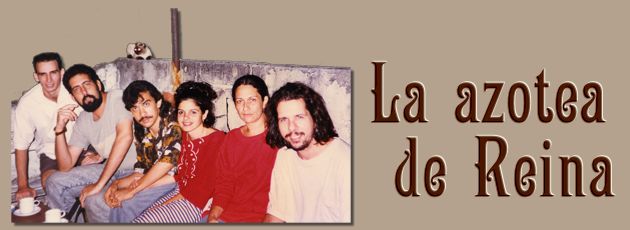
Sobre Cuna del pintor desconocido, de Néstor Díaz de Villegas
Cuna del pintor desconocido, Néstor Díaz de Villegas; Valencia: Aduana Vieja, 2011
Ernesto Hernández Busto, Penúltimos Días
Septiembre 12, 2011
La poesía cubana, al menos aquella moderna que cabe dentro de lo que Sarduy definía como “poesía bajo programa” (“hay que crear, para producir sentido, una libertad vigilada, que sea la rima, que sea la métrica, que sea el ritmo interno”) tiene una especie de trauma idílico: siempre domesticada, idealizada, con dos octavas más de pathos y garantía de regreso al “país natal”. Así visto, no hay una poesía cubana del Exilio como desarraigo, sino sucesivos proyectos poéticos de regreso o elucubraciones nostálgicas del Paraíso perdido. Demasiado a menudo se escribe poesía para “poetizar”, para mejorar la Realidad, para construir una coartada verbal. No hay mundo nuevo.
 La radical originalidad de este último libro de Néstor Díaz de Villegas es armar un proyecto poético que no está sustentado en la recuperación de un mundo perdido sino en la aceptación de esa pérdida, de ese nuevo escenario donde la Vida y el Arte bailan una de esas danzas interminables de cabaret after hours hasta caer rendidas, ambas, sobre los despojos de una tradición convertida en museíto de Miami, Wunderkammer, o biblioteca abandonada tras la quema.
La radical originalidad de este último libro de Néstor Díaz de Villegas es armar un proyecto poético que no está sustentado en la recuperación de un mundo perdido sino en la aceptación de esa pérdida, de ese nuevo escenario donde la Vida y el Arte bailan una de esas danzas interminables de cabaret after hours hasta caer rendidas, ambas, sobre los despojos de una tradición convertida en museíto de Miami, Wunderkammer, o biblioteca abandonada tras la quema.
De la misma manera que Guillermo Rosales encontró la manera de encaminar la ficción cubana hacia el novedoso escenario de una decadencia sin punto de retorno, Néstor ha forzado la lírica a enfrentar un mundo sin regreso; un mundo desencantado, donde el sentido brinca de lo cotidiano a la política, de la cosmología al circo, de la arquitectura al mall.
En este libro hay algunos de los mejores poemas que haya escrito un cubano en las últimas dos décadas (“La conspiración de la escalinata”, “Netsuke”, “Los dos primeros años aquí (son los más duros)”, “4 de julio”, “Vida secreta de los gusanos”, “Naturaleza muerta con caldera de hierro”, “Relicario”, “Paño de lágrimas”, “Velorio”…) y hay sobre todo un mundo original, una visión a toda velocidad (“como en un carro loco desbocado/ cuyo peligro ha sido calculado”) que se resume luego en el container emocional del poeta, como la bolsa llena de frases que uno se lleva en la mudada, para ir luego recordando, destejiendo entre lecturas científicas y trabajitos por encargo.
El nihilismo de Néstor proviene de tres o cuatro certezas baudelerianas: adiós a la familia (“Casas, hijos, familia/vienen después del arte:/ ellos son los culpables/ de que el mundo sea como es/ y no como lo pintamos”); triunfo de la enfermedad sobre la salud (“¿Qué es la salud? La enfermedad que alcanza/puras metamorfosis y en espera/ del martirio recibe una esperanza”); intrascendencia de lo sublime literario en el mundo contemporáneo (“en cuestiones de estilo/consulto al televisor/ repito lo que él dice”); intercambios cotidianos entre el Bien y el Mal o lectura desencantada del sino tiránico de la patria apocalíptica…
Y todo ese nihilismo aparece incrustado en unos sonetos donde se evitan las mariconerías (estilísticas, entiéndase) de Sarduy, que amaba jugar con el impostado dejo de la “tradición popular” y la “cubanía” para configurar su propia geometría del Paraíso perdido.
Véase, por ejemplo, la diferencia en los resultados que provoca el mismo objeto de inspiración: mientras a Sarduy la pintura de Ramón Alejandro le inspiró aquella bobería de “Qué bien hiciste, Ramón/ en pintar una papaya” a Díaz de Villegas le desata una fabulación maquínica (“Ratonera Luis XV, cartesiana…”) y la definición de un contrapunto pictórico entre la Anatomía y lo concreto. Incluso cuando huyen de la perfección, glosan a Borges o incluyen ripios (un verso como “y nunca jamás, haga lo que haga” es imperdonable) los sonetos de Néstor cubren un territorio inédito: resumen excesos, derivas y exorcismos que poco o nada tienen que ver con el culto a una forma “literaria” por excelencia ni con “lo cubano en la poesía”, sino con una productiva variante del cinismo.
Porque ésta es la poesía, decantada, de un superviviente. Y es lógico que termine con miradas en inglés, como el símbolo de una modernidad consumada, pasaje poético de la madera (y el papel que sale de su pulpa) al papel de aluminio.

