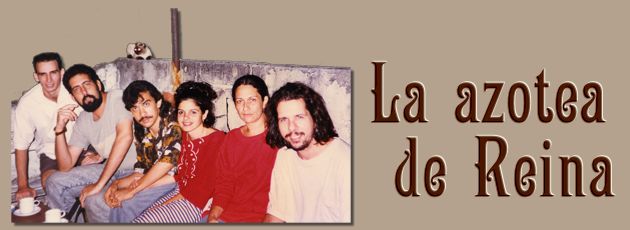
En el altar de San Néstor Díaz de Villegas
Cuna del pintor desconocido, Néstor Díaz de Villegas; Valencia: Aduana Vieja, 2011
“Saint Genet may worship the system of bourgeoisie power, including its fascist forms,
but nonetheless we will proudly assert his own outcast subjectivity” – H.M
Gerardo Muñoz, Gainesville, Florida
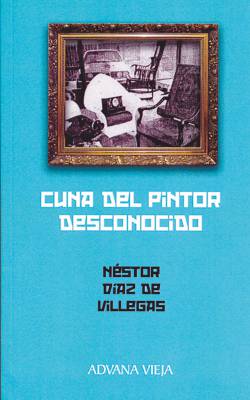 No sin cierta perplejidad y estupor que nos acercamos a la obra del poeta cubano Néstor Díaz de Villegas. Estas dos palabras quizás requieran una mayor elucidación. En primer término, la perplejidad deviene de una lectura que expone el territorio semántico de la poesía a la esfera de la ética, rigurosamente poniendo en entredicho, y con una malicia que le es propia, el lugar del lector como ente crítico, dotado de las capacidades dialógicas que exige la detenida lectura de la grafía en el momento de grandes locuciones monologuistas.
No sin cierta perplejidad y estupor que nos acercamos a la obra del poeta cubano Néstor Díaz de Villegas. Estas dos palabras quizás requieran una mayor elucidación. En primer término, la perplejidad deviene de una lectura que expone el territorio semántico de la poesía a la esfera de la ética, rigurosamente poniendo en entredicho, y con una malicia que le es propia, el lugar del lector como ente crítico, dotado de las capacidades dialógicas que exige la detenida lectura de la grafía en el momento de grandes locuciones monologuistas.
Se ha hablado en más de una ocasión de la cualidad de Díaz de Villegas como réplica del poeta maldito (un Rimbaud carcelario en el mejor de los casos, o un Baudelaire de los artificios en el peor). Si acaso quisiéramos continuar con estos abolorios franceses, diría que, más que maldito, Néstor Díaz Villegas encierra la insoluble moral de un resistente reaccionario. Su homólogo no es el autor de Las flores del mal ni él de Una temporada en el infierno, sino el insufrible León Bloy que, encerrado en su cuarto, como si emulara la existencia ascética de un santo, escribía en sus diarios las miserias propias, mientras oía el llanto de sus hijas envueltas en miseria, en hambre. De ahí que el centro de la escritura de Díaz de Villegas, la composición de sus fluidos, radique en ese espacio donde el cuerpo y la escritura componen un mismo vértice de resistencia que desdibuja los ápices de una vida.
¿Puede existir tal subjetividad? Es decir, ¿es posible pensar la profunda contradicción que enmienda la resistencia por una parte y la reacción como una especie de encarnación? Quien se acerque – por ese deseo sadomasoquista que ya el psicoanálisis logró entrever en tanto nuestro objeto perdido del deseo – a los artículos del autor de Por el camino de Sade, o se asome a sus poemas, lo hace con la enorme satisfacción de entrar en un reto a muerte con una voz que, dilapidada en los vituperios y los reinos de ciertos bajos placeres, es poseedora de un finísimo entono irónico que hace posible, como raros escritores contemporáneos, pensar la articulación de la política del yo.
El sentido de estupor, no del todo absento de un espanto espectral es, en efecto, la encrucijada que trazar una de las rutas más oscuras de una política reaccionaria que interpela a una original y rigurosa forma de la expresión poética, a una escritura que está hecha a su vez de los metales de las armas de guerra. No es que ésta sea una excepcionalidad en el registro político de Néstor Díaz de Villegas. Una larga tradición moderna lo cobija desde Leopoldo Lugones a Ezra Pound, de Wordsworth a Ernest Junger. Grandes duelistas que, en algún momento u otro, favorecieron la mitología de la restauración, el desprecio a la colectividad, y la reivindicación de esa república dorada que entra en crisis en la “falsa decrepitud del Tiempo” que marca toda revolución, y que según el poeta se transforma en un museo de ruinas, donde aun no se puede preguntar si no: ¿Dónde colocar el jabón de tocador, ca.1959”? – escribe en el breve poema “El premio del esfuerzo”, de su último cuaderno Cuna del pintor desconocido (Aduana Vieja, 2011).
La esencia del sujeto reaccionario, sin embargo, no es aquella que se instala en proximidad con el poder, sino esa otra que sostiene una mirada en la negación del progreso, en sus ruinas, sin pensar la dialéctica en detención que establece todo sitio de acontecimiento (la Revolución Cubana, siendo una de ellos). En la medida que la mirada de Néstor Díaz de Villegas no logra contemplar estos restos, o sea aquello que es definitivamente rescatable, es que podemos enfatizar la primera parte de su estirpe reaccionaria. La segunda, se contrae de un corte de subjetivización que pasa por la materia del cuerpo, por las pulsiones del deseo, y que recorre los fantasmas de toda una nación durante los últimos cincuenta años. Se reacciona contra el acontecimiento revolucionario, a la manera del hijo que intenta matar al padre que repite, en una especie de todestrieb, la división del sujeto dentro de su propia historia: “Efectivamente, no hay tiempo / para desanimarse y / sin trabajo no podremos pagar / las deudas contraídas /…/la absoluta convicción de repetirnos nos obliga a jugar” (“Netsuke”).
Su más reciente cuaderno titulado Cuna de pintor desconocido (Aduana Vieja, 2011), es el retrato fragmentario de un santo que rememora viejos fantasmas del pasado como el visionario San Antonio frente a los demonios del desierto. Fantasmas que no solo encarnan nombres propios, sino también lugares, viejos amigos, antiguos lemas, vicios, cuerpos. Odas a Pérez-Roura y a Meyer Lansky, algunas calles moribundas de Miami o un salón de Kendall, automóviles y fachadas, una factoría, una cadena Winn-Dixie abandonada, un platillo cubano de huevos con chícharo.
Enumero esto no solo para dar cuenta de la heterogeneidad calidoscópica y visionaria en la que flota la visión de nuestro poeta beato, sino también para matizar la capacidad totalitaria con que Díaz de Villegas busca situarse entre imágenes que son en sí mismas ya readymades. A grandes rasgos podríamos decir que Cuna es como una especie de retrato hablado de la travesía espectral desde la ínsula hasta el destierro, donde los signos, como efectivamente veía Roland Barthes en la pintura de Arcimboldo, convergen en un espacio pictórico, donde la retórica ilustra las figuras, y viceversa.(1) La condición de santo también paso por el lenguaje en tanto las imágenes se vuelven signos de posible repetición, de un pasado al que regresamos con el terror de la semejanza, esto es, del poder de la mímesis: “Per tu, Fidelastro - ¡oh sol desorbitado / que llevamos adentro / poniéndose en espejos!-“
Este espejismo, es cierto, cobra una dimensión en tanto su relación con el sitio revolucionario, donde, como escribe Díaz de Villegas: “El mundo se divide en dos bandos / los que vivieron la gran revolución / y los que no la vivieron /…” (“Llanto de una madre”), pero también existen otros reflejos entre la historia y el presente, la isla y el exilio, los muertos y los vivos, en fin, también en ese imaginario donde la materia corpórea del poeta ocupa el centro del sagrario. Si en su Por el camino de Sade, la mediación alegórica recaía en el gran iconoclasta francés autor de 120 Jornadas de Sodoma– sujeto traicionado por la Revolución devoradora de hijos – en estos todos los poemas que componen Cuna, el poeta se ocupa de aquellos que no tienen nombre y que piensan que la “vida es un piñazo en el pleno rostro”, y que conducen un “Toyota, mi Aristóteles / de cuatro cilindros /…”, y que repiten, abrumados, lo que dice la televisión. La poética de Díaz de Villegas, con una versatilidad poco usual, sabemos cambiar de registros populares (Coca-Cola, vacuum cleaner, Discovery Channel), para retornar siempre a los encuadres del barroco. Como los personajes que deambulan por la novela Boarding Home de su coetáneo Guillermo Rosales, estos también son sujetos vacíos, residuos de la historia, cuencas existenciales, que acaso buscan sus nombres en “cocinas extrañas / calentando una sopa de letras”.
Pero hay, igualmente, una ladera en la máquina visionaria de Cuna del pintor desconocido, donde el imaginario de los sin nombre se traslada a la imagen sublime e innombrable del Jefe de Estado, esto es, a un Fidel Castro que opera en dos niveles, tanto como fractura que atraviesa y menoscaba la vida, que como el lugar obsceno de una fantasía que castra e instaura el deseo en el sujeto. No es casualidad que el poema dedicado al tema se titule “Narciso”, donde conviene volver sobre los últimos cuatro versos:
su fogón itifálico en la Patria
[…]
en el yayay, la yaya y en la ñáñara
de este muerto que en vida te acompaña
mírate Cuba y húndete en sus aguas(2)
Así, la imagen-fantasma del Comandante, su arquitectura gesamtkunstwerk insular, es llevado a los límites del thanatos en tanto el deseo por la autodestrucción de la enunciación de ese yo que aparece emergiendo de los cubetas de la memoria. Es productivo leer este “Narciso” con otro poema del mismo título publicado en uno de los primeros plaquettes del autor, Canto de preparación (1982), donde el Díaz de Villegas se identificaba con un Narciso de “ojos de profeta” que podía asegurar que en “las aguas turbias el tesoro esta en la superficie”. ¿Cómo leer, entonces, este otro Narciso que es visto, desde las aguas, y descrito como una cartografía del cuerpo del dictador, como una especie de mapa de su propio reflejo, como si en el Otro, estuviese la falta que la subjetividad reprimida y sadomasoquista busca con cierta banalidad por el mal y la autodestrucción? El fantasma del dictador, entonces, no solo es la puesta en el teatro de la memoria que pasa del terror al goce, sino el objeto de un deseo perdido, ese objeto a que, según Jacques Lacan, desintegra la cadena estructural de lo simbólico y lo imaginario. En el esfuerzo de abandonar el sitio revolucionario, surge el narcisismo qua deseo, de aquello que regresa y esa instala como la lujuria fantasmal, como acumulación de la culpa originaria de todos los pecados del intelectual cubana desde el 59.
goce, sino el objeto de un deseo perdido, ese objeto a que, según Jacques Lacan, desintegra la cadena estructural de lo simbólico y lo imaginario. En el esfuerzo de abandonar el sitio revolucionario, surge el narcisismo qua deseo, de aquello que regresa y esa instala como la lujuria fantasmal, como acumulación de la culpa originaria de todos los pecados del intelectual cubana desde el 59.
Si hemos sugerido anteriormente que el cuerpo es el centro de la fábrica teológica de Díaz de Villegas, es porque su forma también se localiza en la tradición de los excesos del barroco. Santa Teresa y San Juan de la Cruz de la mano de San Sarduy y San Lamborghini: cuatro santos que hicieron del cuerpo el lugar tanto del terror como de la epifanía. Aunque, a diferencia de aquellos, en la poética de Díaz de Villegas el barroco, más que exceso, es esgrima, agon, y hostis. Como habría visto Walter Benjamin en su análisis del teatro barroco alemán Trauerspiels, las dos figuras que se enfrentan en la escena al punto de complementarse, como un rostro de Janus al atardecer son la del tirano y la del mártir.(3) En ese duelo a muerte, constituido de la propia sugestividad de la voz poética, inscribe esa marca constitutiva de una cierta condición del desarraigo. Este desafío, como provocación del sujeto, no es que tenga sentido en el resentimiento, o una nueva conquista del poder, sino en una guerra traumática cuya forma es la repetición, y cuyo tono el desasosiego. De ahí que sea difícil imaginar la poesía de Néstor Díaz de Villegas sin la esfinge de Fidel Castro – otra vez, como uno de los cuadros de Arcimboldo – que genera signos espectrales y que castra la posibilidad de un futuro en un: “Apocalipsis ahora, repitiendo el horror / el horror, el horror un profesor / basura en la selva oscura…” (“Vida secreta de los gusanos”). Pero este horror estructural, como parte agónica del barroco entre tirano y mártir, es esencialmente análogo al horror vacui pascalino que en Lezama establece su mediación artizada en tanto la resurrección a través de la imagen. Salvo que, si para Lezama la imagen es potencia y hechizo, sistema e Historia; en Néstor Díaz de Villegas es la castración propia de una vida que miserablemente ha quedado ceñida al reino terrenal, a los afectos. Lezama es un santo cuyo cuerpo es suplemento a la dimensión del espíritu. El cuerpo de Díaz de Villegas es una geografía de inmanencia que recoge pasiones, postraciones, rencores, codeos, fluidos, enfermedades, quemaduras, raspones: gamas de un goce materia que se vierte en la posibilidad misma de la escritura, y que encuentra en el soneto un ataúd descompuesto.
Por último, no deja de resultar incómodo que un poeta iconoclasta, narcisista, y simpatizante de grandes monarcas y oligarquías del latifundio patrio (que aunque no lo confesara, están inscritas como huella imborrable en su apellido), busque un lugar en el canon cubensis, o mejor, que escriba su poesía bajo el signo de programa nacional, de hondura tradicional, donde el proyecto vitieriano de poesía y nación se retome para alentar la incierta cruzada del futuro: “Cuba, tu culpa encona tres específicos dilemas: / la ruta, el faro, el signo del poema / que escogerá tu ufano intervenir” (“Patria Ahumada”).
En este sentido, aun cunado nos sea difícil coloca a Néstor Díaz de Villegas en alguna repisa del altar de las estatuillas cubanas, su voz (¿o sus gritos?) se instalan en la vanguardia – en la saleta, digamos usando una palabra prestada de la burguesía cubana – de esa tradición que a la vez se busca profanar. El sacrilegio es un dispositivo táctica en Cuna del pintor desconocido acaso su mejor libro, o al menos el más herético.
Dicho esto sería inútil volver a repetir aquel gesto evangelizador de Severo Sarduy en pedir la canonización para Virgilio Piñera. Con los pavores de su alquimia y con las salvias de su goce verbal, el cuerpo de Néstor Díaz de Villegas ya ha quedado bendecido por la imagen eterna que depara la mirada de ese Narciso, y por las impaciencias hiperbólicas que genera el voto de su escritura.
Notas:
1. Roland Barthes. “Arcimboldo, or Magician and Rhetoriqueur”. The responsibility of forms: critical essays on music, art, and representation. New York: Hill and Wang, 1985.
2. Néstor Díaz de Villegas. Cuna del pintor desconocido. España: Aduana Vieja, 2011.
3. Walter Benjamin. The Origin of German Tragic Drama. London: Verso, 2003.

