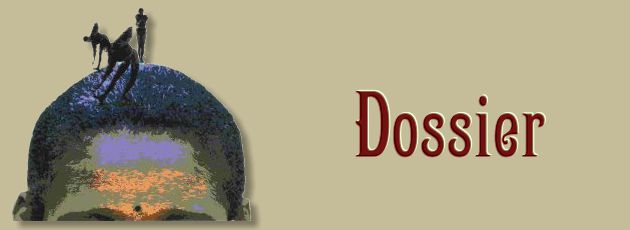
Los variados matices del testimonio: El Masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo
Ramón Antonio Victoriano-Martínez, PhD, University of Toronto-Mississauga
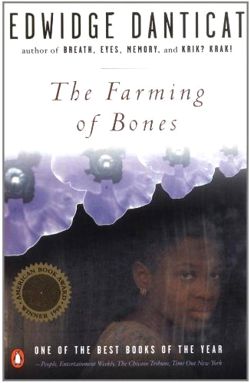 La matanza de haitianos y domínico-haitianos acaecida en octubre de 1937 es sin lugar a dudas el suceso capital en las relaciones entre los dos países que comparten La Española. Este hecho ha recibido amplio tratamiento, tanto historiográfico como literario, principalmente desde el marco del academicismo norteamericano. La gran mayoría de los artículos y libros dedicados al tema se centra en The Farming of Bones de Edwidge Danticat, al mismo tiempo que se ignora por completo El Masacre se pasa a pie del dominicano Freddy Prestol Castillo(1). Quisiera explorar las razones de esa clara disparidad en la recepción crítica de ambos textos. Asimismo, me interesa sopesar las dificultades a las que se enfrenta el crítico al aventurar una posible clasificación El Masacrese pasa a pie dentro del género testimonial.
La matanza de haitianos y domínico-haitianos acaecida en octubre de 1937 es sin lugar a dudas el suceso capital en las relaciones entre los dos países que comparten La Española. Este hecho ha recibido amplio tratamiento, tanto historiográfico como literario, principalmente desde el marco del academicismo norteamericano. La gran mayoría de los artículos y libros dedicados al tema se centra en The Farming of Bones de Edwidge Danticat, al mismo tiempo que se ignora por completo El Masacre se pasa a pie del dominicano Freddy Prestol Castillo(1). Quisiera explorar las razones de esa clara disparidad en la recepción crítica de ambos textos. Asimismo, me interesa sopesar las dificultades a las que se enfrenta el crítico al aventurar una posible clasificación El Masacrese pasa a pie dentro del género testimonial.
El texto de Prestol Castillo ha sido clasificado por críticos e historiadores como un “testimonio”(2); con todo, hasta ahora nadie se ha detenido a analizarlo a profundidad empleando herramientas teóricas provenientes del propio campo del testimonio latinoamericano. Por otro lado, la crítica sí se ha acercado a The Farming of Bones como un ejemplo de literatura testimonial en cuanto a lo sucedido en la frontera domínico-haitiana en 1937.(3) En el campo de la historia, mientras estudiosos como Richard Lee Turits y Bernardo Vega citan el texto de Prestol como fuente, el de Danticat es sólo visto como una novela que trata el tema del llamado “Corte.”(4) Vega va aún más lejos y justifica la inclusión del libro de Prestol debido a que éste fue “testigo” de los hechos y su libro escrito poco tiempo después de los sucesos aunque se publicase 36 años más tarde (326).
domínico-haitiana en 1937.(3) En el campo de la historia, mientras estudiosos como Richard Lee Turits y Bernardo Vega citan el texto de Prestol como fuente, el de Danticat es sólo visto como una novela que trata el tema del llamado “Corte.”(4) Vega va aún más lejos y justifica la inclusión del libro de Prestol debido a que éste fue “testigo” de los hechos y su libro escrito poco tiempo después de los sucesos aunque se publicase 36 años más tarde (326).
El Masacre se pasa a pie es uno de los libros más leídos en la República Dominicana. Desde su publicación en 1973, se han vendido aproximadamente cuarenta mil ejemplares en doce ediciones, toda vez que forma parte del catálogo de lecturas de bachillerato y de las universidades en donde se enseña literatura dominicana.(5) Al intentar acercarse de manera crítica al libro de Prestol Castillo una de las principales dificultades que surge es la asignación de un género literario específico. Si bien el libro ha sido instalado dentro del canon dominicano como novela, desde su publicación esta clasificación ha sido problemática. Doris Sommer identifica el texto de Prestol Castillo como novela, no sin antes citar al propio autor:
Although El Masacre bears the subtitle ‘(novela)’, even Prestol himself has come to reconsider that designation. ‘Había aquí un debate sobre el género de mi libro, si era novela o no. Yo lo [sic] puse novela al terminarlo, pero lo considero simplemente mi libro’ (161).
 De la lectura de la investigación de Sommer y de las declaraciones de críticos dominicanos recogidas por ella en entrevistas personales se desprende que la principal dificultad en calificar al texto de Prestol como novela se basa en que no es, en esencia, un texto ficticio, sino la narración de las observaciones del autor como testigo secundario de las atrocidades cometidas en 1937 en la frontera domínico-haitiana.
De la lectura de la investigación de Sommer y de las declaraciones de críticos dominicanos recogidas por ella en entrevistas personales se desprende que la principal dificultad en calificar al texto de Prestol como novela se basa en que no es, en esencia, un texto ficticio, sino la narración de las observaciones del autor como testigo secundario de las atrocidades cometidas en 1937 en la frontera domínico-haitiana.
Críticos dominicanos como Diógenes Céspedes parecen usar una definición de novela bastante restringida.(6) Por ejemplo, al referirse al libro y la identificación del personaje novelístico Dr. Fradríquez con Pedro Henríquez Ureña, Céspedes afirma: “Esas son las contingencias, los procedimientos de la mala escritura, de la confusión entre la ficción y la realidad, entre la biografía o el ensayo sociológico y la literatura” (citado por Sommer, 191). Es precisamente este vínculo entre esos géneros literarios mencionados por Céspedes lo que hace difícil abordar críticamente al texto de Prestol.
Esta confusión del crítico dominicano se debe no sólo a su, al parecer, estrecha concepción de la novela, sino al uso de ese proceso que Michael Glowinski ha denominado “novelización” al referirse a los “textos sociales.” Glowinski destaca el proceso por el que pasan algunos de ellos en los siguientes términos: “Novelization … is a basic and systematic shaping of such text on the model and likeness of the novel which yet does not lead to a complete identification with it” (389). Precisamente, esto es lo que rezuma el texto de Prestol Castillo y lo que parece confundir a críticos como Céspedes. Prestol utiliza los recursos del género novelístico, como por ejemplo el narrador omnisciente, para hacer legible lo que no son más que notas escritas en la clandestinidad y rescatadas muchos años después; en otras palabras, El Masacre vendría a ser la memoria imperfecta de un testigo secundario.
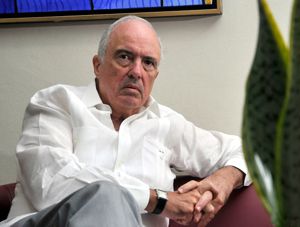 Es significativo señalar que Lucía M. Suárez, al comentar sobre el intercambio epistolar que tuvo lugar en 1998 entre Vega y Danticat a propósito de unas declaraciones erróneas de la novelista en cuanto a la existencia de campos de caña en Dajabón, apunta que: “The horror that Danticat writes about can neither be witnessed nor proved. However, she does witness the effect that the 1937 massacre has had on the Haitian and Dominican people.” (Suárez 16, énfasis añadido). Prestol Castillo, si bien no fue testigo presencial de los hechos del Corte, fue un testigo presencial de sus consecuencias inmediatas y
Es significativo señalar que Lucía M. Suárez, al comentar sobre el intercambio epistolar que tuvo lugar en 1998 entre Vega y Danticat a propósito de unas declaraciones erróneas de la novelista en cuanto a la existencia de campos de caña en Dajabón, apunta que: “The horror that Danticat writes about can neither be witnessed nor proved. However, she does witness the effect that the 1937 massacre has had on the Haitian and Dominican people.” (Suárez 16, énfasis añadido). Prestol Castillo, si bien no fue testigo presencial de los hechos del Corte, fue un testigo presencial de sus consecuencias inmediatas y  participante de primer orden en el encubrimiento posterior. Se puede afirmar, por consiguiente, que tanto El Masacre como Farming son testimonios escritos por testigos secundarios de los sucesos de 1937. Pero, a diferencia de Danticat, que transcribe un horror que ella por sí misma no puede presenciar ni probar (en la concepción de Suárez), la de Prestol es la narración de alguien que recogió, en su condición de juez, testimonios de primera mano y que transmite vívidamente al lector el sufrimiento y el horror del Corte(7), tal y como afirma Suárez que sucede con el texto de Danticat. Suárez, denomina sin ambages al texto de Prestol como “novel/testimony” (14).
participante de primer orden en el encubrimiento posterior. Se puede afirmar, por consiguiente, que tanto El Masacre como Farming son testimonios escritos por testigos secundarios de los sucesos de 1937. Pero, a diferencia de Danticat, que transcribe un horror que ella por sí misma no puede presenciar ni probar (en la concepción de Suárez), la de Prestol es la narración de alguien que recogió, en su condición de juez, testimonios de primera mano y que transmite vívidamente al lector el sufrimiento y el horror del Corte(7), tal y como afirma Suárez que sucede con el texto de Danticat. Suárez, denomina sin ambages al texto de Prestol como “novel/testimony” (14).
Propongo que, aunque en la República Dominicana y fuera de ella se siga leyendo el texto de Prestol como una novela, no debemos descartar el acercarnos al mismo usando como herramienta los “ojos del testimonio” a los que alude Elzbieta Sklodowska en “Spanish American Testimonial Novel: Some Afterthoughts.” Sklodowska, al analizar las diferentes definiciones de George Yúdice, John Beverley y Marc Zimmermann, sostiene que en el testimonio se dan dos niveles de comunicación: “first, the truth-believing effect has to be established between the two interlocutors and, secondly, between their collaborative text and the reader willing to approach it with ‘testimonio-seeing eyes’” (87). Sklodowska se refiere específicamente a testimonios en los cuales hay un informante perteneciente a un sector de la sociedad que sufre opresión (subalterno) y un mediador, generalmente un o una intelectual, que le da voz a esa persona oprimida. Lo más importante para mi análisis es el segundo aspecto discutido por Sklodowska, en el cual se establece un “pacto de verdad” entre el texto y el lector que se acerca al mismo “con ojos de testimonio” (87). De manera más explícita, Elizabeth Swanson Goldberg, al analizar Farming como ejemplo de lo que ella denomina “witness literature” afirma que:
...the basic contract between writer and reader in this genre implies factual truth to the best of one’s memory and integrity on the part of the writer, and acknowledgment of that truth to the best of one’s experience and subject position of the part of the reader. (157)
Este pacto convencional entre lector y escritor entra a formar parte de la experiencia de lectura de El Masacre desde el momento mismo en que se abre el libro, puesto que comienza con una semblanza biográfica de Prestol Castillo que hace inevitable su identificación con el narrador del texto. Al identificar la persona de Prestol Castillo con el narrador, y al conocer los detalles de su estancia como funcionario judicial en la frontera domínico-haitiana justamente después del Corte, el libro se inscribe por sí mismo dentro de la literatura testimonial referente a la matanza de 1937. Pero dadas las características personales de Prestol Castillo y la estructura misma del texto, se presentan una serie de problemas que exploraré a continuación.
En principio, El Masacre no parecería encajar de manera cabal dentro de la definición de testimonio vista anteriormente, pero el mismo crítico en la continuación del pasaje anteriormente citado ofrece una vía por la cual nos podemos acercar al texto de Prestol y a otros parecidos:
Testimonio may include, but is not subsumed under, any of the following textual categories, some of which are conventionally considered literature, others not: autobiography, auto-biographical novel, oral history, memoir, confession, diary, interview, eyewitness report, life history, novela-testimonio, nonfiction novel, or “factographic” literature. (31)
Al enfrentarnos a la definición de Beverley se entiende lo problemático que resulta etiquetar, sin matizar, El Masacre como un testimonio. Prestol Castillo no es un testigo presencial del Corte y su uso de recursos novelísticos hace que su credibilidad como narrador testimonial se vea puesta en entredicho. El problema del narrador es crucial dentro de la crítica del testimonio como género. El narrador testimonial, en la vertiente del género que podríamos llamar “clásica,”(8) es un sobreviviente o un testigo presencial pero que, además, pertenece a la categoría de “subalterno.”
De acuerdo a Ranahit Guha, la palabra subalterno es “a name for the general attribute of subordination...whether this is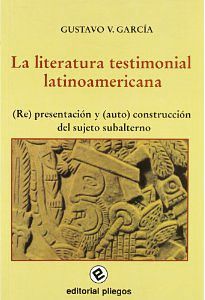 expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way” (citado por Beverley, Subalternity and Representation 26). Prestol Castillo no está en una posición de subordinación respecto a los sujetos de su narración (los haitianos víctimas de la matanza), al contrario, pertenece al gobierno que ordena la matanza y es partícipe del encubrimiento posterior. El caso de un testigo que proviene de las esferas que oprimen a los subalternos es algo que desestabiliza la concepción prevaleciente dentro del testimonio latinoamericano. Mi propuesta es, por tanto, que los lectores deben situarse más allá de las concepciones clásicas del género de testimonio y acercarse al texto de Prestol no sólo con “ojos de testimonio,” sino también con el conocimiento de que se está frente a un cómplice por encubrimiento de las atrocidades y violaciones a los derechos humanos que se denuncian en el libro.(9)
expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way” (citado por Beverley, Subalternity and Representation 26). Prestol Castillo no está en una posición de subordinación respecto a los sujetos de su narración (los haitianos víctimas de la matanza), al contrario, pertenece al gobierno que ordena la matanza y es partícipe del encubrimiento posterior. El caso de un testigo que proviene de las esferas que oprimen a los subalternos es algo que desestabiliza la concepción prevaleciente dentro del testimonio latinoamericano. Mi propuesta es, por tanto, que los lectores deben situarse más allá de las concepciones clásicas del género de testimonio y acercarse al texto de Prestol no sólo con “ojos de testimonio,” sino también con el conocimiento de que se está frente a un cómplice por encubrimiento de las atrocidades y violaciones a los derechos humanos que se denuncian en el libro.(9)
El Masacre comienza con un texto que funciona a manera de prólogo titulado “Historia de una Historia.” Antes de esta sección, en la biografía del autor se menciona que el mismo trata “sobre la matanza de los haitianos originada [sic] por Trujillo en 1937.” Es importante señalar que El Masacre carece de marcadores temporales específicos; no se mencionan en él las fechas en las cuales ocurren los hechos narrados, lo que aumenta la sensación de veracidad del texto narrado porque se asimila al recuento oral de un suceso acerca del cual ambos interlocutores tienen la información básica necesaria para evitar detalles temporales.
En ese texto se narra la génesis del libro y si bien hay una ausencia de marcadores temporales, ya desde su primera línea se establece el espacio donde se desarrollarán los hechos narrados: “Escribí bajo cielo fronterizo, en soledad. Sin darme cuenta, yo estaba exiliado” (7). Esto asienta el tono de alejamiento que va a acompañar todas las intervenciones de la voz narrativa al referirse a la frontera y sus poblaciones. La frontera domínico-haitiana es lugar de exilio y soledad, de castigo. Esto así porque Prestol llega a la frontera, designado como Juez de Instrucción en Dajabón,(10) unos días después del genocidio. Doris Sommer asevera que: “Sending the rebellious law student to witness the regime’s worst horror and exacting his participation in its legitimation may have been Trujillo’s method of quashing Prestol’s resistance” (163). De esta manera no sólo se aplastaba la posible resistencia de Prestol, sino que se aseguraba su lealtad al régimen al implicarlo en la mayor atrocidad cometida por el dictador. Prestol, a partir de 1937, ocupó posiciones importantes dentro de la judicatura trujillista llegando a ser Fiscal y Juez del Tribunal de Tierras.
 En esa “Historia de una historia” Prestol narra con lenguaje oblicuo cómo el libro se organizó a partir de las notas escritas de noche durante la investigación de la matanza, y la manera en que esconde el libro en casa del Doctor M quien es arrestado por el servicio secreto trujillista.(11) Luego del arresto, el Padre Oscar, figura fácilmente identificable como Mons. Oscar Robles Toledano, uno de los principales ideólogos de la iglesia católica dominicana en el siglo XX, recupera el libro de casa del Doctor M. y lo esconde por años hasta hacerle llegar el original al autor (15); el libro es enterrado y recuperado sólo años después en fragmentos y retazos. Lo que leemos, pues, son los pedazos recuperados del original. Esto explica lo fragmentario del libro y su aparente desorganización. Esta situación resume bastante bien el clima de miedo imperante en la tiranía y después de ella: aún muerto Trujillo en 1961 Prestol no se atreve a dar a la luz pública su texto, que no será publicado hasta 1973.
En esa “Historia de una historia” Prestol narra con lenguaje oblicuo cómo el libro se organizó a partir de las notas escritas de noche durante la investigación de la matanza, y la manera en que esconde el libro en casa del Doctor M quien es arrestado por el servicio secreto trujillista.(11) Luego del arresto, el Padre Oscar, figura fácilmente identificable como Mons. Oscar Robles Toledano, uno de los principales ideólogos de la iglesia católica dominicana en el siglo XX, recupera el libro de casa del Doctor M. y lo esconde por años hasta hacerle llegar el original al autor (15); el libro es enterrado y recuperado sólo años después en fragmentos y retazos. Lo que leemos, pues, son los pedazos recuperados del original. Esto explica lo fragmentario del libro y su aparente desorganización. Esta situación resume bastante bien el clima de miedo imperante en la tiranía y después de ella: aún muerto Trujillo en 1961 Prestol no se atreve a dar a la luz pública su texto, que no será publicado hasta 1973.
El carácter “no literario” del libro de Prestol, que tanto irrita a críticos como Céspedes, es lo que permite acercarlo a la categoría del testimonio. Esto es así porque el testimonio como género tiene como su principal característica la denuncia de una situación de opresión y/o violencia y el aspecto estético pasa, en cierto modo, a ser secundario. Aún en el caso de pasarse del género “testimonio” al de “literatura testimonial” en la concepción de Goldberg, el elemento estético asume un segundo plano frente al elemento ético, si bien de manera mucho más compleja. La autora norteamericana apunta lo siguiente:
The question of truth and, by extension, of authenticity is productively complicated by the aestheticization of the testimonial narrative and by the emergence of the witness literature; that is, literature that plumbs the depths of extreme human experience from a location outside that experience. (157)
En el caso de El Masacre el autor no está localizado fuera de la experiencia del Corte sino que se encuentra íntimamente vinculado a los efectos de la matanza en la población de la frontera y, como ya se dijo, él mismo forma parte de la estructura criminal que provee una coartada jurídica al genocidio. Se puede argüir que El Masacre está concebido como una denuncia y, en cierto modo, como una expiación. Aún los elementos que podrían prestarse a cierto esteticismo como la historia de amor entre el narrador y la profesora están teñidos por la culpa, la desolación y la tiranía omnipresente.
El elemento estético sí forma parte importante de The Farming of Bones, sobre todo las narraciones del personaje Amabelle que aparecen destacadas en negritas. Danticat deliberadamente introduce una narrativa de amor y belleza dentro del horror del Corte. En este sentido Farming se acerca más a lo que Goldberg define como “literatura testimonial” que El Masacre, pero sin perder la capacidad de denuncia y sin que a Danticat se le pueda escamotear su papel de testigo secundario.
 ¿Por qué es importante leer El Masacre con “ojos de testimonio”? El componente principal del testimonio es provocar en el lector la solidaridad con el oprimido que es sujeto de la narración (Beverley, Sklowdoska, Goldberg). Para Alberto Moreiras esta solidaridad se manifiesta no solamente en la producción del testimonio sino en su diseminación (196). Así, atendiendo a las posturas de los críticos anteriormente citados, se pueden encontrar elementos fecundos para enfrentarse con el libro de Prestol y establecer la importancia de acercarse a él a través del aparato teórico del testimonio. Prestol, innegablemente, intenta entablar un “pacto de solidaridad” en su descripción del Corte y de los haitianos que lo sufren: “El haitiano es un gitano negro bajo los cielos del Caribe. Su destino es caminar: huir de su tierra, que está llena de látigos” (71). Pero a diferencia del crítico y al autor al cual se refieren los analistas del género testimonial, Prestol es parte de la misma dictadura que ordena el genocidio y comparte su apreciación ideológica de los haitianos. Para Suárez, el texto de Prestol: “It is highly suspect, because he is compromised on many levels” (43).
¿Por qué es importante leer El Masacre con “ojos de testimonio”? El componente principal del testimonio es provocar en el lector la solidaridad con el oprimido que es sujeto de la narración (Beverley, Sklowdoska, Goldberg). Para Alberto Moreiras esta solidaridad se manifiesta no solamente en la producción del testimonio sino en su diseminación (196). Así, atendiendo a las posturas de los críticos anteriormente citados, se pueden encontrar elementos fecundos para enfrentarse con el libro de Prestol y establecer la importancia de acercarse a él a través del aparato teórico del testimonio. Prestol, innegablemente, intenta entablar un “pacto de solidaridad” en su descripción del Corte y de los haitianos que lo sufren: “El haitiano es un gitano negro bajo los cielos del Caribe. Su destino es caminar: huir de su tierra, que está llena de látigos” (71). Pero a diferencia del crítico y al autor al cual se refieren los analistas del género testimonial, Prestol es parte de la misma dictadura que ordena el genocidio y comparte su apreciación ideológica de los haitianos. Para Suárez, el texto de Prestol: “It is highly suspect, because he is compromised on many levels” (43).
La identificación de Prestol con la ideología nacionalista trujillista es clara: “…este haitiano ha desplazado al criollo en una competencia de trabajo dando más rendimiento por menor salario, en una vida cuasi animal…” (89). El tema de la animalización de los haitianos y su asimilación a un estado vegetal y/o animal es recurrente en la ideología trujillista.(12) En una carta enviada a Jesús María Troncoso y Sánchez, embajador dominicano en Washington, el 20 de septiembre de 1941, Julio Ortega Frier, Secretario de Relaciones Exteriores de la República Dominicana – su nombramiento se produjo en 1938, justo después del genocidio – afirma que la población haitiana tiene un “incontenido [sic] crecimiento vegetativo” (Cuello, 496). Prestol, por su parte, apunta: “El haitiano comía de los frutales y tiraba la simiente al llano. Nacían árboles. Muchos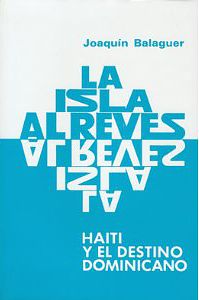 árboles. También en las barracas del hato, nacían haitianos, muchos haitianos. La tierra se poblaba de árboles y haitianos” (30). Esta afirmación no es para nada casual, el pensamiento eugenésico fue una constante en la intelectualidad dominicana de principios y hasta bien entrado el siglo XX.
árboles. También en las barracas del hato, nacían haitianos, muchos haitianos. La tierra se poblaba de árboles y haitianos” (30). Esta afirmación no es para nada casual, el pensamiento eugenésico fue una constante en la intelectualidad dominicana de principios y hasta bien entrado el siglo XX.
En 1983, el año en el cual Sommer publicaba su libro sobre la novelística dominicana, Joaquín Balaguer publicaba La isla al revés: Haití y el destino dominicano, versión ligeramente ampliada de La realidad dominicana: semblanza de un país y un régimen, publicado en 1947. Allí, a pesar de los treinta y seis años transcurridos y de todos los avances logrados en materia de derechos civiles y nuevas visiones sobre las relaciones raciales, el ex-presidente dominicano se despachaba con una andanada racista que buscaba bases biológicas para fundamentar su desprecio por los haitianos. Al no poder sostener, en 1983, que Haití  representaba una amenaza política, procede a afirmar que es la biología lo que amenaza a República Dominicana: “Haití ha dejado de constituir para Santo Domingo un peligro por razones de orden político. Pero el imperialismo haitiano continúa siendo una amenaza para nuestro país, en mayor grado que antes, por razones de carácter biológico” (35). La manera en la cual se manifiesta esta amenaza en la retórica de Balaguer es retorcida al extremo. En ella el negro, que se asimila única y exclusivamente con Haití, es, al mismo tiempo, superior física e intelectualmente e inferior en lo moral. Esto lleva a afirmaciones de una violencia inaudita, pero que no por ello son extrañas al discurso nacionalista tradicional dominicano. Balaguer se refiere constantemente a lo que denomina el “aumento vegetativo de la raza africana” (35) para indicar la amenaza principal contra la población dominicana.
representaba una amenaza política, procede a afirmar que es la biología lo que amenaza a República Dominicana: “Haití ha dejado de constituir para Santo Domingo un peligro por razones de orden político. Pero el imperialismo haitiano continúa siendo una amenaza para nuestro país, en mayor grado que antes, por razones de carácter biológico” (35). La manera en la cual se manifiesta esta amenaza en la retórica de Balaguer es retorcida al extremo. En ella el negro, que se asimila única y exclusivamente con Haití, es, al mismo tiempo, superior física e intelectualmente e inferior en lo moral. Esto lleva a afirmaciones de una violencia inaudita, pero que no por ello son extrañas al discurso nacionalista tradicional dominicano. Balaguer se refiere constantemente a lo que denomina el “aumento vegetativo de la raza africana” (35) para indicar la amenaza principal contra la población dominicana.
Para Balaguer, la población haitiana es totalmente incompatible con la dominicana a un nivel somático. Pero esta reducción a lo biológico también tiene consecuencias funestas. No podemos olvidar que en su versión original, La isla al revés sirvió para intentar justificar la matanza de octubre de 1937. En Medios sin fin: notas sobre la política, Giorgio Agamben, al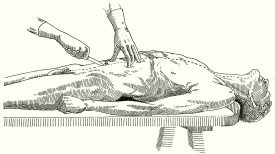 referirse a los campos de concentración sostiene que: “Al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición política y reducidos íntegramente a nuda vida, el campo es también el más absoluto espacio biopolítico que se haya realizado nunca, en el que el poder no tiene frente a él más que la pura vida biológica sin mediación alguna” (40). Un sujeto atrapado en un espacio fronterizo sin protección política queda reducido a naturaleza pura y así puede ser victimizado, ya sea mediante el degüello, como en 1937, o mediante las expulsiones masivas que se han venido llevando a cabo desde los años 90 en la República Dominicana. El terremoto del 12 de enero de 2010 ha agregado otra dimensión a esta visión sobre Haití pero esta vez diseminada por CNN y las grandes cadenas internacionales de comunicación.(13)
referirse a los campos de concentración sostiene que: “Al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición política y reducidos íntegramente a nuda vida, el campo es también el más absoluto espacio biopolítico que se haya realizado nunca, en el que el poder no tiene frente a él más que la pura vida biológica sin mediación alguna” (40). Un sujeto atrapado en un espacio fronterizo sin protección política queda reducido a naturaleza pura y así puede ser victimizado, ya sea mediante el degüello, como en 1937, o mediante las expulsiones masivas que se han venido llevando a cabo desde los años 90 en la República Dominicana. El terremoto del 12 de enero de 2010 ha agregado otra dimensión a esta visión sobre Haití pero esta vez diseminada por CNN y las grandes cadenas internacionales de comunicación.(13)
 Esta coincidencia ideológica de Prestol con Ortega Frier y otros ideólogos trujillistas como Peña Batlle y Balaguer, además de alimentar las sospechas de críticos como Suárez, es lo que hace problemática la propuesta de asimilar El Masacre a la corriente del testimonio. Esto es así debido a que en la crítica del testimonio se enfatiza la identificación entre la causa del testigo y el mediador o narrador testimonial. El testimonio es un género híbrido en el cual generalmente se escuchan dos voces: la del sujeto del testimonio y la del mediador que trae esa voz al gran público.
Esta coincidencia ideológica de Prestol con Ortega Frier y otros ideólogos trujillistas como Peña Batlle y Balaguer, además de alimentar las sospechas de críticos como Suárez, es lo que hace problemática la propuesta de asimilar El Masacre a la corriente del testimonio. Esto es así debido a que en la crítica del testimonio se enfatiza la identificación entre la causa del testigo y el mediador o narrador testimonial. El testimonio es un género híbrido en el cual generalmente se escuchan dos voces: la del sujeto del testimonio y la del mediador que trae esa voz al gran público.
En El Masacre Prestol anula tanto la voz del mediador como la de los haitianos, a quienes presenta como víctimas impasibles, al tiempo que funge como testigo que ofrece el recuento de un genocidio que hubiese quedado en el terreno anecdótico oral, al menos del lado dominicano, si no hubiese sido por su intervención. El modo ambivalente en el cual Prestol presenta a los haitianos en su texto es la mayor dificultad a la que se puede enfrentar el lector que se acerca al texto “con ojos de testimonio.” Ello es producto de la confluencia entre Prestol Castillo y la ideología nacionalista dominicana que ve a los haitianos como una “otredad non grata” (Rodríguez, 476). A pesar de ello su texto es uno de los pocos en la producción literaria dominicana que se refiere exclusivamente al genocidio del 1937 y es el único que ha sido producido por alguien cercano a los hechos y que recogió, por su posición profesional, testimonios de primera mano. Y es en esta circunstancia paradójica donde radica su importancia como texto testimonial.
A propósito de la publicación de The Farming, Danticat declaró en una entrevista lo siguiente: “The 1937 massacre is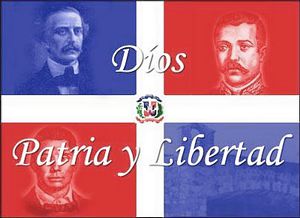 very much part of both Haitian and Dominican consciousness, but in Haiti it’s not taught in school as history” (Lyons, 192). En la República Dominicana, por el contrario, el libro de Prestol es parte del canon literario que se enseña en las aulas. Esto hace de Prestol una figura por demás contradictoria: por un lado, no se puede obviar su participación en el encubrimiento de la masacre y, por otro, es preciso reconocer su aporte a la diseminación del conocimiento de los horrores cometidos.
very much part of both Haitian and Dominican consciousness, but in Haiti it’s not taught in school as history” (Lyons, 192). En la República Dominicana, por el contrario, el libro de Prestol es parte del canon literario que se enseña en las aulas. Esto hace de Prestol una figura por demás contradictoria: por un lado, no se puede obviar su participación en el encubrimiento de la masacre y, por otro, es preciso reconocer su aporte a la diseminación del conocimiento de los horrores cometidos.
La labor de encubrimiento del genocidio es capital para el análisis del texto como testimonio. Consciente de la fuerte carga jurídica que conlleva la palabra testimonio, analizaré el papel de los que Prestol denomina “jueces fabulistas” (153). La tiranía trujillista ordenó la investigación de “los sucesos fronterizos” y para ello amplió el número de jueces de instrucción en la región, entre esos nuevos jueces estuvo el joven Prestol Castillo. El autor describe a los jueces de la siguiente manera: “Con esos propósitos trabajan los tristes jueces de cartón, los jueces fabulistas. Entre estos jueces y los “reservistas” que ellos acusarán, no hay diferencia. Todos cumplen órdenes del que manda. Ahora les toca a los jueces” (153). Tanto los jueces como los criminales son parte del sistema trujillista 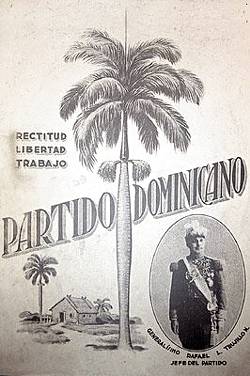 responsable del genocidio y su encubrimiento. Se puede notar cierta atenuación de las responsabilidades en el texto, como si el autor quisiera dejar claro que si bien los “reservistas” y militares son ejecutores y los “jueces fabulistas” encubridores, la responsabilidad última recae sobre Trujillo.
responsable del genocidio y su encubrimiento. Se puede notar cierta atenuación de las responsabilidades en el texto, como si el autor quisiera dejar claro que si bien los “reservistas” y militares son ejecutores y los “jueces fabulistas” encubridores, la responsabilidad última recae sobre Trujillo.
A Prestol estos jueces, iguales a él, le repugnan pero se justifica a sí mismo mediante la redacción de su libro: “Así me recriminaba mi conciencia. Sin embargo, digo: ¡no lo soy! ¡Escribo mis notas de este crimen! Es para denunciarlo! Si callara, me igualaría a los jueces, que llegan cada día, demacrados, a comer un plato de lentejas en el mesón y callarán para siempre” (153, énfasis añadido). En este pasaje se encuentra la médula de la ambivalencia de Prestol frente a su labor como juez y como escritor: si bien es parte de la maquinaria trujillista, la escritura clandestina, nocturna de sus notas lo aleja de esos que guardan silencio.
El testimonio judicial es degradado por los jueces fabulistas y por la parodia de justicia montada por el régimen de Trujillo. A través de su libro, Prestol rescata el elemento de veracidad que todo testigo judicial debe asumir. Ante la complicidad de jueces y “reservistas” lo único que queda es el testimonio escrito de Prestol Castillo.(14) Los “reservistas” fueron condenados a 10, 20 y 30 años de prisión por el asesinato de 152 haitianos.(15) Posteriormente, el gobierno dominicano se comprometió, gracias a la mediación del gobierno de los Estados Unidos, a pagar US$750,000 por concepto de indemnización. De dicha suma, Trujillo sólo pagó US$250,000, y ese dinero se quedó en los bolsillos del presidente haitiano Stenio Vincent. Prestol apunta:
Cuando llegaron al fortín de Dajabón, allí estaba el Capitán, que licenció a los soldados. Los ‘reservistas’ recibieron órdenes de pasar a cambiar la ropa. Dejarían los trapos sucios que traían y debían vestir entonces el traje vil, rayado, de los reclusos, el uniforme de los presidiarios criminales (134).
El enfrentamiento, dentro del texto mismo, entre el testimonio como categoría jurídica y su validez y el testimonio como práctica literaria es crucial para una lectura de El Masacre. Prestol Castillo se abroga para sí el papel de testigo, de testigo veraz que narra aquello que sucedió y de lo cual supo por su intervención en el encubrimiento. No pide para sí clemencia; es más, todo el texto está salpicado de la culpa que invade al autor al ser un testigo silente del genocidio: “Heme aquí todavía en estas tierras. Soy un testigo mudo. Un testigo cómplice. Estoy acusado por mi conciencia” (173, énfasis añadido). En esta cita Prestol funde dos categorías judiciales sumamente importantes para el proceso penal: el testigo y el cómplice; el que ve o escucha sobre la comisión de un crimen y aquel que o participa activamente en la comisión o encubre a los actores y partícipes.
 Si, como apunta Beverley, “The position of the reader of testimonio is akin to that of a jury member in a courtroom” (26), Prestol pone ante ese jurado su doble condición de testigo y cómplice. El lector debe entonces asumir con todas las dificultades inherentes a la posible condena de aquel que admite su participación en el encubrimiento de un crimen pero que expresa remordimiento y muestra una empatía ambivalente hacia las víctimas, mediante la revelación de aquello que de otra manera hubiese sido olvidado.
Si, como apunta Beverley, “The position of the reader of testimonio is akin to that of a jury member in a courtroom” (26), Prestol pone ante ese jurado su doble condición de testigo y cómplice. El lector debe entonces asumir con todas las dificultades inherentes a la posible condena de aquel que admite su participación en el encubrimiento de un crimen pero que expresa remordimiento y muestra una empatía ambivalente hacia las víctimas, mediante la revelación de aquello que de otra manera hubiese sido olvidado.
Sommer sostiene que “The author’s indictment of the ‘magistrados fabulistas’ (sic) (story-telling magistrates) (153) is a clue that his own writing will very self-consciously avoid inventing anything. This time the judge will bear honest witness” (163-164). Prestol no inventa nada, simplemente narra todo aquello de lo cual fue testigo, pero su complicidad ideológica y de facto con la tiranía es lo que va a impulsar la narración. Prestol Castillo no es consciente de su coincidencia con la doctrina que permitió el exterminio de miles de haitianos, por ello su narración está salpicada de prejuicios y generalizaciones.
 A la pregunta de por qué regresar al texto de Prestol con “ojos de testimonio” podría responderse que la situación de desamparo jurídico y político de los haitianos y sus descendientes en República Dominicana denunciada por El Masacre aún no ha sido superada y que, si bien no hay una política estatal dominicana dirigida a exterminarlos físicamente, los haitianos residentes en el país siguen siendo víctimas de discriminación, racismo, exclusión, medidas coercitivas extremas como la deportación sumaria y sus defensores, como la activista Sonia Pierre, son etiquetados de “antidominicanos,” “avanzada de los propósitos de unificación de la isla” y otros epítetos tanto por funcionarios públicos como por lectores que dejan sus comentarios
A la pregunta de por qué regresar al texto de Prestol con “ojos de testimonio” podría responderse que la situación de desamparo jurídico y político de los haitianos y sus descendientes en República Dominicana denunciada por El Masacre aún no ha sido superada y que, si bien no hay una política estatal dominicana dirigida a exterminarlos físicamente, los haitianos residentes en el país siguen siendo víctimas de discriminación, racismo, exclusión, medidas coercitivas extremas como la deportación sumaria y sus defensores, como la activista Sonia Pierre, son etiquetados de “antidominicanos,” “avanzada de los propósitos de unificación de la isla” y otros epítetos tanto por funcionarios públicos como por lectores que dejan sus comentarios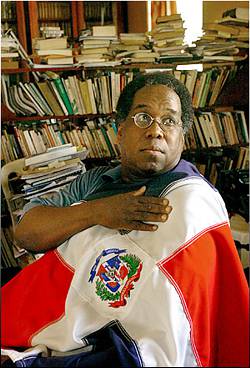 en las páginas web de los periódicos nacionales. En el año 2006, Pierre fue premiada por el RFK Memorial Center For Human Rights por su lucha en busca del reconocimiento jurídico para los domínico-haitianos.(16) También organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) han recibido los ataques de intelectuales como Manuel Núñez (210-15).
en las páginas web de los periódicos nacionales. En el año 2006, Pierre fue premiada por el RFK Memorial Center For Human Rights por su lucha en busca del reconocimiento jurídico para los domínico-haitianos.(16) También organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) han recibido los ataques de intelectuales como Manuel Núñez (210-15).
La culpa es lo que impulsa la narración en el texto de Prestol. Se puede leer el mismo como una larga confesión en busca de expiación por el crimen. Sin embargo, esta culpa está acompañada, en el autor, de una conciencia de dominicanidad formada bajo el trujillato y según la cual los haitianos son inferiores y no tienen cabida en la República Dominicana. Sommer apunta a raíz de su entrevista con Prestol Castillo:
His unspoken and probably unacknowledged assumption is that blacks are indeed inferior to whites and that Haitians should be banned from the Dominican Republic; but his liberal sensibility is outraged by the brutality of Trujillo’s solution. That it was indeed a solution for Prestol became evident to me when he volunteered the bemused observation that History often works in paradoxical ways (182).
Esta es la posición de la mayoría de los intelectuales conservadores que en la actualidad al referirse al genocidio de 1937 lo enmarcan dentro de una valoración positiva del “Plan de Dominicanización de la Frontera” llevado a cabo por el gobierno de Trujillo.(17)
Por todas estas razones, El Masacre se pasa a pie puede interpretarse recurriendo a la categoría del testimonio, pero a la vez es preciso matizar los modos en que el texto se aleja de ese marco, puesto que la posición de Prestol dentro del engranaje trujillista que facilitó el encubrimiento del genocidio, su tardanza en publicar el texto y sus declaraciones posteriores apuntan a hacer del texto uno problemático a la hora de leerlo “con ojos de testimonio,” a pesar de su obvio valor como texto de denuncia.
Notas
1. Una búsqueda de los términos “The Farming of Bones” en las bases de datos de la Biblioteca Robarts de la Universidad de Toronto revela que al momento de redacción (Junio de 2012) se han publicado 101 artículos académicos revisados externamente. Al entrar “El Masacre se pasa a pie” solo surgen 18 artículos.2. Doris Sommer en el capítulo que le dedica al libro de Prestol lo incluye dentro “the Latin American tradition of testimonios” (163); Turits denomina el libro como “testimonial novel” (591), el mismo término utiliza Lucía M. Suárez. El debate sobre el género testimonio; cuáles obras pertenecen al mismo; el estatuto de la verdad dentro de la narrativa testimonial y el lugar que ocupa el testigo dentro de la misma no ha cesado, sino que continúa por otros medios. Como prueba al canto véase las respuestas de David Stoll y Mario Roberto Morales al artículo “The Neoconservative Turn in Latin American Literary and Cultural Criticism” de John Beverley.
3. Véanse los trabajos de Elizabeth Swanson Goldberg y April Shemak para algunos ejemplos de este acercamiento, así cómo también el de Suárez.
4. Turits al referirse a The Farming of Bones no la inscribe dentro del género de la novela testimonial (617).
5. Esta es una cifra extraordinaria si tomamos en cuenta que en República Dominicana una tirada de mil ejemplares es lo normal y generalmente no se conocen segundas ediciones. El dato está tomado de la 12a edición del año 2000.
6. M. H. Abrams define a la novela simplemente como “extended works of fiction written in prose” (190). Esta definición se acerca mucho a la que parecen tener en mente Céspedes y los demás críticos dominicanos citados por Sommer.
7. A lo largo de su texto Suárez insiste en el poder de la literatura para completar la narración histórica mediante la actualización del pasado: “Because literature brings the past to the present, it memorializes that past and demolishes the simplicity that trauma theories are limited by.” (19)
8. Aquí sigo a Goldberg quien establece una distinción entre testimonio y “witness literature” (literatura testimonial). Para ella: “Witness literature comprises a form different from that of the historical novel because of its dedication to an ethic of telling atrocity for the same reasons associated with testimonial: not simply a dramatization of history, but rather an honoring of those lost to the atrocity; an aiding of survivors by legitimating their experiences; a restoration of accounts denied by hegemonic or official narratives of events; a gesture toward prevention of such events in the future” (158).
9. La categoría de testigo no pierde su raíz jurídica ni siquiera cuando pasa a la literatura testimonial propuesta por Goldberg; además el uso intencional, por mi parte, de estos términos pretende llamar la atención sobre la formación jurídica de Prestol Castillo, elemento clave en su escritura y en su comportamiento posterior al hecho.
10. En el ordenamiento jurídico dominicano de la época, el juez de instrucción era el encargado de recoger las pruebas para determinar si procede el juicio criminal. Al mismo tiempo cabe señalar que durante la Era de Trujillo la frontera domínico-haitiana fue vista dentro de los estamentos burocráticos gubernamentales y militares como un sitio al cual se enviaban a aquellos que merecían un “castigo” o estaban “en desgracia”. Véase "Unos desafectos y otros en desgracia: sufrimientos bajo la dictadura de Trujillo," de Bernardo Vega.
11. No he podido determinar a quién corresponde esta figura.
12. Este discurso no ha sido erradicado totalmente en República Dominicana. A lo largo del 2008, el caricaturista Harold Priego en su caricatura diaria “Boquechivo” utiliza el mismo recurso retórico para presentar una República Dominicana invadida por los haitianos. Específicamente se pueden consultar las caricaturas del 4, 7, 8 de enero, 10, 14 y 23 de julio y 12 de agosto del 2008 en http://boquechivo.diariolibre.com/
13. La cobertura de CNN se concentró en destacar el carácter de indigencia, de reducción a vida puramente biológica de los haitianos en Puerto Príncipe sin arrojar luz sobre otras ciudades que sobrevivieron al terremoto ni sobre los esfuerzos que los mismos ciudadanos haitianos con ayuda de los países caribeños vecinos (principalmente República Dominicana, pero también Cuba y Puerto Rico) han realizado y que continúan realizando para poner su país en pie y reanudar el funcionamiento de las instituciones existentes.
14. Suárez reclama algo parecido para la ficción en su análisis de la novela de Danticat. Véase especialmente el capítulo 1: “Meanings of Memory: A literary intervention to confront persistent violence.”
15. Tomado del diario dominicano La Opinión, de fecha 31 de marzo de 1938 (citado en Cuello, 40)
16. El premio a Pierre provocó que las más altas autoridades dominicanas asumieran una actitud de enfrentamiento al RFK Memorial Center. Como muestra de mi anterior afirmación respecto al rechazo visceral que provoca Sonia Pierre, véanse las declaraciones del Canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso, amigo de la familia Kennedy, al respecto en: http://www.clavedigital.com/Noticias/Articulo.asp?Id_Articulo=13395
17. Como ejemplo de ello véanse los trabajos de Frank Moya Pons y Manuel Núñez, a quien le fue otorgado el Premio Feria del Libro del año 2001.
Obras citadas
Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth, TX: Harcourt, 1999. Impreso.
Agamben, Giorgio. Medios sin fin: notas sobre la política. Trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos, 2001. Impreso.
Balaguer, Joaquín. La realidad dominicana: semblanza de un país y un régimen. Buenos Aires: Imprenta Ferrari Hermanos, 1947. Impreso.
---. La isla al revés: Haití y el destino dominicano. Santo Domingo: Editora Corripio, 1995. Impreso.
Beverley, John. Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory. Post-Contemporary Interventions. Durham, N.C.: Duke U P, 1999. Impreso.
---. Testimonio: On the Politics of Truth. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004. Impreso.
---. “The Neoconservative Turn in Latin American Literary and Cultural Criticism”. Journal of Latin American Cultural Studies 17.1 (March 2008): 65-83. Red.
Cuello, José Israel. Documentos del conflicto domínico-haitiano de 1937. Santo Domingo: Editora Taller, 1985. Impreso.
Danticat, Edwidge. The Farming of Bones. New York: Penguin Books, 1998. Impreso.
Gil, Lydia M. “El Masacre se pasa a pie de Freddy Prestol Castillo ¿Denuncia o defensa de la actitud dominicana ante ‘El corte’.” Afro-Hispanic Review 16.1 (1997): 38-44. Impreso.
Goldberg, Elizabeth Swanson. Beyond Terror: Gender, Narrative, Human Rights. New Brunswick, NJ: Rutgers U P, 2007. Impreso.
Katz, Jonathan M. “Enojado por reconocimiento a Pierre.” Santo Domingo. Clave Digital. Red. 20 de octubre 2009.
Lyons, Bonnie. “An Interview with Edwige Danticat.” Contemporary Literature 44.2 (2003): 183-98. Print.
Núñez, Manuel. El ocaso de la nación dominicana. Santo Domingo: Editorial Letra Gráfica,
2001. Impreso.
Prestol Castillo, Freddy. El Masacre se pasa a pie. Santo Domingo: Editora Taller, 1998. Impreso.
Rodríguez, Néstor E. “El rasero de la raza en la ensayística dominicana.” Revista Iberoamericana 70.207 (2004): 473-90. Impreso.
---. Escrituras de desencuentro en la República Dominicana. México: Siglo veintiuno editores, 2005. Impreso.
Shemak, April. “Re-Membering Hispaniola: Edwige Danticat's the Farming of Bones.” Modern Fiction Studies 48.1 (2002): 83-112. Impreso.
Sklodowska, Elzbieta. “Spanish American Testimonial Novel: Some Afterthoughts.” The Real Thing: Testimonial Discourse and Latin America. Ed. Georg M. Gugelberger. Durham: Duke University Press, 1996. Impreso.
Sommer, Doris. One Master for Another: Populism as Patriarchal Rhetoric in Dominican Novels. Lanham: University Press of America, 1983. Impreso.
Suárez, Lucía M. The Tears of Hispaniola: Haitian and Dominican Diaspora Memory. Gainsville: UP of Florida, 2006. Impreso.
Turits, Richard Lee. “A World Destroyed, a Nation Imposed: The 1937 Haitian Massacre in the Dominican Republic.” Hispanic American Historical Review 82.3 (2002): 589-635. Impreso.
Vega, Bernardo. Unos desafectos y otros en desgracia: sufrimientos bajo la dictadura de Trujillo. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1986. Impreso.
---. Trujillo y Haití. Vol. 1 (1930-1937). Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana, 1988. Impreso.

