
Selección de cuentos
Rolando Sánchez Mejías
CUERPOS ROTOS

I. El cuarto
Las paredes están pintadas de amarillo pálido y veteadas de humedad. Cuelgan afiches. Sobre la esterilla de un rincón hay un libro abierto, donde se destacan en letras negras las palabras: Mi inteligencia está confusa por tus instrucciones ambiguas. Dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí.
Hay una sola ventana por la que penetra una luz que ilumina pobremente el cuarto. Una cómoda con un borroso espejo y un cristal que resguarda fotos y tarjetas turísticas. Una de las fotos, de niño, concuerda con la cara del muchacho que, sentado en la banqueta del teléfono, sostiene un papel.
La mayor parte de la luz da en la cama del centro del cuarto, donde la sábana oculta un cuerpo de mujer. Un hombro desnudo ha quedado al descubierto.
El brazo de ese hombro llega al piso, donde la mano se apoya frágilmente en las falanges. Se destacan las uñas pintadas de rosado y el color blanco de la carne, que la luz no logra atravesar. También la cabeza ha quedado fuera de la sábana: el pelo negro, los ojos semiabiertos y fijos.
Al lado de la cama hay una silla, sobre el respaldo un vestido de flores amarillas, un amarillo más consistente que el de las paredes y sin una veta, en perfecto equilibrio con el blanco del fondo del vestido, desde donde se disgrega el perfume. En la silla hay una taza de té, turbio, como ajado por los labios de la mujer.
A vuelo de chamán, desde el cielo, pudiera adivinarse el vórtice alrededor del que giran las cosas del cuarto. Eso diría un chamán, incapacitado para apreciar las serenas relaciones entre las cosas.
II. El clown
Suenan los golpes cavilosos en la puerta. El muchacho se levanta de la banqueta y abre. Junto con el aire del pasillo entra el olor a polvo del hombre parado ante la puerta, asombrado y sonriente, un maletín colgando del hombro, mal peinado, los ojos saltones, manchas de pintura en la cara, la boca exaltada, lista para largos parlamentos.
El recién llegado inspecciona más allá del muchacho y trata de definir el rostro imberbe contra la luz del cuarto: “Yo era exactamente así, excepto en esa puerilidad petrificada. A esa edad ya tenía barba, y él tiene el pecho reducido, como a quien no le importan los ejercicios ni el aire.”
El muchacho lo manda a pasar.
El clown se incorpora a la luz del cuarto, ruidoso, con un leve tambaleo, camina hacia la silla indicada por el muchacho. Ya sentado, su rostro se hace fuerte, macizo, como una costra de harina. Cierta sagacidad dura unos segundos para perderse en la máscara.
El clown: Bueno, aquí estoy... Puedo tutearte, ¿verdad? Pudieras ser mi hijo (sonríe), lo único que a tu edad ya yo tenía barba y era actor (sus rápidos ojos se mueven de los afiches a la cama, aquí lo sorprende el pelo tan negro y el hombro níveo sobrevolado por una mosca). Sí, en un teatrico del barrio chino donde lo mismo representaba papeles eróticos que las Danzas de las Estaciones... Después me fue mejor, yo siempre elegí un destino, para bien o para mal... Los jóvenes de hoy no eligen nada en particular, no quieren ser marcados por lo que un buen actor llama la fuerza del destino (enciende un cigarro, su mano se levanta para inaugurar otro discurso, pero prefiere la bocanada de humo que se desliza hacia el techo).
El clown: Cuando me llamaste estaba ensayando. Ensayamos todo el día. Es una obra importante, según el director. Dice que quiere sacudir las cabezas de la gente. Él todavía cree en la fuerza trágica del teatro. Respecto a esto soy un poco pesimista, quizás por eso me dieron un papel bastante pobre. Yo sólo debo decir en un momento del drama, cuando las pasiones están en tensión y el protagonista queda frente a una verdad que le será revelada y del otro lado un coro le exige no creer en una verdad tan solitaria (la boca se le contrae en comisuras dolorosas), bueno, en ese momento en que nuestro héroe está cara a cara con una revelación, yo debo salir de los sombras con una pieza de Lecuona, vestido de payaso, y ya en escena se me ilumina la cara y exclamo airado (se levanta eufórico): ¡Vivir la vida no es cruzar un campo! (se sienta) Son palabras de un poeta ruso. Acerca de esto tengo mis reparos. ¿Por qué el director no buscó otras palabras? ¿Acaso no tenemos suficientes reservas poéticas en el país para encontrar alguna frase con ese estilo y esa moral? Pero bueno, cada director tiene su librito y cada actor su libreto, así que andando desde las bambalinas (su cigarro se consume entre los dedos manchados, el humo escapando del pecho perplejo).
El clown mueve un pie nerviosamente. El muchacho lo observa con cara cortés y distante.
El clown (camina hasta la cómoda y se mira en el espejo): Ya veo lo que parezco. Suerte que pude coger un taxi, no sé qué hubiera pensado la gente en la calle al verme tan ridículo (se limpia con un pañuelo, se peina soberbiamente con las manos, se arregla el cuello de la chaqueta y entonces sorprende en el espejo la cara de la mujer en la cama, camina y se desploma como un fardo en la silla). ¿Para eso me has llamado? ¿Para que viera a mi mujer durmiendo en tu cama?
El muchacho: No está dormida. Está muerta. Debe haberse tomado algo. Cuando llegué ya estaba muerta. Le dejó unas cosas (le entrega al clown el sobre cerrado y el papel con las indicaciones).
El clown parece temblar al leer el papel.
El clown (para sí): A las siete... (al muchacho). ¿Qué hora es?
El muchacho responde que son las seis y cuarto.
El clown pone una pierna sobre la otra, avistando las nubes rojizas en la ventana, diferenciando un pájaro de un papalote, iluminadas las pupilas entre los párpados humedecidos por el sudor o las lágrimas. Encoge los brazos como si el frío hubiera entrado por la ventana. Pero enseguida se muestra enérgico en un fervor estatuario.
El clown (como disipando una duda con la mano): No te preocupes, no eras el primero. Ya esto iba de mal en peor. Ella estuvo con otros también (abre las manos en un gesto de desgarramiento, como si hubiera sorprendido algo oculto). Parece como si estuviera un poco viva.
El muchacho: Está muerta. Sé cuando una gente está muerta.
El clown se horroriza ante la exactitud de aquellas palabras. Recuerda que siempre había avistado el horror, aunque sea una gota de horror, entre los trajes, los biombos, las cortinas: una gota de horror que cegaba hasta opacarse en un ademán aprendido en la seguridad de un parlamento. Ahora, recuerda que el horror había sido simplemente lo que le sucedió una vez en una función: él hacía un papel secundario, pero perturbador, asediando con sus entradas y salidas el amor apasionado entre la mujer del dueño de un ingenio azucarero y otro dueño vecino. Él, vestido de negro, entraba y salía de la sala, unas veces con un látigo para golpear caballos, otras portando el último libro llegado de España. Ya en la sala, tenía que dar a entender el peligro de aquella triple relación. En una de las escenas leyó un poema apoyando un brazo en el piano. En el poema se entrecruzaban motivos religiosos con un ambiente bucólico. Luego, con un ligero vértigo, debía cerrar el libro como se cierra una cripta, entre las miradas cómplices de los demás personajes. Al cerrar el libro (la cripta) miró al público y su mirada tropezó con los ojos de una mujer, que brillaban con una fijeza que, años más tarde, consideraría atroz, porque no se encargaban de todo el escenario, sino sólo de los ojos de él. Ya sin el sostén del piano sus pies volvieron a vacilar, esta vez verdaderamente. Recuerda que pensó esa noche, tan rápido que no comprometiera el tempo de las acciones: “Cierto que es un libro de tapas antiguas y mortuorias, ignoro la verdad que pueda tener dentro pues me lo dieron como una cosa para representar”. Entonces puso el libro en el piano donde tocaría la mujer amada por los dos hombres, se perdió en el escenario y detrás simuló golpear un caballo que trotó hacia ningún destino, el látigo una y otra vez contra la tabla dispuesta para el efecto, olvidando entre latigazo y latigazo la mentira, el teatro; delante de él las pupilas como un viento pétreo, porque el horror (murmura ahora caminando hacia el muchacho), no está en la herida abierta, en el llanto o en el fantasma, el horror (y esto lo dice cerca del muchacho) es el encuentro casual con una sustancia terrenal pero al fin desconocida.
El muchacho acomoda unos planos en la mesa. El clown suda la pintura en imprecisos colores.
Son casi las siete. El muchacho intenta convencer al clown de que es mejor llamar y olvidar las indicaciones del papel. El clown se opone aduciendo razones sentimentales. El muchacho se resigna y sale a la calle.
El clown queda solo en la silla. Abre el sobre. Desde el cielo la luz llega como una masa de miel.
III. Apuntes del sobre.
Escuchen:
Amanece y me asaltan estas palabras: Una mujer siempre ha sido un proyecto de espíritu y una contorsionista de la carne. Se me aparecen a la luz del día como escritas en piedra.
¿Son palabras duras para una mujer? Pero al menos buscan despejar algunas preguntas.
Últimamente me pasan cosas raras. Ayer en la oficina me sentí observada, sentí mi cuerpo y mis pensamientos recorridos por una mirada.
¿Qué ve un hombre cuando mira a una mujer? ¿La ve en cuerpo y alma? Aquella mirada (todavía ignoro de quién fue, Alberto no es capaz de mirar así porque me confunde entre las demás cosas, mientras los ojos de Luis, que ya conoce mi cuerpo, seguro que me contemplan recordándome debajo del suyo), aquella forma de ser situada en el corazón de alguien me dejó helada, como si hubiera sido vista por lo ausente que late en el futuro.
(Quisiera mantenerme siempre en vela, en vigilia constante por un mundo que danza entre la caída o quedarse quieto como una enorme piedra.)
Una siente que sudan, que se estremecen, que vuelcan su fuerza y hasta el poder del pensamiento para poseer, para demostrar su cuerpo y algunos hasta eso que llaman espiritualidad. Pero te dejan del otro lado, al final te dejan colgada como una marioneta.
No hace mucho conocí a un hombre, debía de andar por los treinta, se me acercó en la guagua y sentí en la nuca el cosquilleo de su barba y su aliento. No tuve reparos en rozar con el vaivén su cuerpo, mi espalda vibraba como si le hubiesen aplicado fuerzas invisibles. Luego, la cama. Mientras él daba vueltas como un gato a mi alrededor, yendo y viniendo sobre mi desnudez, creí que me estaba imaginando como una totalidad. Logró que por primera vez yo sintiera imágenes aplastantes como moles de fuego. Cuando terminamos se acostó a mi lado, encendió un cigarro y me dijo: “Me has enseñado una cosa.” Lo dijo mirando al techo, fumando con euforia. Siguió diciendo: “Es como la acupuntura, llevado al sexo. Me lo enseñó un masajista del Vedado. Pero tú me lo has revelado.” Reafirmó esta última palabra con ojos ardientes, casi con una luz mística en sus pupilas.
Hoy me observé en el espejo. Levanté los brazos y algo blando colgó de ellos. Me dije: “Soy una mujer madura.” ¿En qué sentido madura? ¿En la carne ablandada por los años? ¿En la carne que enmascara los secretos que duermen en ella? ¿O en la madurez de un pensamiento, de un instante para el cual una mujer se prepara la vida entera, de un instante que se inicia con la aparición de un príncipe azul y finaliza con lo indeterminado?
Ayer fui a ver a Manuel al teatro, representaba un monólogo. Le habían puesto una silla en el centro del escenario, lo alumbraba una luz roja que le daba a su cara tintes sanguíneos. Cuando tenía que decir cosas enérgicas, enseñaba una cara brutal y el público se estremecía. Cuando el propósito era hacer reír, acudía a la palidez rojiza, al derrumbe, a la huida a los camerinos, de donde volvía sereno a continuar su perorata ace rca de los valores actuales. Manuel adivinó mi cara entre los demás, se paró de la silla, dijo una frase solemne y sin más ni más saltó para un chiste que confundió al público, sólo un momento, porque enseguida la gente se convulsionó en el choteo. Al final del monólogo llovieron los aplausos. Las manos aplaudían como si reflejaran la efervescencia de un discurso. Algunos se levantaron gritando bravo. Ya Manuel se había ido. La silla quedó férrea, alumbrada, detrás de la negra cortina. Me dijo (Manuel) que así es como una debe mantenerse, con esa rigidez, con esa compostura de ausencia y afirmación con que se comporta la silla entre las fuerzas que tratan de violentarla. Entonces vi en la oscuridad, en un lateral del escenario, boceteada entre las sombras, la figura de Manuel sostenida del cuello por una soga, como un niño o un viejo, sus ojos saltones y brillantes. Retiraron el foco del escenario y encendieron la sala. No había nada. Sólo la silla, que se diluía en las demás cosas sujetas a la luz. Afuera le pregunté a un señor qué le había parecido la obra y me dijo, llevándose una mano al pecho: “Nada, me reí de todo corazón.” Entonces recordé una frase de Manuel: “Entre los hombres y el misterio hay una distancia que sólo la risa trágica del clown puede abolir.” En la calle cogí un taxi, le dije al chofer que me llevara donde quisiera. Entendió y me llevó a un barrio oscuro. Nos besamos, él buscó en el vestido, un rato después eyaculó en su pañuelo, para no manchar el taxi. A la vuelta forzamos una conversación acerca de su sueldo y mis investigaciones sociológicas.
Me sentía feliz por la farsa, por la ausencia de aprendizaje. Yo seguía siendo la férrea silla en el centro del escenario. Nos envolvía el olor a semen, sudor y gasolina. Los muslos se me pegaban al asiento. Me dejó cerca de la casa. Subí. En la cama estaba Manuel. Me miré en el espejo y “me reí de todo corazón”. Al rato él dijo que me había dejado un bocadito en la cocina. Se durmió. En la cabecera de la cama me había puesto dos cartoncitos, esto lo hacía a menudo, pegaba allí chistes populares, versos, recados, etc. Uno de los dos cartoncitos decía: “¿Qué puede hacer un clown en tiempo de desamparo?, y el otro: “¿Qué testimonio puedo dar? ¿Testigo de qué y de quién?”
¿Qué espera una mujer de un hombre? Ahí está el dilema, que la mujer siempre está esperando. Aunque los hombres nos vean como lo que los mantiene en armonía con las cosas, como centro de la familia que desean fundar y donde esperan envejecer, nosotras esperamos algo muy simple y a la vez trascendente, moviendo la carne de la mesa a la cocina, de la cama al baño, el corazón como una campana entre el hábito y el sobresalto de un secreto que queremos compartir. Al final, no tenemos una prueba que dar de la espera. No hay manto tejido que enseñar y las huellas del ir y venir se han borrado en un tiempo que atenta contra lo particular.
(Nos falta energía. Sí, energía que lo consuma todo, que nos libere. No hubo el gran salto, y esto es lo más preocupante de la Historia y de nuestras historias personales. Detrás del caos y del orden debe ocultarse algo mejor con que pudiéramos estar hechos para empresas más nobles del cuerpo. Tal vez.)
Cuando le dije a mi jefa que ya me aburrían los presupuestos con que se encaraban las investigaciones, me miró asombrada, como si no entendiera, luego arqueó los labios, como si hubiera oído un chiste. Pero al ver mi seriedad dijo: “¿Ya no te interesan los grupos de jóvenes? Hay problemas. Eso es importante para el futuro del país... ¿Qué te pasa en realidad?” Le contesté: “Nada, que la carne no anda bien.” Cerró un poco los ojos: “¿Qué carne?” “La suya, la mía, la de todos.” Ella miró al buró, luego a la ventana, la luz le dio en la mejilla pálida y fofa, encima un grueso párpado bajo un hermoso ojo de mujer que ha vivido con cierta plenitud. “¿Tienes una situación crítica en particular?”, preguntó adoptando un tono cómplice y ceremonial. Siguió: “No sé, puedo ayudarte... Las mujeres pasamos por períodos duros en la vida.” Le mentí para acabar con una conversación absurda: “Ya no siento con él.” Movió la cabeza y ambas mejillas fueron iluminadas. “Eso pasa en las mejores familias”, dijo aún servicial. “No sé, pide una licencia y vas a ver como todo cambia.”
Después caminé largo rato. Me dejaba guiar suavemente. Al final de la Rampa comenzaba a dibujarse nubes rojas. Vi los apartamentos encendidos y pensé que bajo cuánta luz se dilapidaban las energías humanas. De las ventanas apagadas sentí menos lástima, no sería tan terrible para ellas que no volviera a existir un nuevo día. Me percaté de una cosa: que como las nubes y otras imágenes indescifrables, a una no le queda otro remedio que tratar de entregarle a la gente aunque sea algo confuso, inapresable. Pero eso sí, exponerse, buscar abrir una brecha en la zona brumosa que llamamos futuro, dando bandazos como una ciega, golpeando paredes, descubriendo ante el cielo un gesto, inscribiendo en el aire una curva de amor que luego sería recobrada por otro gesto de mayor energía.
La playa. Una noche fría. En la noche las cosas se mueven como bloques. Arriba el cielo. Frente, el mar, dando incesante en la arena. Yo miraba desde la masa de pinos. Recordé estas palabras que Manuel repite a menudo: “Sólo es terrible la noche tras la cual no se levanta el día.” Caminé entre los pinos, bordeando las botellas vacías, los cangrejos, los cartuchos, las cajas de cigarros. Era una alternativa de libertad: bordear nocturnamente las cosas que los hombres dejan a su paso bajo el sol. El viento me entumecía la piel. En la orilla había una débil fogata. Cerca, apenas iluminados, dos muchachos se revolcaban desnudos. El agua les mojaba las piernas. De pronto, la escena pareció un teatro fantasmal, un juego de sombras que representaban contra las cortinas de la noche una insulsa bacanal, un ínfimo combate. Me acerqué más. Los pequeños senos de ella brincaban como latidos. Sentí un hervor en las vísceras y entre las piernas. El deseo de participar, de ser una sombra más en el juego. Me temblaban los brazos y las piernas. Un cangrejo me arañó un pie, enseñándome la impiedad de la noche, de las cuevas que se entretejen abajo. Era zarandeada por el viento frío y la cálida energía que llegaba de la orilla. Tuve la idea de coger el cangrejo y sostenerlo en la mano como una prueba de entereza, de resistencia al dolor. Las sombras pararon los movimientos. Él la apartó, se puso la trusa y cogió un tizón de la fogata. Ella se había quedado de espaldas al cielo, mirando el mar. Él se acercó y con el tizón rozó un hombro de ella. La muchacha se alzó de la arena una cara de asombro y dolor. El dolor estaba en la carne. El asombro en el fugaz pensamiento que se enfrenta a lo imprevisto en una noche que sería suplantada frente a lo inevitable. El muchacho tiró el tizón al agua y se quedó contemplando la inmensidad, quizás presintiendo en su nuca mi aliento lejano. Volví en una guagua vacía, donde un par de viejos miraban imperturbables hacia lo que denominamos destino. Me dije, aún temblorosa: “Ellos pudieron ser testigos. Ahora van como si fueran dioses, con la indiferente armonía de los que creen haber visto y vivido todo.”
Vigilia en la noche de mi cumpleaños. Si pudiera compartir mi secreto. Con palabras entrañables. No una confesión. No hay nada que confesar. No hay culpa. Estamos caídos porque no tenemos fuerzas para levantarnos. Las fuerzas están dentro. Muy dentro. Allí hay que buscarlas. ¿Cómo dicen las palabras? Ah, cara a cara. Un día miraremos cara a cara, sin espejos y sin la vaga retina. Qué pobreza por ahora. No encontrar a nadie a quien hacerle los gestos de la Sibila. Soy torpe, me vuelvo torpe en la búsqueda. Pierdo lucidez y mi carne envejece. “Vieja paloma”, me diría aquel novio ahora. Fumo, ahora estoy fumando. El cenicero rebosa de pedazos de cigarros humedecidos por labios que no pueden decir cosas entrañables. Ahora estoy sentada. Escuchen la risa de Manuel en el espejo del cuarto. Vean mi sombra en la pared. Mi sombra sepia y las manchas grises. Silencio. No hay viento. Afuera no hay viento. Mucho silencio. ¿Han alzado un payaso con sus caderas? Ese ruido no es el viento. Es la violencia del silencio. El silencio aplastante. Abajo ruedan las ratas. Arriba yo fumo. Oigan cómo se quema el cigarro y se abren y cierran las pestañas. Escuchen el sepia deslizándose en el gris. Abajo las ratas llevándose una que otra cabeza. Cuesta abajo. No les importa el día ni la noche. Les importa la cabeza. Ese es su secreto. Roer en silencio con los ojillos velados. Escuchen cómo desgastan la cabeza conseguida con su esfuerzo. Griticos de roña, de codicia y alegría ingenua en la piel y el pelo que roen con voluntad entrañable. Oigan, no hay viento. Sudo, royendo mi cigarro, mi oscuridad y mi secreto. Esta noche no necesitan un día. Y suda su inmensidad.
Ayer conocí a un muchacho. Merendábamos en El Camelo. Él garabateaba ecuaciones en su libreta. Es ingeniero civil. Habla poco. Sus turbios espejuelos apenas dejan ver la mirada inmóvil, vacía. Me dijo que estaba proyectando un puente para no sé qué lugar, que tenía que resolver todavía varios problemas de estática, algo así como que un extremo del puente debe quedar en el aire y el otro fijo. Le propuse vernos. Me dio la dirección de su apartamento. Envolvió su pan y se fue en un adiós matemático.
Le pregunté a un médico amigo mío si hay conciencia al poco rato de morir. Me miró aburrido: “Tú siempre con tus preguntas. No sé de qué conciencia me hablas, pero si es lo que me supongo, lo que hay es un caos, luego el cero perfecto.” Le pregunté: “¿Es cómo la vigilia?”. “Bueno, si te gusta la metáfora.”
Miro una nube que flota en el cielo gris. Pronto lloverá. Será ciega vigilia del agua. ¿Qué es la lluvia sino un parpadeo del mundo? Siento un poderoso amor por esa nube que se derrumbará para demostrar la lluvia, algo tan diferente a ella y sin embargo que le pertenece desde dentro. Mientras, Manuel duerme como un niño. Hoy no puso cartoncitos arriba de su cabeza. Duerme sin tensión. El maletín con sus cosas de teatro está lejos de sus manos blandas, abiertas como para recibir algo. Yo velo. Vigilo la nube, su caída, su sacrificio, y a la vez no dejo de velar, con el rabillo del ojo, ese rostro que trata de ofrendar su porción de naturaleza.
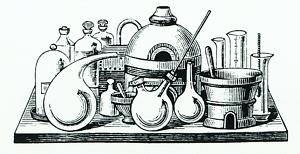
IV. La cripta
Dobla los papeles y los guarda en el sobre. Está sentado delante de la cama, desde donde lo observan los ojos de ciega. Piensa que si acercara su mano a la boca entreabierta de ella, sentiría el aliento. Una mosca resbala de las sombras a la nariz de la mujer. La mano de él sigue el recorrido de la mosca: la frente, las mejillas, los labios, la garganta, el pelo a los lados del cuello. Va incorporando al tacto de las yemas de los dedos el silencio del cuarto. Descorre la sábana del cuerpo. El contacto con la piel va adquiriendo un peso, semejante a la sombra que secunda la mano, con ternura uniforme y vasta. La mano y la sombra se hunden despacio en el cuerpo de la cama, en un gesto soterrado, inútil para cualquier cosa exterior, lejano a los principios de la luz.
V. Cuerpos rotos.
El ingeniero regresó fumando y dijo que había llamado de la cafetería. Manuel se peinaba serenamente en el espejo, ya sin manchas de pintura y sin la detestable chaqueta.
–No he comido nada desde el desayuno –dijo– ¿Qué tú crees si freímos unos huevos mientras esperamos?
El ingeniero le dijo que él no quería y le señaló la cocina. A través del espejo Manuel miró la cama: la mano de la mujer se había recogido en el pecho con la otra. Los ojos y la boca estaban completamente cerrados. La cama había adquirido una fijeza mortal.
Ya Manuel registraba en el refrigerador. Luego se oyó el crujir de los huevos y el crepitar de la grasa en la sartén.
Manuel vino con un plato y un pedazo de pan. Al ponerlos en la mesa, oyó la música, estridente y rítmica, que subía del pasillo de abajo.
Se acercó a la ventana. Llovía. Abajo bailaban unos muchachos. Hacían contorsiones de una exactitud asombrosa, mecánica, como si desde el cielo (o desde las propias manos de Manuel) les sostuvieran los cuerpos con hilos invisibles. Los muchachos se turnaban en el centro del grupo y allí giraban, apoyándose en las rodillas, las manos, las espaldas. Manuel pensó en una vieja enseñanza que había recibido en el teatrucho chino: la conciencia infinita sólo posible en algunos títeres y en Dios... Se dijo sonriendo: “Pero no, son fragmentos, cuerpos rotos.”
Volvió a la mesa y se sentó. El ingeniero escribía sentado en la esterilla del rincón.
Manuel dijo, con la boca llena:
–¿Qué estás haciendo?
–Un puente.
–¿Es importante?
–Une una orilla con otra. Debe serlo.
Manuel pensó: “Sí, el salto, la buena o la mala suerte. La otra orilla. Vaya.”
Limpió el plato con el último pedazo de pan. Sacó el pañuelo y se secó la boca.

GESTO Quién sabe si en este preciso instante no esperas ansiosa que yo por fin comprenda y vaya lejos, lejos de la vida donde ya no estás, a reunirme contigo, pobremente, pobremente, es verdad, sin medios, pero nosotros dos aún, nosotros dos...
Henry Michaux
Mi amigo me explicó que él no se equivocaba respecto a los rasgos; había estudiado a Lombroso en su niñez, y espontáneamente solía descubrir, con el ejercicio de los años, numerosos atributos en un movimiento tenue de la nariz o en unas orejas pequeñas amparadas por una concisa mandíbula. En algunos casos - me decía -era preciso entrever, pues la pureza de un rasgo o movimiento podían escudarse detrás de una máscara enérgica o de una inexpresividad adoptada como resolución. Me dijo, además, que conocía el peligro de esas experiencias de muerte - experiencias que censuraba si consistían en simples degradaciones bestiales, donde cualquiera, desde una irrisoria complexión de rata, podía creerse dueño de un espacio secreto -, experiencias donde el silencio final era asaltado por algo imprevisible; pero que a la vez –añadía- este desliz fatal era el amor, eso que se ha resumido para siempre, decía, con la frase «vivir y morir el uno para el otro». Me explicó, también, que aquella muchacha tenía en su boca, en la rapidez con que sus labios se abrían y cerraban en un indetenible continuum verbal, la evidencia de una personalidad insegura, y que - ¿acaso yo no lo había notado? - en determinado instante la boca lograba independizarse de su ser, hasta que sus ojos serenos la devolvían a un reposo profundo y perturbador, que reunía en sí la placidez de la luz y los vestigios de podredumbre.
De aquellos días guardo borrosos recuerdos; fueron días turbulentos, sostenidos, en mi memoria dividida, por el afán de sus manos bajo una terca lluvia de mayo: en ropas de lienzo, ella apretaba contra el pecho una cartera y se inclinaba en busca de premoniciones en el pavimento. Después, todo se emborrona como las manchas en la pared que observo desde la silla. Sólo quedan ciertas palabras cruzadas, apenas con el significado que les concede el silencio. En los pliegues de las sábanas, en los fugaces reflejos de los cuartos, en los pasos equívocos que llegan de los pasillos, podemos sentir la confusa relación con lo que imaginarnos y decidimos la primera vez frente al primer espejo: son los puentes, las trampas que se nos tiende bajo la transitoria verdad del sol. Por eso intuyo el peligro de relatar falsamente, ya que no se trata de recobrar un tiempo perdido ni de iluminar la posibilidad de un futuro, sino de reanimar la mudez de un segundo, y las palabras, para esto, no tendrán nunca la suficiente sabiduría.
(Dije memoria dividida y temo que se entienda como una sencilla escisión de la conciencia, o donde lo sucedido intenta eximirse de la realidad mediante una línea divisoria. Sólo puedo decir lo siguiente: sobre mí pesarán un cielo gris, el espesor de la humedad y los zapatos abandonados en un piso de granito. Del otro lado, en la grieta del sueño, su cuerpo, tendido en el vacío.)
Ella me dijo una mañana: «Tengo confianza en que siempre nos recuperaremos.» Solía repetirlo en la cama, y la frase quedaba colgando de su boca, en un susurro o sortilegio de saliva, y la cama, ruidosa, nos alertaba de la pobreza de recursos con que debíamos recuperarnos infinitamente. Otra mañana, mientras me planchaba un pantalón, preguntó: «¿Crees que te va a servir?» (aludía al pantalón). Yo me afeitaba, en el baño, con esmero enfermizo. Le dirigí desde el espejo una dura mirada. «¿Por qué piensas que no va a servirme?» (Muy temprano ella se había preocupado por llevarme el café a la cama y se había puesto una bata de casa que sugeriría antiguos veranos: sabíamos que torpes residuos de otras muertes podían estorbar el rito de revivirnos: en aquella ocasión fue mi barba desaliñada, las uñas de los pies y de las manos que ella me cortó con cuidado maternal, y, sobre todo, el breve destello de una cuchilla en la cómoda.) Sostuvo la plancha en el aire, con tristeza: «Nada, tengo miedo de que al fin no te sirva.» La miré comprensivo. Hice un chiste sobre mi peso y ella rió, tanteando con los dedos humedecidos el calor de la plancha.
Si uno arrojaba las monedas del I Ching recibía la respuesta: O c ú 1 t a te d e l a l u z. Entonces me ocultaba en un cuarto turbio, lleno de libros, y escribía prosas (experiencias) que titulaba invariablemente «Fronteras». Ella llegaba de la universidad, dejaba la cartera en la silla y se iba al patio a esperar, sentada contra la tapia, la lluvia que le borraría los rasgos. Yo la acostaba y le preparaba un té caliente.
Nunca la vi fumar. Es extraño: las estudiantes de arte fuman sin parar, intentando ver el mundo a través de las clasificaciones que les enseñan en las aulas. Un cigarro me hubiera salvado de su boca -dice mi amigo conocedor de Lombroso-: toda su exaltación pudo haber descansado en un cigarro, o en una descuidada sonrisa moderna, y así, según él, habríamos descansado en paz para siempre.
Uno de los reencuentros fue en el cuarto. Era, sin dudas, su cuerpo, apenas insinuado por el insomnio tenaz de las formas inconclusas. Me dijo con euforia que lo más grande del amor era el conocimiento que brindaba la ausencia (iba y venía por el cuarto, tocando cada cosa con detenimiento, afirmándose en el mundo que yo le había armado a mi regreso). Luego me contó que el secreto de una flor debía ser sorprendido en el feroz ensueño de la mirada al atravesar el ojo del tallo. Me dije, apretando la boca: “Ésta mujer desvaría”, un poco incómodo por la posición de mediador a que me veía reducido. Más tarde salimos. Caminamos rumbo al mar. Me pregunté si esto era la felicidad. Vi su cara en la vidriera de una tienda y supe, en realidad –mi mano presionaba la suya- que cualquiera de los dos que hubiera vuelto primero, conquistaba, para el otro, una felicidad que debía calificarse como eterna.
En la oficina pasaba largos ratos organizando papeles, alegre por la complicidad entre una tarea sin importancia y el destino que nos esperaba. La mayor dificultad era que todos debíamos ocultar las visiones. Entonces aprovechábamos cualquier minuto, en el elevador, en los pasillos, en las oficinas, para hablar de cosas insignificantes. Por suerte, ya mi espíritu envejecía ante ideas que anulaban cl tiempo: había aprendido a vivir con una paciencia soterrada, casi amoral por las tentativas de alcanzar una ciega tersura a ras del suelo.
Nos enviaron cartas -la letra y el tono ostentaban, a veces, la impronta oficial, otras portaban el desconcierto espontáneo de un falso optimismo- alertándonos de no revivir épocas donde los cuerpos se dejaban guiar por “los impulsos del corazón”: cuerpos propensos, argumentaban, a la locura o al crimen. Fueron cartas donde no se escatimó la historia, la política, los números, las mercancías; cartas donde se subrayaba la necesidad de vivir la-única-vida con la entereza de los cuerpos que no tuvieran la urgencia de volver.
Creí verla una tarde en un museo. Eran figuras alargadas, de una moribundez espumosa, ligeramente veteadas de verde alrededor de los ojos. El espacio del cuadro, pensé, enunciaba una muerte semejante a una vida ensoñada. Alguien pasó y tiró una foto. La luz nos alcanzó de golpe en aquel espacio y mi mano quedó trunca en el mismo movimiento de las manos del cuadro, dispuestas a una finalidad sin sentido. Alrededor batía un ruido de mar. Pudimos mirarnos (ella y yo) mientras algo era devuelto por las olas.
Una noche bajé. (Al fin, había alcanzado una ligereza poderosa.) Ella parecía más delgada bajo el cristal. Le habían recogido el pelo. Le habían pintado los labios. Nos rodeaban familiares y compañeros de estudio entre flores insulsas. Contuve unas palabras sobre las formas del adiós, sobre los regalos mutuos que le dieron forma al cariño, sobre una calle a la que siempre debíamos volver. Ella, como siempre, no se contuvo. Entonces escondimos de los demás un gesto de suprema confianza.
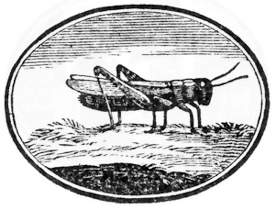
***
El REVERSO DE LA NOCHE
En el ensueño, penetrado su ojo semiabierto por la luz de las persianas, cerrándolo de inmediato, justo en este parpadeo, escuchó el grito que venía de la escalera: era un grito de júbilo y de rabia infantil; se lo había adjudicado a un niño desde la primera vez, desde el primer parpadeo en que supo que tenía que escribirlo; se dijo: «es un niño», calculando la escalera, el cuerpo, el grito.
Los días fueron concentrando el grito en los momentos de ensueño; el ojo (un poco antes del parpadeo) ya lo advertía: con la luz vendría el grito, que se disolvería entre los pliegues de su cerebro adormecido, para quedar en la espera de una noche y de un día más, siempre con la seguridad de que tendría que escribirlo, sin que se inmiscuyeran el cuerpo, la escalera.
Desde que se impuso el parpadeo, todo había empezado a morir en la corriente irreversible entre la mano la realidad el ojo la memoria; había ido olvidando lo más querido, las primeras presencias del día: ya su mujer se había despedido; no bastó la mano de ella, abierta, extraña, alertando frente al ojo de él que era la mano de ella y no simplemente cualquier mano o la sombra que el parpadeo forzara a la escasa luz de una distancia anterior y necesaria para la mano de él (presurosa sobre el papel, más arriba la cara contraída en otra zona de sombra); después fue la hija, “la niña de su alma”, con el cigarro y la caída asombrosa del ojo izquierdo («caída rara», pensó él, cuando la hija entró en la partición necesaria); la vio irse, replegando el cuerpo, el cigarro y la sombra en el movimiento semivivo, lateral a la puerta, sin agitar una mano como la madre, sin implorar ninguna familiaridad.
Esto es lo que concierne a la familia. Las cosas también; en el rectángulo del paisaje de la puerta del balcón (o en los rectángulos: el crepúsculo de sangre sobre los edificios, el mediodía luminoso como un dios, el gris plomizo de lluvia torrencial donde morían las antinubes) había quedado una abertura de edificios desdibujados en una permanencia ociosa. Así ocurrió con el álbum de fotos, la franja de sol del cuarto, los libros apilados en los estantes, el peregrinaje de la luna en la ventana: todo mostrando la presencia de lo que no había podido marcharse como los vivos, la presencia de lo que se pierde en un infinito interior, en un olvido entrañable como la muerte. (En una vigilia tuvo cierto presagio con el sombrero: había imaginado una sórdida narración que lo incluía; y allí estaba el sombrero, insinuando su finalidad, rodeado de luz pero también de la atmósfera mortificante de las palabras, ofreciéndose una en la otra para el rapto final. Trató entonces de que el ojo esquivara al sombrero; eran preferibles los platos checos de la pared, el perro, el cenicero humeante; el sombrero no: lo estimaba como a una extensión natural de su cabeza. Pero ahí estaba el parpadeo negligente, la desidia de aquella inutilidad convertida en destino y parodia de destino; luego vendrían los espacios de ensueño, la precisión del golpe final en que el sombrero (ahora en sus piernas, doloroso, resignado en su peso), caería en la sombra, sin poder despedirse, sin un quejido o un ruido, deslizándose en la ligereza fatal.
Entonces, pensó, debía quedar en vela, para que el grito no llegara con la peligrosa consistencia del ensueño; estarían el niño, el grito, la escalera, demasiado real, poco terrible como las formas del mundo que prescinden del deseo.
Así soportó y creyó olvidar; hasta que volvió a sentir la cercanía del movimiento sinfín, de sombra sinfín: la página la noche el parpadeo el ensueño, y de nuevo el parpadeo, el ojo perentorio volviendo a los viejos recursos; escuchando en la tarde; esperando.
Y llegó. No esa tarde pero sí otra tarde. Casi una tarde de la eternidad. El ojo aguardaba. La mano aguardaba sobre el papel. Ya no existía el sombrero. Ni las demás cosas. Todo se había retirado. Quedaba solamente la blancura del ojo y del papel.
Pensó el cuerpo del niño cayendo por la escalera. Vio la sombra sostenerse un segundo en la pared. La sombra pequeña, vertical y veloz cerca del ojo, un instante. La mano quiso alzarse del papel pero el ojo la contuvo. Entonces el grito se deshizo con la sombra de lo que había sido la pared y el ojo volteó su blancura, enseñando, como un traje gastado, el reverso de la noche.
MEMORIA
Luego de tantos años (pensé que nos habíamos olvidado) mi madre ha vuelto a depositar su confianza en mí. Me ha escrito: Regresa. Nome explicó los motivos en la carta.
Reconocí la verja, el amplio portal, los árboles simétricos del jardín.
La entrevista con ella (mi madre) fue breve. Había envejecido mucho, alcanzado una severidad de piedra. La pequeña cicatriz de la mejilla parecía un blasón. Me dijo al final:
« Extendí una mano y le toqué las sienes.
« ... Escribe, escribe eso.»
Me llevó al cuarto, donde ella había preparado el escritorio.
Le pregunté:
«¿Hace falta la verdad?»
«Aunque sea los hechos, lo que puedas. Debes escribirlo.»
Almorzamos sin hablar. A1 terminar me fui al cuarto y dormí la siesta.
Mi cuarto era contiguo al de mi padre. Nos dividía una puerta insignificante. Él (mi padre) no contaba con fuerzas suficientes para abrirla. Yo, debido a mi juventud, sí podría. Pero si me apresuraba no vería lo que necesitaba ver, lo que habíamos acordado ver.
Llegó la noche.
Me senté al escritorio a esperar.
Tomé el café que mi madre, diligente, me había dejado sin que yo lo supiera.
Nada se movía en la casa, como si el tiempo se hubiera detenido. (Pero el tiempo no se había detenido: allí estaba mi reloj.)
Escribí unas décimas, para mantenerme en vela.
Debía esperar la señal. Según mi madre, aparecería, la señal, en el momento justo. Y apareció. Era ella, mi madre. Apareció en la puerta y me dijo:
«Ven.»
Me llevó hasta la puerta del cuarto de mi padre. Abrió. Ahora, narro los hechos:
«No suelo acostumbrarme rápidamente a la oscuridad. Lo primero que vi fueron sus ojos. Brillaban fascinadores, observándome. Enseguida vi su cuello, torcido como el de un pavo, con esa flacura que debió haber adquirido en mis años de ausencia. Apretando el cuello, reconocí su corbata pintoresca. Abajo, sus pies nerviosos en el aire negro, sacudiendo los zapatos de dos tonos a la altura de mi cara.
«Me acerqué un poco más. Entonces vi la punta de la lengua entre sus dientes amarillos. Parpadeó, en una risa extraña, y su cara se cerró de golpe.»
Mi madre me puso una mano en el hombro y me dijo:
« ¿Ya has visto?»
Asentí. Salimos.
La habitación de él se mantuvo cerrada el resto del tiempo. Yo, desde la mía, oía el deslizarse plúmbeo de las ratas en el otro lado. El hedor, con el tiempo, se hizo insoportable.
Al terminar de escribir llamé a mi madre. Le dije:
«Ya está.»
«¿Todo?» «¿Todo?»
Le dije que sí, todo.
Cogió el papel y lo guardó.
Me despidió desde el portal. (Ella me había prometido que apenas terminara yo volvería, esta vez para siempre.)
Ya en camino oí el ruido, como el de un huevo al romperse ferozmente contra el piso.

ESCRITURAS
El tren va a partir.
Breve filosofía del tren: ad infinitum.
Mis manuscritos en las piernas.
El recital en Matanzas va a ser insulso.
Mi hijo (como aquella vez) recogerá jazmines para el té, en el patio donde el viejo poeta parecía un mujik elegante.
¿Cómo puede ser medida la soledad?
En el tren.
Es decir vas ad infinitum el tren golpeará el Tiempo se abrirá paso en la costra de realidad y en su propia realidad es decir el tren será abolido y tendrás tu cuota de soledad.
¿Pero cómo explicar lo que es imposible explicar?
O mejor: «De lo que no puedas hablar mejor cállate». (Wittgenstein.)
Amo de una manera especial a los gatos.
Eso es, saltar.
¿Pero cómo explicar lo del gato en relación con la idea que tengo del salto y del tren?
Nada, que mi gato no será nunca tu gato.
Ya tú lo sabes.
No obstante: «Quien me oiga asegurar que el gato gris que ahora juega en el patio es el mismo que brincaba hace 500 años dirá que estoy loco pero.» (Schopenhauer.)
Entonces vuelves a saberlo pero de una manera novedosa a través de otro viejo y voluntarioso filósofo.
Y así ad infinitum.
El viejo poeta también estaba harto.
Harto de las flores harto de su voz harto de su borrachera harto de sus perversiones harto de parecer un mujik, en fin.
Él fue en su tren.
Iba en tren con su cuota de soledad y a cada rato sacaba la botellita y se empapaba la barba fracasada su conversión, etc.
Pero la soledad del gato es superior.
Es como la soledad de un tren solo.
Yo aspiraba desde niño a una conversión de mi soledad, es decir yo amaba las cosas de otra manera.
Eso quiere decir que ahora las amo de una manera distinta de aquella vez.
Por ejemplo en estos momentos puedo levitar pero no tiene sentido.
Bueno sí habría una conversión hacia afuera.
No sé cómo explicarles esto que para mí tuvo algún sentido.
¿Qué sentido hay entre el viejo poeta recitando y mi hijo recogiendo flores?
Las flores estaban destinadas a un té futuro escapado para siempre.
Ya para entonces el viejo poeta estaría muerto.
Muerto ad infinitum.
¿Y cómo explicar a mi hijo en su soledad actual?
Son tiempos difíciles, empezaría así.
La dificultad esencial de estos tiempos: la capacidad de levitar sin razón.
En una callecita de Armenia vi levitar a un hombre.
Se levantó a unos 10 cm del suelo.
Después se sentó y abrió una lata de cerveza que le ofreció un turista.
Parecía (el armenio) un dios maligno de cejas pobladas en una postura de abandono pero en realidad.
Esa tarde ella me habló de mi incapacidad de amar.
Lo que es igual a mi incapacidad de conversión.
Esa tarde el pene colgaba como un péndulo en el espejo (esa tarde fuera del Tiempo y no obstante era otra la realidad desde el punto de vista de ella).
Corno era otra la realidad cuando el viejo poeta regresó en su tren.
Iba dormitando.
La saliva le goteaba en su barba canosa.
Había leído unos cuantos poemas y había sido elogiado por un tropel de poetas jóvenes.
Luego regresó en su tren.
Dormitando (¿muriendo?) contra la ventanilla.
Aquella tarde tuve una maravillosa conversación con ella.
ELLA. Estás incapacitado para amar porque tu realidad. (El pene como un péndulo etc.).
YO. Tú amas crees en la realidad pero tu soledad es ad infinitum.
(En la sábana su cuerpo vivo o sea en circunstancias en que esas palabras tienen algún sentido.)
¿De qué sirve la prosa?
Hay un cuento muy didáctico al respecto.
En el convento de una selva un monje duda de la Eternidad.
Le parece muy largo ese tiempo.
Entonces sale al bosque y ve un pájaro encantado.
Lo persigue hasta la noche sin resultado.
Opta entonces por regresar sin el pájaro.
Pero ocurre que el convento ya no es el mismo.
Todo ha cambiado casi todo ha muerto.
Imagínense que han pasado 20 años que le han parecido al monje un par de horas.
Y yo me pregunto, ¿si hubiera capturado al pájaro encantado qué hubiera sucedido?
Mientras escribo esto oigo a Szymanowski.
Es un compositor polaco lo que quizás explique su violín doloroso ad infinitum
Doloroso y ad infinitum como un pájaro encantado.
A veces la música es puro dolor pero al fin y al cabo eso no parece tener importancia.
¿Es que en tiempos de desamparo también sobran los músicos los prosistas etc?
Al subir el tren vi a la señora con su hijo hidrocéfalo de ojos verdes como la muerte.
Nos sentamos cerca ella junto a él algo impenetrable divino una realidad como una cripta entonces él cabeceó en un bostezo de extraña nobleza (¿como la muerte?).
Pero al fin y al cabo la muerte no es ese problema.
Ella me lo hizo saber aquella tarde.
(¿Cómo decir lo que ella no quiso decir?)
No obstante algo se volvió vital torpe entre los dos y la imagen del péndulo fue modificada hacia.
Lo supe al subir al tren.
Como lo supo el viejo poeta al subir al suyo, ya de vuelta, sabiendo que aquello era la muerte contra la ventanilla más allá la realidad etc.
Dentro del tren su soledad como el vacío perfecto, cuestión que ignorábamos afuera al agitar las manos el tropel de jóvenes escritores.
La historia de la señora y de su hijo hidrocéfalo quizá sea la misma, lo único que cambia son las circunstancias.
Como otra es la historia de Nietzsche loco en su tren.
Otro filósofo viejo y voluntarioso.
Los bigotes enormes y debajo los labios secos.
Labios que murmuraban ininteligibles serenos y absolutos.
Tren de Turín a Basilea.
Una campesina lleva una cesta por donde asoma su cabeza una gallina.
El tren entra en el túnel de San Gotardo.
30 y pico de minutos de absoluta oscuridad en tren.
(¿Absoluta como la muerte?)
La gallina en uno de los instantes de los 30 y pico de minutos le da por picotear contra la cesta es decir contra el silencio absoluto de la oscuridad en tren.
Y en ese mismo instante Nietzsche canta su último poema.
El canto era tan intenso como la vida.
Porque Nietzsche ya había resuelto el problema de su vida y de su muerte.
(Lo que se llama matar 2 pájaros de un tiro.)
O sea de manera absoluta sin que mediaran los labios la gallina la campesina el traqueteo del tren los 30 y pico de minutos es decir todo lo de más acá donde tú y yo estamos mientras.
Una vez un niño le dijo a un amigo mío: Veo los bigotes que no tienes.
Entonces mi amigo miró a su gato tan distante en su interior (el gato).
Aunque este sería su gato y no el mío ni el tuyo como ya pudimos darnos cuenta.
De esta misma forma yo no puedo penetrar la historia de la señora y de su hijo hidrocéfalo.
Será porque nuestros motivos para estar aquí presentes no son los mismos.
Los ojos de la señora: inmensamente pequeños de esa falsa profundidad que hay en los ojos de todos los viejos (incluidos los filósofos anteriores y el viejo poeta ahora muertos de una manera absoluta).
Los ojos del niño hidrocéfalo: como la superficie de 2 verdes lagos soñolientos casi inverosímiles ninguna prosa podrá narrarlos así que.
Ojos ad infinitum.
Pero es un tren lechero hacia Matanzas entonces sus ojos me observan de una forma particular que no puede describir, es el precio que hay que pagar por la falta de absoluto en las palabras.
LA SEÑORA. Parece que va a llover.
YO. Sí, es posible que llueva.
(El hidrocéfalo señalando con la cabeza un par de nubes pendulares y muy grises.)
LA SEÑORA. Qué bueno porque hace calor.
(¿Cómo decir lo que a la señora le da lo mismo decir?)
(¿Cómo decir lo que el hidrocéfalo no puede decir?)
(¿Cómo decir lo que el viejo poeta y los viejos filósofos no supieron o no pudieron o no quisieron decir?)
El hidrocéfalo levanta su índice hacia el cristal bamboleando la cabeza con 2 lagos absolutos.
LA SEÑORA (señalando al niño.) Él toca de lo más bien el piano y usted escribe ¿verdá?
Por los manuscritos los ojos cansados como la muerte (son tiempos difíciles más o menos de desamparo) todo lo que por prosa acumulativa era esa realidad que estaba frente a la señora y su idiota.
LA SEÑORA (señalando al niño). Él toca unas cuantas cositas de Mozart.
Entonces la risa la estupidez la saliva del idiota colgando de un instante del Tiempo el índice aún enlazado al par de nubes grises y pendulares.
LA SEÑORA. A ver mi´jo enséñale tus manos a este muchacho que escribe.
En un túnel de luz donde estamos vivos en la blancura real de una intensidad tal que.
(La Habana, 1989)

