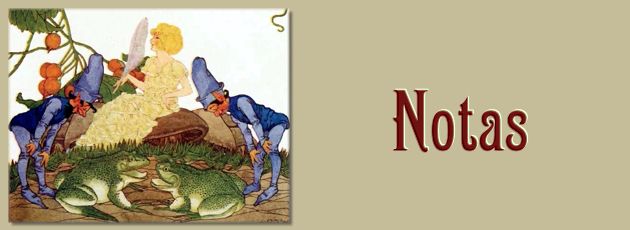En San Diego con Sánchez Cotán
Efraín Barradas, University of Florida
…en esta soledad sin paredes
Xavier Villaurrutia
 Dos veces he visitado la ciudad de San Diego, California, y en ambas ocasiones el motivo último y escondido era ver una pintura de Juan Sánchez Cotán (1560-1627), un pintor español hoy grandemente admirado por un puñado de bodegones que parecen romper con las normas de su época y avanzar hacia el arte del siglo XX. Son representaciones de vegetales y, en algunos casos, aves muertas que cuelgan del tope o descansan en el borde de una ventana oscura que da la impresión de ser un nicho y que, en última instancia, parece un escenario para una obra de teatro. Ver o leer estas piezas desde una perspectiva realista es casi imposible: ¿qué hacen esos vegetales y pájaros colgando de hilos y acomodados tan orgánicamente en ese nicho o repisa?
Dos veces he visitado la ciudad de San Diego, California, y en ambas ocasiones el motivo último y escondido era ver una pintura de Juan Sánchez Cotán (1560-1627), un pintor español hoy grandemente admirado por un puñado de bodegones que parecen romper con las normas de su época y avanzar hacia el arte del siglo XX. Son representaciones de vegetales y, en algunos casos, aves muertas que cuelgan del tope o descansan en el borde de una ventana oscura que da la impresión de ser un nicho y que, en última instancia, parece un escenario para una obra de teatro. Ver o leer estas piezas desde una perspectiva realista es casi imposible: ¿qué hacen esos vegetales y pájaros colgando de hilos y acomodados tan orgánicamente en ese nicho o repisa?
El primer Sánchez Cotán que vi fue en el museo de Chicago y quedé prendado de esta pieza que ya no es mi favorita, pues más tarde vi otro bodegón suyo en El Prado y mi admiración por el pintor entonces aumentó grandemente. Ya había hecho investigación sobre su obra y conocía por reproducciones otro bodegón que está en Granada y que no pude ver cuando visité esa ciudad. Por catálogos descubrí también el de San Diego. Hay otros cuantos, muy pocos, en colecciones particulares y todos aparecen reproducidos en un erudito libro de Emilio Orozco Díaz, que rastreé por años hasta que lo conseguí en una librería en Bilbao. Mi interés en Sánchez Cotán, y sus bodegones, no en sus cuatros religiosos que nada tienen de interés, me llevó a buscarlo donde fuera. Por ello acepté participar dos veces en congresos académicos en San Diego donde estaba el cuadro suyo que quería ver.
participar dos veces en congresos académicos en San Diego donde estaba el cuadro suyo que quería ver.
En diciembre de 1994 visité San Diego por primera vez y lo primero que hice, después de instalarme en el hotel, fue tomar un taxis para ir al museo en busca del bodegón de Sánchez Cotán. La decepción fue total: el cuadro estaba prestado a la National Gallery de Londres para una exhibición sobre naturalezas muertas españolas. No pude ver el cuadro, pero descubrí piezas interesantísimas en este pequeño museo que no compite con los grandes, pero que atesora obras de primera calidad, como cuadros de Zurbarán, Diego Rivera y Franz Hals, entre muchos otros. Muchas veces prefiero visitar estos museos pequeños que no son monumentales ni enciclopédicos y, por ello mismo, no son apabullantes y sorprenden con dos o tres o cuatro piezas excepcionales. Esa fue la experiencia en el museo de San Diego, pero me quedé con las ganas de ver su gran Sánchez Cotán.
Un amigo, que estaba en la misma conferencia y quien no tiene tanto interés por la pintura como yo, me invitó a visitar el zoológico de la ciudad que tiene fama internacional por el acomodo de los animales que exhibe en ambientes que son supuestamente cómodos y beneficiosos para estos. Aunque detesto los zoológicos acepté la invitación por tratarse de este gran amigo. La tarde fue placentera, pero mi aprecio por los zoológicos no cambió. Al contrario, salí casi traumatizado de ese lugar. Al día siguiente, por la mañana, lo primero que hice fue escribir una líneas sobre esa visita que ahora reproduzco porque creo que vienen al caso.
**********
Página para un diario imaginario (Para Jim Schultz)
 Ayer, querido diario, vi un tigre enjaulado, y un mono que saltaba por barras que no eran ramas, y una jirafa que ramoneaba nerviosamente ramitas casi secas en una plataforma de exhibiciones, y chupaflores ágiles que compartían un cuarto de cristales con flores y turistas.
Ayer, querido diario, vi un tigre enjaulado, y un mono que saltaba por barras que no eran ramas, y una jirafa que ramoneaba nerviosamente ramitas casi secas en una plataforma de exhibiciones, y chupaflores ágiles que compartían un cuarto de cristales con flores y turistas.
Ayer, querido diario, me pregunté cuán grande tiene que ser la jaula para no serlo. ¿Es una isla una jaula? ¿Lo es un país grande? ¿Un continente? ¿Un mar? ¿Es el mundo entero nuestra breve cárcel?
Hoy, querido diario, como el tigre enjaulado, me obligo a soñar que la jaula lo es todo, pero que todo no es una jaula, para así poder escribir una página más de este falso diario
**********
Salí de San Diego odiando más los zoológicos y sin ver el fabuloso bodegón de Sánchez Cotán que me llevó a esa ciudad.
Allí mismo regresé nueve años más tarde. Una vez más, iba a participar en una conferencia académica. Y, como la vez anterior, lo primero que hice después de instalarme en el hotel fue ir al museo a ver el Sánchez Cotán que esta vez sí colgaba en la pared asignada. El corazón me dio un vuelco al verlo porque creía que esta vez tampoco iba a estar ahí y porque al verlo me di cuenta de que me gustaba mucho más de lo que creía. Pero lo más extraordinario fue que al llegar a la sala del museo donde sabía que colgaba el bodegón me hallé con un amigo puertorriqueño que también admiraba el cuadro. La alegría se multiplicó y el gusto también porque para mí el placer estético se acrecienta cuando se comparte.
La alegría se multiplicó y el gusto también porque para mí el placer estético se acrecienta cuando se comparte.
Con mi amigo Leo pasé esa primera tarde en el museo de San Diego, al que luego regresé solo para despedirme del magnífico bodegón de Sánchez Cotán. ¿Cuándo lo volveré a ver? ¿Veré alguna vez el de Granada? ¿Llegaré a ver otros? ¿Volveré a ver el de San Diego? Esas preguntas me hice cuando me despedí del cuadro que me hizo pensar en Santa Teresa y su idea de que a Dios se puede hallar hasta en los pucheros de la cocina. Algo trascendental colgaba entre esos vegetales que el pintor coloca artificiosamente en un nicho oscuro. No sé lo que es, pero sé que para mí no es Dios quien se esconde entre esos vegetales.
Yo no busco a Dios ni en las ollas ni en los bodegones; busco allí sólo el placer estético. Pero como lector de William James, el pensador hermano del novelista, sé que para otros mi búsqueda se puede equiparar a la pesquisa de lo religioso. Pero no creo que así sea para mí ya que, como el tigre enjaulado del zoológico de esa misma ciudad, reconozco que mis pasos están limitados por mis circunstancias vitales. Probablemente busque en el bodegón de Sánchez Cotán, como en las abstracciones de Torres García, como en la voz de Lucy Fabery, como en los sonetos de Góngora, como en un patio cordobés, como en un pañuelo de mundillo, como en las suites para violoncelo de Bach, y hasta como en una chiringa que serpentea en el aire, una forma de olvidar, aunque sea por un ratito, que estoy – que todos estamos – en una jaula que llamamos vida.