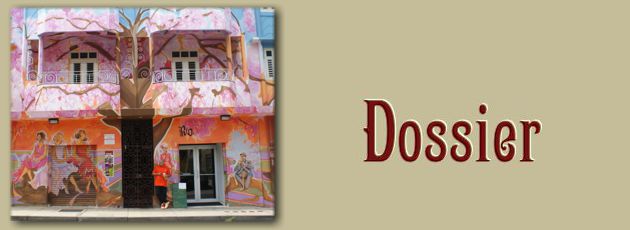
De agnosia y espacios públicos en el caribe (1)
Jorge L. Lizardi Pollock, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Arquitectura
¿Por qué nos quedamos ciegos? No lo sé, quizá algún día lleguemos a saber la razón, ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime, Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que viendo, no ven.
La mujer del médico se levantó, se acercó a la ventana. Miró hacia abajo, a la calle cubierta de basura, a las personas que gritaban y cantaban. Luego alzó la cabeza al cielo y lo vio todo blanco. Ahora me toca a mí, pensó. El miedo súbito le hizo bajar los ojos. La ciudad aún estaba allí.
José Saramago, Ensayo sobre la ceguera (2)
La agnosia y la ciudad

La ciudad está ahí, sin querer verla o viéndola sin desearlo; un patrimonio desleído sobre el que nadie se hace responsable y que, por lo mismo, genera una poderosa urgencia de extravío. Esa fatalista certidumbre es la que queda al concluir la lectura del Ensayo sobre la ceguera, una martirizante novela del escritor portugués José Saramago. Antes del fin, el escritor se recreó en un “improbable” proceso de descomposición cultural a partir de la pérdida colectiva de un sentido: la visión. Esta pérdida desencadena el colapso de las significaciones de la modernidad, en especial las contenidas por los entornos urbanos; una plaga de dimensiones bíblicas, y un completo trastorno de los valores humanos, basados casi exclusivamente en lo que se ve. Es decir, en esa ciudad toda la cultura visual construida desde el Siglo de las Luces, todo el ciclópeo universo intelectual confiado a los ojos, se viene al piso como un castillo de naipes.
El Ensayo ordena horrores difíciles de nombrar, digeribles mientras sea una ficción la responsable de su enunciación. De existir ese universo, víctima de una perturbación simbólicamente blanca,(3) los seres humanos, inexpertos en el uso de otros sentidos, dejarían los patios sin hierbajos y los árboles sin cogollos. El aspecto, el olor y el sabor de los alimentos representarían papeles infames, subordinados a una precaria supervivencia. Excesos, humores y supuraciones adquirirían vida propia, y se perdería el afán por la higiene corporal en su más elemental expresión. ¿Qué caso tiene, en un mundo en el cual nadie es capaz de percibir la pulcritud? ¿Significaría algo el olor sin las cualidades visibles de los objetos?
¿Y qué de la ciudad, de su espacio público? La ceguera súbita generaría problemas a la vez ininteligibles y caóticos, dramas para los que sería insostenible toda conceptuación. Los parques y las plazas se convertirían en el retrete colectivo de una muchedumbre desorientada; los supermercados serían depósitos de cadáveres; las escuelas, refugios de alimañas; los recintos universitarios, fortalezas para los horrorizados humanos; los hospitales, criaderos de parásitos, y las viviendas, trampas del desamparo, la inanición y la agonía solitaria. Al igual que el hogar y la propiedad perderían la razón de ser, las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujarían por completo. ¿Quién garantizaría que, al salir de la casa en busca de un mendrugo con el cual alimentar a toda una familia, lograría regresar? En el mundo de los ciegos, ante la imposibilidad de lo privado, todo sería público, aunque en el más perverso sentido de su significación cultural. Las familias se moverían en conjunto, agarradas férreamente de las manos para no perderse en una ciudad moderna, pensada para los que ven, para los que manejan autos. Fuera del grupo familiar y de los pequeños espacios que ésta conquistaría transitoriamente, predominarían la tensión, el egoísmo, la confusión, la desolación, la soledad y el vértigo de la nada. La ciudad, en fin, transmutaría su unidad por la indefinición de los fragmentos, pequeños territorios incomunicados entre sí, vietnamizados por neo-nómadas que, a su vez, serían acaudillados por los más aptos, los ciegos naturales; el espacio público decimonónico -plazas, paseos y calles- se convertiría en detonante del horror, en el significante de la vulnerabilidad del cuerpo y del alma. En la búsqueda de disposiciones para ese universo de desorientados, la indiferencia se pondría al cinto, como un arma indispensable a la supervivencia. Y, como en el Ensayo sobre la ceguera, a los ciegos los mantendría vivos la esperanza de llegar al campo, en donde los frutos y el aire sano podrían hacer apenas soportable la espera del final de la vida.
Desamparo pues, es la palabra que asocio con la metrópoli imaginaria de José Saramago, en tanto su danza de huérfanos es menos ajena a los sentidos y a la experiencia de lo que se sospecha. No hemos, pensarán algunos, llegado a los extremos de ese extravío. Pero el déficit contemporáneo de empatía con la ciudad y con sus espacios nos emparenta, sin duda, con los errabundos del Ensayo sobre la ceguera.(4) En ese sentido, a la inédita carencia prefiero bautizarla con el término agnosia: un estado anímico en el que las percepciones que provocan los entornos urbanos no se transforman en sensaciones ni significados; una condición cultural que imposibilita que los cuerpos habiten, se identifiquen o reconozcan sus fragmentos en lugar específico alguno de la metrópoli contemporánea.(5) Para imponernos el ostracismo ante lo público, para asumir la enajenación cuerpo-ciudad –que nos acerca al infierno de la blanca ceguera que simboliza esa evasión–, no necesitamos perder la vista súbitamente. Con razón señala el sociólogo Néstor García Canclini que “habitar” es el ejercicio de aislar un espacio propio y que, “a diferencia de lo observado por Habermas en épocas tempranas de la modernidad", el espacio público no es "el lugar de participación racional desde el que se determina el orden social.”(6) Puesto de otra manera, la experiencia urbana de San Juan –si es que así pudiera llamarse– se circunscribe peligrosamente a las batallas individuales por un ambiente privado, conquistado a expensas de vivencias ciudadanas alternas como la caminata, las coincidencias colectivas o la gobernabilidad de las pasiones. En fin, el entorno público de Puerto Rico se experimenta bajo un extrañamiento consistente, a veces feroz, que encaja bien con la metáfora de la ceguera, la blanca, la de la agnosia, refugio de los que no quieren ni pueden ver más allá de insípidos muros de hormigón, perchas y fronteras galvanizadas.
No habría que lamentarse, por supuesto, de la imposibilidad de la utopía estudiada por Jürgen Habermas, la misma que apostaba al valor didáctico del espacio público.(7) Mucho más sugerente y relevante al entendimiento de la agnosia es la tesis de García Canclini: en su trabajo propone que, en la jerarquía de valores que les asignamos a los lugares en América Latina, el espacio privado prevalece sobre el público. Las identidades dependen mucho más de la privacidad, de lo que es posible consumir en ella, y menos de la exposición e interacción de los seres humanos en los entornos comunes a la ciudadanía. En general, se evaden; sólo se disfrutan los facsímiles razonables –como los centros comerciales, las calles domesticadas y divinamente aburguesadas del Viejo San Juan– que, al igual que la “placita” de Santurce, son espacios guarecidos por la mirada de los pares y significan por quienes los visitan y menos que por quienes los habitan.(8) Es inevitable asociar “lo público” con la violencia del narcotráfico, las tensiones, el egoísmo, la ingobernabilidad, el abandono y la apatía. Con pocas excepciones, esa práctica de lo público define la ciudad contra la que se batía quijotescamente Jane Jacobs en los años 1960. Ya entonces, Jacobs sostenía que el espacio público estaba condenado –gracias a los heroicos urbanistas e ingenieros de tráfico – a convertirse en una zona de transición de un punto X a un punto Z.(9) Al presente, esa afirmación no luce exagerada en un universo en donde miramos, pero apenas vemos más que el asfalto que permite la salida y la entrada a un pedacito privilegiado llamado casa; en donde la posesión de una vivienda, aun sin ser inmune a las amenazas asociadas con lo público, es el índice más fiable del progreso individual y nacional. No sólo vivimos en el país de las “cuatro por cuatro” sobre el que disertaba hace años Carlos Pabón(10): tenemos una patria de hipotecas devaluadas y asfalto, desbordante en grises e imperfectas explanadas; una “nacionalidad” que comparte el apego de los estadounidenses al “pragmático” avance de las aplanadoras, el penetrante vapor del alquitrán y el gusto por el dulce olor del hormigón.(11) No importan los bombardeos publicitarios del Estado, argumentando que nos movemos a universos más sostenibles. Ostentamos, una nación en las cual los “no lugares” apenas son batidos por sus contrarios: entornos, edificios y monumentos que rara vez nos obligan a desviar la mirada de los semáforos y las embotelladas avenidas; un patrimonio sobre el que nadie desea reclamar responsabilidad y del cual nunca aparecen responsables.(12)
 Debo aclarar que la agnosia no es un problema. Tampoco es una consecuencia. Mucho menos propongo en este ensayo algún tipo de sanción moral o divina contra los que manifiestan sus síntomas. La agnosia es, a un tiempo, la estrategia y el hábito que media las entradas y salidas a la ameba urbana con las que nos tocó vivir y de la cual avenidas como la Muñoz Rivera o el expreso Baldorioty son entornos emblemáticos; la “brega” cotidiana con las laberínticas y bidimensionales redes de cemento y asfalto, hacinadas de todo tipo de monigotes “funcionales” que pueden desaparecer sin que nadie los extrañe; la “cura” contra una distendida secuencia de espacios indiferenciados e indiferentes. Como toda estrategia, es un conjunto de reglas que aseguran la supervivencia en una ciudad horizontal, congestionada, repleta de arquitectura ordinaria, insípida y consistentemente ajena a posibles participaciones dentro del conjunto disímil de la ciudad. Como todo hábito, se ha formado en el omnipresente suburbio y al calor de millones de horas invertidas en el desplazamiento entre los centros de trabajo y las periferias isleñas. El crecimiento exponencial de las urbanizaciones con control de acceso –con sus ridículos parques y desiertas piscinas, incoherentes centros comunitarios y nombres cuyo campo semántico no depende del pasado sino de una grotesca representación del status social– ha marcado los imaginarios de varias generaciones porque no tienen nada mejor con lo cual identificarse.
Debo aclarar que la agnosia no es un problema. Tampoco es una consecuencia. Mucho menos propongo en este ensayo algún tipo de sanción moral o divina contra los que manifiestan sus síntomas. La agnosia es, a un tiempo, la estrategia y el hábito que media las entradas y salidas a la ameba urbana con las que nos tocó vivir y de la cual avenidas como la Muñoz Rivera o el expreso Baldorioty son entornos emblemáticos; la “brega” cotidiana con las laberínticas y bidimensionales redes de cemento y asfalto, hacinadas de todo tipo de monigotes “funcionales” que pueden desaparecer sin que nadie los extrañe; la “cura” contra una distendida secuencia de espacios indiferenciados e indiferentes. Como toda estrategia, es un conjunto de reglas que aseguran la supervivencia en una ciudad horizontal, congestionada, repleta de arquitectura ordinaria, insípida y consistentemente ajena a posibles participaciones dentro del conjunto disímil de la ciudad. Como todo hábito, se ha formado en el omnipresente suburbio y al calor de millones de horas invertidas en el desplazamiento entre los centros de trabajo y las periferias isleñas. El crecimiento exponencial de las urbanizaciones con control de acceso –con sus ridículos parques y desiertas piscinas, incoherentes centros comunitarios y nombres cuyo campo semántico no depende del pasado sino de una grotesca representación del status social– ha marcado los imaginarios de varias generaciones porque no tienen nada mejor con lo cual identificarse.

¿Des-aprender la agnosia?
¿Cómo des-aprender las maneras de la agnosia? ¿Es su desarme posible, deseable? Fácil sería asegurar que se revierte combatiendo la cultura ordinaria del Caribe, en especial de los puertorriqueños, frenando el consumismo a la norteamericana, coartando el desmedido afán de lucro de contratistas y desarrolladores, haciendo más arte –mucho más arte y menos propaganda política– con el espacio público. Asimismo, sería cómodo afirmar que la solución al binomio alienación-ciudad se aliviaría proscribiendo a los partidos políticos del diseño de espacios en favor de sus voraces y maleducadas clientelas. Ni es tan simple como poner cortapisas a los especuladores, ni tan sencillo como eliminar los mojones mediante los que los alcaldes intentan territorializar el caos de sus jurisdicciones.(13) Ni siquiera se trata de refundir el Cristóbal Colón del desmemoriado ex-alcalde de Cataño, de lanzar al mar las incongruentes garitas del expreso Luis A. Ferré o aplanar las estatuas del "Paseo de los Presidentes" para sustituirlas con no sé qué nuevo prodigio de la memoria de quien se encuentre en el poder. Esas respuestas serían impracticables e insuficientes, porque eximen de su adeudo histórico a las “ciudades letradas”, las mismas que dominan el quehacer citadino de la Isla. De acuerdo con el desaparecido escritor Ángel Rama, estas urbes de papel, discurso, teoría y práctica “son capaces de concebir, como pura especulación, la ciudad ideal, proyectarla antes de su existencia, conservarla más allá de su ejecución material, hacerla pervivir aun en pugna con las modificaciones sensibles que introduce sin cesar el hombre común.”(14)
El exorcismo del hábito de la agnosia, de la ceguera blanca, no depende de satisfacer la carencia de una inteligencia hacedora de ciudades, de salvar insuficiencias de planificación, de acabar la subordinación del urbanismo al partidismo político o de revertir la transmutación de la arquitectura en simple objeto de consumo. Apostar a la satisfacción de dichas privaciones es tan ingenuo como apostar al hombre nuevo del Ché Guevara, una versión llana del superhombre de Nietzsche. Tomar como punto de partida la trillada tesis de que a los puertorriqueños se les han negado las posibilidades del arte y del espacio público no hace más que sancionar los límites de los conocimientos y sus responsables. En todo caso, la cómoda –y favorecida– teoría de las omisiones lanza un manto protector a quienes sí piensan y sí hacen e intervienen en los espacios públicos, difumina las indulgentes alianzas entre los poderosos y los hacedores de ciudad.
Para zarandear el inhibido sentido de pertenencia a la ciudad, tenemos que descomponer prácticas y proponentes, problemas que se presentan como soluciones, dogmas, mitos, jergas y rituales de exclusión que protegen de sus desmanes a demasiados autores de edificios u obras, a esos “artistas” de la ciudad y de sus artes que pertenecen a una selecta tribu de consultores, que se someten dócilmente a una humillante política partidista para garantizar la obtención de proyectos y honorarios. En una palabra, tenemos que empezar por atender la densa urbe de las relaciones de poder, los usos de la autoridad intelectual en pro de la supervivencia, y la urgencia en el lucro individual, puesto que comprometen las potenciales re-significaciones del triste trópico urbano. Es desoladora la escasez de discursos que induzcan a estados de contingencia, la ausencia de acciones que promuevan el caos existencial, las amenazas que permitan –al fin– trascender el orden de las relaciones entre la retórica y los objetos de la ciudad y del arte. Ni siquiera hay tal cosa como malos o buenos diseñadores y artistas; en todo caso, un cómplice silencio en torno a las palabras y las formas de las artes, un juego neutralizador de “críticas”. En lugar de inducir a la crisis y debatir, las comunidades de artistas y diseñadores dibujan lamentos protectores que, con dignas excepciones, excusan de antemano la frecuente intrascendencia del diseño arquitectónico y el arte contemporáneos. Por lo mismo, el conjuro de la agnosia debería comenzar por la implosión de nuestras ciudades letradas, por poner en crisis esos imaginarios trasnochados. Ciertamente, esa implosión es una tarea nada modesta, dados el anhelo y las ramificaciones de la ceguera. Por ello, aquí no se pretende consumar, sino insinuar, cómo y por dónde empezar con la caza y el desmembramiento. Intentaré, pues, delimitar las ciudades que aguardan su implosión, subrayar algunos discursos y convenciones de las cuales, al menos yo mismo, necesito una redención intelectual.
La ciudad de la identidad unívoca
La primera ciudad, la “ciudad bella”, de la identidad unívoca, la encarna aquel cuerpo de saberes y diseñadores de “buen gusto”, o “cultos”, que han reaccionado –desde fines del siglo XIX hasta el presente– a las transformaciones de las híbridas y subalternas identidades urbanas.(15) Los mismos jerarcas señoriales que pensaron la ciudad como instrumento de la modernidad y de la libertad ciudadana, convirtieron la diversidad, a los inmigrantes, a los grupos marginales, en el ahogo, en el “Otro”, de su amargura. De la histórica tolerancia se saltó al acoso de léperos y “anormales” –hoy los cacos, los corredores de patinetas, los narcómanos– quienes siempre habían habitado las ciudades pero ahora ponían en duda la experiencia de la modernización y el ordenamiento burgués.(16) En el ánimo de deshacer el desconcierto que ha caracterizado históricamente a la “urbanidad”, de administrar los cuerpos múltiples como si fuera uno –global y virtual–, los portavoces de esta ciudad letrada intentaron capturar una imagen ideal del espacio y del urbanita, de trazar una línea de exclusión y distribuir simétricamente los significados de la ciudadanía.(17) Para contener las imaginarias amenazas a la hegemonía de sus postulados culturales, inventaron tradiciones espaciales, puntillosamente representadas en los monumentos y espacios públicos. En esfinges y plazas se cuajó un ciudadano imaginario, unidimensional, aburguesado, circunspecto, adiestrado en una economía política de gestos didácticos convenientes al sueño moderno de disciplina y productividad.(18) Con más esperanzas que posibilidades, las elites urbanas contrataron arquitectos, ingenieros y artistas para representar los lineamientos que la multitud indocta, los escépticos y los indiferentes deberían tener como norte de su existencia. Amparadas por los mitos y dogmas de los sistemas democráticos, las elites letradas consideraron que el espacio público –y su equipamiento– era capaz de funcionar como una tecnología del poder, como un represor de los apetitos individuales, como promotor de estilos de convivencia útiles a las coordenadas de lo moderno. De esa manera, con demasiada fe en que la “ciudad hace al ciudadano,” se inauguraron –y aún se inauguran– edificios, plazas, estatuas y jardines que conmemoran a los héroes seculares como Eugenio María de Hostos, Felisa Rincón y Luis A. Ferré; paseos que, más que desinhibir la exhibición de lo diverso, pretenden el autocontrol y la homogeneidad de las actitudes, como el paseo tablado de Piñones o el de la Princesa; artefactos “artísticos” que no problematizan, sino que ilustran, los avances de la domesticación social, como el monumento al jíbaro de Cayey; que personifican en el espacio lo digno de contemplación turística, como el malogrado Cristóbal Colón de Cataño; o encarnan el orgullo de no sé bien quién, como en la Cruz del Vigía en Ponce.
En la ciudad bella del pasado siglo, aparecieron bibliotecas como la Carnegie, espacios para la cultura como el teatro Yagüez en la “Sultana del Oeste”, sedes para la ficción de las herencias culturales hispanas –como la Casa de España– o para fantásticas filiaciones francesas, como el Casino de Puerto Rico. En la del siglo XXI, las autoridades se empeñan en añadir centros de “Bellas Artes” a pueblos como Guaynabo, Humacao y Fajardo; museos sin colecciones, como el Museo de Arte de Puerto Rico; estatuas de ídolos deportivos que libran combates y carreras en nombre de una nación improbable, prodigiosos indígenas con cuerpos de “fisiculturistas”, o “próceres” con vidas generalmente ignoradas por los comunes. En el afán de demostrar el “culto” bagaje y la legitimidad de la existencia de sus respectivos municipios, los alcaldes son los primeros entusiastas de decenas de instituciones culturales sin norte o clientelas, de arcos de triunfo y estatuas de desconocidos que no son soldados. Estos esfuerzosen general, son traducciones al espacio de unas memorias convenientemente presentadas para sancionar la autoridad; para bendecir un poder político obtenido por los avatares de la democracia contemporánea.
Sin duda, la concepción de esa “ciudad bella” es decimonónica, con todo y su policía de ornato, la política en torno a los monumentos o la entelequia que asigna a la metrópoli la responsabilidad de un orden que excluye, en lugar de promover, la tolerancia y las inclusiones. Es, en efecto, un modo anacrónico de pensar que debió de haber colapsado, porque las razones originarias de sus gestos responden a unas aspiraciones políticas al presente en entredicho. Incongruente, además, porque el orden que representan los espacios de la ciudad bella, de la identidad unívoca, es una excepción a-histórica, la figuración de una carencia cuyo valor didáctico estriba, precisamente, en la imposibilidad de ser satisfecha. En ese sentido, los proponentes puertorriqueños de ese modelo, al igual que los otros de tantas metrópolis, han corrido la suerte de los hombres de la ciudad imaginaria de Zobeida, ideada por el escritor Ítalo Calvino: concibieron espacios para lo evanescente, para que fuera concreto lo que, por su naturaleza, no podía serlo.(19)
Ahora bien, ni los presidios de las identidades –en especial las ciudadanas y nacionales– ni las instituciones que las crean o los salarios que por ellas se pagan, dejan de aparecer. Encarnados en el Paseo o "boulevard" de los Presidentes, en los irónicos combates contra lo banal del desaparecido gistro del muelle 3, o en el fallido intento de construir un Círculo Triunfal (no sabemos aún qué triunfo celebraba) en el olvidado Parque del Tercer Milenio de la playa del Escambrón, las trampas identitarias resisten plenamente el ridículo de sus significaciones. ¿Por qué sobreviven? ¿Por qué es –aún– su propósito aprehender lo improbable? Una sola respuesta no haría justicia a la interrogante. Lo que sí es posible afirmar es que, detrás de la pretensión, no son pocos los artistas arquitectos que en ello atrapan una instancia de poder que su talento por sí solo no materializaría; logran enunciar un auto-elogio de un precario dominio en un universo en donde tener "obra construida" es un raro privilegio.
del desaparecido gistro del muelle 3, o en el fallido intento de construir un Círculo Triunfal (no sabemos aún qué triunfo celebraba) en el olvidado Parque del Tercer Milenio de la playa del Escambrón, las trampas identitarias resisten plenamente el ridículo de sus significaciones. ¿Por qué sobreviven? ¿Por qué es –aún– su propósito aprehender lo improbable? Una sola respuesta no haría justicia a la interrogante. Lo que sí es posible afirmar es que, detrás de la pretensión, no son pocos los artistas arquitectos que en ello atrapan una instancia de poder que su talento por sí solo no materializaría; logran enunciar un auto-elogio de un precario dominio en un universo en donde tener "obra construida" es un raro privilegio.
La ciudad de la crisis permanente
La segunda y más importante “ciudad letrada”, la de las soluciones heroicas y la crisis permanente, se encargó de los obstáculos a la modernidad urbana. La vialidad, la salud, la seguridad, la higiene y el orden parecerían ser los temas más urgentes de sus promotores. Más puentes, calles más anchas, ensanches urbanos racionales; prisiones capaces de operar a la perfección con poco personal; luz eléctrica que hiciera desistir de las transgresiones nocturnas a los delincuentes; tranvías, autobuses y avenidas que permitieran expandir los lindes de la ciudad tradicional; acueductos y alcantarillados para librar a la población de los miasmas que ella misma produce, son sólo algunos de los apremios de los que ha dado cuenta. Para esa ciudad, la ciudadanía era una cuestión de números y excedentes, de higiene, de salud, de ordenamiento espacial y de progreso material, sin los cuales toda propuesta de identidad era puro ensueño. De hecho, la distribución cartesiana de las cosas y los sucesos en el espacio es su mejor tributo al arte y a la filosofía de la Ilustración.(20) Claro que de ella, también, heredamos la cruel evidencia de los límites de un paradigma de racionalidad que apuesta a las abstracciones más que a los cuerpos; que crea laberintos con ideales formulaciones geométricas. De cualquier modo, las interrogantes de los entusiastas de esta ciudad son poderosas e insaciables y seducen por una exquisita lógica: ¿de qué vale la cultura sin la seguridad individual, la nacionalidad sin la higiene, la belleza urbana sin el orden prescrito por la policía y la infraestructura? ¿Cómo convertir en ciudadanos nacionales y modernos a los miserables sin techo, sucios, acosados por la enfermedad y el hacinamiento? ¿Quiénes gozarían de la metrópoli bella? ¿Los que observaban ambiguos deberes y respetaban imposibles derechos? ¿Los muertos por el cólera y la tuberculosis? ¿Los “anormales” que hacen de las suyas en la oscuridad?
Dotados de una poderosa e insaciable perspectiva, esta ciudad se ha tragado el grueso del presupuesto de las dependencias de las obras públicas en el último siglo y medio. Después de todo, no sólo se construye con obras físicas y visibles la posibilidad de la ciudadanía; se construye la ilusión del cuerpo dócil y productivo por medio de artilugios que son mucho más poderosos que los de la ciudad de la identidad unívoca. Más aún, la superación de obstáculos, imaginarios o reales, es también la fama, es la captura del dinero, es la aprehensión del poder. No es de extrañar que, una vez superados embarazos urgentes –tales como la disposición de las aguas usadas, la eliminación del hacinamiento urbano, la carencia de agua potable o la salubridad de los alimentos y de los servicios médicos–, esa ciudad letrada ideara una lista infinita de retos urgentes que justificaran su existencia.
Sí, las crisis se construyen; se representan como cualquier otra obra de teatro, de una manera sensacionalista, con una precisa capacidad para generar el deseo de radicales cirugías y brutales prótesis urbanas. Sin la invención periódica de las crisis, sin la amenaza del caos y el sufrimiento, no habría justificación para obras megalómanas, ni para dramáticas intervenciones públicas que transmutan sus signos para no dejar de ser deseables, para evitar el tedio de los informes oficiales y, a causa de su escala, escapar al cuestionamiento de su necesidad. Por esto, en lugar de llamarse puertos, las obras en un principio se llamaban “mega-puertos”; en lugar de acueductos, “super-acueductos”.
Es necesario señalar que, en un amplio contraste con la primera, esta segunda ciudad letrada, si bien con reiteradas y no pequeñas equivocaciones, atrapó –y atrapa, de tanto en tanto– el inventado cuerpo de su deseo. Con fuegos artificiales y caravanas, los ingenieros, agrónomos y urbanistas puertorriqueños, como sus pares de otras partes del mundo, atajan epidemias urbanas mortíferas. Gracias a sus esfuerzos, la falta de agua potable es una anomalía y los desechos humanos son dispuestos muy lejos del punto de su producción, con tanta discreción que no podemos ni imaginar la ingente y sinuosa marea gris que dibujan las descargas de millones de aparatos higiénicos. ¿No se deposita en los ingenieros de tránsito toda  la esperanza para que solucionen los enormes atascamientos de autos; para que devuelvan a la ciudadanía el placer de conducir, de escapar a una atormentadora marcha que –a veces– en poco supera a la de los antiguos coches de caballos? (Imagen 5, Vista aérea de la Baldorioty de Castro en construcción, 1955, El Mundo 10 de diciembre de 1955).
la esperanza para que solucionen los enormes atascamientos de autos; para que devuelvan a la ciudadanía el placer de conducir, de escapar a una atormentadora marcha que –a veces– en poco supera a la de los antiguos coches de caballos? (Imagen 5, Vista aérea de la Baldorioty de Castro en construcción, 1955, El Mundo 10 de diciembre de 1955).
Es cierto; esta tendencia no ha logrado detener la criminalidad o el abuso de niños, las transgresiones de los modales de la urbanidad o las apropiaciones ilegales. Mucho menos ha logrado zarandear la agnosia que diluye el sentido de pertenencia y la experiencia de la ciudad. La ciudad de la crisis permanente no puede emanciparnos de la ceguera blanca y voluntaria. La ciudad de la modernidad heroica construye la posibilidad física de atajar sus propias contingencias, pero no produce una ciudadanía ávida de civismo o capaz de aceptar el tacto de la sociabilidad urbana. ¿Pero importa esto cuando tenemos, por ejemplo, una iluminación nocturna tan poderosa que impide la contemplación de los astros? Además, es probable que la isla sea el territorio latinoamericano que más carreteras tiene por kilómetro cuadrado. Si la comparásemos con la de otras naciones, si contrastáramos la cantidad de propietarios de residencias de concreto, adecuadamente conectadas a los servicios de luz, agua y teléfono, la ciudad de la crisis permanente parecería tener una eficiencia obscena. No nos debe extrañar siquiera que en Puerto Rico no se mida la pobreza según las cualidades de los hogares y las facilidades. Se mide por el acceso al acondicionador de aire, a las redes rápidas de internet, a las facilidades para la televisión por cable y satélite, y por la cercanía de los hogares a los centros comerciales. Crear y solucionar sólo sus propias emergencias: en esto estriba la incuestionable legitimidad de la ciudad de la crisis permanente.
Tal vez el mejor ejemplo de esta capacidad de idear y remediar contingencias es el proyecto de “revitalización urbana”, desarrollado en toda la isla entre 1950 y 1970; ante ese proyecto de más de 4 mil millones de dólares, el reciente tren urbano luce como un juego de niños. La ciudad de las crisis inventadas orquestó, con bastante eficacia, la eliminación de los arrabales y la relocalización de sus habitantes, supuestamente amenazados por el entorno en el que se hacinaban unos y otros: a nadie parece habérsele ocurrido solucionar –en el sitio mismo– el problema de la vivienda. Apenas quedan unos últimos atisbos de las enormes barriadas que acosaban a las elites de Santurce en la década del 1940. Entre 1940 y 1970, las enormes movilizaciones de gentes y capital hacia los residenciales estatales reflejan la adopción maquinal de los principios de la ciudad radiante de Le Corbusier, entre tantas otras entelequias del urbanismo y de tabula rasa basadas en el sensacionalismo y en los desenredos espaciales dramáticos. Como ejemplo, basta traer a colación los residenciales San José y Luis Lloréns Torres, o la unidad de casas unifamiliares llamada Puerto Nuevo. El orden, la eficiencia, la maximización de los recursos y la sobria simetría de los espacios de las nuevas zonas de habitación constituían, en sí mismos, una nueva forma de belleza urbana. Es decir, ante la tortuosidad y la falta de coherencia del arrabal, la rigidez, la impersonal –pero exacta– disposición de los edificios y la masividad de su conjunto –perfectamente emplazado a orillas de la zona urbanizada– lucieron en un papel, y desde el aire, como una ordenación cómoda a los sentidos, un plano cartesiano capaz de generar el mayor de los placeres. (Imagen 6, Vista de los asistentes a la inauguración del residencial Lloréns Torres, El Mundo, 27 de julio de 1953).
tortuosidad y la falta de coherencia del arrabal, la rigidez, la impersonal –pero exacta– disposición de los edificios y la masividad de su conjunto –perfectamente emplazado a orillas de la zona urbanizada– lucieron en un papel, y desde el aire, como una ordenación cómoda a los sentidos, un plano cartesiano capaz de generar el mayor de los placeres. (Imagen 6, Vista de los asistentes a la inauguración del residencial Lloréns Torres, El Mundo, 27 de julio de 1953).
Finalmente, deberíamos comprender la sensualidad de la “obra” pública para entender por qué la ciudad de las crisis inventadas se ha hecho partido, gobernante, senadora, alcalde, asambleísta, política pública, gobierno, Estado. Representa de manera efectiva los simulacros del progreso y logra transacciones simbólicas y materiales que gozan del favor de los electores, si bien sus obras, en ocasiones, sirvan para poco. Aunque no funcionen, significan teatralmente su función, lo que a muchos les basta, ya que así se logra la ilusión de lo moderno como ocurre con los carriles reversibles del Expreso Las Américas, el mismo tren urbano y sus futuras extensiones en forma de buses hacia Bayamón y Dorado. Esa ciudad letrada puede, incluso, darse el lujo, como antes los notables de las ciudades romanas, de ofrecerle al populacho espacios para la diversión o el desenfreno de las pasiones, como el Coliseo de Puerto Rico o el flamante Centro de Convenciones. Con ello, los líderes de los partidos de mayoría reafirman su legitimidad como clase gobernante. En fin, no debe caber duda de que esta tendencia es la que verdaderamente certifica los usos de la autoridad, la que gana elecciones, la que puede cumplir lo que promete y, aunque parezca carecer de sentido, sí lo tiene, hecho que se certifica por medio del voto popular cada cuatro años.
La ciudad de las lógicas pragmáticas
Ahora bien, este canto a la infraestructura y al asfalto ha pasado y pasa sus facturas a los urbanitas en la medida en que produce otra ciudad, la pragmática, que se rige por la emergencia permanente a la que obligan las desproporcionadas expectativas de un desarrollo económico que no llega. A pesar de que el urbanismo pragmático tuvo sus propias propuestas identitarias, su oposición a la “ciudad bella” quebró el vínculo entre el ser y los espacios de tangencias corpóreas; destruyó la mirada peatonal para reemplazarla por la experiencia de la velocidad. Asimismo, redujo el papel de los entornos públicos a sus usos más prosaicos. Lo público y la ciudad se convirtieron para los desarrollistas en un objeto, una tecnología, un aparato del que la ciudadanía dispone en su lucha por la supervivencia en una esquizofrénica economía de mercado. Es como si la ciudad no necesitase historia ni memoria; ni arte, ni significado. No tiene por qué generar placer o gozo estético. Por ello nadie se hace, ni puede hacerse, responsable de este enorme patrimonio; nadie puede ver –en un espejo de esa naturaleza– un cuerpo familiar, mucho menos el propio.
La hija de la ciudad de las crisis inventadas, la pragmática, es en parte consecuencia de haber tomado a la ligera la idea de que el programa dicta la forma de los espacios.(21) En Puerto Rico, pocos parecen haber notado que, tras las entelequias de Le Corbusier, Walter Gropius o Mies van der Rohe existía una propuesta estética que intentaba conciliar la producción en masa con la calidad del diseño, y que el entorno público era no sólo importante, sino la esencia misma del propio objeto arquitectónico. En todo caso, la consigna “form follows function” ha sido una manera de legitimar un tipo de arquitectura en momentos en los que la producción y la expansión del mercado son más urgentes que la estética arquitectónica y el arte que las enuncia.(22) Además, en países pobres como Puerto Rico, se necesitaba –de manera desesperada– diversificar y multiplicar la producción, y renovar una infraestructura atrasada e insuficiente. Aunque no es lo único que explica la adopción de la arquitectura estandarizada, moderna, utilitaria y solo en apariencia barata, la idea cayó como anillo al dedo. A partir del Comité de Diseño, creado por una orden ejecutiva de Rexford G. Tugwell en 1942, el Estado sujetó su existencia a una emergencia social que la simpleza de la arquitectura moderna prometía solucionar.(23) Aunque suena irónico, la centralización de la producción arquitectónica estatal en un único comité, el reclutamiento de arquitectos extranjeros como Richard Neutra o Henry Klumb, y el intento de atraer a otros como a Walter Gropius, se justificó con un supuesto abaratamiento de la construcción pública.(24). El Comité plantó varios cientos de estructuras entre escuelas, centros gubernamentales, residenciales públicos, centros comunitarios rurales; incluso generó un nuevo plan maestro para el recinto riopiedrense de la Universidad de Puerto Rico, estableciendo con ello unas coordenadas de producción arquitectónica difíciles de abandonar. Sin embargo, ¿qué nos han legado estos urbanitas con respecto al espacio público o el arte que lo podía significar? ¿Cuán económica ha resultado su propuesta espacial?
Sin duda alguna, el populismo contemporáneo se enredó en esta lógica de la premura y lo práctico. Mide sus logros por kilómetros de carreteras, kilovatios de electricidad, pies de tuberías de hierro, titánicos esfuerzos por eliminar arrabales o en su promoción de miles de pies cuadrados de centros comerciales. Cualquier gasto para devolver el cuerpo a la ciudad parece poco aceptable y el arte público se limita a lo que algunas instituciones pudieran idear de acuerdo con la necesaria “regeneración” de las costumbres y tradiciones de un pueblo jíbaro que hace tiempo no lo es. Incluso, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, creado en 1955, ha estado amarrado permanentemente a los argumentos de lo inmediato. De ahí su propósito explícito: “salvaguardar” y difundir ciertos “valores”, conservar los signos del tiempo más que provocar debates sobre el pasado o generar prácticas conducentes a la reinvención de la cultura.
Dicho de otro modo, con el apoyo del Estado, la propuesta estética basada en el culto al asfalto, la urbanización de casas unifamiliares y estructuras genéricas capaces de albergar a toda una diversidad de programas ha impuesto su lógica estética, marginando la posibilidad de ser con el espacio público, de transmutarse y de pensar con él. Para colmo de males, la nueva “belleza” –expresada en el orden y la limpieza del residencial, en la disposición geométrica y racional de la casa unifamiliar de las urbanizaciones o en los edificios ordinarios de las instituciones públicas– ha ignorado, casi sin excepciones, que el asunto del abaratamiento del desarrollo tenía serias limitaciones. Ni es barato producir y mantener un sistema vial y de infraestructura cada vez más complejo, ni se ahorra mucho con el mantenimiento de edificios que, por sus materiales y diseño, presentan complejos problemas estructurales y ecológicos. A la larga, la lógica de la ciudad pragmática –y de las urgencias desarrollistas– no sólo está reñida con los costos de mantenimiento de la infraestructura, sino que también, por su desproporcionada extensión, sabotea el ejercicio de la administración humana; esta versión de ciudad se convierte en la peor enemiga de la gobernabilidad que ella misma pretendió orquestar.
Las ciudad de efímeras transgresiones
En Puerto Rico, las prácticas de la ciudad más allá de las fortificadas urbanizaciones y el ensueño del “mall” son, fundamentalmente, praxis de la supervivencia, rituales ordinarios, cegueras blancas y alienantes.(25) ¿Ha dado el pasado razones para que sea diferente? ¿Acaso el viejo San Juan, algunos espacios costeros y otras pocas excepciones no lucen ya como anomalías? ¿No es ingenuo pretender la reversión de este proceso? Como señalé anteriormente, la incapacidad de identificar cuerpo y ciudad, el deseo ciego de escapar al suburbio, no es un inconveniente,. Es un hábito, una maniobra ante los problemas que ostenta una urbe sometida a la lógica del desarrollismo, del pragmatismo o a los conjuros desiertos de la identidad. La agnosia podría considerarse el orden mismo de la vida; un orden que funciona ritualmente, que libera de la culpa y aligera la existencia.
No es un alto, pues, lo que puede proponerse. En todo caso, la multiplicación de anomalías, incomodidades, zancadillas a los hábitos. De alguna manera esto fue lo que ocurrió con algunos de las oportunas intervenciones del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico (2002-2004). De ahí surgieron voces que desafiaron las ciudades y prácticas que definen la  experiencia isleña. Entre otras cosas, esa ventana de arte –y los espacios públicos, con los que conforma una y la misma cosa– liberaron en lugar de imponer convenciones y pretextos, tal y como lo logró Annex Burgos con sus esculturas: por un lado, la engañosa simpleza de los aguacates de bronce, instalados por Burgos en la plaza de mercado de Santurce, convirtió lo común en un objeto de celebración ante la mirada atónita de los visitantes; por otro, sus "Musas" –una procesión de cuerpos femeninos de bronce que celebran las artes– desestabilizaron los parámetros de la estética ideal clásica de la belleza, la misma que celebran los asistentes al Centro de Bellas Artes, al ser modeladas a partir de
experiencia isleña. Entre otras cosas, esa ventana de arte –y los espacios públicos, con los que conforma una y la misma cosa– liberaron en lugar de imponer convenciones y pretextos, tal y como lo logró Annex Burgos con sus esculturas: por un lado, la engañosa simpleza de los aguacates de bronce, instalados por Burgos en la plaza de mercado de Santurce, convirtió lo común en un objeto de celebración ante la mirada atónita de los visitantes; por otro, sus "Musas" –una procesión de cuerpos femeninos de bronce que celebran las artes– desestabilizaron los parámetros de la estética ideal clásica de la belleza, la misma que celebran los asistentes al Centro de Bellas Artes, al ser modeladas a partir de personas reales.
personas reales.
Asimismo el arte abandonó el autoritarismo de los iniciados, el auspicio de las elites y la complacencia de los líderes del Estado en obras como "Sendas en la Isla Nena," de Rosina Santana. Allí el arte fue taller de comunidad y el artista, traductor de vivencias, conductor del proceso de apropiación territorial que acaece cuando los signos del pasado, de los "sin historia" aparecieron en un no lugar. Más aún, el arte público se demostró capaz de ponerse el mismo en crisis– para obligar al diálogo –aunque sea hostil– entre el artista, la obra, el entorno, el espectador y el espectáculo. Esto ocurrió con las odiosas paradas de autobuses llamadas "Blob" del arquitecto Imel Sierra. Con ese "blob", Sierra retó por partida doble: tanto a la lógica utilitaria del desarrollismo como a las identidades vacuas de una urbe bella. Y, en todos los sentidos, el arte público pudo ser político en el sentido filosófico de la palabra: provocó la duda con respecto al espacio público, que es su espejo, cuando en obras como la de Ana Rosa Rivera, las gradas utilitarias de la cancha del Barrio La Perla se convirtieron en el tablón de expresión de una memoria comunitaria tan diversa como inestable y amenazante. ¿Y qué más clara y brutal transgresión a las ciudades letradas del patio que la “plaza de la gorda,” la antes hostil explanada del Centro Gubernamental de Minillas, y que hoy ostenta una mujer regordeta y semidesnuda de Fernando Botero como portal de entrada? Esa enorme “gorda” de bronce, contemplada desde el auto o a pie, ha desenredado la imposibilidad de otros relatos; ha provocado ordenamientos múltiples de existencias plurales, indoctas, mestizas, subalternas. Ahora, incluso, la plaza de Minillas existe; la "gorda" la ha arrojado al vértigo de significados sin clausura, a los diálogos fortuitos y atrabiliarios de ocupantes y transeúntes que ahora la hacen suya. Al fin, este “no lugar” asumió la obsolescencia que su modernidad arquitectónica le negaba, reconoció la perecedera naturaleza de sus símbolos y ahora  instiga a repensar la relación de nuestro cuerpo con su espacio antes inhabitable.
instiga a repensar la relación de nuestro cuerpo con su espacio antes inhabitable.
Ahora bien, el proyecto de Arte Público fue una especie de aberrante paréntesis en el devenir de las ciudades ideadas por el Estado y por los líderes de los partidos políticos que han logrado secuestrarlo. Sus hacedores parecieron aceptar -incluso sugerir- el carácter fugaz de la iniciativa, resignados de antemano a una memoria pública que no llega a los cuatro años. Todo parece indicar que prefirieron el martirologio antes que enfrentar la hegemonía de las mentalidades pragmáticas o hipócritamente alarmistas de los jefes de gobierno. De ahí que abunden los cinismos en muchas de las intervenciones. Con algunas excepciones, como ocurre con el optimista y temerario exdirector del proyecto Miguel Rodríguez Casellas, los autores se precipitaron a predecir sus destinos. Su fatalismo explica el cerrado silencio ante la muerte del programa, ante el cruel abandono de muchas obras y la destrucción de tantas otras. Incluso, puede que algunos, en su afán de sobrevivir la tormenta que desataron, aceptaron dócilmente la farsa puritana isleña que ve solo derroche en el arte público. En fin, ¿será que estos transgresores no pudieron emanciparse de las herencias históricas de un país que se hace de emergencia en emergencia? Sus vidas, ¿regresaron a la plácida agnosia? ¿Alguna vez estuvieron fuera de ella?
Finalmente, no habría que menospreciar los más recientes urbanismos guerrilleros que tales como la iniciativa del "Parking Day" o "Desayuno Calle", proponen similares retos a los usos puertorriqueños de la ciudad. El primero -promovido por estudiantes de arquitectura y arte del país que han decidido emular sus pares en la ciudad de San Francisco- se apropia año tras año de estacionamientos públicos para subvertirlos en forma de jardines, playas, obra de arte, cafés. El segundo, ocupa sin avisar espacios públicos abandonados, para transformarlos en comedores colectivos espontáneos donde los asistentes tienen la oportunidad de lamentarse por la ciudad que heredamos. Sin embargo, estos actos no logran distanciarse lo suficiente -en palabras de Slavoj Žižek- de tantos otros discursos que ostentan la misma "falsa" y "cínica urgencia" descontextualizada por salvar el mundo.(26) Su naturaleza práctica y teórica es efímera y, por lo mismo, deriva en la inercia. La agnosia solo perdería su dulce encanto cuando estas apropiaciones incómodas se traduzcan en revoluciones permanentes, en modos de vida más que en representaciones sin lugares, tiempos ni compromisos con nuestras carencias urbanas.
Notas
1. Una sección de este ensayo se empleó como introducción a un breve editorial de la Revista (in)Forma, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico: "En la ciudad de los ciegos: la pertinencia de los estudios y el diseño urbanos", editorial en (in)Forma, vol. III, 2009. El ensayo se presenta aquí en su forma completa y con el propósito con el cual originalmente fue escrito.
2. José Saramago. Ensayo sobre la ceguera. Trad. de Basilio Losada. Madrid: Alfaguara, 1998. 373.
3. Contrario al efecto que usualmente asociamos con la pérdida de la visión, Saramago propone una especie de deslumbramiento absoluto; sus ciegos lo ven todo en blanco.
4. Fuera de La Habana, la ciudad está ausente de los referentes identitarios del Caribe. De hecho, ningún país, con la excepción de Cuba, promueve con decisión sus ciudades como lugares a visitar por los turistas. El viejo San Juan es un caso único, pero sus cualidades lo acercan más a un "theme park" que a una urbe.
5. Aunque desde distintas perspectivas, el concepto agnosia ha sido trabajado por autores tales como Richard Sennett, Felix Guattari y Gilles Deleuze; de Sennett, ver en especial Flesh and Stone: The Body and the City in the Western Civilization (New York: W.W. Norton, 1996); de Deleuze y Guattari, El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia. Traducción de Francisco Monge (Barcelona: Paidós, 1985).
6. Néstor García Canclini, Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad (México: Grijalbo, 1989) 266.
7. Véase Jürgen Habermas, The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Trad. de Thomas Burger y Frederick Lawrence (Cambridge: MIT Press, 1991).
8. Aburguesamiento es la mejor traducción que se me ocurre para el neologismo “gentrificación”. Los urbanistas emplean gentrification habitualmente para describir los desplazamientos de los pobres de las zonas históricas restauradas a causa del incremento significativo del valor de la tierra y el espacio habitable tras la restauración. Véase Nan Ellin, Postmodern Urbanism (New York: Princeton Architectural Press, 1999) 82-83.
9. Al respecto, Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities. 1961 (New York: The Modern Library, 1993); además, Nicholas R. Fyfe, “Reading the Street,” en Nicholas R. Fyfe, ed., Images of the Street: Planning, Identity and Control in Public Sphere (London: Routledge, 1998) 1-10.
10. Carlos Pabón, Nación postmortem: ensayos sobre los tiempos de insoportable ambigüedad (San Juan: Ediciones Callejón, 2002).
11. Véase Jane Holtz Kay, Asphalt Nation: How the Automobile Took Over America and How We Can Take it Back (Berkeley: University of California Press, 1998).
12. Sobre los no lugares, véase Marc Augé, Los no lugares, espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad (Barcelona: Gedisa, 2000).
13. Me refiero, por ejemplo, a las señales o piezas de hormigón y metal, de llamativos colores, con los que el alcalde de la capital pretende identificar las comunidades que comprenden el municipio de San Juan.
14. Ángel Rama, La ciudad letrada. Introducción de Mario Vargas Llosa. Prólogo de Hugo Achúgar (Hanover, New Hampshire: Ediciones del Norte, 1984) 38.
15. Peter Hall, Ciudades del mañana: historia del urbanismo en el siglo XX. Traducción de Consol Freixa (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996), en especial su capítulo dedicado a la ciudad bella.
16. Al respecto, ver José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Prólogo de Luis Alberto Romero (México: Siglo Veintiuno, 2001), capítulo 6, “Las ciudades burguesas.”
17. Al respecto, Michel Foucault, Defender la sociedad (México: Fondo de Cultura Económica, 2001) 220.
18. Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana. Tratado de moral pública (México: El Colegio de México, 1993).
19. Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Trad. De Aurora Bernárdez (Madrid: Siruela, 1994) 59.
20. Al respecto véase Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford: Blackwell, 1998) 169-171.
21. Al respecto, David Watkin, Morality and Architecture: The Development of a Theme in Architectural History and Theory from the Gothic Revival to the Modern Movement (Chicago: U of Chicago Press, 1984).
22. William J.R. Curtis, Modern Architecture since 1900 (London: Phaidon Press, 1997) 185.
23. Rexford G. Tugwell, “Message to the Sixteenth Legislature: First Regular Session,” Puerto Rican Public Papers, February 13, 1945. 1948 (New York: Arno Press, 1975) 266.
24. En Jorge Lizardi, “El conjuro de la modernidad: genealogía del Comité de Diseño del Departamento de Obras Públicas,” ensayo inédito, 2004; Jennifer Selosse, “La alquimia de la modernidad: la arquitectura moderna en Puerto Rico y su vínculo con la construcción de la nacionalidad,” ensayo inédito, La Nueva Escuela de Arquitectura, Universidad Politécnica de Puerto Rico, 2004, 11.
25. Véase Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life. Trad. de Steven Rendall (Berkeley: U of California Press, 1984).
26. Slavoj Žižek, Violence. New York: Picador, 2008.
Obras Citadas
Augé, Marc. Los no lugares, espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa, 2000.
Calvino, Italo. Las ciudades invisibles. Trad. De Aurora Bernárdez. Madrid: Siruela, 1994.
Curtis, William J.R. Modern Architecture since 1900. London: Phaidon Press, 1997.
De Certau, Michel. The Practice of Everyday Life. Trad. de Steven Rendall. Berkeley: U of California Press, 1984.
Deleuze, Gilles y Felix Guattari. El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia. Traducción de Francisco Monge. Barcelona: Paidós, 1985.
Ellin, Nan. Postmodern Urbanism. New York: Princeton Architectural Press, 1999.
Escalante Gonzalbo, Fernando. Ciudadanos imaginarios: memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República Mexicana. Tratado de moral pública. México: El Colegio de México, 1993.
Foucault, Michel. Defender la sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.
Hall, Peter. Ciudades del mañana: historia del urbanismo en el siglo XX. Traducción de Consol Freixa. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996.
Fyfe, Nicholas R. “Reading the Street,” en Nicholas R. Fyfe, ed. Images of the Street: Planning, Identity and Control in Public Sphere. London: Routledge, 1998.
García Canclini, Néstor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 1989.
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Trad. de Thomas Burger y Frederick Lawrence. Cambridge: MIT Press, 1991.
Holtz Kay, Jane. Asphalt Nation: How the Automobile Took Over America and How We Can Take it Back. Berkeley: University of California Press, 1998.
Jacobs, Jane. The Death and Life of Great American Cities. 1961. New York: The Modern Library, 1993.
Lefevre, Henri. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1998.
Lizardi, Jorge. “El conjuro de la modernidad: genealogía del Comité de Diseño del Departamento de Obras Públicas,” ensayo inédito, 2004.
Pabón, Carlos. Nación postmortem: ensayos sobre los tiempos de insoportable ambigüedad. San Juan: Ediciones Callejón, 2002.
Rama, Ángel. La ciudad letrada. Introducción de Mario Vargas Llosa. Prólogo de Hugo Achúgar. Hanover, New Hampshire: Ediciones del Norte, 1984.
Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Prólogo de Luis Alberto Romero. México: Siglo Veintiuno, 2001.
Saramago, José. Ensayo sobre la ceguera. Trad. de Basilio Losada. Madrid: Alfaguara, 1998.
Selosse, Jennifer. “La alquimia de la modernidad: la arquitectura moderna en Puerto Rico y su vínculo con la construcción de la nacionalidad,” ensayo inédito, La Nueva Escuela de Arquitectura, Universidad Politécnica de Puerto Rico, 2004.
Sennett, Richard. Flesh and Stone: The Body and the City in the Western Civilization. New York: W.W. Norton, 1996.
Tugwell, Rexford G. “Message to the Sixteenth Legislature: First Regular Session,” Puerto Rican Public Papers, February 13, 1945. 1948. New York: Arno Press, 1975.
Watkin, David. Morality and Architecture: The Development of a Theme in Architectural History and Theory from the Gothic Revival to the Modern Movement. Chicago: U of Chicago Press, 1984.
Žižek, Slavoj . Violence. New York: Picador, 2008.

