
Un instante una época
Rogelio Saunders, Barcelona
 Habría que comenzar como en un remedo de relato bíblico: “Estas cosas que sucedieron entre nosotros...”
Habría que comenzar como en un remedo de relato bíblico: “Estas cosas que sucedieron entre nosotros...”
Apenas se puede explicar el ambiente que reinaba en aquella época: la intensidad de los sueños, de las visiones, de las conversaciones, de las lecturas. En realidad, no fue a finales, sino a principios de los años 80s. De todos los jóvenes de ese taller literario de la Habana Vieja que luego estarían en diáspora(s), yo fui el primero que entró y el primero que salió por voluntad propia, dando un portazo. En cuanto a las intuiciones literarias, venían en primer lugar de mí mismo (yo escribía ya, de un modo intermitente, desde los 9 años), y luego de muchos lugares distintos, literarios y no. Y luego había sido, en 1980, el descubrimiento deslumbrante de la llamada “nueva literatura latinoamericana.” Una primera coincidencia afortunada. Había empezado a trabajar y a ganar un sueldo con 17 años, y justo entonces volvieron a abrirse (tras años de prohibición) las librerías de viejo de La Habana. Aquello fue como tener la llave de la cueva de Alí Babá con todos los tesoros dentro. Más que de influencias, prefiero hablar de encuentros iluminadores y afinidades profundas. Si estás bien encaminado, lees lo que estás destinado a leer, descubres lo que estás destinado a descubrir.
Otra coincidencia afortunada fue el descubrimiento de un satírico cubano al que ni siquiera en Cuba se conoce mucho: Miguel de Marcos, y su libro Papaíto Mayarí. Se dirá que lo que escribe Miguel de Marcos está muy lejos de lo que yo escribo, y desde cierto punto de vista muy evidente se tendrá razón. Pero hay razones invisibles y alineamientos ocultos. Hay otra historia en la historia, y otros hechos en los hechos. Un escritor, lo digo siempre, necesita modelos en su propia lengua, pues los símbolos trazados en ella poseen una imantación única. Y había muchos símbolos en Miguel de Marcos, como los habría después en Carpentier y en Lezama Lima. He tenido grandes maestros, pero ninguno era un profesor universitario. (Y a algunos, sólo los conozco yo). Nunca entré a ese alto edificio presidido por el Alma Mater, como no fuera acompañando a otros. Huelga de decir que no creo, ni en los “talleres literarios,” ni en ninguna enseñanza de “escritura creativa.” La literatura no se aprende en ninguna escuela. A quien no tiene talento (y el talento tiene que venir antes), no hay magia que pueda convertirlo en un escritor verdadero.
Hay otra historia en la historia, y otros hechos en los hechos. Un escritor, lo digo siempre, necesita modelos en su propia lengua, pues los símbolos trazados en ella poseen una imantación única. Y había muchos símbolos en Miguel de Marcos, como los habría después en Carpentier y en Lezama Lima. He tenido grandes maestros, pero ninguno era un profesor universitario. (Y a algunos, sólo los conozco yo). Nunca entré a ese alto edificio presidido por el Alma Mater, como no fuera acompañando a otros. Huelga de decir que no creo, ni en los “talleres literarios,” ni en ninguna enseñanza de “escritura creativa.” La literatura no se aprende en ninguna escuela. A quien no tiene talento (y el talento tiene que venir antes), no hay magia que pueda convertirlo en un escritor verdadero.
Por eso tuve, como diría Miguel de Marcos, que “desglosarme” del taller literario. Quedarme allí no hubiera significado más que informidad y estancamiento(1) (cabezas cuasi fundidas en la colectivización forzosa de una pseudoliteratura). De hecho, que la poesía no es cosa de todos sino de uno solo fue la lección más importante que aprendí en esa ágora perversa. Porque, por lo demás, si nos estábamos haciendo escritores (esto es: diferenciándonos apropiadamente, aunque nuestras lecturas, y algunas de nuestras pasiones, fueran comunes), todo ello estaba ocurriendo fuera del taller y no dentro de éste. Finalmente, salir de allí era también (y muy importante) decir no al propósito de crear al “escritor revolucionario;” a ese robot hablador, eficaz pergeñador de mamotretos, obediente confirmador de edictos letales.
En cuanto a la llamada “poesía de los 80,” nada tuve que ver con ella (he olvidado muchas cosas, y hay nombres que no me dicen nada). Yo venía, en buena hora, de otra parte. Visto a la distancia de los años, hubo algo que resultó fundamental (tan fundamental como los descubrimientos mencionados) y fue mi estancia en la República de Etiopía entre 1982 y 1984, como parte del ejército cubano. No sólo redujo considerablemente mi tiempo en el taller (ya que había entrado a él en 1981), sino que me abrió toda una perspectiva nueva sobre mí mismo, sobre el mundo y sobre la escritura. Solo, a más de diez mil kilómetros del taller literario, de mi país, de todo lo que conocía (y, simultáneamente, enfrentado a un mundo nuevo, rico en incertidumbres y en señales), mi vida y mi escritura se dirigieron resueltamente hacia donde sólo podían dirigirse. Más que añadir, ese viaje, largo en más de un sentido, suprimió mucho. Quitó, sobre todo, el bosque que me impedía ver ciertos árboles. Muchas cosas nuevas y distintas pasaron, y lo que parecía una peligrosa aventura se convirtió en un verdadero viaje iniciático. Fue allí y no en otro lugar donde leí varias veces la novela Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos (anuncio de otro gran libro que leería años después: Gran sertón: veredas, de Guimarães Rosa(2)). Para cuando volví a La Habana, en junio de 1984, ya era otro, sin dejar de ser el que siempre había sido. Tenía nuevos y grandes amigos. Había visto y vivido muchas cosas, y había profundizado en mí mismo. Poco después vino el inevitable portazo, y abandoné con un golpe de talón la ingenuidad de esos primeros textos, mezcla de intuición y de ignorancia. Durante dos años dejé de ver a los escritores con quienes había compartido el taller, y también dejé prácticamente de escribir. Esa soledad, esa crisis, no sólo fueron beneficiosas: fueron fundamentales. Pues se trataba, por una parte, de saber si era capaz de escribir tal y como creía (y creo) que se debe escribir (no en el sentido normativo, sino esencial, artístico), y por otra, de efectuar una verdadera desintoxicación. Tenía que desintoxicarme de toda aquella habla mala, crítica mala, escritura mala, perspectiva mala. Entremedio, hubo la experiencia de la Spirogira y muchas, muchísimas lecturas.
En cuanto a Orígenes, nunca me interesó en bloque. Me interesó únicamente José Lezama Lima (y, luego, Lorenzo García Vega). Porque al mismo tiempo me interesaban Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, el ya mencionado Miguel de Marcos, así como escritores cubanos que fuera de Cuba (e incluso dentro de Cuba) nadie conoce. Todo eso me alimentaba, como me habían alimentado tempranamente muchos libros y autores distintos.
Privado por mí mismo de la escritura, y ya encaminado resueltamente hacia ella, las notas se impusieron como el método que más se adaptaba a mi temperamento. Lecturas y más lecturas. Notas y más notas. Días enteros en las bibliotecas, devorando toda la obra de un autor, cuando no todo lo que encontraba de un país. Me río de esos que dicen que quieren escribir y que no leen. No saben cuánto hay que leer para leer; cuánto hay que escribir para escribir. Finalmente, de todo ese mar de notas, divagaciones y tanteos, fue surgiendo el texto que acabaría llamándose “Coronación,” y que sería publicado al año siguiente en un número especial de la revista Letras Cubanas dedicado a los escritores jóvenes.
Una vez escrito ese texto, había “resuelto,” por así decirlo (pero ahí una re-solución que siempre estará en instancia), lo que he llamado “la paradoja de Blanchot,” y que podría formularse así: “para que exista la obra, tiene que existir el escritor, pero para que exista el escritor, tiene que existir, a su vez, la obra.” Sólo hay un modo de superar esa paradoja y es mediante un salto: el del texto que, surgido sin que se sepa cómo, hace nacer a la vez al escritor y a la obra. Eso es lo que representó para mí escribir el cuento “Coronación.” Ese momento después del cual “ya sabes escribir” y que, sin embargo, nunca podrá afirmarse a plena luz del día, como un cabeceo raigal, como el sí y el no de una tensión nunca resuelta, el relato incesante del obseso, siempre por comenzar o ya reenviado al centelleo oscuro de la memoria. “Una vez que has aprendido a escribir...,” consignaba Kafka. Pero: ¿qué es escribir? Y, más aún: ¿qué es aprender a escribir? No se termina nunca de aprender. Cada vez es la primera o la última. Es como un sueño (o una pesadilla) que vuelve y también como un sueño (o una pesadilla) que no vuelve. A veces la puerta está abierta, y a veces sencillamente no hay puerta. Finalmente, nada habrá sucedido. El texto nunca habrá sido escrito. Y sin embargo, lo inevitable, lo que tenía que escribirse, ha sido escrito. Así de incierto, así de maravilloso era ese oficio que me había hecho suyo y que yo había hecho mío. De modo que no resultaba extraño (sino más bien congruente, como son congruentes las cosas que pasan en los sueños) que acabara trabajando durante 11 años (justamente, entre el momento en que escribí ese cuento y el momento en que viajé a Europa) como watchman en una editorial que nada tenía que ver con la literatura.
Entretanto, nuevos acercamientos, nuevas configuraciones iban a producirse. Al mirar alrededor, antes y después de la Spirogira, antes y después de diáspora(s) y su escritura cuneiforme, era un mar en ebullición de jóvenes cabezas que no conocían los límites. Cercados por la isla, y por la isla dentro de las isla, nunca se habrá sido más libre, más intenso, más curioso. Si es cierto que no existía el ciudadano, muchos comportamientos distintos tomaban carta de ciudadanía, pues esa falta era el lugar de elección de todos los sueños.
 Esa voracidad lectora, esa ansia de saber (bien orientada, porque apenas leíamos nada que no fuera literatura), es algo que no he encontrado en ninguna otra parte. He visto, en Europa, cejas alzadas, caras de asombro, cuando refiero estas cosas. Me dicen: “¡Pero si en Cuba no había nada!” Y yo respondo: “¡En Cuba estaba todo!” Y ese “todo” significa una infinidad de cosas que, como he dicho al principio, apenas es posible referir o explicar. Los que las vivimos sabemos lo que fue y cómo fue. No eran sólo los libros pasados de mano en mano. Era la posibilidad de ver ciclos de grandes directores de cine o de cinematografías enteras (no se habla aquí de Hollywood, por favor). Era, allende el ojo hipertrofiado del estado totalitario, de su intimación pegajosa y obscena, toda una subyacencia de información valiosa, de signos que venían de todos los ámbitos de la vida y del arte. Apenas es posible contar lo que podías encontrar como por casualidad en una casa; lo que podías aprender en un patio, en una esquina, en un callejón o en una azotea. Y todo ese magma se iba absorbiendo; iba haciendo su labor soterrada. Iba nutriendo, formando, bruñendo, configurando.
Esa voracidad lectora, esa ansia de saber (bien orientada, porque apenas leíamos nada que no fuera literatura), es algo que no he encontrado en ninguna otra parte. He visto, en Europa, cejas alzadas, caras de asombro, cuando refiero estas cosas. Me dicen: “¡Pero si en Cuba no había nada!” Y yo respondo: “¡En Cuba estaba todo!” Y ese “todo” significa una infinidad de cosas que, como he dicho al principio, apenas es posible referir o explicar. Los que las vivimos sabemos lo que fue y cómo fue. No eran sólo los libros pasados de mano en mano. Era la posibilidad de ver ciclos de grandes directores de cine o de cinematografías enteras (no se habla aquí de Hollywood, por favor). Era, allende el ojo hipertrofiado del estado totalitario, de su intimación pegajosa y obscena, toda una subyacencia de información valiosa, de signos que venían de todos los ámbitos de la vida y del arte. Apenas es posible contar lo que podías encontrar como por casualidad en una casa; lo que podías aprender en un patio, en una esquina, en un callejón o en una azotea. Y todo ese magma se iba absorbiendo; iba haciendo su labor soterrada. Iba nutriendo, formando, bruñendo, configurando.
No eran sólo Cortázar y Onetti. Eran Dinesen y Beckett, Rulfo y Borges, Faulkner, Hemingway, Joyce, Woolf, Bernhard. Un amor por la cultura misma como no he visto otro. Vivíamos en las palabras. Quien no ha oído a alguien decir de pronto un poema de principio a fin con una entonación perfecta (perfecta por la emoción y por la forma) no sabe lo que digo. Pero esas son las cosas que te alimentan para siempre. Ése es el encantamiento único de la voz y del lenguaje. Que te es dado ver una vez, no dos.
Creo (lo creo ahora mismo, y lo creeré siempre) que nacimos en el mejor lugar posible, y en el mejor momento posible. Nada nos era ajeno; no rechazábamos nada. No había tradiciones, porque todas lo eran. Nos alimentábamos, voraces, omnívoros, de todo. No sólo cada lenguaje era lenguaje, sino que todo era lenguaje. Ésa fue la riqueza de ese lugar y de ese momento. Lo que iba (pero aún estaba lejos) hacia diáspora(s) (ello invisible, ella inexistente) era, entre otras, basales, la idea de la literatura como materia o causa de la literatura, y, junto a ésta, la idea de la poesía como pensamiento intenso (de la poesía como la forma más intensa del pensamiento). No había ningún camino que no fuera el de la escritura. La única condición era la de saber qué realmente lo era (no a través de otros, de una opinión o un tratado; saberlo uno mismo, reconocerlo uno mismo; verlo, como quería Pater, uno mismo). Sin eso, no hay más que confusión y mediocridad: ese terrible vacío moral y vital que adviene cuando lo Falso se apodera de todo, tal como sucede ahora.
Ahí, en esos años, se fraguó todo. Fue después del taller, y en la intensidad formadora de esos años, cuando se produjeron otros acercamientos, otros alineamientos de la amistad y de la literatura (de la amistad por y en la literatura). Rolando Sánchez y yo comprendimos intuitivamente que el camino pasaba por una decidida ruptura (pero ruptura como corte rizomático, como proyectiviscencia, como voluntaria esquizotimia). Que, precisamente, siendo el hombre mismo lo que estaba en falta, la literatura se volvía incisividad de lo humano, pensamiento de lo humano, pregunta intensa por lo humano. (Y al contrario, pues el hombre mismo no era sino aestheton, forma, diferencia.) Todo eso que se desplegaría en un poema como “Litoglifo.”(3) Por eso nos acercamos, y ese primer acercamiento era ya la posibilidad del contexto de interrogación que sería diáspora(s). No el mero agrupamiento, sino el diálogo encarnizado, enmadejado en mil mesetas. Recuerdo aún verlo garrapateando poemas de Idea Vilariño en una libreta de notas. Cuánto fervor hace falta para copiar poemas así. Y cómo el gesto de llamar a otro y decirle: “Mira,” era el reflejo exacto de saber que el otro podía oír la llamada, reconocer los signos, adivinar la puerta. Así eran los intercambios, como de iniciados que se reconocían en medio del gran ruido de fondo que, atronador y omnipresente, no dejaba escuchar ningún sonido.
produjeron otros acercamientos, otros alineamientos de la amistad y de la literatura (de la amistad por y en la literatura). Rolando Sánchez y yo comprendimos intuitivamente que el camino pasaba por una decidida ruptura (pero ruptura como corte rizomático, como proyectiviscencia, como voluntaria esquizotimia). Que, precisamente, siendo el hombre mismo lo que estaba en falta, la literatura se volvía incisividad de lo humano, pensamiento de lo humano, pregunta intensa por lo humano. (Y al contrario, pues el hombre mismo no era sino aestheton, forma, diferencia.) Todo eso que se desplegaría en un poema como “Litoglifo.”(3) Por eso nos acercamos, y ese primer acercamiento era ya la posibilidad del contexto de interrogación que sería diáspora(s). No el mero agrupamiento, sino el diálogo encarnizado, enmadejado en mil mesetas. Recuerdo aún verlo garrapateando poemas de Idea Vilariño en una libreta de notas. Cuánto fervor hace falta para copiar poemas así. Y cómo el gesto de llamar a otro y decirle: “Mira,” era el reflejo exacto de saber que el otro podía oír la llamada, reconocer los signos, adivinar la puerta. Así eran los intercambios, como de iniciados que se reconocían en medio del gran ruido de fondo que, atronador y omnipresente, no dejaba escuchar ningún sonido.
Al regresar de Etiopía, no sólo continué mi desintoxicación del taller literario, sino que comencé a desintoxicarme también de mi toma de posición ideológica. Es difícil hablar de “filiación” en el caso de la revolución cubana, porque la relación en que se está con el Estado ya es filial y más que filial. Como digo: es una de intimidad forzada y pegajosa. Pero también es una familiaridad ligada al mar, al aire, a la condición misma de la isla y a su historia, que es la tuya. Es un nudo o cigoto que nunca puede romperse del todo. Una historia a la vez hermosa y terrible.(4) Y justo allí (en Cuba, no en otra parte) estaba esperándome el gran teórico ruso Mijaíl Bajtín, al que no sólo leí, sino que encontré. No basta con leer; no basta con que compres un libro o con que alguien te lo preste. La lectura tiene que ser un acto de reconocimiento íntimo; la evidencia de esa afinidad profunda de que hablaba antes. Siempre digo (y es cierto) que fue una sola frase de Bajtín lo que me permitió abandonar el materialismo dialéctico (aunque no creo que haya dejado de ser marxista, en el sentido de una crítica filosófica y científica del capitalismo). Pero en ese momento pude salir, como quien se libra de una pesada carga, por la puerta de ese libro. Porque, además, como sucedería después con Maurice Blanchot, no se trataba sólo de ver o de comprender. Hay contactos más profundos, cercanías indecibles. Es todo un universo de lenguaje el que te sale al encuentro. Son libros que, por mucho que leas, lees una sola vez, pues la iluminación, que es completa, dura ese solo instante en que el libro te descubrió y tú lo descubriste. Tú has encontrado el libro, y el libro te ha encontrado a ti. (Como diría el propio Blanchot: “en el momento preciso.”) Porque eres tú quien lee, y lo que encuentras en un libro, sólo lo encuentras tú. Tú eres el libro. Olvidar después no es algo malo. Hay que recordar, pero olvidar también es muy importante. Probablemente olvidar, para el arte, sea mucho más importante que recordar. En un texto muy breve de esa época (que está en la raíz misma de lo que iba a ser mi escritura), se dice: “La invención supone el olvido.” Era una máxima de esos días, y también de éstos.
(Sin embargo, no fue tan fácil romper el vínculo, físico por así decirlo, con la estructura totalitaria. Eso vino después, al cabo de un proceso quizá tortuoso, pero irreversible. Cuanto más se anquilosaba el poder revolucionario, en una evolución paralela a la destrucción del país, más imposible se hacía justificarlo. Finalmente, una carta — otra vez la escritura — vino a hacer oficial lo que desde hacía tiempo era una realidad en mi pensamiento y en mis palabras.)
Luego, más descubrimientos compartidos: los estructuralistas, los post estructuralistas, la pareja Deleuze-Guattari, Nietzsche y Heidegger, Derrida y Barthes, Paz y Borges, Foucault y Lezama. Tantas y tantas lecturas que es imposible numerar. Escribir era otra forma de leer. Leer era otra forma de escribir. El texto como mapa de mapas, como lugar de lugares, como espacio por excelencia de lo Equivalente. De pronto el concepto y la imagen dejaban de ser cosas separadas. Poesía y narración dejaban de ser cosas separadas. No era que comprendiera cuál era mi camino: es que éste era el modo mismo en que se articulaba mi imaginario. Lo poético como lo artístico mismo (no sólo en la poesía: la poesía como el fin mismo del arte). Con el tiempo, llegaría a esta idea que ahora me parece evidente: poesía es todo lo que es arte; prosa, todo lo que no lo es.
 De pronto las palabras y las visiones saltaban. diáspora(s) nunca fue una revista o un grupo. Todo eso vino después, como en un gesto casi póstumo, la necesidad de una incisión en el muro ciego de la falsedad, de la negación, del sonsonete coral de roncas voces chillonas. La necesidad de postular una cartografía, de alzar (trazar a mano alzada) el mapa de un momento único brillando alto allende la ciudad quemada. Y por último, la necesidad de, por así decirlo, “pasar a la acción.” Pero nada podía dar cuenta en el fondo de ese estado de ánimo y de ánimas. El magma en ebullición de ideas, conceptos, discusiones ardientes, conversaciones sin fin en la calle concurrida o desierta; en la resolana del día o en lo profundo de la noche; en un mercado, en una plaza, en un parque, en la azotea de Reina; días (y también noches) hablando, discutiendo, intercambiando, como si nos alimentáramos únicamente de palabras, de la pulpa de libros. Hoy era Musil y su Moosbrugger (o la bella Clarissa), iluminados por el
De pronto las palabras y las visiones saltaban. diáspora(s) nunca fue una revista o un grupo. Todo eso vino después, como en un gesto casi póstumo, la necesidad de una incisión en el muro ciego de la falsedad, de la negación, del sonsonete coral de roncas voces chillonas. La necesidad de postular una cartografía, de alzar (trazar a mano alzada) el mapa de un momento único brillando alto allende la ciudad quemada. Y por último, la necesidad de, por así decirlo, “pasar a la acción.” Pero nada podía dar cuenta en el fondo de ese estado de ánimo y de ánimas. El magma en ebullición de ideas, conceptos, discusiones ardientes, conversaciones sin fin en la calle concurrida o desierta; en la resolana del día o en lo profundo de la noche; en un mercado, en una plaza, en un parque, en la azotea de Reina; días (y también noches) hablando, discutiendo, intercambiando, como si nos alimentáramos únicamente de palabras, de la pulpa de libros. Hoy era Musil y su Moosbrugger (o la bella Clarissa), iluminados por el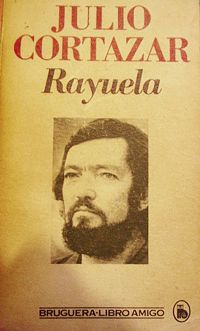 brillo engañoso de la Acción Paralela; mañana, Broch y su Virgilio allende los trirremes de Brindis (y hay un poema mío titulado justamente así: “La muerte de Virgilio), o la trilogía Los sonámbulos, leída de principio a fin como quien encuentra un manuscrito valioso. O Pär Lagerkvist y su Enano (asombrosamente no reeditado y con el que tanto tiene que ver El mediodía del bufón), Carlos Fuentes y su Aura, El pozo de Juan Carlos Onetti, los Nueve cuentos de Salinger. O Aminadab y Thomas el Oscuro, de Blanchot, o La sentencia de muerte, del mismo Blanchot, entregada como un óbolo en la puerta de una iglesia. O El Baphomet, de Klossovsky, o Farabeuf, de Salvador Elizondo, o Locus Solus, de Raymond Roussel. O Bataille, escribiendo sobre el erotismo. O Michel Foucault, hablando magníficamente acerca de Roussel (y uno descubría luego, con asombro, que una frase de Yo el Supremo, tan perfecta allí, ya estaba en Foucault, ¿o era al revés, una frase de Foucault, tan perfecta allí, ya había sido dicha por el Supremo?). Y luego, de pronto, era el Autorretrato en un espejo convexo, de Ashbery, y las líneas del manierismo continuaban más allá del Parmigianino, en ese laberinto o madriguera sin fin en que las imágenes y las palabras se correspondían en un intercambio misterioso. El texto se había convertido en acontecimiento (en el sentido profundo de Ereignis). Se vivía el encuentro con una obra como una experiencia transformadora, como una experiencia de umbral, como un gozoso rito de paso. Íbamos por las obras como esos insectos agrimensores que van dando saltos en la superficie del agua.
brillo engañoso de la Acción Paralela; mañana, Broch y su Virgilio allende los trirremes de Brindis (y hay un poema mío titulado justamente así: “La muerte de Virgilio), o la trilogía Los sonámbulos, leída de principio a fin como quien encuentra un manuscrito valioso. O Pär Lagerkvist y su Enano (asombrosamente no reeditado y con el que tanto tiene que ver El mediodía del bufón), Carlos Fuentes y su Aura, El pozo de Juan Carlos Onetti, los Nueve cuentos de Salinger. O Aminadab y Thomas el Oscuro, de Blanchot, o La sentencia de muerte, del mismo Blanchot, entregada como un óbolo en la puerta de una iglesia. O El Baphomet, de Klossovsky, o Farabeuf, de Salvador Elizondo, o Locus Solus, de Raymond Roussel. O Bataille, escribiendo sobre el erotismo. O Michel Foucault, hablando magníficamente acerca de Roussel (y uno descubría luego, con asombro, que una frase de Yo el Supremo, tan perfecta allí, ya estaba en Foucault, ¿o era al revés, una frase de Foucault, tan perfecta allí, ya había sido dicha por el Supremo?). Y luego, de pronto, era el Autorretrato en un espejo convexo, de Ashbery, y las líneas del manierismo continuaban más allá del Parmigianino, en ese laberinto o madriguera sin fin en que las imágenes y las palabras se correspondían en un intercambio misterioso. El texto se había convertido en acontecimiento (en el sentido profundo de Ereignis). Se vivía el encuentro con una obra como una experiencia transformadora, como una experiencia de umbral, como un gozoso rito de paso. Íbamos por las obras como esos insectos agrimensores que van dando saltos en la superficie del agua.
Y ese tiempo encantado era a su vez confluencia de muchos tiempos, de muchos momentos, de muchas lecturas y amistades distintos. Ahí volvían las lecturas de la infancia y de la adolescencia (Verne y Dumas; Balzac, luego; pero también Wilkie Collins, Leblanc, Dickson Carr, Chandler, Hammett y un largo etcétera), y éstas se encontraban a su vez con otras más recientes, como El hombre que fue jueves, de Chesterton, que a su vez fluía a las continuidades de Deleuze y Guattari y volvía luego, dando un rodeo, al momento en que los pasajeros de la motonave “Uzbekistán” veían caer al mar a la rubia del traje rojo. Era ese símbolo ya irrenunciable del anillo de Moebius, que reenviaba todo límite a la infinitud de la sinusoide, al mágico Ouroboros.

Y luego volvía Rayuela y eran otra vez días y noches enteras viviendo un libro como se vive una vida, en una alucinación perpetua de la memoria. Jovencitas con un ejemplar manoseado de Rayuela bajo el brazo, como si fuera un disco de los Rolling Stones, sólo que mejor, porque ningún disco de rock puede llevarnos hasta donde puede llevarnos nuestra propia imaginación. Imposible decir dónde empezaba y acababa cada cosa. Dónde empezaban y acababan El período azul de Daumier-Smith o El hombre que ríe, de Salinger, o Las babas del diablo, de Cortázar, descubierto, junto al excelente Humo, de Faulkner, en un volumen de cuentos policíacos que, bien lo pregonaba su nombre, eran involuntarios. Esos personajes caminaban con nosotros. Nos hablaban y les hablábamos. Oíamos lo que ellos oían; veíamos lo que ellos veían. Todo era nuevo porque nosotros éramos nuevos; porque todo empezaba de nuevo. El espacio literario postulado por Blanchot era real para nosotros, no sólo porque la literatura era una realidad intensa (no leída, sino vivida), sino porque era ese espacio mismo el que nos era negado por la intimación (de intimidad y de intimidación) totalitaria. Y era así y no de otro modo (en ese diálogo perpetuo, en esa continuidad moebiana) que surgían textos como El mediodía del bufón o La noche del cisne. Eran parte de ese momento; eran el fruto imaginario de esa vida. (El mediodía del bufón, por ejemplo, fue escrito íntegramente en la Biblioteca Nacional cubana, en una de esas jornadas maratonianas en que se comía poco y se leía mucho. El primero que lo leyó fue Rolando Sánchez, en un lugar que antes había sido sólo una sinagoga y que entonces estaba ocupado además por no sé qué institución de la música. Era el año 1989, y que sucediera allí y de ese modo dice mucho sobre cómo eran las cosas en aquella época. En esos mapas, que ya habían nacido de la destrucción de otros mapas, nosotros construíamos gozosamente los nuestros. Vivíamos lo que sólo podíamos vivir allí, y aprendíamos lo que sólo podíamos aprender allí. Quizá porque sólo entonces y allí era posible ese delirio.)
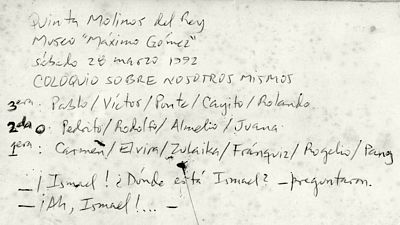
Y, sin embargo, era eso justamente lo que no se quería (eso que llamo una “fiesta dentro de la libertad vigilada”), y por eso diáspora(s) nació desde el principio como una escritura maldita. No sólo marginada, sino abocada por su propia naturaleza al margen o a los márgenes (dado que éstos son infinitos). Pero porque éramos nosotros (era la literatura misma, en tanto ella era lo único que nos interesaba) los que habíamos sido expulsados de la abyecta ciudad letrada, donde los genuflexos bailaban al son del tambor totalitario y reían con su carcajada boba. Fuera de todo, como el homeless en el borde del camino por el que pasan Emma Bovary y su amante, nada podía impedirnos encontrar a nuestros verdaderos contemporáneos. Y así Broch, Musil, Kraus, Canetti, nos hablaban con una voz más actual y más preciosa que todas las sílabas muertas de la megafonía. (De ahí mi sorpresa al llegar a Europa (específicamente, a Austria) y no encontrar eco al mencionar esos nombres, esas preocupaciones, esas preguntas que me parecían (y me parecen) tan vigentes, tan esenciales, tan vivos). En el espejeo infinito del concepto y la imagen, de la crítica y la poesía, de la ficción y la historia: ahí estaba el vértigo que nos interesaba. Si había algo combativo en diáspora(s), tenía que ver sobre todo con el compromiso sincero con la literatura. Con el espacio literario no sólo en un sentido imaginario, sino físico. Lo que en diáspora(s) se hizo patente es que en un estado totalitario el compromiso mismo con el arte es político y, más aún, revolucionario. (Pero: ¿sólo en un “estado totalitario”, ese emblema tranquilizador, usado ya para enmascarar el asesinato silencioso de los ideales y de los afectos? ¿O más bien el totalitarismo se articula siempre, ayer y hoy, allá y aquí, a través de una infinidad de mecanismos de seducción y control, de perversión y compra, de vigilancia y castigo? ¿O acaso el dinero no resulta tan efectivo como la ideología a la hora de expropiar, de silenciar, de marginar o de suprimir? Ser un artista verdadero es lo que no tenía lugar allí en el “paraíso” socialista, y es lo que no tiene lugar tampoco aquí en el “paraíso” capitalista.) Emplearía palabras como “experimento” y “experimentación,” si no fueran tan sospechosas. Más bien había, como he dicho, algo voluntariamente marginal, en el sentido de no ceder a ninguna reificación, pues había mucho que aclarar, mucho que dilucidar, mucho que pensar y mucho que garrapatear (precisamente, al margen). diáspora(s) era esa marginalidad creadora; esa conciencia de que el margen, la frontera, el ailleurs, son lo creador por excelencia.
 Al dar ese lugar privilegiado a una atmósfera, a una época, no he querido disminuir un ápice el mérito de diáspora(s), sino más bien señalar hacia todo lo que no puede verse en la revista (que, de hecho, me gusta, y mucho). Y porque fue después cuando todo eso adquirió una forma más reconocible: la intervención coordinada, el prestigio del samizdat. Sé que hubo algo parecido a un “momento fundacional,” en el que sólo estábamos cinco: Rolando Sánchez, Pedro Marqués de Armas, Ricardo Alberto Pérez, Carlos Aguilera y yo. Y sé también que mi nombre fue desde el principio un nombre semiborrado (por mí mismo, desde luego), en parte porque siempre he desconfiado de las empresas colectivas (ya había más que suficiente colectividad en Cuba), y en parte porque algo en mí se negaba a presentarse como miembro de pleno derecho, a ser parte de un poder, aunque fuera el de lo literario. En cuanto a la performance a la que te refieres, la verdad es que no recuerdo nada, salvo que yo llevaba un hábito de fraile y tenía la cara embadurnada con un tosco maquillaje de cold cream. Sé que iba diciendo un texto (probablemente fuera mi poema “Quintiliano, ante el foro”(5)), mientras raspaba ominosamente (o quizá sólo parsimoniosamente) un cuchillo contra una piedra de amolar. Todo lo demás (ambiente, reacciones, etc.) se ha borrado.
Al dar ese lugar privilegiado a una atmósfera, a una época, no he querido disminuir un ápice el mérito de diáspora(s), sino más bien señalar hacia todo lo que no puede verse en la revista (que, de hecho, me gusta, y mucho). Y porque fue después cuando todo eso adquirió una forma más reconocible: la intervención coordinada, el prestigio del samizdat. Sé que hubo algo parecido a un “momento fundacional,” en el que sólo estábamos cinco: Rolando Sánchez, Pedro Marqués de Armas, Ricardo Alberto Pérez, Carlos Aguilera y yo. Y sé también que mi nombre fue desde el principio un nombre semiborrado (por mí mismo, desde luego), en parte porque siempre he desconfiado de las empresas colectivas (ya había más que suficiente colectividad en Cuba), y en parte porque algo en mí se negaba a presentarse como miembro de pleno derecho, a ser parte de un poder, aunque fuera el de lo literario. En cuanto a la performance a la que te refieres, la verdad es que no recuerdo nada, salvo que yo llevaba un hábito de fraile y tenía la cara embadurnada con un tosco maquillaje de cold cream. Sé que iba diciendo un texto (probablemente fuera mi poema “Quintiliano, ante el foro”(5)), mientras raspaba ominosamente (o quizá sólo parsimoniosamente) un cuchillo contra una piedra de amolar. Todo lo demás (ambiente, reacciones, etc.) se ha borrado.
Sé, por otra parte, que esta especie de crónica es también un ejercicio de la imaginación, pero lo que quiero subrayar en el fondo es que diáspora(s) se inscribía en ese momento vivo e irrepetible de la cultura cubana. Que era parte orgánica (sobresaliente, pero orgánica) de esa vida intensa, de ese amour fou, de esa pasión itinerante que bien podía empezar en una imprenta de máquinas decimonónicas (a donde iba yo con Radamés Molina a “reeducarme,” y donde se imprimió uno de mis primeros poemas, “The Go-Between”) y acabar en una sesión apoteósica de la película Arrepentimiento, de Tenguiz Abuladze. Y que ese momento único e irrepetible, del que también formaron parte la Spirogira, el grupo Paideia, el grupo Arte Calle y tantos otros, es lo verdaderamente importante, porque nos formó para siempre. Llegado a cierto punto, era indiferente que viviéramos en el Panóptico totalitario. Lo habíamos convertido en nuestra propia fiesta.
No guardo ninguna nostalgia por eso que, joven y lleno de vida como lo éramos todos en ese momento (independientemente de la edad que tuviéramos), sigue recortado allí, entre el azul del cielo, el verde de los árboles y la turbulencia del mar, brillando como una escena iluminada. Todo lo que sé, en lo fundamental, lo aprendí en ese lugar y en esos años. No sólo no he aprendido nada fundamentalmente nuevo aquí, sino que lo aprendido allí me ha servido siempre como una guía segura aquí. Y, más aún: si no hubiera nacido allí, y no hubiera vivido lo que viví, no hubiera sido el escritor que soy. Por eso soy un escritor cubano. Ese adjetivo es el reconocimiento del lugar que mejor conoces y el que mejor te conoce. Por elección, y no por imposición, como diáspora(s).
Poemas como “Vater Pound” y “El pájaro de oro” surgieron como parte de ese camino. (Como ya sabes, son muy anteriores a diáspora(s), pero no ajenos a aquella vida y a aquellos años.) No les doy mayor ni menor valor del que doy a poemas como “El monje y la poesía,” “Acerca del instante y el espacio” o “Litoglifo”. El gesto poético siempre ha significado en mí una incisión o sajo que lleva consigo todo lo que se vive y ronda en ese preciso momento. Si es evidente en mis poemas la presencia de la pintura y de la música, es porque siempre ha habido en mí algo de pintor y de músico. De hecho, a los diez años había dos cosas que quería ser “cuando fuera grande” (y que declaraba a todo el que quisiera oírme): “pintor y astrónomo.” Al final, todo eso ocupó su lugar en la poesía-escritura, como en un sueño. Lo filosófico, lo narrativo, lo musical, lo pictórico. El cielo como pregunta; la tierra como abismo. No esto o aquello, sino esto y aquello. Todas las visiones comenzaron a juntarse para bien en aquellos años. Barroco conceptual, expresionismo abstracto. Dénsele los nombres que se quiera. Pero sobre todo: barroco y no “neo” barroco. Pero: ¿por qué el barroco? Carpentier ha explicado más que bien esta presencia continua de lo barroco en el arte. Si tuviera que añadir algo, sería el concepto de sensibilidad. Hay (y siempre habrá) una sensibilidad barroca, como una hay una sensibilidad expresionista o una sensibilidad romántica. Que no son (o ya no son) compartimentos estancos, pues lo moderno ha liberado a los estilos de su historicidad, de su gravedad ideológica. Libres ahora para la transformación (otra palabra clave), como rico assortimento de olio(6) en una paleta siempre en expansión. La expansión, la ausencia de fronteras, el allegamiento de planos, tonos, modos, intensidades. Delirante deriva del ojo en una geometría subnoctae. Productiva perplejidad del niño en el planómeno. Vagabundeo del homo-texto, del homo-estilo. No el cambio, sino la metamorfosis. No el tema, sino el motivo. No el personaje, sino la instancia. No la trama, sino la urdimbre. Obsesiones que reaparecen en una textura única pero siempre cambiante, camaleónica, aleatoria. La multiplicidad, la simultaneidad, el pliegue, el doblez. La multiplicación, pero como subdivisión, como cabeceo fractal. Lo infinitesimal de lo infinito, y lo infinito de lo infinitesimal. He ahí el barroco. No como afirmación totalizante sino, más que nunca, en ausencia y en falta. En falla, en clivaje, en fractura. El fragmento, siempre el fragmento. Todo texto, todo modo. Rostridad, año cero.
poemas como “El monje y la poesía,” “Acerca del instante y el espacio” o “Litoglifo”. El gesto poético siempre ha significado en mí una incisión o sajo que lleva consigo todo lo que se vive y ronda en ese preciso momento. Si es evidente en mis poemas la presencia de la pintura y de la música, es porque siempre ha habido en mí algo de pintor y de músico. De hecho, a los diez años había dos cosas que quería ser “cuando fuera grande” (y que declaraba a todo el que quisiera oírme): “pintor y astrónomo.” Al final, todo eso ocupó su lugar en la poesía-escritura, como en un sueño. Lo filosófico, lo narrativo, lo musical, lo pictórico. El cielo como pregunta; la tierra como abismo. No esto o aquello, sino esto y aquello. Todas las visiones comenzaron a juntarse para bien en aquellos años. Barroco conceptual, expresionismo abstracto. Dénsele los nombres que se quiera. Pero sobre todo: barroco y no “neo” barroco. Pero: ¿por qué el barroco? Carpentier ha explicado más que bien esta presencia continua de lo barroco en el arte. Si tuviera que añadir algo, sería el concepto de sensibilidad. Hay (y siempre habrá) una sensibilidad barroca, como una hay una sensibilidad expresionista o una sensibilidad romántica. Que no son (o ya no son) compartimentos estancos, pues lo moderno ha liberado a los estilos de su historicidad, de su gravedad ideológica. Libres ahora para la transformación (otra palabra clave), como rico assortimento de olio(6) en una paleta siempre en expansión. La expansión, la ausencia de fronteras, el allegamiento de planos, tonos, modos, intensidades. Delirante deriva del ojo en una geometría subnoctae. Productiva perplejidad del niño en el planómeno. Vagabundeo del homo-texto, del homo-estilo. No el cambio, sino la metamorfosis. No el tema, sino el motivo. No el personaje, sino la instancia. No la trama, sino la urdimbre. Obsesiones que reaparecen en una textura única pero siempre cambiante, camaleónica, aleatoria. La multiplicidad, la simultaneidad, el pliegue, el doblez. La multiplicación, pero como subdivisión, como cabeceo fractal. Lo infinitesimal de lo infinito, y lo infinito de lo infinitesimal. He ahí el barroco. No como afirmación totalizante sino, más que nunca, en ausencia y en falta. En falla, en clivaje, en fractura. El fragmento, siempre el fragmento. Todo texto, todo modo. Rostridad, año cero.
Que empieza cada vez desde la nada y desde el todo. Que desaparece cada vez en la nada y en el todo. La incertidumbre: única luz, única certeza.
Imposible contar cómo se ha escrito un poema. (Y el intento de construir un analogon teórico aprés coup, como hace Brodsky con el poema de Auden, me parece un considerable fracaso.)
Los poemas son mapas de un lugar desconocido. Como he dicho ya en otra ocasión, cuando escribo un poema sé (o aprendo) todo lo que necesito saber para escribirlo. Pero ese conocimiento no me sirve, porque viene de mí, pero no es mío. Sé que lo he escrito yo, pero todo eso ha quedado encerrado allí, como en el globo de Jean-Paul. Sucede como con los sueños: mientras soñamos, lo sabemos todo; al despertar, ya no sabemos nada. (Ya no somos lo que éramos; ya no estamos donde estábamos.)
Hay pocas definiciones de la poesía que me parezcan buenas. Ésta, de José Lezama Lima, es extraordinaria: “La poesía es la búsqueda verbal de finalidad desconocida.” Esa “finalidad desconocida” es la extraña brújula del poeta.
Como la poesía es momento, los poemas son sumas que aspiran a concentrar todo el espacio en un solo instante. Todo poema es poema de ocasión. Pero de gran ocasión: de ocasión única, irrepetible.
He aquí lo que escribí una vez sobre “Vater Pound”(7):
Aparte de que hace al menos dieciséis años que escribí “Vater Pound,” y de que tiendo a olvidar casi enseguida el origen de las cosas que aparecen en un poema (mientras lo escribo, lo sé todo; una vez escrito, ya no sé nada), sería mejor si te dijera algo sobre la forma en que escribo. Los objetos que aparecen en un poema son como los que aparecen en un sueño: no existen ni antes ni después de éste. Lo que significa que un poema es un mundo en sí mismo, que guarda sólo una semejanza lejana con lo “real” (o con el orden de cosas que llamamos lo “real”). Quizá, por ejemplo, no haya la pintura de Rogier van der Weyden a la que se refiere ese verso. Y puede que la suite Los planetas de Gustav Holst no termine con el sonido de campanas que se menciona en el poema. Cuando comienzo a escribir, no tengo idea de cómo va continuar el poema, y la confusión y el error son otras tantas posibilidades. De cuando en cuando (pero sólo de cuando en cuando) un escrúpulo repentino me hace rectificar una incoherencia demasiado obvia. Pero en los sueños (como en el jazz) no hay tiempo para rectificar. La confusión ha adquirido una forma. Lo desconocido (el instante) se ha configurado. No es un error: es algo nuevo.
En cuanto al emblema “Rogier van der Weyden” (pues de eso se trata: de la resignificación: todo adviene al emblema, la instancia, la posibilidad: también el arte), creo recordar confusamente una escena en que hay un ladrón de manzanas y un cazador que lo vigila (de ahí el mosquete). Pero la verdad es que ahora mismo no tengo idea de si esa pintura realmente existe, y de si pertenece o no a Rogier van der Weyden. Muy bien podría haber sido pintada por Hieronymus, como te habrás dado cuenta. Lo que no está en el poema (en su moebiana superficie) no existe. Son visiones atraídas por otras visiones. Palabras atraídas por otras palabras. (Pero qué abismo hay en ellas.) Instancias que fluyen a donde tiene lugar la ceremonia de lo invisible. Las lianas, Pound con un mosquete, la posible pintura de Rogier, Robin Goodfellow que en efecto también es un petirrojo (pierrot le rouge), el bosque, los antiguos cuentos celtas, etc., etc., etc. Son, como se dice en el poema mismo, “símbolos espejeantes”. Nada podemos entresacar de ellos. Vagamos en un bosque de símbolos sin encontrar la puerta. (Y Pound, padre sustituto de la poesía moderna, también es así). Porque no hay relato posible, origen posible, camino posible. Antes de comenzar ya nos habíamos perdido. Creemos que vemos signos, pero es nuestro propio reflejo o un centelleo en la rama. Algo que nos atrae y nos desvía como a Pinocchio y sus compañeros. No hay signo o pintura de Rogier en que cobijarnos. En realidad, no hay nada de nada. Y es así que en el poema se dice: “somos orfebres locos, cazadores obsedidos por un cántico.” ¿Pero dónde tuvo lugar el desvío? ¿Y cuál es la advertencia de Pound? A la distancia del tiempo, sólo puedo hablar como un lector (quizá mejor informado que otros, pero un lector al fin y al cabo), porque el momento del poema es irreproducible. Que cada cual haga de ello lo que quiera.
Aunque reconozco en mí algo (o mucho) inconfundiblemente cubano (como he dicho, no hubiera querido nacer en otra parte), nunca me he visto como parte de una “literatura.” Los diálogos que me interesan no pueden escucharse en el cuchicheo de la provincia. Porque, como bien dijo Lezama, no hay que buscar en la provincia lo que la provincia no puede darnos.
 Al final (pero no hay ningún final, como no hubo un principio), la muerte civil era el precio de buscar sin compromisos la verdad, de desgajarse de esa matria perversa. Como digo también en el artículo sobre la Spirogira, no quedó más remedio que exiliarse, hacia dentro o hacia fuera.
Al final (pero no hay ningún final, como no hubo un principio), la muerte civil era el precio de buscar sin compromisos la verdad, de desgajarse de esa matria perversa. Como digo también en el artículo sobre la Spirogira, no quedó más remedio que exiliarse, hacia dentro o hacia fuera.
Una beca para escritores fue la puerta que, en 1998, me permitió salir de la isla (y de la isla dentro de la isla). Habían pasado casi 20 años desde que vi un cartel en la calle Obispo con la inscripción abierta para entrar en el taller literario (20 años en los cuales había escrito un libro de cuentos, dos libros de poemas (entre ellos uno muy voluminoso y todavía inédito, titulado “Discanto”(8)), y dos novelas(9)), y ahora han pasado casi 30 años desde que estuve en Etiopía. Tiempo suficiente para vivir no una, sino varias vidas. Por eso he escrito al principio: “Estas cosas que pasaron entre nosotros...”
En cuanto a mi viaje a Europa, si hubo una cesura (esa suspensión del juicio causada por el centelleo de lo nuevo), duró exactamente lo que tardó el diafragma de la lucidez en recuperarse. Y eso era también parte del legado de diáspora(s): esa agudeza en ver, ese golpe de ojo que no se deja engañar por mucho tiempo, que no se deja confundir, que no se deja desviar. “Siempre lúcido,” como quería, magníficamente, Joseph Roth. Venir a Europa fue ver, amplificado en el espejo trasatlántico, lo que ya había visto allí: los mismos sueños, las mismas verdades, los mismos errores.
Comprender, de una vez por todas, que el hombre es uno solo, y su soberbia (su locura) la misma.
Pues no hay que pensar ingenuamente que existe una libertad “incondicional” en alguna parte. Muy al contrario. Cuando oigo la palabra “libertad,” me doy cuenta de cuánto la atraviesa, la pervierte, la limita. Veo la sombra de la pulsión alzándose contra el cielo como una oscura cabeza negadora. (Véase, por ejemplo, mi poema “Carta a Buonaventura.”) Hace poco, sin ir más lejos, alguien agitó esa palabra delante de mí como una banderola triunfal. Ese ciego no veía que estaba enarbolando un pedazo de tela deshilachada, como un náufrago que grita en una isla desierta. Vivimos, aquí y allí, en libertad condicional o condicionada, y si somos verdaderamente libres interiormente, los somos tanto aquí como allí, en esa fuga perpetua en medio de la cual sobrevive lo humano, como una apuesta siempre dudosa, un frágil pacto que oscila entre la aniquilación y el júbilo. Las fronteras eran otras y no estaban dibujadas en los mapas.
(Sabadell, 11.02.2012)
Addenda
En cuanto a la Azotea de Reina y su atmósfera, descrita en el artículo de Hanly.
Sólo añadiré que para nosotros la Azotea resultó ser, a la vez, refugio (allí encontrábamos libros, té, medicinas, conversación, dolor y alegría que pasaban como monedas, humor y, por último, también comida: recuerdo el súbito banquete de un pescado comprado por el escritor José Manuel Prieto) y espacio de conversación y discusión sin fin, a veces ardiente, pero siempre dedicada a la reflexión y a la literatura. Salón, por una parte (salón precario, como todo lo demás, pero gozoso), y por otra, atalaya desde donde podían verse las huellas del fuego que había ido consumiendo a La Habana. Así era la Azotea.
conversación, dolor y alegría que pasaban como monedas, humor y, por último, también comida: recuerdo el súbito banquete de un pescado comprado por el escritor José Manuel Prieto) y espacio de conversación y discusión sin fin, a veces ardiente, pero siempre dedicada a la reflexión y a la literatura. Salón, por una parte (salón precario, como todo lo demás, pero gozoso), y por otra, atalaya desde donde podían verse las huellas del fuego que había ido consumiendo a La Habana. Así era la Azotea.
El boca a boca la hizo lugar de paso obligado de personas notables que visitaban la ciudad. Allí podías haber encontrado, en diferentes momentos a lo largo de 10 años, al profesor John Beverley, a la periodista Elizabeth Hanly, el maestro zen Kosen Thibaut o al cantante Pablo Milanés. Todo ocurría con naturalidad. Con esa naturalidad que tienen los lugares donde no hay nada y donde en consecuencia puede aparecer todo.
A Reina me la presentaron un día a la salida del cine Charles Chaplin (uno de los varios cines de ensayo de La Habana,(10) y donde tiene su sede, si no recuerdo mal, la cinemateca). Antonio José Ponte fue el primero que se acercó a ella. Al principio no había azotea, sino un apartamento abajo que ella compartía con su madre. Luego se fue armando ese curioso lugar arriba con materiales de aquí y de allá, hasta devenir el refugio de que hablo y cuya belleza es imposible contar, porque estaba relacionada con todo lo demás (con la destrucción misma y con la precariedad, en suma: con esa libertad de no tener casi nada y ser libre y rico en espíritu).
Debes saber, además, que después del taller cada uno tomó su propio camino. A. J. Ponte, por ejemplo, no tuvo nada que ver con diáspora(s). Reina, a su vez, no tuvo nada que ver con el taller (era de otra generación). Pero todo confluyó allí, en ese lugar pequeño y animado que parecía estar fuera del tiempo o hecho sólo del espíritu de una época.
(Sabadell, 12.02.2012)
Notas
1. Se podría argüir que el taller tiene un límite, más allá del cual sólo cabe estancarse. Pero la verdad es que el taller y experimentos semejantes son ellos mismos el límite. No abren caminos, sino que los cierran.
2. En la extraordinaria traducción de Ángel Crespo.
3. Seguramente éste fue el poema (o uno de los poemas) que vio Elizabeth Hanly.
4. Para una visión más completa de estas dos cosas: la filiación con la revolución cubana y el significado de esa época, remito a dos textos míos: “El Fascismo. Apuntes” (un fragmento del cual apareció en diáspora(s)) y el artículo “Spirogira o el sueño de uno solo”, publicado en la revista electrónica La Habana Elegante.
5. Cito de memoria: “No os comprendo, romanos/sois demasiado ingenuos o demasiado astutos...” “Y luego/ vuestro senado calla/el astuto Livio ha ido a encerrarse en su palacio...”
7. A Mark Weiss, compilador de la antología The Whole Island. Sixty Years of Cuban Poetry. Pero el email que contenía ese texto se ha perdido (yo no lo encuentro, y Mark sufrió un accidente informático), de modo que tuve —infiel a aquel original pero fiel a mí mismo— que retraducir el texto que aparece en inglés en la antología, con la consiguiente nueva textualidad: el texto que aquí aparece.
8. Hasta hoy, mi libro barroco por excelencia, y al que quiero mucho.
9. El escritor y la mujerzuela y Nouvel Observatoire, también inéditas. (No he contado los ensayos: “Quantum”, “La représentation malgré”, etc.).
10. Esos cines de ensayo, alguno tristemente desaparecido ahora, eran un verdadero tesoro que aquí no existe.

