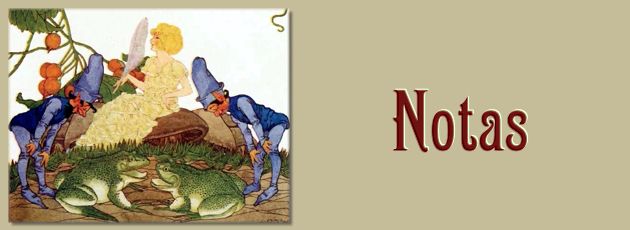
Martí, Guevara y el destino sudamericano
Duanel Díaz, Bucknell University
Para Julio Ramos
 Frente a los “letrados artificiales” que habrían importado ideas extranjeras y hecho fracasar a las repúblicas, Martí llamaba en “Nuestra América” a descifrar el “enigma hispanoamericano.” Pretendía así ofrecer una solución original al problema grande de América Latina en el siglo XIX: ¿qué hacer con esas masas incultas de indios, negros, mestizos que emergieron en la escena histórica tras la emancipación, ese “tercer elemento heterogéneo,” como les llama Ángel Rama, que no era ya la desnaturalizada “madrastra” despreciada por Bolívar en su Carta de Jamaica, pero tampoco los criollos ilustrados que pensaron la independencia? La respuesta de Sarmiento es conocida; ellos, los otros, ocupan el sitio que en el discurso bolivarianotenía la bárbara España. Había que civilizar; ser europeos, norteamericanos. Décadas después, “Nuestra América” viene a proponer un cambio de rumbo: liberarse del “libro europeo” y del “libro yanqui” para ir en busca del “alma de la tierra”.(1) No afuera, sino allí dentro yacía escondido un tesoro, algo sublime que más que por descubrir, estaba por hacer. Frente a la demasiada imitación, Martí proclama que “la salvación está en crear.”
Frente a los “letrados artificiales” que habrían importado ideas extranjeras y hecho fracasar a las repúblicas, Martí llamaba en “Nuestra América” a descifrar el “enigma hispanoamericano.” Pretendía así ofrecer una solución original al problema grande de América Latina en el siglo XIX: ¿qué hacer con esas masas incultas de indios, negros, mestizos que emergieron en la escena histórica tras la emancipación, ese “tercer elemento heterogéneo,” como les llama Ángel Rama, que no era ya la desnaturalizada “madrastra” despreciada por Bolívar en su Carta de Jamaica, pero tampoco los criollos ilustrados que pensaron la independencia? La respuesta de Sarmiento es conocida; ellos, los otros, ocupan el sitio que en el discurso bolivarianotenía la bárbara España. Había que civilizar; ser europeos, norteamericanos. Décadas después, “Nuestra América” viene a proponer un cambio de rumbo: liberarse del “libro europeo” y del “libro yanqui” para ir en busca del “alma de la tierra”.(1) No afuera, sino allí dentro yacía escondido un tesoro, algo sublime que más que por descubrir, estaba por hacer. Frente a la demasiada imitación, Martí proclama que “la salvación está en crear.”
Como ha explicado Julio Ramos, en este ensayo la representación de lo americano se produce desde una autoridad propiamente literaria, diferente a la autoridad más bien ilustrada de letrados como Sarmiento y Bello. Si en estos escribir equivale a mediar entre la razón y ese otro bárbaro, ahora se trata más bien de dar voz a lo autóctono, en última instancia ser ese otro. Se diría que, en este punto, Martí deja de ser un letrado para ser un escritor en el sentido moderno: alguien que vive con angustia la escritura, que quiere ir más allá de las palabras. Algo hay en la transida profecía de «Nuestra América» de voyage au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau. Si es cierto, como afirmó Fernández Retamar en los sesenta, que “al echarse del lado de la “barbarie,” prefigura a Fanon y a nuestra revolución,” también lo es que Martí parece 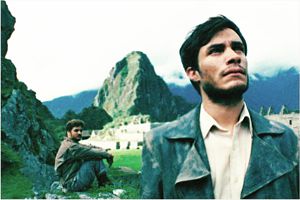 anunciar esa otra parte del siglo XX latinoamericano que se consuma en las aventuras primitivistas de ciertos vanguardistas, allí donde el camino, en sentido contrario a los letrados decimonónicos, se aleja de la razón para acercarse al espacio luminoso de la barbarie. Piénsese en Artaud, buscando entre los indios tarahumaras una salida a la subjetividad burguesa; en Perlongher, que repite en cierto modo el viaje de Artaud –ayahuasca en vez de peyote, michés en lugar de tarahumaras; en el Neruda de “Alturas de Machu Picchu.”
anunciar esa otra parte del siglo XX latinoamericano que se consuma en las aventuras primitivistas de ciertos vanguardistas, allí donde el camino, en sentido contrario a los letrados decimonónicos, se aleja de la razón para acercarse al espacio luminoso de la barbarie. Piénsese en Artaud, buscando entre los indios tarahumaras una salida a la subjetividad burguesa; en Perlongher, que repite en cierto modo el viaje de Artaud –ayahuasca en vez de peyote, michés en lugar de tarahumaras; en el Neruda de “Alturas de Machu Picchu.”
Algo de ello hay, también, en el viaje de Ernesto Guevara por Sudamérica. La película de Walter Salles lo representa bien: el joven de clase media deja atrás novia y carrera para ir en busca del “pueblo;” en la escena final, reconoce que “algo ha cambiado” en él. En ciernes, Guevara es ya un héroe. Se ha salvado de su destino burgués, aunque no de su “destino sudamericano.” La otra forma de evasión con que contaba un joven de su medio social, la literatura, pudo haberla intentado de no haberse encontrado con Fidel Castro aquella tarde de Ciudad de México donde, según todos sus biógrafos, Guevara se convierte en el Che. De haberse ido a París, como tantos escritores latinoamericanos –brillantes o mediocres, consumados o frustrados – hubiera sido un Horacio Oliveira, pero Cuba le ofreció ese “otro lado” definitivo que a aquel se le terminaba siempre escapando. Mejor que cualquier Maga, Cuba fue el pueblo.
Significativamente, Guevara reitera en sus escritos cubanos una metáfora que recuerda a aquella de “Nuestra América” sobre el “enigma hispanoamericano.” “Para dirigir al pueblo hay que interpretarlo;” el guerrillero “interpreta los deseos de la gran masa campesina.” La imagen reaparece en “El socialismo y el hombre en Cuba,” cuando Guevara reconoce que “es verdad que sigue sin vacilar a sus dirigentes, fundamentalmente a Fidel Castro, pero el grado en que él ha ganado esa confianza responde precisamente a la interpretación cabal de los deseos del pueblo.” Así como el discurso de Martí contenía una paradoja fundamental – mientras situaba la clave del enigma en el “estudio de los factores del país,” él jamás intentó semejante análisis; en las antípodas de la ciencia positivista, su discurso era fundamentalmente sintético, poético o mitopoético –, la afirmación guevarista del liderazgo revolucionario como sujeto de una operación hermenéutica no deja de revelar la persistencia de una distancia no salvada, acaso insalvable: quien interpreta al pueblo no es parte de él.
En este punto, el contraste con Eva Perón, ese otro gran icono argentino de la izquierda del siglo XX, es revelador. Justo porque Eva Duarte procede del pueblo, puede ir, según el musical de Lloyd Weber y Tim Rice, “dressed up to the nines.” Su estilo elegante refleja, como se ha señalado, el deseo de la sirvienta que a escondidas se pone las ropas de la señora: “I came from the people, they need to adore me / So Christian Dior me from my head to my toes.” Ciertamente, los exclusivos trajes de Evita cumplen vicariamente la fantasía de tantas jóvenes pobres, al igual que las melodramáticas historias de tantas protagonistas de radionovelas y telenovelas latinoamericanas, cuyo lejano antecedente, el folletín a lo Eugenio Sue, fue duramente criticado por Marx. Si, aunque imbuida de amor por los humildes, Los misterios de París era en el fondo una obra conservadora, en tanto reproducía el mito burgués de la redención de los pobres mediante la filantropía, es justo esta fantasía la que permanece, ahora a escala oficial, grandiosa, cinematográfica, en el peronismo.
porque Eva Duarte procede del pueblo, puede ir, según el musical de Lloyd Weber y Tim Rice, “dressed up to the nines.” Su estilo elegante refleja, como se ha señalado, el deseo de la sirvienta que a escondidas se pone las ropas de la señora: “I came from the people, they need to adore me / So Christian Dior me from my head to my toes.” Ciertamente, los exclusivos trajes de Evita cumplen vicariamente la fantasía de tantas jóvenes pobres, al igual que las melodramáticas historias de tantas protagonistas de radionovelas y telenovelas latinoamericanas, cuyo lejano antecedente, el folletín a lo Eugenio Sue, fue duramente criticado por Marx. Si, aunque imbuida de amor por los humildes, Los misterios de París era en el fondo una obra conservadora, en tanto reproducía el mito burgués de la redención de los pobres mediante la filantropía, es justo esta fantasía la que permanece, ahora a escala oficial, grandiosa, cinematográfica, en el peronismo.
 La Revolución Cubana intentó superar radicalmente ese marco populista; por eso no hubo en ella espacio para ninguna fundación al estilo de la de Eva Perón, como no lo hubo para ninguna primera dama filántropa. Si Evita, por ser uno de ellos, servía como mensajera entre las masas y el líder, trasmitiendo los deseos del pueblo al coronel Perón para que este los satisficiera, en el castrismo no existe esa distribución de roles, como no existe el ejército tradicional. Como ha sido Lenin y Stalin, Castro ha sido Perón y Evita, siendo a la vez algo completamente nuevo. Ahora todos han de llevar uniforme de campaña, y es Guevara, con su peculiar desaliño, quien viene a representar mejor la fijeza de ese atuendo convertido en segunda naturaleza. Si Eva Perón encarnaba el deseo del plebeyo de ascender en la escala social, permaneciendo así en el espacio burgués de la novela popular y las revistas del corazón, el estilo de Guevara es, desde luego, mucho más radical; a style of radical will, como diría Sontag. En las antípodas del estilo glamoroso de Evita, su anti-estilo traduce el deseo de cierta burguesía radicalizada, más que el de los humildes. Si Guevara se viste como descamisado, es porque no es uno de ellos.
La Revolución Cubana intentó superar radicalmente ese marco populista; por eso no hubo en ella espacio para ninguna fundación al estilo de la de Eva Perón, como no lo hubo para ninguna primera dama filántropa. Si Evita, por ser uno de ellos, servía como mensajera entre las masas y el líder, trasmitiendo los deseos del pueblo al coronel Perón para que este los satisficiera, en el castrismo no existe esa distribución de roles, como no existe el ejército tradicional. Como ha sido Lenin y Stalin, Castro ha sido Perón y Evita, siendo a la vez algo completamente nuevo. Ahora todos han de llevar uniforme de campaña, y es Guevara, con su peculiar desaliño, quien viene a representar mejor la fijeza de ese atuendo convertido en segunda naturaleza. Si Eva Perón encarnaba el deseo del plebeyo de ascender en la escala social, permaneciendo así en el espacio burgués de la novela popular y las revistas del corazón, el estilo de Guevara es, desde luego, mucho más radical; a style of radical will, como diría Sontag. En las antípodas del estilo glamoroso de Evita, su anti-estilo traduce el deseo de cierta burguesía radicalizada, más que el de los humildes. Si Guevara se viste como descamisado, es porque no es uno de ellos.
Una crónica de Luis Victoriano Betancourt cuenta cómo los señoritos de sociedad se disfrazaban de negros curros para asistir a ciertos bailes de máscaras. En 1959, en ocasión de su nombramiento como profesor honoris causa por la Universidad Central de Las Villas, Guevara recomienda a los “señores profesores:” “Hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino; hay que bajar al pueblo.” No hay aquí, desde luego, nada de la frivolidad de aquellos petimetres habaneros de los tiempos coloniales, pero sí un extraño esteticismo, que podríamos fácilmente contrastar con el esteticismo clásico del mensaje arielista. Si recordamos que es justo la forma de discurso universitario la adoptada por Rodó en su célebre ensayo de 1900, ¿no podría verse este discurso de Guevara – y en general todo el mensaje guevarista a la juventud latinoamericana de los años sesenta- como un anti-Ariel?
asistir a ciertos bailes de máscaras. En 1959, en ocasión de su nombramiento como profesor honoris causa por la Universidad Central de Las Villas, Guevara recomienda a los “señores profesores:” “Hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino; hay que bajar al pueblo.” No hay aquí, desde luego, nada de la frivolidad de aquellos petimetres habaneros de los tiempos coloniales, pero sí un extraño esteticismo, que podríamos fácilmente contrastar con el esteticismo clásico del mensaje arielista. Si recordamos que es justo la forma de discurso universitario la adoptada por Rodó en su célebre ensayo de 1900, ¿no podría verse este discurso de Guevara – y en general todo el mensaje guevarista a la juventud latinoamericana de los años sesenta- como un anti-Ariel?
Mientras allí el maestro preconizaba una educación estética que contribuyera a purgar el elemento atávico, bárbaro, calibanesco, que habría en todo hombre para acercarlo al modelo espiritual representado por Ariel, el “pintarse de negro, de obrero” de Guevara comporta el camino contrario; mientras el “humanismo liberal,” como había señalado Aníbal Ponce en su Humanismo proletario y humanismo liberal – uno de los libros capitales en la formación intelectual del joven Guevara-, se fundamenta en la clásica paideia humanista, el “humanismo proletario” preconiza necesariamente la violencia. Guevara: “La primera receta para educar al pueblo es hacerlo entrar en revolución. Nunca pretendan educar a un pueblo para que, por medio de la educación solamente, aprenda a conquistar sus derechos. Enséñenle […] a conquistar sus derechos, y ese pueblo, cuando esté representado en el gobierno, aprenderá todo […] y mucho más, será el maestro de todos.” (“Despedida a las Brigadas Internacionales del Trabajo Voluntario”).
Habría que proyectar este pasaje fundamental sobre el trasfondo de la gran tradición liberal latinoamericana, de Francisco Moreno al propio Rodó. En 1810, Moreno hizo reimprimir en Buenos Aires la traducción española del Contrato Social, para distribuirlo en las escuelas públicas de la recién fundada República argentina – clásico ejemplo de esa importación de libros europeos en donde Martí situaba el pecado original de los letrados latinoamericanos. “Si los pueblos no se ilustran, si no vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía,” escribió el prócer argentino en su prólogo al tratado de Rousseau. En Rodó, esta fe en la educación permanece intacta, si bien más concentrada en la enseñanza superior: suerte de mediación entre Ariel y Calibán, el magisterio universitario es afirmado en tanto reducto fundamental de valores espirituales.
Lo que hace Guevara es, entonces, invertir los términos: el problema no está en el pueblo inculto, sino en la universidad entendida como casa de un saber patrimonial. En su discurso en la Universidad de las Villas el guerrillero argentino se refiere, significativamente, a sus propios orígenes burgueses: “Y quisiera, porque inicié todo este ciclo en vaivenes de mi carrera como universitario, como miembro de la clase media, como médico que tenía los mismos horizontes, las mismas aspiraciones de la juventud que tendrán ustedes, y porque he cambiado en el curso de la lucha, y porque me he convencido de la necesidad imperiosa de la Revolución y de la justicia inmensa de la causa del pueblo, por eso quisiera que ustedes, hoy dueños de la universidad, se la dieran al pueblo.” La universidad debe darse al pueblo, hacerse pueblo, justo porque el pueblo ha entrado en revolución. En vez de contrarrestar la violencia del pueblo mediante la educación, como quiere la tradición liberal, lo que se impone es devenir pueblo, y ello pasa necesariamente por la violencia: he ahí el sentido calibanesco de la Revolución Cubana.(2)
 En esta afirmación de la violencia revolucionaria encontramos otra sorprendente comunidad entre Guevara y Martí. Para este, la guerra era necesaria no sólo porque liberaría a Cuba del yugo español, sino porque constituía una expiación de la culpa de la esclavitud. La violencia revolucionaria, justo porque destruía esa riqueza mal habida, era redentora. “Con ramas de árbol paraban, y echaban atrás, el fusil enemigo; aplicaban a la naturaleza salvaje el ingenio virgen; creaban en la poesía de la libertad la civilización; se confundían en la muerte, porque nada menos que la muerte era necesaria para que se confundiesen, el amo y el siervo,” dice Martí en Hardman Hall. Habitar en chozas construidas por ellos mismos, hacer la pólvora que usarían luego, utilizar creativamente la naturaleza: todo ello representa una cierta salida de la fragmentación moderna. Ocupando el espacio bárbaro de la manigua, la Guerra Grande aparece en el discurso martiano como origen de una comunidad nacional virtuosa, en las antípodas de la degenerada ciudad colonial. La guerra, que ha “trocado en legiones de héroes las que antes fueron gala de la danza, y regocijo y pasto de vicios,” es creadora de hombres nuevos.
En esta afirmación de la violencia revolucionaria encontramos otra sorprendente comunidad entre Guevara y Martí. Para este, la guerra era necesaria no sólo porque liberaría a Cuba del yugo español, sino porque constituía una expiación de la culpa de la esclavitud. La violencia revolucionaria, justo porque destruía esa riqueza mal habida, era redentora. “Con ramas de árbol paraban, y echaban atrás, el fusil enemigo; aplicaban a la naturaleza salvaje el ingenio virgen; creaban en la poesía de la libertad la civilización; se confundían en la muerte, porque nada menos que la muerte era necesaria para que se confundiesen, el amo y el siervo,” dice Martí en Hardman Hall. Habitar en chozas construidas por ellos mismos, hacer la pólvora que usarían luego, utilizar creativamente la naturaleza: todo ello representa una cierta salida de la fragmentación moderna. Ocupando el espacio bárbaro de la manigua, la Guerra Grande aparece en el discurso martiano como origen de una comunidad nacional virtuosa, en las antípodas de la degenerada ciudad colonial. La guerra, que ha “trocado en legiones de héroes las que antes fueron gala de la danza, y regocijo y pasto de vicios,” es creadora de hombres nuevos.
Algo de ello hay, ciertamente, en la doctrina guerrillera que en los sesenta teorizaran Guevara y Debray, sólo que ahora el pasaje no es a la comunidad nacional sino a la subjetividad proletaria. “Todo hombre aunque sea un camarada, que se pasa la vida en la ciudad, es un burgués sin saberlo,” se lee en ¿Revolución en la revolución? Justo porque implica un trabajo material, la guerrilla renueva a los sujetos burgueses, proletarizándolos. En “El castrismo, la larga marcha de América Latina” Debray había señalado que las comodidades de la vida civilizada son “incubadoras tibias” que “infantilizan y aburguesan;” en la guerrilla, en cambio, se produce un “contacto permanente y directo con el mundo exterior, con los campesinos y con la naturaleza.” El guerrillero tiene que cazar, sembrar, cosechar, recolectar, y son esas condiciones materiales las que “conducen al foco, ineluctablemente, a proletarizarse moralmente y a proletarizar su ideología.”
pasaje no es a la comunidad nacional sino a la subjetividad proletaria. “Todo hombre aunque sea un camarada, que se pasa la vida en la ciudad, es un burgués sin saberlo,” se lee en ¿Revolución en la revolución? Justo porque implica un trabajo material, la guerrilla renueva a los sujetos burgueses, proletarizándolos. En “El castrismo, la larga marcha de América Latina” Debray había señalado que las comodidades de la vida civilizada son “incubadoras tibias” que “infantilizan y aburguesan;” en la guerrilla, en cambio, se produce un “contacto permanente y directo con el mundo exterior, con los campesinos y con la naturaleza.” El guerrillero tiene que cazar, sembrar, cosechar, recolectar, y son esas condiciones materiales las que “conducen al foco, ineluctablemente, a proletarizarse moralmente y a proletarizar su ideología.”
Negación de la ciudad burguesa, la guerrilla lo es también de esa otra ciudad parásita que desde los tiempos coloniales cada capital latinoamericana alberga dentro de sí: la ciudad letrada, conformada por todos aquellos que manejan la pluma al servicio del poder. En palabras de Rama, “fue la distancia entre la letra rígida y la fluida palabra hablada, que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituraria;” a esa rigidez de la palabra escrita se opone la fluidez del guerrillero que se mueve por el campo, según la frase de Mao, como un pez en el agua. Desafiando la fijeza de la iglesia y el ayuntamiento, de las piedras y las leyes, la guerrilla es puro movimiento. Mas no se trata simplemente de una táctica, un medio para la toma del poder; hay en este tráfico algo de original, creador: “Nunca un guerrillero o un campesino utilizará los caminos ya trazados de la montaña: él los abre a través de la espesura, haciéndose de propios caminos,” escribe Debray, y recuerda uno los “caminos de bosque” heideggerianos, esos senderos claroscuros donde se encuentran arte y política, vislumbrándose la verdad. Frente a las ciudades fundadas por los conquistadores, los trillos abiertos por los guerrilleros en la profundidad de la selva americana vienen a constituir un nuevo origen; prefiguran una otra ciudad que no se basa ya en la antinomia sino más bien en la paradoja, especie de campo letrado o ciudad bárbara, tan maravillosa como ciertas ciudades imaginadas por Calvino, tan quimérica como El Dorado.
 La violencia revolucionaria acompaña, necesariamente, esta refundación; más aun, la violencia es ese pasaje. En su conocido “Prólogo al Poema del Niágara,” escribe Martí que el poeta siente la “nostalgia de la hazaña” una vez que la guerra ha perdido su antigua aura y los hombres se dedican a “cosa más suave, productiva y hacedera.” El tema reaparece en “La casa y el ferrocarril,” en un pasaje nietzscheano en que, luego de relatar varios casos de suicidio y atribuirlos a la mediocridad de un mundo donde no hay lugar para cosas grandes, Martí opone a la cobardía de los suicidas una energía que, desde el dolor, implica creación y trascendencia. “Los enérgicos, aunque desgranándose en el interior como un rosario al que se rompe el hilo, echan mano a la espada, el arado o la pluma, y con las ruinas de sí mismos, fundan. El hombre tiene que ser abatido, como una fiera, antes de que aparezca el héroe.”
La violencia revolucionaria acompaña, necesariamente, esta refundación; más aun, la violencia es ese pasaje. En su conocido “Prólogo al Poema del Niágara,” escribe Martí que el poeta siente la “nostalgia de la hazaña” una vez que la guerra ha perdido su antigua aura y los hombres se dedican a “cosa más suave, productiva y hacedera.” El tema reaparece en “La casa y el ferrocarril,” en un pasaje nietzscheano en que, luego de relatar varios casos de suicidio y atribuirlos a la mediocridad de un mundo donde no hay lugar para cosas grandes, Martí opone a la cobardía de los suicidas una energía que, desde el dolor, implica creación y trascendencia. “Los enérgicos, aunque desgranándose en el interior como un rosario al que se rompe el hilo, echan mano a la espada, el arado o la pluma, y con las ruinas de sí mismos, fundan. El hombre tiene que ser abatido, como una fiera, antes de que aparezca el héroe.”
¿No recuerda esta última frase a aquella otra donde Mella, en su comentario a La zafra, llamaba a Agustín Acosta a ““matarse” y volver a hacerse a sí mismo”? “Sólo los “sin padres,” advertía Mella, “pueden ser útiles y lograr un triunfo social en esta vida moderna.” Estos “sin padres” no son, desde luego, sino los proletarios, aquellos que por no tener antepasados con nombre, ningún lastre que los amarre al pasado, estarían llamados a crear esa novedad absoluta que es la sociedad comunista. Una vez más, la violencia al comienzo del camino, condición sine qua non de un nuevo heroísmo de la vida moderna donde la “nostalgia de la hazaña” informa la gesta proletaria. Se diría que Mella, que hace en los años veinte una lectura radical de Martí desde la izquierda comunista, representa ese eslabón entre el nacionalismo martiano y la guerrilla de los sesenta.(3)
Si, como se ha afirmado, las décadas del treinta al cincuenta son en América Latina tiempos de “introspección colectiva,” donde la tradición del pensamiento abocado a la acción se pierde o atenúa, con la militancia guerrillera “esa fatalidad de la vida sudamericana que nos empuja a la política a casi todos los que tenemos una pluma en la mano,” para decirlo con palabras de Rodó en carta a Baldomero Sanín Cano, se renueva decisivamente: nunca como entonces se mató y se murió tanto por mor de las ideas. Pues no fue propiamente la política, sino la violencia revolucionaria lo que ejercieron esos jóvenes de la clase media que inspirados en el ejemplo de Guevara se alzaron en armas contra el poder del estado burgués, siempre en nombre del pueblo. De ese pueblo que más de un siglo atrás había aupado a los crueles caudillos y hasta dado muerte a sus ilustres antepasados.
“Vencen los bárbaros, los gauchos vencen,” piensa el doctor Francisco Laprida, en el poema de Borges, poco antes de que los montoneros de Aldao le den caza. Al él, que quiso ser hombre de leyes y de libros (“libros importados,” diría Martí), lo alcanza al fin la violencia, procedente de esos “otros” que vencen, como un destino inevitable. Ese “destino sudamericano” sería el fracaso de los ideales de la emancipación, fatalmente incompatibles con la turbulencia de aquellas masas ciegas que capitanearon Aldao, Facundo Quiroga, Rosas. Cuando proclama que “estos países se salvarán,” lo que propone Martí en “Nuestra América” no es sino romper ese círculo vicioso de las guerras civiles, superando el terrible destino contra el cual la receta ilustrada de un Moreno había resultado impotente: si las repúblicas habían purgado en las tiranías “su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país,” había que avanzar en tal conocimiento.
El planteamiento martiano va, sin embargo, más allá de su insistente llamado al “estudio de los factores del país;” después de todo, eso ya estaba en Sarmiento. Recordemos, por ejemplo, este célebre pasaje del Facundo: “Necesítase empero para desatar el nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman y buscar en los antecedentes nacionales, en la fisonomía del suelo, en las costumbres y tradiciones populares, los puntos en que están pegados.” Frente a esta perspectiva más bien crítica, sociológica, la reivindicación de la autoctonía americana en Martí equivale a una decidida afirmación de la poiesis: “Gobernante, en pueblo nuevo, quiere decir creador,” “crear es la palabra de pase de esta generación.” En su semblanza de Emerson, Martí había señalado los límites de la ciencia positivista, al afirmar que “el espíritu eterno adivina lo que la ciencia humana rastrea. Esta, humea como un can; aquel, salva el abismo, en que el naturalista anda entretenido, como enérgico cóndor.” Su convocatoria a descifrar el “enigma hispanoamericano” está, claramente, más cerca de esta adivinación espiritual que del conocimiento al modo raso de Moreno o Sarmiento. Es ahí, en ese salto cualitativo que equivale a identificarse con la oscura otredad tan temida por los letrados liberales, donde se conseguiría no ya “desatar el nudo” sino cortarlo de una buena vez.
después de todo, eso ya estaba en Sarmiento. Recordemos, por ejemplo, este célebre pasaje del Facundo: “Necesítase empero para desatar el nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman y buscar en los antecedentes nacionales, en la fisonomía del suelo, en las costumbres y tradiciones populares, los puntos en que están pegados.” Frente a esta perspectiva más bien crítica, sociológica, la reivindicación de la autoctonía americana en Martí equivale a una decidida afirmación de la poiesis: “Gobernante, en pueblo nuevo, quiere decir creador,” “crear es la palabra de pase de esta generación.” En su semblanza de Emerson, Martí había señalado los límites de la ciencia positivista, al afirmar que “el espíritu eterno adivina lo que la ciencia humana rastrea. Esta, humea como un can; aquel, salva el abismo, en que el naturalista anda entretenido, como enérgico cóndor.” Su convocatoria a descifrar el “enigma hispanoamericano” está, claramente, más cerca de esta adivinación espiritual que del conocimiento al modo raso de Moreno o Sarmiento. Es ahí, en ese salto cualitativo que equivale a identificarse con la oscura otredad tan temida por los letrados liberales, donde se conseguiría no ya “desatar el nudo” sino cortarlo de una buena vez.
Y para ello, desde luego, era imprescindible la espada: “estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada,” advierte Martí desde el comienzo. Como si el destino sudamericano sólo pudiera ser vencido no soslayando la violencia de los “otros,” esquivándola o conteniéndola, sino más bien atravesándola, lanzándose de cabeza en medio de la hoguera. Borges, patricio, rinde culto al glorioso antepasado en su “Poema conjetural;” Guevara, haciendo suyo el llamado de Mella, o aquel otro más reciente de Sartre en el prólogo a Los condenados de la tierra (“Ahora nos toca el turno de recorrer, paso a paso, el camino que lleva a la condición de indígena”), trata de matar su herencia burguesa para rehacerse; ser el otro, el bárbaro, el gaucho. A ese pasaje al otro lado equivale su “entrar en revolución:” la salida que proponen los utópicos años sesenta al destino sudamericano. “La historia no es una fuerza misteriosa que se abate como una fatalidad sobre nosotros, sino la designación que damos a la actividad humana,” afirmaba John William Cooke en su discurso de conmemoración de la Revolución de Mayo en 1962, en aquella reunión habanera donde Guevara pronunció su “Mensaje a los argentinos.”
Pero bastaron unos años para que ese optimismo voluntarista, alimentado por el espejismo de Playa Girón, comenzara a dar frutos fatales. Más que una superación del destino sudamericano, los sucesivos fracasos guerrilleros se revelaban como una última, extravagante forma del mismo. Sólo que ahora, la violencia de la “tarde última,” esa ruina final no venía ya de afuera, de los “otros,” de la intemperie, sino más bien de adentro, como un profundo anhelo: en la selva boliviana Guevara no se enfrenta al Ejército boliviano, a la CIA, sino a Guevara. ¿No había escrito él mismo que “el revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su partido, se consume en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción se logre en escala mundial”? Y aquí, desde luego, Martí – el de los “Diálogos de vida y muerte” de Casey – no poco prefigura también.
Ciertamente, el destino sudamericano adquiere en la muerte de Guevara un sentido sacrificial. Como escribió Enrique Lihn en su “Elegía a Ernesto Che Guevara:”
Las condiciones de la tragedia están dadas, y no faltan los héroes;
más bien ellos forman ahora un ejército regular,
un río subterráneo que se ramifica en los lugares estratégicos,
un árbol subterráneo cuyo follaje es la tierra
-tiempo de cosechar tantos muertos oscuros-,
y hay también el conductor de los héroes;
todos los héroes llevan a él como los pasos de una prueba de fuego;
una ecuación que despejan los hechos,
y el signo de igualdad entre el que inicia la marcha y quienes le siguen guardando esa distancia camino de la lógica y del azar entremezclados
“por el pantano cubierto de manglares”.
Hay el hombre Ernesto Che Guevara
cuyo nombre es legión
pero de hombres que avanzan a favor de la historia. (Escrito en Cuba)
 Semejante heroísmo, desde luego, no era del todo compatible con la concepción marxista de la historia, cuya desconfianza del papel atribuido a los grandes hombres por la historiografía “burguesa” es de sobra conocida. Así, en Literatura argentina y realidad política (1971) David Viñas comprende la peripecia guevarista como una variante extremada del esteticismo burgués. “El ser escritor” y el “morir heroico”, ¿no se superponen en el cielo mitológico de la burguesía?”. Sí, responde Viñas, “porque ese heroísmo de “la pluma” o de “la espada” necesita destacarse sobre el fondo inerte de la masa; porque supone nuevamente la escisión entre el “espíritu” y el “cuerpo.”” Para Viñas, Guevara marca un umbral, pero permanece a su pesar en la línea del “individualismo heroico del modelo instaurado por los románticos burgueses del año 37.”(4) Su muerte en Bolivia, lejos de ser un gesto ejemplar, o quizás por ello mismo, revela ese límite que el guerrillero no habría podido superar.
Semejante heroísmo, desde luego, no era del todo compatible con la concepción marxista de la historia, cuya desconfianza del papel atribuido a los grandes hombres por la historiografía “burguesa” es de sobra conocida. Así, en Literatura argentina y realidad política (1971) David Viñas comprende la peripecia guevarista como una variante extremada del esteticismo burgués. “El ser escritor” y el “morir heroico”, ¿no se superponen en el cielo mitológico de la burguesía?”. Sí, responde Viñas, “porque ese heroísmo de “la pluma” o de “la espada” necesita destacarse sobre el fondo inerte de la masa; porque supone nuevamente la escisión entre el “espíritu” y el “cuerpo.”” Para Viñas, Guevara marca un umbral, pero permanece a su pesar en la línea del “individualismo heroico del modelo instaurado por los románticos burgueses del año 37.”(4) Su muerte en Bolivia, lejos de ser un gesto ejemplar, o quizás por ello mismo, revela ese límite que el guerrillero no habría podido superar.
Esta crítica durísima y desgarrada, que tan bien refleja la crisis de la izquierda radical latinoamericana a comienzos de la década del 70, sigue sin embargo comprendiendo el error del guevarismo como una contingencia. Pues, para Viñas, sí había una salida al laberinto; convencido de que “El sistema burgués se viene abajo,” él propone, como única alternativa, “una concreta literatura socialista sin héroes ni parcelas de propiedad individual.” Nuestra perspectiva, en cambio, nos llevaría a comprender la caída del guevarismo como algo necesario. Guevara fracasa no porque se haya desligado del pueblo, sino porque ese pueblo no existía como algo exterior a aquel discurso de la burguesía argentina que Viñas pretende desmitificar; era en gran medida una invención literaria.
una salida al laberinto; convencido de que “El sistema burgués se viene abajo,” él propone, como única alternativa, “una concreta literatura socialista sin héroes ni parcelas de propiedad individual.” Nuestra perspectiva, en cambio, nos llevaría a comprender la caída del guevarismo como algo necesario. Guevara fracasa no porque se haya desligado del pueblo, sino porque ese pueblo no existía como algo exterior a aquel discurso de la burguesía argentina que Viñas pretende desmitificar; era en gran medida una invención literaria.
“El espacio que se abre por primera y única vez entre el único Guevara y un pueblo –como prolongación de su cuerpo – que fundiéndose con él lo hubiese sostenido,” es un insalvable abismo, no ya porque el guerrillero continúe a su pesar el liberalismo romántico, sino porque ese pueblo, como la propia sombra, era inalcanzable. Así como Martí, mientras prescribe “el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América,” no hace más que crear un mito llamado “Nuestra América,” el empeño guevarista de ser otro, ese camino de renovación del sujeto burgués, no puede conducir sino a la intemperie, a la muerte. El enigma del pueblo, diríamos, permanece indescifrable; esfinge muda, el pueblo resiste toda interpretación. No es un enigma, al cabo, sino un misterio, como la historia misma. Dándole la razón a Borges, habría que corregir a Cooke: la historia “es una fuerza misteriosa que se abate como una fatalidad sobre nosotros.”
Podría conjeturarse, incluso, que este pensamiento de la tarde última fue compartido por ambos: Francisco Narciso de Laprida el 29 de septiembre de 1829, Ernesto Guevara de la Serna el 7 de octubre de 1967. ¿No habría, en un hipotético relato al estilo de Borges, una secreta, irónica correspondencia entre el doctor que proclamó la independencia de la Provincias Unidas de Sudamérica y ese otro doctor, el errabundo guerrillero que quiso proclamar la segunda, definitiva independencia de América Latina? El uno, muerto a mano de los “otros;” el otro, “otro” él mismo, al final de su trayecto no encuentra, en la escuelita de La Higuera, sino la misma “noche lateral de los pantanos.” Como si, cumplido ese extraño viaje a la semilla de “Nuestra América,” se regresara al punto de partida: la historia, ese ídolo luminoso de los años sesenta, derrotada una vez más por el destino sudamericano.
Notas
1. Evidentemente, esta idea también tiene un origen libresco. A propósito, advierte Juan Marichal: “Tras la lectura de este texto no cabe sospechar que Martí supiera que estaba exponiendo ideas enteramente importadas, ideas procedentes originariamente de los pensadores conservadores de principios del siglo XIX, y de una manera general, de la oposición intelectual a la Revolución Francesa, sobre todo de la alemana. […] En algunos de los antecedentes conservadores del texto de Martí podría encontrarse casi todo lo concerniente a la relación entre el gobierno y la supuesta realidad de un país. Pero no se encontraría el dolor de Martí, no se encontraría una exclamación como la siguiente: “¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos con los brazos!” (Cuatro fases de la historia intelectual latinoamericana 1810-1970) Se podría argüir, sin embargo, que esa idea central de “Nuestra América” tiene un antecedente en la propia tradición latinoamericana: Simón Rodríguez. “La América española es original, originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales sus medios de fundar uno y otro. O inventamos, o erramos.” (Sociedades americanas en 1828) Más que en los románticos alemanes y los contrarrevolucionarios franceses, Simón Rodríguez se inspira en Rousseau.2. Al final de su “Calibán. Notas sobre la cultura de Nuestra América”, Fernández Retamar cita este pasaje de Guevara, para apostillar: “Es decir, el Che le propuso a la “universidad europea”, como hubiera dicho Martí, que cediera ante la universidad americana”; le propuso a Ariel, con su propio ejemplo luminoso y aéreo si los ha habido, que pidiera a Calibán el privilegio de un puesto en sus filas revueltas y gloriosas”. Me parece que aquí Retamar pierde de vista la centralidad de la violencia revolucionaria tanto en Martí como en el propio Guevara. La idea de que Ariel debe “unirse a Calibán en su lucha por la verdadera libertad”, y de que “nuestra cultura es hija de la revolución”, tesis centrales de aquel ensayo de 1971, no llegan a comprender en toda su dimensión el radicalismo guevarista, que no sería ya unirse a Calibán, sino más bien transformarse en Calibán, ser Calibán; es justo la imposibilidad de semejante empresa lo que conduciría a la representación, el espectáculo: “pintarse de pueblo”. En el guevarismo, el dirigente revolucionario no debe tanto “unirse al pueblo”, como forzar al pueblo, “hacerlo entrar en revolución”.
3. Con la diferencia de que el énfasis tecnológico de Mella (aviones, tanques de guerra, cinematógrafo), quien escribe en los años veinte, se ha trocado en la guerrilla de los sesenta en un cierto primitivismo. Marcuse interpreta el ascenso de las guerrillas anticoloniales, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como una especie de regreso del cuerpo, entendido como reducto de potencia vital frente a la “jaula de hierro” en que se habrían convertido las deshumanizadas sociedades modernas. En el prólogo a la segunda edición de Eros y civilización (1966), afirma: “In the revolt of the backward peoples, the rich societies meet, in an elemental and brutal form, not only a social revolt in the traditional sense, but an instinctual revolt –biological hatred. The spread of guerrilla warfare at the height of the technological is a symbolic event: the energy of the human body rebels against intolerable repression and throws itself against the engines of repression.” (“Political Preface”)
4. Para León Rozitchner, en cambio, ese heroísmo era necesario, en tanto encarnaba el pasaje subjetivo de esa nueva izquierda que él legitima tanto contra el peronismo (esa falsa izquierda, derecha enmascarada) como contra la vieja izquierda de los partidos comunistas de corte estalinista. Rozitchner habla del “modelo humano de racionalidad hecha cuerpo […] de esa organización de la realidad que aparece, como prototipo, en los conductores y dirigentes de los procesos revolucionarios”. “Hay uno que emerge, haciendo visible, como forma humana de un tránsito real de la burguesía a la revolución, el camino hacia la transformación que todos podrán recorrer.”(“La izquierda sin sujeto”) Rozitchner no menciona a Guevara sino a Fidel Castro, que contrapone al modelo populista burgués de Perón, pero es evidente que de lo que se trata aquí es del tipo de heroísmo encarnado por el guerrillero argentino. El contraste entre esta lectura de Rozitchner y la de Viñas refleja muy bien el problema central del marxismo latinoamericano de los sesenta, particularmente manifiesto en aquellos marxistas argentinos que, desde una posición decididamente antiperonista, se identificaron con la Revolución Cubana.

