| Memorias
del Desarrollo
(Capítulo
inédito)
Edmundo
Desnoes
¡Qué alivio! No pienso volver a correr, a ir jogging,
a trotar como si tuviera la más remota idea de mi destino. Uno
aprieta
el paso cuando encuentra un punto en el horizonte que reclama su
presencia.  Ahora
simplemente deambulo por la ciudad sin rumbo fijo. Pensar que no hace
mucho,
apenas unos meses, salía cada mañana, iba jogging
antes de sentarme a desayunar, primero por la carretera de Hadley,
bordeada
de arces y abedules y olmos que me contemplaban inmóviles,
burlándose
de mi inútil derroche de energía, y luego por las sendas
del campus de Smith, entre la grama uniforme, repulida, tediosa como
todo
ideal. Ahora
simplemente deambulo por la ciudad sin rumbo fijo. Pensar que no hace
mucho,
apenas unos meses, salía cada mañana, iba jogging
antes de sentarme a desayunar, primero por la carretera de Hadley,
bordeada
de arces y abedules y olmos que me contemplaban inmóviles,
burlándose
de mi inútil derroche de energía, y luego por las sendas
del campus de Smith, entre la grama uniforme, repulida, tediosa como
todo
ideal.
¿Por qué? Para lucir integrado, agradecido, parte de la
sociedad
que me había acogido como refugiado político; o tal vez
para
dormir mejor, agotado al final de cada jornada. Había comenzado
a trotar diariamente más o menos cuando me hice ciudadano
norteamericano.
Corra o no corra, jamás llegaré a ninguna parte. Otra
cosa:
aunque tenga que ir descalzo no vuelvo jamás a ponerme otro par
de zapatos deportivos; detesto esas acolchadas bañaderas de
absurdos
diseños, esos ridículos zapatos de payaso. De ahora en
adelante
sólo introduzco los pies en mocasines de suave piel
marrón.
Soy, para ser cubano, bastante alto. He perdido, el tiempo me ha
cepillado
un par de pulgadas. Ahora mido seis pies, pero mi estatura
todavía
me permite señorear por encima de la mayoría de los
peatones
entre los que navego por la isla de Manhattan. Desde que
abandoné
el mundo académico y me instalé en los altos del West
Side
me he convertido en un boulevardier, inclusive me compré un
bastón
con empuñadura de plata y ostentando la cabeza de Medusa. Las
serpientes
relumbran cuando las froto, acaricio con la palma de la mano. Necesito
apoyarme en algo, necesito algo que me sostenga en un mundo incierto y
escurridizo. Si no tengo sobre qué apoyarme, ni nadie en
quién
confiar, al menos tengo mi bastón.
Por dentro, tras la fachada, la desolación es total; la verdad
es
que a veces la soledad me zarandea. Quiero librarme de las muletas del
picolísimo nombre que he logrado. No quiero que recuerden los
libros
que publiqué. Ya no tengo la seguridad y el prestigio de un
trabajo
bien remunerado, ni la húmeda intimidad de una mujer, ni
siquiera
los sacudimientos de una entretenida conversación con los
amigos.
El que habla solo espera hablar a Dios un día. Un perro.
Pensé
que mientras me acostumbraba a convivir con sólo mi imagen en el
espejo, podría comprarme un perro. Es la excusa, el pretexto
ideal
para acercarme a un extraño e iniciar una conversación
ridícula
cuando la soledad me asfixia, cuando necesito el repulsivo calor de los
demás. Siempre puedo acercarme en el parque a un viejo de mirada
hambrienta o a una mujer atolondrada y exclamar, por ejemplo:
“¡Pero
qué pelaje más deslumbrante tiene su perro!
¿Cómo
se llama? Me tiene que dar la receta; una dieta, un suplemento
alimenticio,
una vitamina, no, una hormona, debe ser una hormona.”
Desde la ventana de mi nuevo departamento veo como cada mañana
la
gente perruna saca a sus animales a caminar y a hacer sus necesidades.
Los veo por la madrugada y hasta en los días de lluvia; aburrido
ante el paisaje suelo apostar al sexo cuando veo a los bípedos
con
sus cuadrúpedos. “Éste va a levantar la pata, y
ésta
seguro se agacha para mear.” Y casi siempre acierto, en un setenta y
cinco
por ciento de los casos. Creo que el perro es la única criatura
en toda la creación que ha establecido verdadera intimidad con
la
mujer y el hombre. El gato es un animal domesticado, el perro vive en
simbiosis
con los humanos. Por eso pensé que debía conseguirme un
perro.
Otra cosa que he notado y que podría utilizar para iniciar una
conversación
en el dog walk del parque de Riverside Drive es: “Nunca he
visto
a un par de perros templando en Nueva Cork, en Cuba era muy frecuente…”
Iniciar así una conversación sin trascendencia, sin
ninguna motivación ulterior. Todo quedaría en el parque,
y una vez más comprobaría que la necesidad de calor
humano
es sólo un instinto programado. Entonces me alejaría de
mis
semejantes. Y siempre tendría la bolsita plástica que he
visto que todos utilizan para recoger el excremento canino.
Recogería
la mierda de mi perro, o perra, en una bolsita plástica y me
alejaría
en busca del tacho de la basura para deshacerme de la hedionda tibieza.
No estaba seguro, vacilada entre procurarme un perro labrador o un
dálmata.
Me insisten, en los pet shops que visité, que el
labrador
es muy inteligente, y lo que es más importante, mucho más
fiel y afectuoso. El dálmata, es un animal atolondrado y muy
difícil
de disciplinar. Pero me atraía la elegancia del dálmata,
no era un perro, parecía una desconcertante pieza de porcelana
en
el paisaje. Me debatía entre forma y contenido. ¿Me
interesa
la inteligencia de un perro? Demasiada lealtad podría ser un
problema,
entonces me sería muy doloroso deshacerme del animal. La hembra
es más afectuosa que el macho. ¿Y si me enamoro de la
perra?
Estaba a punto de procurarme un vistoso dálmata cuando
descubrí
que mudaba el pelambre como loco, soltaba pelos blancos y negros a
todas
horas y por todas partes.
Finalmente decidí que no quería un perro dócil e
inteligente.
Un perro al que tendría que castrar. Mucho menos una perra
hermosa
y de grandes ojos plañideros. Precisamente toda mi vida he
evitado
tener un hijo o una hija para librarme de las ataduras sentimentales.
Abortos
que producen ángeles, sí; niños o niñas,
nunca.
Encontré la solución ideal: me compré un segundo
bastón,
también con empuñadura de plata, pero esta vez me apoyo
en
una estilizada cabeza de perro.
Le he puesto por nombre Fiddle; cada vez que me siento perdido,
desconcertado,
agarro con fuerza la empuñadura, me inclino y le hablo sin miedo. El nombre
me vino de repente: Fiddle era el apodo que la mafia que controlaba el
juego en La Habana le puso a Fidel Castro. Recuerdo haber visto a
Santos
Traficante guiñar un ojo y hablar de darle a Fiddle cuatro
millones
de dólares anuales en lugar de los tres que hasta entonces
había
recibido Batista. Yo acababa de regresar a la isla, y estaba rodando
los
dados, o jugando Black Jack, no recuerdo bien, cuando conocí a
Santos
Traficante. “I need a clean Cubano,” me dijo una noche, “you
should come and work for me, Mister Ed.” Míster Ed era el
nombre
de un famoso caballo de carrera con el que había ganado una
pequeña
fortuna. Me agradó el apodo, pues sólo la mujer es
más
hermosa que un nervioso caballo de pura sangre.
fuerza la empuñadura, me inclino y le hablo sin miedo. El nombre
me vino de repente: Fiddle era el apodo que la mafia que controlaba el
juego en La Habana le puso a Fidel Castro. Recuerdo haber visto a
Santos
Traficante guiñar un ojo y hablar de darle a Fiddle cuatro
millones
de dólares anuales en lugar de los tres que hasta entonces
había
recibido Batista. Yo acababa de regresar a la isla, y estaba rodando
los
dados, o jugando Black Jack, no recuerdo bien, cuando conocí a
Santos
Traficante. “I need a clean Cubano,” me dijo una noche, “you
should come and work for me, Mister Ed.” Míster Ed era el
nombre
de un famoso caballo de carrera con el que había ganado una
pequeña
fortuna. Me agradó el apodo, pues sólo la mujer es
más
hermosa que un nervioso caballo de pura sangre.
Una noche estaba en el hotel Capri, disfrutando del crepúsculo
del
ancien
regime. Recuerdo que me sorprendió descubrir un discreto
Patek
Philippe en la sólida muñeca del mafioso y le
celebré
la joya; sin pensarlo se quitó el reloj y me lo ofreció:
“It’s yours.” Trabajo me costó rechazar el regalo sin
ofenderlo.
Unos meses después, cuando la invasión de Playa
Girón,
cerraron los casinos y Santos Traficante regresó a La Florida.
Antes
de retirarse me cogió la mano izquierda, me quitó mi
viejo
reloj y me dejó el suyo en la muñeca. “You might need
it some day if you stay here too long.”
Fiddle ahora me acompaña en el exilio. El Máximo
Líder
escucha en silencio todos mis pronunciamientos - y algunas veces imito
su respuesta, le pongo las palabras en la boca. Todo lo contrario de lo
que solía ocurrir en la isla. He desarrollado un estilo, una voz
nasal pero profunda para sostener mi conversación con Fiddle.
Aunque mi diálogo con el bastón es algo
excéntrico,
nadie parece sorprendido cuando me detengo en una esquina de Broadway a
conversar con Fiddle, o cuando vamos juntos a un elegante restaurante y
lo sitúo al otro lado de la mesa, con la cabeza de plata, la
empuñadura,
apoyada al borde del blanco mantel, sobre un plato vacío y junto
a una copa de vino.
“Fracasó la revolución, pero un buen vino es siempre un
buen
vino,” le dije hace un par de días para provocarlo.
“Nunca, pero nunca jamás me vas a convencer de que haber
convertido
la victoria en revés era inevitable.”
“Es la naturaleza de todas las cosas que hablan español.”
“En ese caso,” y noté que la sombra de la empuñadura se
alargaba
sobre la mesa, “en ese caso estoy en contra de la naturaleza.”
“Este sabor,” y saboreó el vino, un Poully Fume, “este bouquet,
este sabor ahumado siempre me recordará el incendio que
compartí
a tu lado, por qué virtualmente todos estábamos a tu lado
durante los primeros diez años. Luego lo echaste todo a perder
con
ese primer congreso del... ¿cómo se llama? Toma, bebe,” y
le hundí los morros en la copa.
“No me quedó más remedio que joderte.”
“Me pudiste haber dejado la ilusión…”
“Tenía que joderte.”
“Tienes razón, la literatura es una monstruosa mentira…Pero
sabes
una cosa,” y aquí empecé a tararear: “miénteme
más,
que me hace tu maldad feliz.”
A veces, por las mañanas, cuando lo saco a caminar y cagar, me
ensaño
con Fiddle. Tal vez preferiría seguir refocilándome en la
cama pero me siento obligado a sacarlo a pasear. “¿Te das
cuenta?”
le dije ayer. “Las masas no te prestan aquí la más
mínima
atención. Mira bien a tu alrededor. La gente es indiferente,
rechaza
la mierda que produces, todos vuelven la cabeza cuando te ven cagando.
Yo soy el único que se preocupa de recoger tus mojones.”
La verdad es que yo, mucho más que Fiddle, me he vuelto
deliciosa,
dolorosamente transparente. Al principio pensé que solo
las
mujeres jóvenes me perforaban con la mirada, podían ver a
través de mi cuerpo, como si no estuviera ante sus ojos; o de lo
contrario si me veían, me miraban como si se tratara de un
bulto,
un obstáculo por las calles. Luego descubrí que no se
trataba
sólo las mujeres, todos, pero todos me ignoraban, nadie me
veía,
veían ya al muerto. Nadie demoraba la mirada, aunque sólo
fuera por un minuto, en mis ojos, en mi cuerpo.
He encontrado la manera de llamar la atención, de ser visible
por
unos minutos. Me basta con entrar en una tienda, en cualquier comercio.
Inmediatamente se me acerca una sonrisa: “Can I help you?” Hoy
la
tierra y los cielos me sonríen… Hoy la he visto y me ha mirado.
¡Hoy creo en Dios! Mi tarjeta de crédito me convierte en
una
persona de importancia, mi imagen relumbra cuando me intereso por una
bufanda
de cachemira o un nuevo televisor digital. Me tratan como a un
príncipe.
Mi poder adquisitivo me pone coturnos, me da una enorme visibilidad.
Aunque
solo sea por unos minutos, aunque no compre nada.
Me atreví inclusive a entrar con mi bastón en La Caridad,
un restaurante que ofrece la absurda combinación de comidas
china
y criolla. “Fiddle here, my dog, would like to know if you serve
black
beans and rice, fried plantains and, yes, pork. You know Fiddle is Cuban,”
y le mostré al camarero de ojos rasgados la empuñada de
plata,
rotando ligeramente la fina cabeza de largas orejas caídas. “He
was once very important, almost dangerous. The Kennedy brothers tried
to
kill him a dozen times, but he always came out alive. Now he’s only a
celebrity.”
Todo consumidor, joven o viejo, saludable o mortalmente herido, hable o
no hable con un perro imaginario, ocupa aquí un lugar relevante.
Si ostentas tu presencia de consumidor te atenderán, te
besarán
el culo, te amarán, sí, amarán por encima de todas
las cosas no importa la raza, el sexo, la edad o si invocas el nombre
de
Alá el misericordioso, la protección del Cristo
crucificado
o la sublime indiferencia del Buda meditando sobre un nenúfar.
Esta mañana descubrí, mientras desayunaba leyendo el
periódico,
que todas, pero todas las noticias me tienen sin cuidado: las
elecciones
presidenciales, la foto de Yeltsin bailando como un oso borracho, el
genocidio
en Rwanda, mucho menos la legalización del matrimonio entre
homosexuales
en las islas del archipiélago de Hawai. Pero me resulta
reconfortante
saborear el café con leche ojeando el New York Times, doblando
las
descomunales páginas del diario sobre la mesa de mármol.
Me ubica en el mundo, me permite, después de la confusión
de la noche, volver a la realidad, me tranquiliza saber que
continúan
los gestos ridículos y los absurdos dolores de mis semejantes.
La
lectura, las imágenes, el curruscante temblor del papel
periódico
y las negras huellas de la tinta en mis dedos me aseguran que aunque
anoche
murió Dorothy Lamour, aunque sus ojos se cerraron, el mundo
sigue
andando.
Lo primero que hago cada mañana después de mear, de
confirmar
que puedo vaciar la vejiga con facilidad, que no he sufrido una
obstrucción
durante la noche, de evacuar dos veces y sacudir las últimas
gotas,
es dirigirme a la puerta y descubrir la prensa a mis pies. Agacharme
para
recoger el bulto me permite tomar conciencia de mi cuerpo anquilosado,
que rechina al mismo tiempo que respiro el perfume del diario
recién
impreso. Muchas veces, últimamente, la primera página me
confunde, es idéntica a la primera página del día
anterior. Pero la fecha es nueva y confirma que el tiempo no se ha
detenido.
El aroma del café con leche y las noticias frescas me renuevan
la
presencia del mundo exterior. La realidad sigue ahí. Si puedo
lavarme
las manos y librarme de la tinta en los dedos tal vez pueda lavarme
mañana
el cerebro de sucios recuerdos.
La sangre ya no me reclama, no me pide…Tanto mi padre como mi madre ya
no esperan nada de este hijo, llevan diez y quince años bajo
tierra.
Mi único hermano, Pablo, murió consumido por el Sida en
abril
del año pasado. Me abandonó y dejó una
pequeña
fortuna; no puedo negar que lo quería, que lo quiero al muy hijo
de puta.
Ninguno de mis amigos sabe dónde estoy, dónde
encontrarme;
corté todas las amarras. Mi esposa, mis amigos. Las mujeres que
todavía estaban dispuestas a compartir su tibieza conmigo ya no
están a mi alcance. Redacté una nota para informar a
ciertos
amigos y a un par de cuerpos de mujer con grandes ojos negros que no
regresaría,
que no tendrían noticias mías por un tiempo. Pero les
insistí:
en cuanto conozca mi destino serán los primeros en saberlo.
¿Escribí
la nota por miedo al aislamiento total e irreversible? Los pocos que de
alguna manera me tocaron, me llegaron a sentir la respiración,
ya
hace tiempo que deben haber estrujado, rasgado y botado mi
patética
despedida.
Durante mi primera semana en Manhattan me tropecé con Lester
Lockwood
frente a un kiosco comprando una revista pornográfica. Lester
enseña
ciencias políticas. Me miró desconcertado; “¡Edmondough!”
repetía y no me dejaba pasar, segui mi camino, “¡Edmondough!”
“Sorry, you have the wrong person,” insistí sin cambiar
de
expresión. “Please,” le dije, mirándole a los
ojos,
unos ojos verdes llenos de estrías parduscas, y
retirándome
unos pasos.
“Could
Edmondough be your twin brother? You look just like…” “My
brother
died over a year ago.” Lo volví a mirar desconcertado. Y se
alejó sacudiendo la cabeza.
Ahora me cuido, tengo más cuidado cuando ando distraído.
Si descubro un rostro familiar, remotamente familiar - y hoy todo el
mundo
se parece a alguien que alguna vez conocí - cruzo inmediatamente
la calle o bajo la cabeza y doblo por la primera bocacalle o entro al
primer
vano que me ofrece una sombra.
Un estudiante paquistaní, apenas recordado, súbitamente
se
me plantó delante: “Hey, profesor! Imagine meeting you here
in
New York…”
No le contesté una sola palabra, me limité a mirarlo sin
expresión alguna y esquivando su cuerpo, me alejé
caminando,
sin mirar atrás.
Otro día iba sentado en el autobús, cuando de pronto
siento
unos dedos fríos tapándome los ojos.
“¡Adivina!”
No respondo.
Entonces siento el cosquilleo de una cabellera y un beso en la mejilla.
“Me embarcaste, no pude terminar la tesis porque, mi hijito, te me
desapareciste…”
Era Alba, mi alumna puertorriqueña.
Para callarla aproveché y la besé apasionadamente, en la
boca desconcertada hasta que un frenazo nos sacudió y
sentí,
después de meses de abstinencia, la suave agresividad de los
senos
erguidos.
“Profesor, pero cómo se atreve…” Alba me miró anonadada,
boquiabierta. “¡No lo creo!”
El autobús se detuvo rezongando en la Quinta Avenida y
aproveché
para descender atropelladamente y perderme camino del Museo
Metropolitano.
Quería estudiar el desnudo de Courbet, la deslumbrante pelirroja
con el papagayo. Copiar la cabellera desatada y las carnes abundantes
pero
disipadas, envejecidas por el huracán del tiempo…
Por suerte había salido sin el bastón; de lo contrario
hubiera
tenido que abandonar a Fiddle, dejarlo atrás en mi fuga
precipitada.
Ahora, aunque se aproxima el invierno y la luz es triste, ando por
todas
partes con unos anteojos de sol que cubren, esconden mis grandes ojos
locos.
No sé, tal vez tenga que dejarme crecer la barba.
Ahora me ha dado por hablarle a Fiddle en inglés, especialmente
cuando no quiero escuchar sus peroratas. Al principio pensé que
me entendía pero prefería ignorar la lengua del imperio
revuelto
y brutal que lo despreciaba. “I know you can understand me, you’re a
genius. Right? I’ll tell you something, our size is determined by the
size
of our enemy. Once I wanted to stand between Dostoievski and Celline…
Never
made it. You made it up there with the big dogs. I castrated you by
bringing
you up north, but just read your name backwards and you’ll understand
I’ve
rendered you impotent but I’ve turned into a God. ¡Me
entiendes,
un Dios!”
Y pensar que en otro tiempo su simple presencia me hubiera hecho
temblar,
las pocas veces que lo tuve cara a cara me impuso el silencio y la
obediencia.
En aquella época temía la mordida del poderoso perro.
Ahora
nuestro diálogo es inocuo, un intercambio entre mis palabras
inútiles
y un destello, un chispazo de su hocico plateado. Ahora puedo hablar
sin
miedo, y no tengo que huir; es triste, pero sin peligro no hay drama.
Todo
ahora es un poco más cómodo y mucho más aburrido.
Aquí nos han castrado con la libertad y la buena vida; una
existencia
sin grandes peligros; días aburridos pero días siempre de
total hastío y hartazgo. ¡Ande yo caliente y ríase
la gente!
Lo cierto es que Fiddle nunca me hubiera utilizado de bastón.
Nunca
se hubiera apoyado en mí. Fidel me hubiera arrojado a una celda
oscura, húmeda y ardiente, donde las moscas, los mosquitos y las
ratas me hubieran atormentando. Me hubiera remitido a la cárcel
para mi propio bien, para crearme las condiciones necesarias para la
iluminación
espiritual, la bienaventuranza mística. O, peor todavía,
me hubiera ignorado, abandonado en un rincón oscuro.
Ese fue su error. Y es mi error. Creer en el poder de la literatura, de
las ideas. Las ideas valen poco, lo que valen son las cosas.
Aquí
en el Norte aprendí una sola cosa: la literatura es
entretenimiento,
humo y espejos, y las ideas son sólo instrumentos. Las palabras
lo explican, justifican todo, pero nada tienen que ver con la realidad.
Si algo tenemos en común, yo y Fiddle, mi violín y yo,
mutatis
mutandi, es el terror y el amor a las palabras. Los dos vivimos
marcados
por el pecado original: nacer en español. Ahora podemos hablar,
pero aquí las palabras ni pinchan ni cortan. No se trata de El
ser y el tiempo, ni de El ser y la nada, se trata de El
ser
y las cosas.
Fidel me dejó volar a Venecia. Y fue en Venecia donde
abandoné
la revolución. Soy un mierda, un diletante palabrero, por eso
escogí
la libertad en Venecia. Me invitaron a la Biennale del año 1979
y, desde luego acepté; para mi suerte o desgracia, me dejaron
salir…Durante
años había estado esperando, alimentando mi arrogancia,
pues
no iba a abandonar la isla en una frágil embarcación, a
la  deriva
en la Corriente de Golfo, esperando que descubrieran mis velas blancas,
o que las brisas me arrojaran sobre las playas, las arenas cubiertas de
naranjas y necios de La Florida. deriva
en la Corriente de Golfo, esperando que descubrieran mis velas blancas,
o que las brisas me arrojaran sobre las playas, las arenas cubiertas de
naranjas y necios de La Florida.
“Tú no me abandonaste, yo te abandoné.”
“Yo ni siquiera sabía que existías,” y sacudió la
cabeza de plata.
“Me lo imaginaba…¿No recuerdas que Boris Polevoi te dijo,
durante
tu primera visita a Moscú, que estaba prologando mi novela?”
“No.”
“Y mucho después pediste una copia de mi ensayo sobre Hemingway,
donde atacaba a Míster Way a pesar de que tú lo
habías
defendido, ¿tampoco te acuerdas?” Volvió a sacudir la
cabeza.
“Ahora estamos aquí en este cómodo simulacro, sosteniendo
esta conversación imaginaria. Es una metáfora que todo lo
justifica y que nada tiene que ver con la realidad.”
Una vez refocilado en Italia, harto de fruta de mare y Gavi di
Gavi,
con un nuevo traje de hilo puro color siena, después de un par
de
meses, recibí una oferta para enseñar en Dartmouth
Collage,
como profesor invitado, donde ocuparía la Silla Montgomery, que
incluía una casa de dos pisos y doce habitaciones amuebladas.
Del
decrepito Gran Canal al otoño ardiendo en las hojas de New
Hampshire.
“Right, Fiddle?” El perro castrado me ladró por toda
respuesta.
Nacer
en español
Edmundo Desnoes
(fragmento
de un libro inédito)
Si vas y le preguntas a un extraño, a la persona que acabas de
conocer,
a cualquiera, la obvia y ridícula intromisión: ¿de
dónde eres? La respuesta más frecuente será,
digamos:
Francia; Latvia; Nueva York; Islamabad; y algunas veces, La Habana,
Cuba.
La mayoría mencionará un país, una ciudad, una
historia,
un paisaje.
En realidad, para mí, todos nacemos en una lengua, dentro de los
confines de un idioma y abiertos al horizonte de ese mismo idioma. Es
la
lengua que hablamos, que utilizamos para comunicarnos con el otro y los
otros, es el idioma en que pensamos y formulamos nuestros valores,
expresamos
nuestros deseos y revelamos nuestra angustia, y, desde luego, es el
cuerpo
de nuestra ideología. En la lengua está lo que somos, y
es
nuestra identidad.
El significado de las palabras es sólo una pequeña parte
del ego lingüístico. Es un descubrimiento  que
debo a una vida, más de veinte años, existiendo en
inglés.
Decir “macho” no es lo mismo que decir “female”; “cojones”
lanzado por Madelaine Albright en una sesión de las Naciones
Unidas,
no es lo mismo que “balls”, ni “hembra” es lo mismo que “female”,
y “patria” no es “fatherland”, ni “homeland” - patria es
probablemente una mezcla de hogar y paisaje, palabra cargada tanto de
testosterona
como de estrógeno. que
debo a una vida, más de veinte años, existiendo en
inglés.
Decir “macho” no es lo mismo que decir “female”; “cojones”
lanzado por Madelaine Albright en una sesión de las Naciones
Unidas,
no es lo mismo que “balls”, ni “hembra” es lo mismo que “female”,
y “patria” no es “fatherland”, ni “homeland” - patria es
probablemente una mezcla de hogar y paisaje, palabra cargada tanto de
testosterona
como de estrógeno.
El español y el inglés no sólo son idiomas
útiles,
son maneras de pensar y sentir y soñar. Empecemos con nuestra
actitud
hacia el uso y abuso de la lengua. El inglés está
imbuido,
saturado de pragmatismo, es manipulado por los angloparlantes como una
herramienta; la mayoría del tiempo existe, en el mundo contemporáneo, como un instrumento
empírico.
El español, en la vertiente opuesta, es la cosa en
sí;
lo blandimos como una realidad concreta, una piedra o una caricia. Si
nuestra
lengua fuese un instrumento, como el inglés, entonces
podríamos
lo mismo tomar la palabra como dejarla de lado. La lengua inglesa es
una
opción. Pero el español es inevitable, no lo puedes
dejar,
no puedes ignorar su corporeidad. Te va la vida en su presencia.
existe, en el mundo contemporáneo, como un instrumento
empírico.
El español, en la vertiente opuesta, es la cosa en
sí;
lo blandimos como una realidad concreta, una piedra o una caricia. Si
nuestra
lengua fuese un instrumento, como el inglés, entonces
podríamos
lo mismo tomar la palabra como dejarla de lado. La lengua inglesa es
una
opción. Pero el español es inevitable, no lo puedes
dejar,
no puedes ignorar su corporeidad. Te va la vida en su presencia.
Más de una vez me he visto enfrascado en una
conversación,
y mi interlocutor de habla de repente desliza una evasión “you
have to tell me about that…some other time,” y la persona se aleja,
me da la espalda, dejándome con la palabra en al boca, con el
alma
en la lengua. “Me tienes que hablar de eso…pero en otro momento.” En
español
te juegas la vida en una conversación, estás atrapado. Si
te dan la espalda, si ignoran tus palabras, te han derrotado.
Circulemos entre el compromiso absoluto del español y el
relativo
comercio del inglés. Es frecuente, son muchas las veces que he
escuchado
con una sonrisa triste la siguiente convicción: “Sticks and
stones
can break my bones, but words can never hurt me.” (“Las piedras y
los
palos me pueden quebrar los huesos, pero las palabras nunca pueden
herirme.”)
Recuerdo una película, una mejicanaza, basada en la vida de
Emiliano
Zapata, donde el héroe proclama todo lo contrario. En cierto
momento,
en medio de una batalla, los zapatistas se quedan sin municiones; de
repente
el general Zapata le grita a sus hombres: “Echen mentadas, que
las
mentadas también duelen!” Eso es algo, por ejemplo, que Gary
Cooper,
un hombre de pocas palabras, jamás hubiera proferido, por
ejemplo,
cuando representaba al sargento York durante la Gran Guerra.
Antes de acometer las raíces históricas del
fenómeno,
quiero contarles una anécdota reveladora. Se trata de un
malentendido
que duró años en la vida de una pareja de amigos; ella
era
argentina y él británico. Las discusiones siempre
llegaban
a un punto: Andrew le preguntaba a Dolores: “Is that what you really
think?“ ¿Eso es lo que crees en realidad?”-una pregunta
aparentemente
cargada de honesta curiosidad.
Y Dolores inexorablemente caía en la trampa: “Desde luego, claro
que sí, estoy convencida de todo lo que te he dicho, de cada
palabra.”
Andrew, llegado cierto punto, se retiraba de la discusión, con
gentileza
y crueldad, decidía abandonar las palabras heridas y agonizantes
en el campo de batalla. Dolores, nacida en español, no
podía
soltar el tema y, hablando pronto y mal, se encabronaba.
El español--pasemos ahora bruscamente a la historia-devino una
identidad,
una identidad, una nación durante el siglo quince. El
español,
tal como hoy lo conocemos, no existía, no se cocinó,
no  se
hizo cuerpo hasta ese momento. Russell Crowe, por ejemplo, es llamado
“el
español” a todo lo largo de El gladiador, aunque la
península
Ibérica era entonces sólo una provincia del Imperio
Romano.
La lengua española, independiente del latín, no
surgió
hasta la Edad Media. Los atributos del general romano, coraje y un alto
sentido del honor, no serían hasta mucho más tarde
virtudes
propias de los nacidos en castellano. se
hizo cuerpo hasta ese momento. Russell Crowe, por ejemplo, es llamado
“el
español” a todo lo largo de El gladiador, aunque la
península
Ibérica era entonces sólo una provincia del Imperio
Romano.
La lengua española, independiente del latín, no
surgió
hasta la Edad Media. Los atributos del general romano, coraje y un alto
sentido del honor, no serían hasta mucho más tarde
virtudes
propias de los nacidos en castellano.
Cuando las tropas cristianas entraron en Granada el 2 de enero de 1492,
derrotando el último baluarte de los moros, y poniendo fin a
siete
siglos de ocupación árabe, el español tomó
posesión plena de la península. Pero la depuración
ética no se detuvo; la inquisición se afincó y en
marzo de ese mismo año los judíos, la más
brillante
comunidad intelectual de toda Europa, fueron expulsados de
España.
Pero ya era tarde, demasiado tarde para eliminar, desarraigar la
influencia
de dos de las más relevantes fuerzas culturales de la alta Edad
Media. Ya era muy tarde para pretender pureza de sangre, pureza de
sangre
proclamada por los cristianos viejos; la vida, las raíces mismas
del pueblo estaban ya saturadas de valores árabes y
judíos.
La lengua, la pasión por las palabras era ya una parte integral
de la nuestra manera de vivir, de habitar la lengua española.
“El simplismo de nuestros métodos históricos,”
señala
con agudeza Américo Castro, “está a tono con el de quienes pensaban acabar con lo moro y lo judío de
España
mediante el bautismo, la expulsión o la hoguera...No obstante lo
cual, la realidad impasible continúa estando ahí. Porque
la institución musulmana...Y así como la Grecia vencida
helenizó
en cierta medida a Roma, los muslimes y los hebreos rendidos o
expulsados,
dejaron (aunque no siempre visibles) hondas huellas en la vida de los
cristianos
de España; los vencidos y descartados por los Reyes
Católicos
ya habían impreso en el ánimo del vencedor, ante todo, el
sentido totalizante de la creencia religiosa.”
con el de quienes pensaban acabar con lo moro y lo judío de
España
mediante el bautismo, la expulsión o la hoguera...No obstante lo
cual, la realidad impasible continúa estando ahí. Porque
la institución musulmana...Y así como la Grecia vencida
helenizó
en cierta medida a Roma, los muslimes y los hebreos rendidos o
expulsados,
dejaron (aunque no siempre visibles) hondas huellas en la vida de los
cristianos
de España; los vencidos y descartados por los Reyes
Católicos
ya habían impreso en el ánimo del vencedor, ante todo, el
sentido totalizante de la creencia religiosa.”
España es la encrucijada de tres civilizaciones: somos moros,
árabes
y cristianos; y la lengua española es el organismo vivo que
acarrea
esas disposiciones vitales, con algunos cambios de orientación,
hasta el siglo veintiuno.
La lengua sobrevive a través del tiempo y el espacio, viaja a
través
de la historia y la geografía, acompañándonos como
la intimidad de nuestra propia sombra, a veces a nuestra espalda y
otras
veces ante nuestros pies, pero siempre configurando, doblegando nuestra
visión. Todo individuo nacido en el seno de una familia de habla
española, aunque sea en Nueva York o París, arrastra este
mismo bagaje, ya que desde la infancia, fueron acariciados y
regañados,
mandados a la cama o mimados en esta lengua romance, emotiva y algo
retórica.
El sabor y la consistencia de esta sopa española están
constituidos
por ingredientes judíos, árabes y cristianos,
ingredientes
que enriquecieron y fermentaron un caldo apetitoso y sangriento. Una
mezcla,
una amalgama que distingue al español de todas las demás
lenguas de Europa.
En el corazón de esta fusión de lenguas está la
pasión
del vivir religioso. Los derrotados, tanto judíos como
árabes,
ya habitaban lo que destacó Américo Castro, “el sentido
totalizante
de la creencia religiosa.” Se trataba de dos culturas semíticas;
ambas estaban animadas por gente “del libro”, de la Biblia y el
Corán.
Su concepción del mundo estaba arraigada en la palabra, repito
palabra,
de Dios, y la existencia, por lo tanto, se justificaba por el impacto
divino
de las palabras. La religión es inseparable de la pasión,
de los sentimientos y la conducta que la lengua induce.
Es la palabra divina lo que engendra el mundo. En el libro primero de
Moisés
la creación es,  fundamentalmente,
un acto verbal. Génesis abre con la eficacia de las palabras: “Y
dijo
Dios sea la luz, y fue la luz...Y llamó Dios a la luz
Día,
y a las tinieblas llamó Noche...Luego dijo Dios: haya
expansión
en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas...Y llamó
Dios a la expansión Cielos...
Dijo también Dios: Júntense
las aguas que están debajo de los Cielos en un lugar, y
descúbranse
lo seco...Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la
reunión
de las aguas llamó mares... Después dijo
Dios:
Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el
día
de los noche...” Y todo el tiempo, después de hablar
Jehová,
la Santa Biblia añade una frase lacónica: “Y fue
así.” fundamentalmente,
un acto verbal. Génesis abre con la eficacia de las palabras: “Y
dijo
Dios sea la luz, y fue la luz...Y llamó Dios a la luz
Día,
y a las tinieblas llamó Noche...Luego dijo Dios: haya
expansión
en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas...Y llamó
Dios a la expansión Cielos...
Dijo también Dios: Júntense
las aguas que están debajo de los Cielos en un lugar, y
descúbranse
lo seco...Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la
reunión
de las aguas llamó mares... Después dijo
Dios:
Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el
día
de los noche...” Y todo el tiempo, después de hablar
Jehová,
la Santa Biblia añade una frase lacónica: “Y fue
así.”
La lengua es el vehículo del poder divino. Y el hombre y tal vez
la mujer recibieron, en la Biblia, el derecho divino y el poder de la
palabra:
“Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del
campo
y toda ave delos cielos, y las trajo a Adán para que viese
cómo
las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a
los
animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda
bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo.”
Los árabes, en mayor grado inclusive que los judíos,
confiaban,
por encima de todo, en el poder de la lengua. En el siglo XI, Al
Tajalibi,
un lingüista árabe, insistió: “Todo aquel que ame al
profeta ama también al pueblo árabe y todo aquel que
ame
al pueblo árabe ama también la lengua arábiga en
la
cual los mejores libros se han revelado a los hombres. Todo aquel que
ha
sido guiado por el Señor hasta el Islam...cree que Mahoma es el
mayor de los profetas, que los árabes integran el mejor de los
pueblos
y que la lengua árabe es la mejor y mayor de las lenguas.”
Para muchos árabes, decir algo equivale a hacerlo. Si lo dicen,
piensan que lo han hecho. Sus tiempos verbales borran la
división
entre presente, pasado y futuro. “En lengua árabe la forma
imperfecta
del verbo puede ocupar el lugar del presente, el futuro y el pasado,”
escribe
el arabista Rápale Patai. EL triunfo verbal precede a la
acción
y se mantiene aún después de la derrota.
“Ningún pueblo del mundo siente una admiración tan llena
de entusiasmo por la expresión literaria como el árabe,”
escribe Philip K. Hitti, historiador del Islam. “No creo que exista
otra
lengua capaz de ejercer sobre la mente de sus usuarios una influencia
tan
irresistible como el árabe. El público moderno en Bagdad,
Damasco y el Cairo puede quedar estremecido en extremo por un recital
de
poesía que sólo entiende vagamente, y por las descargas
de
los oradores en lengua clásica, aunque sólo pueda
entrever
su significado. El ritmo, la rima, la musicalidad, produce en ellos
algo
que ellos mismos llaman ‘magia justiciera.’”
Patai, arabista de origen húngaro y autor de The Arab Mind,
nos habla en términos comparativos de su experiencia verbal en
el
mundo islámico: “Yo mismo experimenté en más de
una
ocasión el poder de la retórica árabe...Lo
sentí
asistiendo a una representación teatral árabe, escuchando
a un orador árabe, pendiente de cada palabra de un cuentero
árabe
en un café la noche del Ramadán, o simplemente escuchando
la animada conversación de un grupo de amigos. Conozco con
fluidez
varias lenguas, y puedo dar testimonio de que ninguna lengua de las que
conozco logra siquiera acercarse al árabe en su fuerza
retórica,
en su habilidad para meterse debajo de la piel y pasar más
allá
de la comprensión intelectual hasta llegar a tocar directamente
las emociones y sacudir a los oyentes con su impacto. En este sentido,
el árabe sólo puede compararse a la música.”
Cuando hablamos o escuchamos, escribimos o leemos nuestra lengua
española,
todos sentimos en alguna medida la resonancia casi instintiva de la
belleza
y de la sangre de la Biblia y el Corán,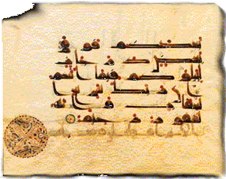 del misterio y el horror, del amor y del rencor que circulan por encima
y por debajo de las palabras.
del misterio y el horror, del amor y del rencor que circulan por encima
y por debajo de las palabras.
La lengua construye la realidad. Nadie mejor que Don Quijote para
revelar
la obstinada interferencia de la lengua. El hidalgo manchego era hijo
de
algo: de la palabra. Las palabras que incorporó en sus lecturas
lo programaron, construyeron su identidad e impulsaron su conducta.
“Es pues, de saber que este sobredicho hidalgo los ratos que estaba
ocioso
(que eran los más del año) se daba a leer libros de
caballerías
con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto
el
ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y
llegó
a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió hanegas de
tierra
de sembradura para comprar libros de caballería en que leer...Y
así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el
cerebro
de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la
fantasía
de todo aquello que leía en los libros, así de
encantamientos
como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros,
amores
tormentosos y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en
la imaginación que era verdad aquella máquina de aquellas
soñadas invenciones que leía, que para él no
había
historia más cierta en el mundo.” Nada, una vez impulsado en su
cruzada redentora, podía detener a Don Quijote en su afán
por deshacer entuertos. Mucho menos eso que llaman la realidad.
Eric
Auerbach, en Mimesis, su estudio sobre “la
representación
de la realidad en la literatura occidental”, revela la división
de las aguas entre el mundo nuestro y el anglosajón. Cervantes
es
más entrañable y popular que Shakespeare, pero su
personaje,
Don Quijote, se niega a aceptar el veredicto de la realidad; ni
siquiera
duda, impone su idee fixe al resto del mundo interior. Sancho,
que
es parte y juez del delirio, intenta engañar a su señor y
sólo consigue una reafirmación de la certidumbre
quijotesca.
Sancho debe ir a Toboso y entrevistarse con Dulcinea. Ve pasar a tres
aldeanas
montadas en tres burros y corre a informar a Don Quijote que Dulcinea
viene
a saludarlo.
“Yo no veo, Sancho,
dijo
Don Quijote, sino a tres labradoras sobre tres borricos.”
Sancho insiste en que se trata de “la señora de sus
pensamientos”
y Don Quijote cae de hinojos:
Oh
princesa y señora
universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnífico
corazón
no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a
la
columna y sustento de la andante caballería?
La labradora insiste en seguir su camino, aguijonea al borrico; el
animal
corcovea y lanza por tierra a Dulcinea; la labradora se recobra y
“puestas
ambas manos sobre las ancas de la pollina dio con su cuerpo más
ligero que un halcón sobre la albarda” y huyó a
horcajadas
sobre el pollino, seguida de sus doncellas.
Don Quijote no puede aceptar la crudeza del encuentro y,
“siguiéndolas
con la vista, y cuando vio que no parecían, volviéndose a
Sancho Panza le dijo: ‘Sancho, ¿qué te parece,
cuán
mal quisto soy de encantadores?”
Nuestro hidalgo había resuelto la contracción, superado
la
duda, y descubierto que Dulcinea de Toboso
estaba simplemente encantada, hechizada y transformada en mera
campesina
por la malquerencia de un encantador. Don Quijote, cegado por la lengua
de los libros de caballería, logra imponer su visión
sublime
a una realidad pedestre.
“El realismo español es más decididamente popular y de
mayor
contenido en vida del pueblo que el realismo inglés de la misma
época,” discurre Auerbach. “Nos presenta en general mucho
más
realidad contemporánea corriente.” Pero se queda ahí,
Cervantes
acepta todos los principios del orden establecido, no cuestiona el
subsuelo
de la realidad.
En “El príncipe cansado” Auerbach insiste en que Shakespeare
“incluye
la realidad telúrica” en Hamlet, pero siempre “su
intención
va más allá de la representación de la
realidad...Incluye,
pero trasciende la realidad.” Y afirma para excomulgarnos: La
literatura
española del gran siglo, no tiene mucha significación en
la historia de la conquista literaria de la realidad moderna; mucho
menos
que Shakespeare, e incluso Dante, Rabelais o Montaigne.
Con devastador desenfado, Auerbach coloca a España dentro del
impotente
reino del realismo mágico: “El realismo del Siglo de Oro es como
una aventura él mismo, y produce un efecto casi exótico;
hasta en la representación de las más bajas zonas de la
vida
es extremadamente colorista, poetizante e ilusionista; ilumina la
realidad
cotidiana con los rayos de las formas ceremoniosas en el trato, con
formaciones
verbales rebuscadas y preciosistas, con el grandioso pathos del ideal
caballeresco
y contrarreformista: hace del mundo un teatro de la maravilla...En el
mundo
es verdad que todo es sueño, pero nada es un enigma que incita a
la solución; hay pasiones y conflictos, pero problemas, no.”
A comienzos del nuevo milenio debemos detenernos y ubicarnos. El
inglés
ha impuesto su visión pragmática, pero el español
mantiene su fuerza emotiva, su delirio humanizante. La lengua
española
es esencial en el cuestionamiento de la hegemonía anglosajona, y
en la necesidad de perforar la superficie del consumismo. Hay tiempo y
densidad en nuestra lengua, tiempo que puede contribuir a evitar el
abuso
de la velocidad y densidad que detiene los deslizamientos de un mundo
epidérmico.
|



