 |
 |
|
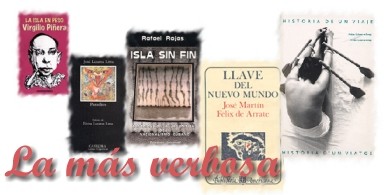 |
||
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||
| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
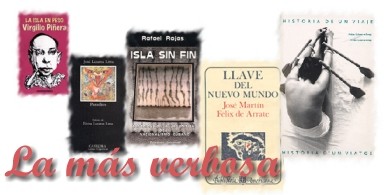 |
||
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||
| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
| Edmundo
Desnoes: dossier
El presente número de La Habana Elegante ofrece a sus lectores
un dossier dedicado al escritor cubano Edmundo Desnoes. A propósito
de ello queremos expresar nuestra gratitud a Jorge Luis Camacho por haber
reunido, especialmente para edición, los materiales de y sobre Desnoes
que aquí incluimos: un capítulo de su novela, aún
inédita, Memorias
del desarrollo así como un capítulo de un
libro de ensayo, también inédito. Este capítulo lleva
por título: "Nacer
en español." A continuación de la
presente nota introductoria puede leerse "Desnoes vuelve a escribir: Un
trazo de pintura roja en el suelo. Edmundo Desnoes entre New York y La
Habana" (introducción a la obra de Desnoes,
por Jorge Luis Camacho), y fragmentos de una entrevista
a Desnoes, del propio Camacho: "La duda radical y la certeza ridícula:
Entrevista a Edmundo Desnoes."
Desnoes vuelve a escribir
En su entrevista con William Luis en 1980, Desnoes afirma que está
escribiendo una novela que titula tentativamente El traidor. Veinte
años después nos entrega un capítulo inédito
de Memorias del Desarrollo, su primera novela escrita en los Estados
Unidos.
Un trazo de pintura roja en el suelo: Edmundo Desnoes entre New York y la Habana "El
subdesarrollo es la incapacidad de acumular experiencias".
Jorge Luis Camacho
En septiembre del año pasado y con motivo del segundo encuentro
sobre literatura iberoamericana en la universidad de Arkansas Tech,
invitamos a Edmundo Desnoes a dar una conferencia y participar Sin saberlo o tal vez sabiéndolo aquella adolescente le dio al escritor el mejor homenaje que podía recibir en New York o la Habana. Su mensaje escrito con pintura roja en el suelo era claro: después de cuarenta y tres años de socialismo planificado, su país era más pobre, y más subdesarrollado que nunca. Las palabras de “memorias” nunca habían alcanzado una actualidad tan sobrecogedora y triste.Debido a la suspensión de la lectura y el "perfomance" de Amaury y Luis Eligio, la actividad del sábado 23 [de diciembre] se redujo a presentar a tres cantantes de Rap - que tuvieron que mostrar antes sus letras a la dirección del centro - y a escuchar música grabada. En medio del baile se desarrolló una Acción Plástica donde el público podía escribir y dibujar con pintura roja en el suelo. Una adolescente de apenas de quince años dejó su trazo en una frase del escritor Edmundo Desnoes que provocó comentarios: "El subdesarrollo es la incapacidad de acumular experiencias". La duda radical y la certeza ridícula: Entrevista a Edmundo Desnoes Jorge Camacho JC: Al inicio de Memorias del Subdesarrollo citas a Montaigne donde habla de las naciones bárbaras. Esto, creo que es evidente, representa la imagen del mundo subdesarrollado desde Europa. ¿Qué hace a Cuba una nación bárbara en los años sesenta en el sentido que da Montaigne a esta frase? ED: Cualquiera puede aprender a escribir - si al menos tiene un par de habitantes en la azotea - como San Juan de la Cruz o como Gabriel García Márquez. Para alguno sería cuestión de días, para otros de largos años. Pero cualquiera puede escribir una nueva versión de Cien años de soledad. Lo decisivo, sin embargo, es tener voz propia, una mirada que revele una manera nueva, o al menos diferente, de ver las cosas. Yo me propuse existir a partir de las contradicciones, los complejos, las ambiciones del hombre subdesarrollado, y la mujer hundida, clamando desde las delicias del subdesarrollo. Carpentier, por ejemplo, encontró lo real maravilloso, ya que no podía ser un escritor surrealista y, de paso, francés; decidió construir lo maravilloso de una realidad incoherente - yo descubrí mi subdesarrollo, un subdesarrollo que palpitaba con el sueño de ser desarrollado. JC: Me parece interesante que hay dos mundos en Memorias, el mundo del intelectual y el mundo popular, pero sin embargo ambos mundos se van uniendo en varios lugares de la obra y, por ejemplo, en la película Sergio aparece en este grupo musical que está tocando; luego en el grupo que viene cantando: pa’lante y pa’lante. ¿Cuál es la relación entre lo intelectual y lo popular en Cuba de los sesenta? ED:
En lugar de una tediosa, y tal vez justa, división de la sociedad
en clases: alta burguesía, pequeña burguesía, proletariado…yo
propongo que entre nosotros existen dos mundos: la calle y la JC: Otra cosa que tiene que ver con la música. En la novela la chica habla cantando, en Los dispositivos hablas de la música antes del triunfo de la revolución. ¿Tienen algún propósito estas ideas en la novela? ED: Cumple, como siempre debe ocurrir cuando tocamos lo ideal en literatura, al menos tres funciones. Adelanta la narración, provoca una sonrisa en el lector y revela una faceta importante del personaje. También se relaciona con tu pregunta sobre la cultura popular. Si algo influyó profundamente en mi locura literaria, ese algo es la letra de las canciones populares. De niño memorizaba la letra de innumerables canciones, muchas veces sin entender el sentido de las palabras, sólo su musicalidad y su poder evocativo. Recuerdo haberle preguntado a mi tía Julia: “¿Qué quiere decir frenesí?” Jamás olvidaré la siguiente metáfora de un bolero: “el hastío es pavo real que se aburre de luz en la tarde”. Las canciones populares son el origen de muchos de nuestros sentimientos más íntimos. Increíble pero cierto. En eso Elena y yo somos uno. JC: Memorias, el libro, y Memorias, la película, están indisolublemente unidas. ¿Te molesta esta unión?
JC: ¿Cómo surgió la idea de añadir los momentos críticos en la película? ED: Normalmente la introducción de metraje documental no funciona con la ficción narrativa. Resulta un poco arbitrario y estéticamente contradictorio. Pero vivíamos un momento histórico donde la narración historia y la ficción cinematográfica formaron un todo y todo fluye con naturalidad. Estábamos viviendo en la historia y en la subjetividad a un mismo tiempo. Creo que fue Sydney Pollack el que dijo que el documental y la narración cinematográfica integraban en Memorias un tejido sin costuras. JC: Y cuando has explicado esto a los estudiantes en las Universidades norteamericanas ¿cómo se han sentido? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos a la película? ED: Depende de la ubicación individual. Algunos puristas insisten en que es una cuña arbitraria dentro de la narración. Otros aprecian la lección de historia, aunque algo simplista y dogmática. A mí siempre me recuerda los años de intensidad y compromiso: así veíamos el mundo dividido en clases -el torturador y el torturado, el hombre de la libre empresa, el sacerdote. Un poco mecánico pero válido. JC: Tanto en el libro como en la película hay una fuerte crítica a Hemingway. No sé si esto lo ves como parte de tu generación que se sintió así porque en los últimos años ha habido películas, libros y no ha habido una crítica tan fuerte. ED:
El ensayo sobre Hemingway es, fue un intento adolescente por reclamar mi
derecho a expresar mi propia visión de la isla de Cuba y mi lugar,
como escritor del subdesarrollo, dentro de la literatura JC: Una de las cuestiones más impactantes de los sesenta es la fragmentación de la familia por cuestiones políticas. En Memorias aparece también esta problemática que se ha agudizado tremendamente en los siguientes 43 años de la revolución. ED:
Es parte de mi visión existencial del individuo solo ante la sociedad.
Yo en realidad he vivido siempre de espaldas a la familia. De joven, si
veía venir por la acera a mi hermano, cruzaba la calle para no tener
que saludarlo. Por muchos años yo creía más en la
amistad y la sociedad. En la comunión de la pareja. En los “vasos
comunicantes” de Goethe y no en la sangre.
JC: ¿Cuáles son los libros que leería Sergio? ED: Primero quiero aclarar que soy y no soy Sergio. Pero si algún libro influyó en tanto Sergio como en Desnoes, es El extranjero, de Camus. Mi ventaja es que nuestro existencialismo trasciende porque palpita dentro de la historia. Pero hay un libro que no leyó Sergio y que formó mi subjetividad, mi aguda interioridad: Memorias del subsuelo, de Dostoievski. El título viene de la traducción que me tocó leer de adolescente; hay otras versiones en español: El hombre del subsuelo, El hombre subterráneo… JC: La novela tiene un estilo sentencioso.
JC: También reaparecen las metáforas biológicas con mucha frecuencia. La idea de podredumbre. Esta metáfora parece sugerir que las cosas en el trópico son como son. ¿Crees que hay una especie de esencialismo en las cosas? ED: La podredumbre es un factor central y vital de la vida en el Caribe. El trópico es un proceso de descomposición. Todo es fugaz y violento como el crepúsculo. Somos fugaces, efímeros, evanescentes… Todos los humanos somos mortales, pero nosotros en el Caribe somos especialmente transitorios. Tú guardas un libro y se llena de musgo y se corrompe con la humedad. El sol quema y borra las imágenes. A eso se refiere Sergio cuando habla de la mujer cubana como una fruta de se pudre antes de alcanzar su madurez. Como el verso de Lezama: “Ha, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor…” JC: Y Orígenes… ED: Lo más atractivo de Orígenes, para un escritor joven y algo comemierda, es la pureza del movimiento. Aunque vivió de espaldas a la política y refugiado en un concepto de la burguesía colonial, católica, “por la más bien enorme Calzada de Jesús del Monte, donde la demasiado luz forma otras paredes con el polvo,” la revista era un oasis. Era un mundo donde se respetaba la literatura, una isla de pureza cultural en medio de una isla de corrupción. Orígenes influyó en mi amor y terror de las palabras, en la salvación a través de la literatura. Siento que Lezama, por su poesía liberadora y endemoniada, es el escritor más redentor del siglo XX cubano. La palabra lo es todo y no es nada. JC: Me dices que estás escribiendo una nueva novela. ED: Está casi terminada, como mi vida. Ahora veo que forma un díptico con Memorias del subdesarrollo, la podría titular Memorias del desarrollo. Es la misma voz, el mismo narrador en busca de su salvación, no a través de una cierta curiosidad política, social, sino enfrascada en una búsqueda espiritual, de salvación a través del otro, de la mujer como mediadora mística. Es una exploración de la vejez, del exilio en español en un mundo que habla inglés, si el fin final es una iluminación o simplemente la incoherencia. El exilio y la vejez me han hecho transparente. Muchos escritores se aferran a su juventud, al pasado cuando el cuerpo se les va arruinando, cuando los recuerdos se corrompen y lo traicionan. Los demás te miran como un ser ridículo o transparente. Yo me lanzo al vacío del precipicio. JC: ¿Qué crees de lo que se ha publicado últimamente en Cuba y fuera de Cuba? ED: Trilogía sucia de La Habana me parece un libro detergente, limpiador. Muchos lo leen por sus pasajes escabrosos, por su priapismo elocuente. Yo lo encuentro refrescante, es un baño que remueve todo los excesos ideológicos, moralistas, sociológicos, toda la retórica, de lo realmaravilloso, la verborrea literaria de los últimos cuarenta años. Pedro Juan Gutiérrez nos devuelve al escepticismo purificador de la novela picaresca - tal vez la más genuina creación literaria de la narrativa en lengua española. También he leído con curiosidad criolla, especialmente la exploración de nuestra relación con personajes que responden al nombre de Volodia Y Ekaterina. Creo que la voz de los jóvenes escritores debe buscar los huesos y no la piel de nuestra nueva realidad existencial. Y siempre con una dosis de duda radical después de tantos años de certeza ridícula. JC: Eres un escritor entre dos culturas. Vivir
entre dos culturas es vivir en un puente. Siempre estás viajando
entre una ribera y otra. Y bajo tus pies sientes la corriente del río:
a veces turbulenta, amenazando engullirte y arrastrarte hacia el |
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos |
| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |