Spirogira o el sueño de uno solo (que acaba
siendo la historia de muchos)
Rogelio Saunders
[Para aclarar una
imprecisión en el artículo “Limones partidos”, de
Víctor Fowler Calzada, aparecido en el número 5 de
Cubista Magazine (Verano de 2006). En él se incluye a Rolando
Sánchez Mejías y Antonio José Ponte entre los
fundadores de Spirogira. Este error me sirvió como pretexto para
contar una historia que hacнa tiempo que querнa ser contada.]
Hay que decir ante todo que Spirogira, esa hipotética
publicación alrededor de la cual se alistó un grupo de
personas con inquietudes artísticas o literarias, y que hizo que
interviniera la estructura de poder cubana, fue la obra de una sola
persona: Reynaldo Alfonso Jiménez, quien por entonces era muy
joven, como todos nosotros.
Ni Rolando Sánchez ni Antonio
José Ponte tuvieron nada que ver en ella. Yo mismo no
entré en la historia sino después, cuando todo el trabajo
preliminar ya estaba hecho.
Aunque en realidad el fenómeno Spirogira no comenzó ese
día de 1985 en que Reynaldo me mostró por primera vez una
lista de personas y supe que existía algo en que valía la
pena colaborar, sino unos 3 años antes, cuando él y yo
éramos soldados en un lugar remoto llamado Jijiga, en el llano
desértico de Ogadén.
The King’s Men
Siempre que recuerdo la escena me veo a mí mismo en mi puesto de
guardia un día de 1982 y a Reynaldo Alfonso acercándoseme
con ese paso desgarbado y como oblicuo que tiene. Pero sé que no
pudo ser así, porque nadie hacía guardia en el lugar en
que nos encontramos. Creo que nos dijimos un par de cosas
intrascendentes y que entonces él me preguntó:
«¿Te interesaría hacer teatro?»
La frase tuvo consecuencias inesperadas,
porque fue el comienzo de una serie de 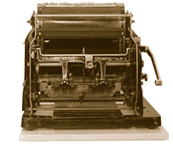 transformaciones desconocidas en
aquel rincón perdido de África. Aunque el tema de esta
rememoración es la Spirogira,
me parece importante señalar ese momento, dejarlo que brille con
luz propia, porque si hubo una locura, una primera y hermosa locura,
fue aquélla. Todo comenzó entonces y allí. O tal
vez un poco antes, cuando Reynaldo y Gustavo Pérez de Alejo (un
ex integrante del Grupo Teatro
Escambray) decidieron crear un grupo de teatro para llevar a
escena la obra que había escrito el último. transformaciones desconocidas en
aquel rincón perdido de África. Aunque el tema de esta
rememoración es la Spirogira,
me parece importante señalar ese momento, dejarlo que brille con
luz propia, porque si hubo una locura, una primera y hermosa locura,
fue aquélla. Todo comenzó entonces y allí. O tal
vez un poco antes, cuando Reynaldo y Gustavo Pérez de Alejo (un
ex integrante del Grupo Teatro
Escambray) decidieron crear un grupo de teatro para llevar a
escena la obra que había escrito el último.
Esa obra, como puede imaginarse, se
ensayó y escenificó en contra de toda la plana de
oficiales (¿a quién se le ocurría montar una obra
de teatro en plena “preparación combativa” y en una
misión militar? ¡no había tiempo para eso!), de
modo que los integrantes del grupo usaban su horas de descanso en las
guardias para ensayar.(1) Y a
ella le siguieron otras dos locuras: la gestión de una emisora
de radio dotada de un inesperado alcance y autonomía, y la
creación de un taller literario. El último tuvo incluso
su propia revista, impresa a mano con el rodillo de un
mimeógrafo Gestetner que se negó a imprimir y al que hubo
que extraer de la maquinaria para obligarlo a cumplir su tarea. Llevaba
el brioso título de “Arte Joven” (en honor a una
publicación homónima modernista), y duró 3
números impresos en un grueso papel amarillo hecho con bagazo de
caña.
Esos proyectos (en los que participaron los 8
integrantes del grupo de teatro) fueron la semilla de Spirogira, porque parecieron
demostrar que incluso dentro de un sistema tan rígido como el
del ejército podía abrirse paso el soplo de la
creatividad bajo la forma de una energía desmedida. Que bastaba
con ser joven y estar lleno de entusiasmo para que las rígidas
esclusas de acero dejaran pasar un poco de aire.
De los tres proyectos, sólo el de
literatura podía atribuirse a mi autoría, y no tuvo ni de
lejos la popularidad de los dos primeros.
Del marxismo al abismo de las
ideas
No era la primera vez que yo participaba en un taller literario. En
1981, a los 18 años, había entrado en el taller literario
“Aracelio Iglesias” de la Habana Vieja (al que después, cuando
cumplía el servicio militar en Etiopía, entrarían
Antonio José Ponte (2),
Rolando Sánchez y Félix Lizárraga). Pero mi
estancia en él no había sido todo lo apacible que se
hubiera podido desear, y aunque se me veía como parte de no
sé qué futuro prometedor, para cuando me fui a
Etiopía en mayo de 1982 ya comenzaba a madurar la crisis que iba
a tener su clímax 4 años después.
Hay que recordar, además, que algunos
de los actores de este drama pertenecíamos entonces a la
Unión de Jóvenes Comunistas, lo cual situará lo
ocurrido en el contexto adecuado para comprender por qué no se
trataba en un principio de una rebelión contra las estructuras
del estado. En absoluto. Lo que hacíamos nos parecía
más bien una continuación natural de lo que
habíamos comprendido del marxismo. Y ahí era precisamente
donde nos equivocábamos. En mi caso, habiendo sido por largo
tiempo una recalcitrante oveja negra, creía haber encontrado de
golpe en el marxismo la tierra de Canaan (el verdadero orden de las
cosas), y me había sumergido en él en cuerpo y alma y a
la mayor profundidad posible, y había salido de la
inmersión con una fuerte convicción filosófica y
un vistoso carnet de color rojo que olía a nuevo (como hubiera
olido sin duda el hombre nuevo si hubiera llegado a existir).
Sólo que, ay, creerse el marxismo de principio a fin era un
experimento altamente peligroso para quienes ya llevaban en sí
el estigma de su pasado como ovejas negras. Cosa que enseguida se vio.
No bien entramos a fondo en la teoría y la práctica del
marxismo, comenzaron las preguntas. Y la falta de respuestas. la
Unión de Jóvenes Comunistas, lo cual situará lo
ocurrido en el contexto adecuado para comprender por qué no se
trataba en un principio de una rebelión contra las estructuras
del estado. En absoluto. Lo que hacíamos nos parecía
más bien una continuación natural de lo que
habíamos comprendido del marxismo. Y ahí era precisamente
donde nos equivocábamos. En mi caso, habiendo sido por largo
tiempo una recalcitrante oveja negra, creía haber encontrado de
golpe en el marxismo la tierra de Canaan (el verdadero orden de las
cosas), y me había sumergido en él en cuerpo y alma y a
la mayor profundidad posible, y había salido de la
inmersión con una fuerte convicción filosófica y
un vistoso carnet de color rojo que olía a nuevo (como hubiera
olido sin duda el hombre nuevo si hubiera llegado a existir).
Sólo que, ay, creerse el marxismo de principio a fin era un
experimento altamente peligroso para quienes ya llevaban en sí
el estigma de su pasado como ovejas negras. Cosa que enseguida se vio.
No bien entramos a fondo en la teoría y la práctica del
marxismo, comenzaron las preguntas. Y la falta de respuestas.
Es posible que el catalizador haya sido el
documental secreto (only for communist eyes) sobre las andanzas del
Coronel Tortoló en la isla de Granada (donde lo que antes
habíamos visto como un gesto heroico se nos revelaba de pronto
como un enorme ridículo), pero lo cierto es que de pronto
comenzamos a cuestionarlo todo, y en primer lugar ese vasto cuerpo
enfermo e ineficiente que era la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Se convirtió en el blanco
sistemático de nuestras críticas, y por extensión
incluyó a Cuba, pues lo que sucedía en un lugar (como
saben todos los que vivieron esa época) estaba indisolublemente
ligado a lo que sucedía en el otro, empezando por las propias
fuerzas armadas cubanas.
Para cuando Reynaldo me mostró las
primeras listas de “spirogiros”, escritas a lápiz en simples
hojas de papel sobadas y resobadas, llevadas de aquí para
allá en una vieja mochila amarillenta (debió ser a
mediados de 1985, y tengo otra imagen nítida: me veo parado en
una calle hojeando aquellas hojas inocentes y curioseando en su
interesante contenido), ya hacía tiempo que habían
madurado nuestras dudas y que habían comenzado los problemas.
Sólo que no teníamos idea de su
alcance.
Nuestro hombre en la Casa de las Américas
Al igual que en el encuentro con Reynaldo a propósito del grupo
de teatro, tampoco en este caso puedo ver más que una escena: la
de un joven sonriente y cordial que se nos acerca con paso
tranquilizador y que lleva una agenda en la mano. Estamos sentados en
un sofá de la recepción de la Casa de las
Américas, y ha comenzado a caer la noche. (El soplo, me aclara
hoy Reynaldo, había partido sin que lo supiéramos de un
personaje flacucho que trabajaba en la institución y cuya
verdadera tarea era la de informar a la seguridad del estado.) El joven
nos tiende la mano y se presenta: Bruno Rodríguez, del
Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
¿Recuerdan ese nombre? Sin duda el
hombre que es hoy Viceministro de Relaciones Exteriores en Cuba ha
recorrido un largo camino. Un camino que pasa, cómo no, por una
estancia educativa en la República Popular de Angola y una no
menos educativa designación como embajador de Cuba ante la ONU.
Es posible incluso que, involuntariamente, hayamos contribuido a su
imparable ascenso. Porque si aquella fue su primera prueba de fuego,
hay que decir que la superó con creces. Su misión, ahora
lo sabemos, era destruir aquel “movimiento paralelo” que no era
más que unas listas de personas agrupadas en torno a la
ilusión de una revista. Y lo hizo con suavidad y eficacia. Como
en una versión real de “Quemado por el sol”, de Nikita
Mijálkov, el joven Bruno Rodríguez nos invitó a
cenar a su casa, donde su amable esposa (una bella mujer llamada
“Nati”, de la que se divorciaría después) cocinó
una sabrosa comida que era el preludio de una traición sin
fisuras. Tengo la sospecha de que fue en ese momento también
cuando Bruno Rodríguez acabó de traicionarse a sí
mismo. Quienes conozcan la obra ínclita de Manuel Cofiño,
sabrán que “Bruno” y “Nati” son los protagonistas de una de sus
obras más célebres: La
última mujer y el próximo combate. ¿Es
posible que la vida se parezca tanto a una mala novela?
Fueron veinte horas de conversación,
sumando los dos encuentros. Veinte horas en que, con toda la ingenuidad
de unos jóvenes de 20 años, abrimos el arcano de nuestros
sueños, ideas y esperanzas ante ese subalterno de
Mefistófeles que no dejaba de asentir y de sonreír,
aportando aquí y allá pincelas de comprensión y
cordial asombro. De paso, hay que decir que todo lo expuesto
allí era una descripción pormenorizada de la debacle de
70 años de socialismo, y una predicción casi exacta de lo
que pasaría si no se tomaban todas esas medidas que nos
parecían no sólo necesarias, sino urgentes. Como se vio
no mucho después, ya no había nada que pudiera salvar al
socialismo. Pero eso tampoco lo sabíamos entonces. A todo esto,
Bruno sonreía y “Nati” cocinaba. Era tan idílico que no
podía traer nada bueno. Y no lo trajo.
Y es que no sabíamos (no
podíamos saber en ese momento) que lo de Bruno Rodríguez
era parte de un cuadro mucho mayor: la estrategia del estado cubano
para gestionar la creciente amenaza de una desintegración del
sistema. En ese mismo año 1985 habían tenido lugar dos
episodios inquietantes: la elección de Mijaíl Gorbachov
como secretario general del PCUS (que traería luego como
consecuencias la perestroika y la glásnost), y la
renovación del movimiento pro derechos humanos. Como suele
decirse, todas las alarmas saltaron, y la maquinaria de la
contrainteligencia se puso en marcha. Había, además,
cierto vínculo entre la Spirogira
y el movimiento disidente creado por Ricardo Boffil, pues el primer
encargado de agrupar a los pintores en ella había sido
Raúl Montesino, que ya en ese momento pertenecía (o iba a
pertenecer muy poco después) al Comité Cubano Pro
Derechos Humanos.
Era demasiado perturbador para que siguiera
adelante.
¿La imaginación al
poder?
Prácticamente de la nada, Reynaldo Alfonso Jiménez
había logrado agrupar a dos centenares y pico de personas
(listadas con sus nombres, apellidos, profesión e inclinaciones
artísticas, y en un radio que abarcaba a 5 provincias del
país) en torno a la mera idea de una revista de improbable
nombre y de aún más improbable destino. Y lo hizo
prácticamente solo, caminando, preguntando, hablando
interminablemente. Soñando despierto como quien recluta a
incrédulos ciudadanos de a pie para ir  en busca de un tesoro
fabuloso. Solo, como una especie de desgarbado quijote habanero
provisto de una mochila vieja y amarillenta. Yo mismo visité
después a algunos “spirogiros” y pude constatar que no se
trataba sólo de nombres en unas listas, sino de personas de
carne y hueso a las que les brillaban los ojos cuando hablaban de sus
proyectos y de sus sueños, tan antiguos (o tan nuevos) como el
mundo. Si aquel era un “loco”, su locura era de un tipo muy peligroso,
pues lograba que la gente creyera en su sueño a partir de una
pintura en el aire. en busca de un tesoro
fabuloso. Solo, como una especie de desgarbado quijote habanero
provisto de una mochila vieja y amarillenta. Yo mismo visité
después a algunos “spirogiros” y pude constatar que no se
trataba sólo de nombres en unas listas, sino de personas de
carne y hueso a las que les brillaban los ojos cuando hablaban de sus
proyectos y de sus sueños, tan antiguos (o tan nuevos) como el
mundo. Si aquel era un “loco”, su locura era de un tipo muy peligroso,
pues lograba que la gente creyera en su sueño a partir de una
pintura en el aire.
En cuanto al nombre de la hipotética
revista, como me explicó el propio Reynaldo más de una
vez (y como cualquiera puede comprobar), proviene de un tipo de alga
verde que crece en los depósitos de agua dulce. La
explicación que daba luego Reynaldo (que se trataba de un alga
“que giraba” y de ahí lo de “spirogira”, etc.), era cuando menos
confusa (aunque no dejo de reconocer que la estructura en espiral de
las células de esa alga era una imagen más que apropiada
para un movimiento), pero aún así se
convirtió en la esperanza de personas de edades, creencias y
profesiones distintas, entre los cuales había algunas muy
creativas pero en donde la profundidad del talento era menos importante
que esa actuación idealista en el seno del inmovilismo
totalitario, esa especie de fiesta dentro de la libertad vigilada.
Al final, muchos se decepcionaron y enrabiaron
(entre ellos yo mismo), pero la verdad es que no podemos culpar a nadie
por darle alas a nuestros sueños. Somos nosotros los que
soñamos. Somos nosotros los tercos, los “locos”, los que “no
aprenden”. Y desde luego, lo que pasó allí iba mucho
más allá del nombre de un alga y del fantasma de una
revista, como lo supo enseguida la maquinaria del poder, que por algo
mandó a uno de sus cuadros más prometedores a acabar de
una vez por todas con aquella alegría no reglamentaria.
Ascuas y briznas de sueños
De aquella época tengo como escenas o fulgoneos de ciertos
momentos claves, y en medio nada. La última escena que guardo en
la memoria (escena terrible) es la de una breve reunión con el
entonces secretario ideológico del Comité Central del
Partido. Debió tener lugar en la primera mitad de 1986, y
sólo participamos tres personas: el funcionario, Reynaldo
Alfonso Jiménez y yo. El tema era uno solo: la
integración de la Spirogira en una feria de la Unión de
Jóvenes Comunistas que llevaba el pomposo título de “En
marcha hacia el 2000” (el socialismo iba a durar para siempre,
así que, ¿qué cosa eran unos 15 años de
nada?). La feria se celebraría en el parque del instituto
preuniversitario “Saúl Delgado”, y allí se nos
permitiría por un instante desplegar nuestro retablo de
quimeras, ya convertido en ascuas y briznas de
sueños.
Escena terrible, porque aquel funcionario,
lleno de suficiencia y desprecio, nos trató como lo que
éramos para el Estado: unos ilusos y unos “locos” (y por eso el
calificativo de “loco” aún hoy me huele a esa jerga). Con el
agravante de que teníamos en el bolsillo un carnet de la
Unión de Jóvenes Comunistas, por lo que había que
llamarnos inmediatamente al orden. Como yo llevaba un año sin
trabajar ni militar en ningún comité de base, aquello dio
pie al gendarme para tratarme como a un adolescente desmañado
cuyas travesuras habían sobrepasado el límite. De pie
junto a su buró, con el portafolio en la mano como quien tiene
mucha prisa (“me esperan para una reunión en el Comité
Central dentro de cinco minutos”, dijo), era la viva estampa del
burócrata socialista, compuesto a partes iguales de crueldad y
de servilismo.
Había llegado el momento clave, y
ninguno de los dos tenía la madurez necesaria para una ruptura
decisiva. No dije una sola palabra. Mi crisis personal, que
había comenzado con el abandono del trabajo y con una salida
igualmente explosiva del taller literario “Aracelio Iglesias”, estaba
llegando a su clímax. Y además, la verdad es que no
había sido el creador de aquella idea (porque la Spirogira nunca
fue más que eso: una idea, un sueño), y no podía
arrogarme el derecho a defenderla. Sólo podía contemplar
impotente cómo recibía el golpe de gracia. No
podía hablar, no me sentía autorizado a hacerlo. Ya
había sido acusado tantas veces de radical y de “loco” que
estaba aprendiendo, con amargura, a mantener la boca cerrada. En aquel
caso era más perentorio aún, pues quien estaba sentado
allí ante aquel tremendo dilema era mi mejor amigo, y hubiera
tenido que pasar por encima de su autoridad y ponerlo además en
peligro para soltar lo que se me atragantaba como una costra de fuego.
Simplemente no podía hacerlo. Me invadió una gran rabia y
al mismo tiempo un gran cansancio. Y luego vino la peor: la
resignación, el encogimiento de hombros. Al fin y al cabo, me
dije, sólo habíamos estado soñando, y aquel era el
fin de nuestro sueño. No resultaría entonces
extraño, sino más bien natural (una conclusión
lógica), que unos meses después yo estuviera internado en
un hospital (y precisamente, en una sala destinada a los “locos”) y
Reynaldo me llevase una carpeta con mi nombre impreso por fuera y
adentro un montón de hojas en blanco. Era el símbolo de
una época. Aunque también comprendo ahora (la
sabiduría es una forma de tristeza) que no podíamos ganar
de ningún modo. Que aquello, desde el principio, no podía
tener ningún futuro. O mejor dicho: que no podía tener
futuro precisamente porque mostraba los límites intraspasables
del totalitarismo cubano, al igual que los mostrarían el
movimiento en pro de los derechos humanos, las action paintings del
grupo “Arte calle” y más adelante los grupos Paideia y Diáspora(s). Aquella feria
no era sino un primer golpe mortal, al que le seguirían otros,
como las reuniones en el Palacio de las Convenciones de La Habana o la
represión sistemática de la disidencia. Golpes sucesivos
que fueron apagando para siempre la pequeña luz y cerrando
herméticamente las esclusas. Al final no quedó más
remedio que irse, hacia dentro o hacia fuera.
Pero el alistamiento de la Spirogira (que, como digo, no fue
ningún movimiento u organización, sino sólo
nombres y sueños), así como la idea de las Ediciones Babujal (también
de Reynaldo Alfonso), no sólo mostraron la incapacidad y rigidez
de la organizaciones creadas por el estado cubano. Sirvieron
también (y ése es su mejor legado) para que se conocieran
entre sí la mayoría de los que en aquella época
tenían inquietudes artísticas o literarias, muchos de los
cuales llegaron a ser después nombres conocidos. Yo mismo hice
buenos amigos allí, y descubrí algunas cosas que iban a
serme de mucho provecho. iban a
serme de mucho provecho.
Fue como una gran bocanada de aire que
coincidió con lo único parecido a una edad de oro que ha
tenido esa larga marcha llamada revolución cubana. No una edad
de oro material, sino espiritual. Hecha de energía e inocencia,
de juventud y de sueños. Un breve momento en que pareció
que de verdad la imaginación se había apoderado de las
cosas. Recuerdo todavía a una avalancha de jóvenes
empujando las puertas del cine Charlie Chaplin y pasando literalmente
por encima de los agentes del orden que no sabían cómo
reaccionar ante esa espontaneidad maravillosa. Me veo caminando y
hablando toda la noche con mi amigo Alejandro Robles, y tomando luego,
ya en lo alto de la madrugada, su celebérrimo “capuchino” de
chocolate.
Lo que quiero decir en el fondo es que entre
1985 y 1994 pasó algo en Cuba, y muy importante. No la Spirogira sólo, sino todo un
espíritu supra generacional, pues lo mismo podías
encontrarte en la casa de Isabel Sardiñas (con quien entonces
vivía Reynaldo Alfonso) al fotógrafo argentino Pablo
Cabado y al pintor Arturo Cuenca, que irte a la casa de Reina
María Rodríguez y caer de lleno en esa atmósfera
que describe el artículo “Revolutionary fight for youth’s poetic
licence”, publicado por la periodista Elizabeth Hanly en The Guardian Unlimited el 21 de
agosto de 1994.
Afortunadamente, no puedo ya recordar la
rabia, ni el odio. No puedo indignarme por lo que sucedió
entonces, ni acongojarme, ni deprimirme. Ni siquiera puedo criticar a
quienes no estuvieron a la altura de ese momento, porque, a fin de
cuentas, ¿quién puede estar a la altura de sus
sueños?
Pero esa escena, esa bella locura, esos
jóvenes declamando en el desierto o inclinados sobre las piedras
de litografía, más grandes que ellos mismos, sonriendo
porque era verdad lo que estaban haciendo (porque ésa era la
única verdad que importaba, la única que existía),
eso no se borra ni puede borrarse.
¿Cómo podríamos llamarlo?
¿La felicidad, tal vez?
(Sabadell, Barcelona, octubre de 2006)
Notas
1. Quien ha hecho una guardia militar de 24 horas sabe lo
que significa
2. No lo recuerdo bien, pero creo que Antonio José
Ponte estaba a punto de entrar en el taller cuando me fui a
Etiopía. Se le mencionaba como “un joven de 18 años que
estudia en el preuniversitario”.
|



