 |
 |
|
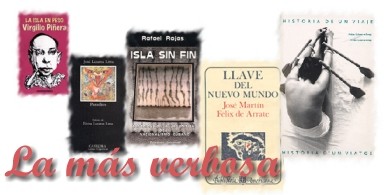 |
||
| La Azotea de Reina | Ecos y murmullos | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
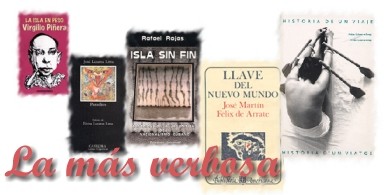 |
||
| La Azotea de Reina | Ecos y murmullos | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
| La más verbosa presenta a los lectores de La Habana Elegante el presente
ensayo de Norge Espinosa sobre la poesía cubana actual. Nuestra
segunda entrega la firma Rogelio Saunders, quien recuerda
el proyecto Spirogira,
allá por los
años 1985 - 1986. Un asunto de fe: poesía cubana actual (Dos fechas: 1998-2004, y 1944-2004: sesenta años de Orígenes.) para Yoandy Cabrera, my best reader Norge Espinosa Mendoza 1 En 1998, acaso intentando remover un panorama que se me antojaba demasiado quieto, lejano ya de lo que alguna vez sus protagonistas quisimos que fuera, firmé unas páginas acerca de la poesía cubana más reciente. Editado entonces por El Caimán Barbudo, no sin que antes una mano recelosa borrara sin mi consentimiento algunas referencias y uno que otro nombre de sus párrafos,  aquel
ensayo
vino a ser una señal disparada contra un blanco acaso demasiado
blanco: una suerte de espectro de lo que antes creíamos
podía y debía ser la poesía de la Isla en aquello
que para muchos iba a ser el futuro: un estado de gracia o prodigalidad
donde el poeta ganara un rol desde algo menos que extrañeza.
Leídos ahora, no pocos de los versos que firmamos los miembros
de aquella coral que quiso ser para nuestros mayores la
generación poética de los 80, sufren por su insistencia
en una profecía auroral que el tiempo vino a desmentir. Gesto
tal vez de juventud, confiábamos en lograr desde la palabra un
reino dentro del Reino, otro ámbito, otras voces, tan
legitimadas por la metáfora como lo es la vida por el acontecer
más azaroso. Contra el azar apostábamos desde la
vehemencia de lo literario: una lección que Lezama
repitió para nosotros por encima de los años de su
silenciamiento. No aprendimos, enfermos como estábamos de esa
supuesta futuridad, que el silencio lezamiano era también una
lección, y acaso más, una advertencia. Quisimos aprender
a leer solo en el torrente de voz que desató entre nosotros la
posibilidad de ser, desde la poesía, como parte de ese mundo que
se nos venía encima y que pretendíamos reconfigurar desde
la ganancia de los autores muertos, idos, recuperados o resucitados.
Muertos también los años 80, leídos desde los
veinte años que nos separan hoy de aquel instante, quedan al
descubierto nuestros raptos de ingenuidad. Y también el recelo
que, sin embargo, cubría algunos poemas como una interrogante
que sigue siendo, entre nosotros, un síntoma de sinuosa lucidez.
Los poetas que nos siguieron, aquellos que irrumpieron en los
descreídos años 90, no manejaron esas brújulas:
recibieron de golpe el desentendimiento que los separó de esa
imagen del país que quisimos alzar en la poesía. Si
leyeron a Lezama, fue para sepultarlo en una mirada más
inquisitiva a Piñera o a los fantasmas de éstos. Si
aprendieron de ellos una lección distinta, no han tratado, como
hicieron algunos de sus antecesores, de explicarla desde una
programática resuelta exactamente en versos: sus fragmentos,
rotos, astillados, imposible poesía de una unión de esos
fragmentos a qué imán, dicen otra vez de las formas del
silencio en el que, aún, tratamos de oír esa voz final,
esa respuesta última, canto de una sirena muda, que puede ser en
verdad la Poesía en un tiempo tan amargo. aquel
ensayo
vino a ser una señal disparada contra un blanco acaso demasiado
blanco: una suerte de espectro de lo que antes creíamos
podía y debía ser la poesía de la Isla en aquello
que para muchos iba a ser el futuro: un estado de gracia o prodigalidad
donde el poeta ganara un rol desde algo menos que extrañeza.
Leídos ahora, no pocos de los versos que firmamos los miembros
de aquella coral que quiso ser para nuestros mayores la
generación poética de los 80, sufren por su insistencia
en una profecía auroral que el tiempo vino a desmentir. Gesto
tal vez de juventud, confiábamos en lograr desde la palabra un
reino dentro del Reino, otro ámbito, otras voces, tan
legitimadas por la metáfora como lo es la vida por el acontecer
más azaroso. Contra el azar apostábamos desde la
vehemencia de lo literario: una lección que Lezama
repitió para nosotros por encima de los años de su
silenciamiento. No aprendimos, enfermos como estábamos de esa
supuesta futuridad, que el silencio lezamiano era también una
lección, y acaso más, una advertencia. Quisimos aprender
a leer solo en el torrente de voz que desató entre nosotros la
posibilidad de ser, desde la poesía, como parte de ese mundo que
se nos venía encima y que pretendíamos reconfigurar desde
la ganancia de los autores muertos, idos, recuperados o resucitados.
Muertos también los años 80, leídos desde los
veinte años que nos separan hoy de aquel instante, quedan al
descubierto nuestros raptos de ingenuidad. Y también el recelo
que, sin embargo, cubría algunos poemas como una interrogante
que sigue siendo, entre nosotros, un síntoma de sinuosa lucidez.
Los poetas que nos siguieron, aquellos que irrumpieron en los
descreídos años 90, no manejaron esas brújulas:
recibieron de golpe el desentendimiento que los separó de esa
imagen del país que quisimos alzar en la poesía. Si
leyeron a Lezama, fue para sepultarlo en una mirada más
inquisitiva a Piñera o a los fantasmas de éstos. Si
aprendieron de ellos una lección distinta, no han tratado, como
hicieron algunos de sus antecesores, de explicarla desde una
programática resuelta exactamente en versos: sus fragmentos,
rotos, astillados, imposible poesía de una unión de esos
fragmentos a qué imán, dicen otra vez de las formas del
silencio en el que, aún, tratamos de oír esa voz final,
esa respuesta última, canto de una sirena muda, que puede ser en
verdad la Poesía en un tiempo tan amargo. 2 Hay justamente un poema de Piñera dirigido a Lezama donde esa voz civil y silenciosa susurra al menos un borde, una punta afilada de esa verdad. El poema, fechado en 1972, demoró varios años en hacerse público, y fue recogido por vez primera en el volumen Una broma colosal, colección de textos póstumos editada en 1988, una década casi después de la muerte de su autor. Desde la fosa Piñera declama, afanándose por dejarnos el alma helada: Bueno, digamos que hemos vivido, no ciertamente –aunque sería elegante- como los griegos de la polis radiante, sino parecidos a estatuas kriselefantinas, y con un asomo de esteatopia. Hemos vivido en una isla, quizá no como quisimos, pero como pudimos. Aún así derribamos algunos templos, y levantamos otros que tal vez perduren o sean a su tiempo derribados. Hemos escrito infatigablemente, soñado lo suficiente para penetrar la realidad. Alzamos diques contra la idolatría y lo crepuscular. Hemos rendido culto al sol y, algo aún más esplendoroso, luchamos para ser esplendentes. Ahora, callados por un rato, oímos ciudades deshechas en polvo, arder en pavesas insignes manuscritos, y el lento, cotidiano gotear del odio. Mas, es solo una pausa en nuestro devenir. Pronto nos pondremos a conversar. No encima de las ruinas, sino del recuerdo, porque fíjate: son ingrávidos y nosotros ahora empezamos. Vertido a las palabras de un tiempo como el que corre, el poema es una premonición que insiste en la salvación por la palabra. Piñera, que no creía en alas postreras pero sí en el Verbo, lo dedica a Lezama en los momentos siniestros que hicieron de ambos un par de fantasmas. Personajes piñerianos, se fantasmaron, se convirtieron durante esos años no más que en dos viejos pánicos de una Literatura que como religión debía ser borrada, para dar paso a un rostro de diversas calidades militantes. El poema importa ahora ante los ojos de una generación que debiera leerlo con el olfato más aguzado, por lo que describe como ajuste de cuentas, y por la confesionalidad con la cual estas dos ilustres momias literarias se sientan a ver un atardecer imposible en una playa única, rezumando sus andanzas de juventud e ironizando sobre los gestos que intentan sepultarlos. Reducidos a la rala posibilidad de una palabra conversada a medias, se intercambiaron poemas que son en verdad cartas. Esquelas donde se insinúan pequeñas maniobras, y entrecruzan un silencio de estremecedora sinceridad; léase, como eco de ello, un poema también póstumo de Lezama: uno de sus últimos y mejores poemas: Esperar la ausencia. Curioso par de éste, donde Piñera aspira aún a ver el fin de esas cerrazones que los acosaron, y donde el “lento gotear del odio” es mencionado como si se le quisiera exorcizar. Ninguno de esos hechos está descrito aquí como ilusión poética: el golpe bajo de silencio fue para ambos escritores una verdad concreta que consumió sus postreros empeños, y que corroboraba o no sus anhelos de juventud, cuando, dentro o fuera del límite de Orígenes, se hicieron mutuamente para luego deshacerse. Sus manuscritos arden, la Orplid que Lezama quería alcanzar caía en olas de polvo, la Isla pudo más que ellos mal dejándose vivir, que no dejándolos vivir en un sueño poetizado. Ese sueño poetizado de la Isla pervive en Lo cubano en la poesía. No hay testimonio de lo que Piñera o Lezama dijeron si, en sus últimos días, releyeron el libro de Vitier. La generación poética cubana más joven, si lo ha leído, rara vez ha dejado su testimonio acerca de lo que ve hoy en ese espejo humeante que quiso acrisolar la Patria como un cerco lírico. El texto de Piñera es el comentario de quien viene de vuelta, la palabra de quien ha presenciado – y aun protagonizado - mil y una formas de esa misma destrucción que los maldice, el aria di bravura donde se insinúa la enfermiza manía de quienes han pretendido anularlos, y que, curiosamente, acabó deslavazando también las promesas de aquellos que, a principios de los 60, formaron contra o con ellos otra suerte de ejército letrado: los 70 son también días de mudez para Arrufat, Alcides, Padilla, Cuza Malé, José Yanes, Díaz Martínez, Lina de Feria, César López, los atrevidos que José Mario acogió bajo El Puente... Pero el poema es, también, pese a todo, la expresión de quien confía en el arribo de una armonía donde esa conversación sea al fin pública y posible desde el recomienzo. En esos últimos fragmentos de su poesía, la más extraña que escribió, Piñera, como Lezama, deja atrás la máscara de la verbalidad para ser él como carne y verbo de una fe que lo martiriza. Tal vez sea esa lección final la que no aprendemos aún a escuchar en el silencio que sirve de fondo al propio poema. Tal vez podamos reducir todo, incluso mis disgustos, a un determinado asunto de fe. 3 Para los poetas que entraron de golpe en el mundo cultural cubano de los años 80, la confianza en sí mismos y en la poesía como una expresión pausible de lo vivido y (sobre todo) lo por vivir, era una fe. Rotunda, a la que entregar todos los esfuerzos. En nombre de esa fe se devoraban autores antagónicos, se movilizaban ideas, se proponía una estrategia de avance que desesperó al breve cuartel de funcionarios, especialistas, profesores y antologadores de turno; y que sacó del desván nombres prohibidos y prohibibles, adelantando gestos para la restitución a ese mismo mundo cultural de figuras malditas, a las cuales luego el mismo cuartel ha querido canonizar, pretendiendo ser en muchos casos sus propios profesores y gendarmes quienes devuelven carta de presentación a las figuras a las que sus antecedentes inmediatos vieron resucitar con mal disimulada resignación. La fe en el proyecto mismo del país se alzaba como una extensión de esa fe poética: la palabra artizada como salvación; y viceversa. Leídos ahora, los mejores libros de ese tiempo se hunden en el costado más problemático del hecho puntual de vivir esas circunstancias. La urgencia de sus propósitos es a ratos tan vehemente que aún hoy no podemos analizar con imparcialidad sus logros y defectos, en tanto la memoria del país que ellos conservan es todavía materia cercana y ardiente. La generación  poética de los 80 recuperó para la poesía cubana
un síntoma de dignidad que se explicitó en la libertad de
sus formas, en las pretensiones temáticas, en el anhelo
quebrantador de sus más intensas preguntas. Quiso verse como
deudora y extensión de generaciones a las que había que
releer desde una voluntad desacralizadora, pero también con el
empeño de reinventarse sus propios dioses. Orígenes, las
voces más inquietantes de los años 60, fueron entre
otros, sus cardinales –habría que esperar a la entrada de los 90
para que el siglo XIX nos permitiera entender nuestra propia neurosis
en el eco activo de Casal, una Juana Borrero, o los Diarios de la
guerra independentista. Juzgó con pasión la pobreza de
los años 70 (a riesgo de no separar en lo que trajo esa
década el polvo de la paja) y se propuso rebasarla desde una
conciencia crítica que en su maniobra más visible,
quería ser también aglutinadora. Los sobrevivientes de
Orígenes y los líderes de la vanguardia literaria de los
primeros años revolucionarios aún vivos, y rescatados por
esa misma turba de adolescentes y jóvenes, premiaron los
cuadernos de sus sucesores en los más importantes concursos:
Fina García Marruz presidía el jurado que
galardonó Matar al
último venado, de Osvaldo Sánchez; Rafael Alcides
laureaba Todas las jaurías del
rey, de Alberto Rodríguez Tosca; Luis Marré
compartía el David entre El
pasado del cielo, de Ramón Fernández-Larrea y Animal civil, de Raúl
Hernández Novás... Una generación miraba a la otra
en un gesto digno de Jano: la fractura de los años de silencio
parecía saldarse en la continuidad y en la propia fe con la cual
muchos de esos nombres recuperaban el lustre que habían perdido
en los repasos literarios donde no se les mencionaba. Parecía
cumplirse el predicamento de Vitier: “La poesía va iluminando el
país”. Algunos de esos mismos libros, sin embargo, son
expresiones puras de la ingenuidad o la nostalgia. El mutismo que
varios de esos escritores han acabado ofreciendo hoy como respuesta a
muchas de las expectativas que sobre ellos se tendieron, aún
dentro de su propia generación, es una nota discordante que
tampoco, como lección, parece aprendida. Y ese mutismo es, en
determinados ejemplos, una actitud cuando menos humilde: no son pocos
los que insisten en repetir las ya manidas fórmulas a las que se
ha visto reducido aquello que prometían ofrecer,
ahogándose a sí mismos en un agua de poca sustancia
verbal, calcos de sus propios descubrimientos. Descubrimientos que, a
la vuelta de otros días, reconocemos desde una lectura
más ambiciosa y completa como ajenos, porque ya sabemos
hoy que es a Eliot que debemos los versos pretendidamente oscuros de
aquél, a Borges la salmodia judaizante de aquellos, a Pound la
mezcla simultaneísta de fragmentos de vanguardia tardía,
al Heberto Padilla de El justo tiempo
humano y Fuera del juego
las analogías de uno que otro... La generación de los
años 80 fue también ingenua al perpetrar sus
recombinaciones: jugó a creer que pasarían por novedad,
subestimando a un lector que más allá del boom, y de
veras interesado en la poesía como noción abierta de
culturas y épocas, alcanza a descubrir en muchos de sus gestos
un aprendizaje superficial y malévolo de sus maestros. La mala
lectura fue también uno de sus síntomas. Que entre esas
muestras de superficialidad afloren voces y poemas que aún
perduren como raptos válidos, es lo que ahora mismo confirma la
fe con la cual intento recuperar sus imágenes, sus modos, sus
intensidades azotadas ya por el empuje de otros vientos.
poética de los 80 recuperó para la poesía cubana
un síntoma de dignidad que se explicitó en la libertad de
sus formas, en las pretensiones temáticas, en el anhelo
quebrantador de sus más intensas preguntas. Quiso verse como
deudora y extensión de generaciones a las que había que
releer desde una voluntad desacralizadora, pero también con el
empeño de reinventarse sus propios dioses. Orígenes, las
voces más inquietantes de los años 60, fueron entre
otros, sus cardinales –habría que esperar a la entrada de los 90
para que el siglo XIX nos permitiera entender nuestra propia neurosis
en el eco activo de Casal, una Juana Borrero, o los Diarios de la
guerra independentista. Juzgó con pasión la pobreza de
los años 70 (a riesgo de no separar en lo que trajo esa
década el polvo de la paja) y se propuso rebasarla desde una
conciencia crítica que en su maniobra más visible,
quería ser también aglutinadora. Los sobrevivientes de
Orígenes y los líderes de la vanguardia literaria de los
primeros años revolucionarios aún vivos, y rescatados por
esa misma turba de adolescentes y jóvenes, premiaron los
cuadernos de sus sucesores en los más importantes concursos:
Fina García Marruz presidía el jurado que
galardonó Matar al
último venado, de Osvaldo Sánchez; Rafael Alcides
laureaba Todas las jaurías del
rey, de Alberto Rodríguez Tosca; Luis Marré
compartía el David entre El
pasado del cielo, de Ramón Fernández-Larrea y Animal civil, de Raúl
Hernández Novás... Una generación miraba a la otra
en un gesto digno de Jano: la fractura de los años de silencio
parecía saldarse en la continuidad y en la propia fe con la cual
muchos de esos nombres recuperaban el lustre que habían perdido
en los repasos literarios donde no se les mencionaba. Parecía
cumplirse el predicamento de Vitier: “La poesía va iluminando el
país”. Algunos de esos mismos libros, sin embargo, son
expresiones puras de la ingenuidad o la nostalgia. El mutismo que
varios de esos escritores han acabado ofreciendo hoy como respuesta a
muchas de las expectativas que sobre ellos se tendieron, aún
dentro de su propia generación, es una nota discordante que
tampoco, como lección, parece aprendida. Y ese mutismo es, en
determinados ejemplos, una actitud cuando menos humilde: no son pocos
los que insisten en repetir las ya manidas fórmulas a las que se
ha visto reducido aquello que prometían ofrecer,
ahogándose a sí mismos en un agua de poca sustancia
verbal, calcos de sus propios descubrimientos. Descubrimientos que, a
la vuelta de otros días, reconocemos desde una lectura
más ambiciosa y completa como ajenos, porque ya sabemos
hoy que es a Eliot que debemos los versos pretendidamente oscuros de
aquél, a Borges la salmodia judaizante de aquellos, a Pound la
mezcla simultaneísta de fragmentos de vanguardia tardía,
al Heberto Padilla de El justo tiempo
humano y Fuera del juego
las analogías de uno que otro... La generación de los
años 80 fue también ingenua al perpetrar sus
recombinaciones: jugó a creer que pasarían por novedad,
subestimando a un lector que más allá del boom, y de
veras interesado en la poesía como noción abierta de
culturas y épocas, alcanza a descubrir en muchos de sus gestos
un aprendizaje superficial y malévolo de sus maestros. La mala
lectura fue también uno de sus síntomas. Que entre esas
muestras de superficialidad afloren voces y poemas que aún
perduren como raptos válidos, es lo que ahora mismo confirma la
fe con la cual intento recuperar sus imágenes, sus modos, sus
intensidades azotadas ya por el empuje de otros vientos.4 En la última página del periódico que por su propia cuenta (alguien corregiría esa frase, escribiendo más bien: a su cuenta y riesgo) Tania Bruguera editó a mediados de los 90 bajo el título sedicioso de Memoria de la postguerra, se añadía un amplio listado que recogía los nombres de los artistas plásticos cubanos que, hasta ese momento, se habían radicado ya en el extranjero. Indicando además el sitio donde cada cual se había asentado (sitios en los cuales no todos han conseguido desarrollar la promisoria carrera de pintores, escultores, creadores de performance, que aquí prometían), oponía un catálogo de ausencias a las propias páginas de ese periódico que se alzó como un gesto de pecaminoso riesgo. Un catálogo semejante podría organizarse con los nombres de quienes protagonizaron la generación poética de los 80 y que, hasta inicios de la última década del pasado siglo o mediados de la misma, batallaron en la Isla por un reconocimiento aupado en ese síntoma de fe que, después de todo, se deshizo hacia las nuevas latitudes donde muchos de ellos hoy habitan. Odette Alonso y Osvaldo Sánchez en México, Emilio García Montiel en Japón, Ramón Fernández-Larrea, Frank Abel Dopico, Rolando Sánchez Mejías y Alberto Lauro en España, Alberto Rodríguez Tosca y Damaris Calderón en Chile, Aliuska Molina, Juan Carlos Valls y Francisco Morán en los Estados Unidos, Omar Pérez en Holanda, Carlos Alberto Aguilera en Alemania... Una mano suspicaz añadiría a Raúl Hernández Novás y a Ángel Escobar, exiliados de excepción, afincados hoy en una tierra de nadie que, sin embargo, sigue siendo un ámbito desde el cual crece la lectura de sus poemas. El dibujo que compondrían esas líneas cruzadas sobre el mapamundi recordaría aquella pieza de Tonel en la cual la geografía del planeta es reconstruida a partir de una suma de Cubas: metáfora de la obsesión que consume o resume el afán de muchos, ansiosos por saberse aún enlazados, como insisten en demostrar a veces torpemente algunas antologías, a una idea de Cuba como cifra última de sí mismos, como espejo en el cual querer hallar su rostro. La imposibilidad real de verse en esa imagen es suplantada por el doble que es la Poesía: autores que persisten en decirse cubanos, en hallarse en las páginas de esas recopilaciones en las que antes hubiesen sido negados, y donde hoy aparecen con una prodigalidad que trueca un sentido natural de encuentro con mero afán cartográfico, de pretensiones sobredimensionadas. Qué hacen todos ellos fuera del país donde intentaron recomponerse y vivir como poetas, a despecho de la dolorosa frase de Varona. Probablemente leerse desde otra instancia de lo que puede ser vivir, alimentándose de una pérdida que es a su vez sustento de la poesía que escriben. Reorganizar los fragmentos que todos y cada uno son sobre ese mapa de Cubas infinitas habla del destino de una generación que empezó a pagar otros precios, que a fuerza de hacer de la individualidad y del destino de la individualidad un tema eje, tan poderosamente abordado como para que solo la entrada a los 90 lo sustituyera por los traumas de la insularidad, decidió apostar por ese asunto desde una actitud de vida y no solo de verbo. Jugaron sus libros como defensa de la individualidad que se enfrentaba una y otra vez a los procesos que aún demoran aquí mismo el alcance de ese estado que sus poemas, desde posturas estéticas, morales, sexuales, ideológicas, políticas, exigían como cambio inmediato. Hoy, algunos de esos autores regresan a la Isla con el pretexto de una visita familiar o la presentación de un libro de alguno dentro de una que otra feria pretendidamente internacional. Sus reencuentros con los amigos y contemporáneos que persisten en Cuba, no pocos de ellos autores de seguro valor, abren un nuevo catálogo para memorias aún posibles, como si otra generación perdida se intentara encaminar hacia ese tiempo donde el diálogo en el que se mezclan sus horizontes respectivos fuera aún posible en una Isla que sus poemas ya soñaron. 5 La ausencia de muchos de esos autores puede ser la causa hoy de mi desasosiego. Del talento de varios de ellos, cuando la hojarasca del ruido generacional pasara y quedaran sus libros limpios como lápidas, esperábamos la verdad de un tiempo que era y debía ser nuestro. Qué poemas hubiesen escrito muchos de los mencionados, de haber permanecido aquí y alcanzar las responsabilidades que sus propias ideas les hubiesen dejado esgrimir. Y qué contraste sería el que sus versos acrisolarían junto a los de quienes, desde aquí, siguen enviándoles cartas, emails, dedicándoles estrofas, donde quiera que se hallen. Un golpe de dados ya imposible. Lo que debió prolongarse en activo sobre el juego verbal que era también la Isla acabó fracturándose, al desaparecer sus rostros en el diálogo real de una cultura donde ellos mismos abrieron a fuerza de discusión e irrupción la posibilidad de otros espacios. Espacios de fe, porque rara vez eran ámbitos reales, palpables: una azotea es un sitio que solo la fe transforma en coto poético. Entre quienes quedaron en la Isla, no han faltado los judíos conversos: los de poco talento que adelantan sus fichas como autores desde la ganancia de cargos y prestigio político, los que manejan sus ases marcados  en
un rejuego de símbolos
donde la poesía es rara vez un valor, y donde la grisura es cada
vez más una actitud compadecida, transitando con asombrosa
inmediatez del recelo con el cual fueron mirados desde la vigilia
institucional a ocupar sitio dentro de esa misma vigilia. Los premios
literarios del país, algunos de honroso prestigio hasta hace
poco, han venido a caer en los últimos años sobre autores
de escasa atención, nombres a los cuales disparábamos
burlas no mucho tiempo atrás, o de los que nunca
esperábamos algo semejante. El que los cuadernos premiados, una
vez leídos, confirmen la superficialidad, mediocridad segura de
varios de esos autores, no alegra como gesto que nos permita repetir
aquellas bromas. Más bien declara, y de forma palmaria, la
desazón del momento poético, el ascenso, ante el
vacío de quienes optaban por la poesía como una verdad
defendible en tanto acto de riesgo, de rostros de segundo y tercero
orden. Metáfora de lo mismo: las antiguamente importantes
compañías teatrales del país, ahogadas en la
partida de muchos de sus actores más revelantes, estrenan hoy
piezas de baja categoría donde los histriones que, en los
pasados años de esplendor, no pasaban de interpretar comparsas,
salen a escena con los ropajes de reinas y emperadores,
príncipes y capitanes; o entregan a debutantes de escasa
preparación esos roles protagónicos. Los maestros
callaron, sus discípulos más o menos inmediatos no
están: el precio de esos vacíos de transmisión se
paga en las salas vacías, en los libros que nadie o casi nadie
compra como verdad en la que leer y leerse. Extrañas
excepciones: pocos autores de la mal llamada generación de los
años 50 y sus precedentes consiguen ser, para los sobrevivientes
de la oleada que quiso entenderlos como contemporáneos, modelos
vivos. Entre ellos, es difícil hallar uno que otro capaz de
firmar el libro que de sus vivencias particulares esperábamos;
cosa difícil en un país donde la memoria se maneja en los
pasillos, pero donde el rapto confesional es casi siempre escamoteado
por una mano de penosa autocensura. También como en el teatro,
la realidad difícil de un país detenido a las puertas de
qué, de cuál otra Tebas, se escapa ante la poesía.
Los poetas más jóvenes (veintitantos o treinta
años) han visto ya editados sus primeros cuadernos, a una edad
en la que sus antecesores, apenas dos décadas atrás,
soñaban con ganar algún premio que les permitiera el
milagro de ver sus primeras estrofas como letra impresa. Y algunos de
esos noveles editan sus páginas en colecciones que recogen, sin
afán de jerarquía, lo mismo a un clásico del XIX
que a un autor de 70 años. En la confusión, la
confusión. Pero lo peor no es que se les publique. En todo caso
eso sería lo mejor, siempre. Lo peor es que esos libros no digan
demasiado sobre quiénes son y lo que son sus autores. en
un rejuego de símbolos
donde la poesía es rara vez un valor, y donde la grisura es cada
vez más una actitud compadecida, transitando con asombrosa
inmediatez del recelo con el cual fueron mirados desde la vigilia
institucional a ocupar sitio dentro de esa misma vigilia. Los premios
literarios del país, algunos de honroso prestigio hasta hace
poco, han venido a caer en los últimos años sobre autores
de escasa atención, nombres a los cuales disparábamos
burlas no mucho tiempo atrás, o de los que nunca
esperábamos algo semejante. El que los cuadernos premiados, una
vez leídos, confirmen la superficialidad, mediocridad segura de
varios de esos autores, no alegra como gesto que nos permita repetir
aquellas bromas. Más bien declara, y de forma palmaria, la
desazón del momento poético, el ascenso, ante el
vacío de quienes optaban por la poesía como una verdad
defendible en tanto acto de riesgo, de rostros de segundo y tercero
orden. Metáfora de lo mismo: las antiguamente importantes
compañías teatrales del país, ahogadas en la
partida de muchos de sus actores más revelantes, estrenan hoy
piezas de baja categoría donde los histriones que, en los
pasados años de esplendor, no pasaban de interpretar comparsas,
salen a escena con los ropajes de reinas y emperadores,
príncipes y capitanes; o entregan a debutantes de escasa
preparación esos roles protagónicos. Los maestros
callaron, sus discípulos más o menos inmediatos no
están: el precio de esos vacíos de transmisión se
paga en las salas vacías, en los libros que nadie o casi nadie
compra como verdad en la que leer y leerse. Extrañas
excepciones: pocos autores de la mal llamada generación de los
años 50 y sus precedentes consiguen ser, para los sobrevivientes
de la oleada que quiso entenderlos como contemporáneos, modelos
vivos. Entre ellos, es difícil hallar uno que otro capaz de
firmar el libro que de sus vivencias particulares esperábamos;
cosa difícil en un país donde la memoria se maneja en los
pasillos, pero donde el rapto confesional es casi siempre escamoteado
por una mano de penosa autocensura. También como en el teatro,
la realidad difícil de un país detenido a las puertas de
qué, de cuál otra Tebas, se escapa ante la poesía.
Los poetas más jóvenes (veintitantos o treinta
años) han visto ya editados sus primeros cuadernos, a una edad
en la que sus antecesores, apenas dos décadas atrás,
soñaban con ganar algún premio que les permitiera el
milagro de ver sus primeras estrofas como letra impresa. Y algunos de
esos noveles editan sus páginas en colecciones que recogen, sin
afán de jerarquía, lo mismo a un clásico del XIX
que a un autor de 70 años. En la confusión, la
confusión. Pero lo peor no es que se les publique. En todo caso
eso sería lo mejor, siempre. Lo peor es que esos libros no digan
demasiado sobre quiénes son y lo que son sus autores.6 Un país demorado en el recuerdo de sí mismo es siempre una muy peligrosa patria poética. Si la poesía revierte las claves de la historia al intentar reacomodarla a otras nociones de nostalgia, a una nostalgia estrictamente verbal (La tierra baldía como nostalgia de la Biblia y sobre todo de La divina comedia; la palabra de Lezama obsesionada con las líneas rápidas del Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos, haciendo emanar de ellas los sonetos de sus Venturas criollas), el poeta debe manejar una conciencia activa de esa propia nostalgia, a fuerza de no quedar como una voz que únicamente dispare rezagos de su propia desmemoria. Un país enfermo de épica es también una trampa literaria. En Cuba, esas lecciones tan evidentes no han sido manejadas sino a trasluz, como dimediadas por el recelo de quien no quiere reflejarse demasiado: Narciso engañoso y consciente de su posible fealdad. La miseria de nuestras lecturas incluye la ausencia cabal de una relectura de poetas como Brodsky o Mandelstam, Handke y tantos otros; por no decir ya un Dylan Thomas o Pessoa, sin los cuales es difícil tomar en consideración a un autor que se quiera identificar como “informado”. Sylvia Plath, canonizada hasta la estulticia, se anuncia como la nueva Minerva de los poetas más recientes, que ya hablan de ella con una suerte de febrilidad que parece caricatura de la que solo a Lezama se le concedía en su calidad de magister durante los primeros 80. Lo que pedía Osvaldo Sánchez en un importante ensayo sobre la poesía cubana editado en la Revista Iberoamericana, número especial dedicado a las letras de la Isla, sigue sin ser concretado como alcance de futuro más o menos cercano: “¿Dónde está la miseria? La poesía de los 80 no ha logrado aún colocar el problema del hombre cotidiano a un nivel filosófico, es decir, elevándose más allá del rasante fenoménico de la actividad ética –la conducta y su enjuiciamiento- para profundizar acerca del debate del hombre sobre sí mismo, su esencia y su posibilidad. La intención es opinante, pero falla en intelectualización.” Se trata de una frase que ya manipulé en 1998, y a la que vuelvo una y otra vez, bajo los bandazos de una angustia que no es solamente literaria. Sin ánimo de conciliar o justificar, los numerosos sobresaltos de la vida cubana no estimulan demasiado esos alcances de tan sonora madurez que Sánchez pedía. La vida cubana, o mejor, la sobrevida franca de los años 90 hasta acá, ha reducido la posibilidad de análisis mesurados y progresivos en atención a la defensa de conceptos de estrecha índole política, que redujo el síntoma crítico y energizante que la poesía de aquellos días se propuso ser. Los gestos de Diáspora(s)?, el grupo encabezado por Rolando Sánchez Mejías, proponían un desequilibrio que fundamentaba su avance en la neurosis cada vez más evidente de la vida como fenómeno, pero no llegaron a ser leídos ni discutidos como probablemente deseaban sus autores, desde una programática que mezclaba a veces ingenuidad con meros ánimos de escándalo. El espíritu contestatario de los mejores momentos de la poesía en los 80 –cuyo valor no hay que buscarlo, quede dicho, únicamente en los hallazgos de esa clase de expresión, menospreciando otros tonos, matices, afán de relecturas, construcción de otros espacios de enunciación temática-, no repitió la vehemencia que, en un poema como Generaciones, alcanzó Ramón Fernández-Larrea al reconstruir, desde un enfrentamiento de frontalidad sin recato, un texto emblemático de la poesía de la Revolución, firmado por Roberto Fernández Retamar. Tampoco quiere decir esto que no se escriba poesía, sino más bien todo lo contrario. Las fuerzas y empeños que movilizan las convocatorias anuales de la Feria Internacional del Libro a todo lo largo del país promueven y necesitan la aparición de nuevos poemarios a fin de cubrir sus carteleras, y mediante el empleo de medios rústicos de impresión han visto editados sus versos hasta los autores más mediocres, gozosos poseedores ya de un curriculum que puede ofrecerles, gracias a sus títulos, la entrada a espacios de la sociedad literaria donde tal vez nunca creyeron serían aceptados. El franco abordaje de lo que, como tradición, exigiría entre nosotros la existencia de textos donde la circunstancia cubana fuera trabajada como primer material poético, sin remilgos ni circunloquios, ahondando en lo que varios de los más notables autores de los 60 (Padilla, Alcides...) y sus antecedentes consiguieron, o de la manera en que opera el poema de Piñera aquí citado, es una ausencia flagrante en un país donde la poesía, por lo general, ha cedido su antigua robustez a meras estrategias verbales. El discurso parece haberse reblandecido, los elementos de sus códigos aparecen resueltos con timidez, cuando no con franca cobardía; la búsqueda de una trascendentalidad viene apegada a la repetición de cánones ya muertos, a una maquinaria de decir que se devora a sí misma, acaso para no lanzarse al gesto tenaz de devorar lo que en verdad debiera alimentarla: la vida propia de una fe poética carnalizada como realidad de la cual extraer sus más lúcidos argumentos. Es como si nos hubiésemos acostumbrado a entender la poesía apenas como un acento menor. Y lo peor, es como si halláramos cierta complaciencia acaso enfermiza en ese índice tan bajo de ganancias, Autor al que tanto admiro, hallo en Octavio Paz una frase que, intentando esclarecer la pobreza poética de la España del romanticismo, puede servir como analogía de lo que tal vez, en Cuba, cree hoy ese estado de mudas verbalidades: “Durante el siglo XVII los españoles no podían ni cambiar los supuestos intelectuales, morales y artísticos en que se fundaba su sociedad ni tampoco participar en el movimiento general de la cultura europea: en uno y otro caso el peligro era mortal para los disidentes. De ahí que la segunda mitad del siglo XVII sea un período de recombinación de elementos, formas e ideas, un continuo volver a lo mismo para decir lo mismo. La estética de la sorpresa desemboca en lo que llamaba Calderón la ´retórica del silencio´. Un vacío sonoro. Los españoles se comieron a sí mismos. O como dice Sor Juana: hicieron de ´su estrago un monumento´”. 7 No aspiro a la aplicación mecánica de la frase citada. Cuba no es la España del XVII: son otros sus problemas, pero también de ahí brotan los puntos comunes que me permiten la analogía. Suspendida en una realidad sin fronteras, el agua ha venido a sustituir como símbolo de agonía la presencia de “Dios por todas partes”. La bitácora de estos tiempos yace en Piñera –de ahí su invocación en mis primeras páginas, y de su mirada agreste brota el acto que alimenta a poetas tan diversos, algunos de los mejores de nuestro momento: piénsese en Juan Carlos Flores. Lo que Piñera vio como finitud, era en Lezama norma de posibilidad: sus jardines invisibles caen ante el grosero platanal donde la pareja primigenia era conducida por Virgilio, hacia un panorama en realidad dantesco. Vivir en el duro, como decía Piñera, es hoy acto común de un país que ha hecho de su aislamiento razones más o menos próbidas. Una actitud que justifica carencias como limita alcances, y eso también es comprendido desde la poesía. El poeta, entendido en la noción que Lautreámont defendiera, obcecado con la opción de escribir o no en verso para diferenciarse del resto de los hombres, poco puede ante los impulsos de un país que se estremece bajo el pulso de varias vidas, que satura sus discursos en metáforas no siempre paralelas, y donde la palabra gana, según el status de quien la pronuncia, índices de fortuna o inocultable miseria. Miseria espiritual resuelta en amargura, pero también en las in-seguridades que definen un posible papel “definitivo” del hombre. La poesía cubre hoy los actos de reafirmación que el país activa en su autodefensa política: una poesía de referencialidades desusadas, hechas a la costura de su pasado épico, versificación menor en dicción exaltada que se deshace, generalmente, con el último flamear de la bandera. Las relaciones con otras culturas vienen mediatizadas por una mirada que generalmente controla la temperatura de los diálogos, y que escoge quién y ante quién debe el artista foráneo lanzar sus preguntas. Pocas veces, pues, el intercambio es real, sobre todo pensándose en un país que cierra las opciones de becas y cruce de información a partir de razones de desconfianza también política. Entre los judíos conversos no faltan quienes aplauden con gozo tales medidas, confiados en que a ellos, por otras vías, no les faltará la apertura de esas o, en su defecto, menos sustanciosas puertas. Sospecho que la poesía que dentro de un tiempo recordaremos escrita en estas fechas como algo de real valor, es la que se lee y divulga en esos espacios mínimos (revistas artesanales, concilios, círculos literarios, “clases muertas” de la ciudad letrada), mientras en los ámbitos de mayor publicidad gana terreno otra forma del decir, anclada como arista de mal gusto también en nuestra tradición: toda generación posee su Fornaris, su Hilarión Cabrisas, et al. La necesidad de una mirada cegadoramente afirmativa hacia todo lo que el Máximo Discurso remueve en Cuba ha llevado a sus propios vocales a mutaciones misteriosas: un poeta homosexual puede prestarse a un forzoso coming out, especie de rehabilitación tardía tras años de sospecha sobre su persona, después de ganar con su peor cuaderno uno de los premios más institucionalizados: perla de cultivo que mostrar a quienes indaguen por cualquier asomo de escaso respeto a las minorías. La sexualidad es también una posible disidencia, por ello aun sus mártires han de hablar desde una expresión cuidadosamente controlada. La poesía debiera ser protegida en su estirpe de discurso siempre marginal. No siempre, entre nosotros, esa calidad primordial de lo que debe ser un auténtico fluir poético ha sido debidamente resguardada. Mucho menos analizada con puntualidad. 8 La miseria de la poesía cubana es también la miseria de su crítica. Una crítica que no se ejerce únicamente en las páginas de alguna afortunada revista, sino desde la propia labor de las propias casas editoras del país. La lectura de las escasas reseñas que sobre los libros de poemas aparecidos saltan aquí o allá son generalmente píldoras que invitan al peor sueño, el aburrimiento. El afán triunfal de buena parte de nuestra prensa es también el de esas notas, según las cuales escribimos algo que, de acuerdo a esos abordajes, debe ser la mejor literatura de este lado del planeta. Por ello, la falta de jerarquías y de una mano diferenciadora, que analice en calidad progresiva los avances de un poeta joven al tiempo que reconozca los ascensos o pérdidas de un nombre ya consagrado en sus nuevos volúmenes, genera un estado caótico donde todo mal que bien se iguala. La generación misma de los 80 no ha conseguido un seguimiento cabal de sus logros, ni siquiera activado por los críticos que, silenciosamente, aparecieron en su propio corpus. Saldo de vacíos: los años 70 tampoco han sido colocados sobre la mesa de disección, los propios 60 se recuerdan como una amalgama donde se olvidan hechos esenciales, donde se mal coloca la fecha de un libro junto a otro y donde la verticalidad de algunas figuras es oscurecida por lecturas politizadas que engendran, casi siempre, aparentes lecturas no politizadas. El grupo poético de los 80 exigió un manejo abierto de todas las perspectivas de las que fuera capaz un poeta, incluidas las más riesgosas, reciclando sus antecedentes más inmediatos. Si de esos antecedentes no poseemos aún una visión minuciosa y asentada sobre algo más que desmemoria e impresionismo, qué dejar para los sucesores. La crítica literaria cubana es aún un terreno de vacíos mediatizados, una zona donde la restitución de figuras expurgadas demora la revisión precisa de los hechos más recientes: digamos, unos veinte años atrás. Y sin embargo, resulta imprescindible el que esas figuras se restituyan: sin un Baquero, sin un Arenas, sin un Sarduy, sin un Triana, etc, es prácticamente imposible entender lo demás. El vacío se muerde la cola. Los libros que esperábamos  como
solución de ese vacío no existen aún. Esos
críticos que los prometían, por lo general, han callado o
se demoran. La urgencia de sus esfuerzos debiera ser una actitud
resuelta en aptitud. Pero lo que abunda es el tratamiento fragmentario,
la visión sectaria, la incapacidad para saltar sobre los gustos
personales para organizar un canon de diversas ramificaciones, de
posibles alcances diversos. Una importante poeta cubana, interrogada
por la prensa española, revela su ceguera literaria, triste en
el caso de quien debiera alentar más opciones por lo que ella
misma ha intentado construir como espacio salvado para la
poesía, al reconocer calidad solo en sus afines, en aquellos a
los que señala como iguales o amigos, armando un catálogo
de rápidas definiciones que acaban en caricatura de los
hallazgos que quiere destacar en esos autores a los que dice preferir.
Es su derecho. Pero también su error. De esas fracturas la
poesía cubana viene a ser una especie de provincia del error, de
la insustanciación de sus límites. No quiero creer, pese
a todo, que la poesía cubana la conforman tres o cuatro que
escriben dentro de un ámbito obviamente delimitado por el gusto
individual. Quiero creer que es un hecho de múltiples segmentos,
de texturas no uniformes, de rupturas permisibles en tanto
convincentes, capaz de ser reconstruida –y deconstruida– por una mente
que sobrepase las selecciones de mero gusto privado y trate de
organizar una arquitectura total, donde se interconecten los más
disímiles ejemplos, y donde la exclusión sea solo dictada
por la más reprobable ausencia de calidad. Y sin embargo, hemos
hecho con ese silencio o dejo versallesco una suerte de pacto, dejando
que nuestros libros sean comentados en las revistas con las notas
leídas en sus presentaciones y no mediante reales aproximaciones
críticas, o callando ante el acontecimiento a ratos francamente
escandaloso de un premio concedido de manera injusta a quien no lo
merecería, o sin pronunciar una sola palabra cuando a un evento
de importancia internacional es enviada una figura muerta en representación
vacua de lo que es aún una letra viva, o cuando los manejos
extraliterarios debieran ser denunciados con limpieza. Todas esas
actitudes conforman también la crítica. Que no solo de la
poesía. como
solución de ese vacío no existen aún. Esos
críticos que los prometían, por lo general, han callado o
se demoran. La urgencia de sus esfuerzos debiera ser una actitud
resuelta en aptitud. Pero lo que abunda es el tratamiento fragmentario,
la visión sectaria, la incapacidad para saltar sobre los gustos
personales para organizar un canon de diversas ramificaciones, de
posibles alcances diversos. Una importante poeta cubana, interrogada
por la prensa española, revela su ceguera literaria, triste en
el caso de quien debiera alentar más opciones por lo que ella
misma ha intentado construir como espacio salvado para la
poesía, al reconocer calidad solo en sus afines, en aquellos a
los que señala como iguales o amigos, armando un catálogo
de rápidas definiciones que acaban en caricatura de los
hallazgos que quiere destacar en esos autores a los que dice preferir.
Es su derecho. Pero también su error. De esas fracturas la
poesía cubana viene a ser una especie de provincia del error, de
la insustanciación de sus límites. No quiero creer, pese
a todo, que la poesía cubana la conforman tres o cuatro que
escriben dentro de un ámbito obviamente delimitado por el gusto
individual. Quiero creer que es un hecho de múltiples segmentos,
de texturas no uniformes, de rupturas permisibles en tanto
convincentes, capaz de ser reconstruida –y deconstruida– por una mente
que sobrepase las selecciones de mero gusto privado y trate de
organizar una arquitectura total, donde se interconecten los más
disímiles ejemplos, y donde la exclusión sea solo dictada
por la más reprobable ausencia de calidad. Y sin embargo, hemos
hecho con ese silencio o dejo versallesco una suerte de pacto, dejando
que nuestros libros sean comentados en las revistas con las notas
leídas en sus presentaciones y no mediante reales aproximaciones
críticas, o callando ante el acontecimiento a ratos francamente
escandaloso de un premio concedido de manera injusta a quien no lo
merecería, o sin pronunciar una sola palabra cuando a un evento
de importancia internacional es enviada una figura muerta en representación
vacua de lo que es aún una letra viva, o cuando los manejos
extraliterarios debieran ser denunciados con limpieza. Todas esas
actitudes conforman también la crítica. Que no solo de la
poesía.9 La lista de nombres inéditos que cerraba las notas al pie de aquel texto que firmé en 1998 es ya una lista imposible. La mayor parte de sus autores han editado uno o varios libros, viven o no en Cuba, han pasado o no del culto a la poesía a distintos géneros, a ratos nadie sabe para qué, sospecho que ni siquiera ellos mismos. Otros, simplemente, han callado. La poesía no es más una vibración en ellos. Acaso se haya fundido a la propia materia de sus vidas en un modo que no se resuelva sino como silencio. Alberto Rodríguez Tosca, en su crónica enviada a la sección “Siglo pasado” de La gaceta de Cuba, reconocía con una sinceridad que ojalá fuera más común entre nosotros la causa de su abandono de la poesía, tras descubrirse armando poemas que no escribiéndolos, creándolos desde un oficio que no era ya vital. Me gusta pensar que parte de la grandeza de Rimbaud es su silencio, la elección franca hacia lo que ya no era más que oficio: “la mano”, como él decía asqueado de la poesía como repetición, calco ridículo de lo que habían sido sus mejores visiones. De aquella inmensa lista, puedo seleccionar ahora un breve número de rostros, entre los cuales están, probablemente, los rasgos que entenderemos dentro de un tiempo como característicos de esa oleada. Ya he mencionado algunos: fragmentación, dispersión, el vacío como centro, la palabra como solución que engendra una asumida oquedad verbal y vital, la ironía apagada que maneja códigos ya agotados desde un pretexto de posmodernidad que es también un gestus, un performance que apunta su índice hacia el agotamiento o vacío que pronuncia viejas sentencias, viejas fórmulas. La breve línea de autores que hicieron de Dios un dialogante a mitad de la década también parece haberse reencauzado hacia otros cursos. La poesía de los 80 aspiraba a cubrir con palabras ese vacío central, la de sus sucesores entiende en el vacío una actitud que lejos de ser negada ha de ser asumida. La vida como un vacío también verbal. Los peores ejemplos de la poesía actual escrita por autores recientes son los que pretenden reproducir a modo de calco la opción desatada por los escritores de los 80, presas de una miopía que les impide reconocer el cambio infeliz o artero en el que la vida se ha consumido. La expresión de una nada es el desprendimiento mismo del desconcierto que amenazaba las páginas más lúcidas que vieron la luz, o fueron leídas a viva voz, hace ya unos veinte años. Retrato de grupo, se llamó la antología que quiso acoger gran parte de esos textos. Una antología que se propusiera agrupar los fragmentos más cercanos no podría aspirar, en su título, a esa vocación aglutinadora: los autores son cada vez rostros más individualizados, personalidades cada vez más solitarias, sus versos se fundan en una desolación a la que no les interesa una respuesta exactamente utópica. El vacío de las palabras se resuelve en el vacío también de los cuerpos: los que han abordado la narrativa cubren de cuerpos humanos sus páginas, solo para hallar el mismo desasosiego, la imposibilidad de unir esos miembros en una anatomía única, integradora. Los poemas avanzan hacia el lector como unidades desintegradas: los fragmentos se erigen en la imposibilidad de no hallar un imán. Durante un tiempo cometí el error de exigir a esos nuevos autores la defensa de una voluntad precisamente utópica, creyendo que era un acto que la nueva generación debiera heredar de un momento en el que ellos eran aún niños. Ahora comprendo que no hacen sino reproducir otros vacíos en sus poemas. Si trascender una dinámica de alta temperatura en la poesía era difícil, pero estimulante; ahora se hace arduo el trascender un vacío vital desde el vacío mismo, cubrir con qué ánimo reparador lo que la vida per se aún no repara. La poesía no puede tener las respuestas que otros órdenes de vida no se han concedido. O sí puede, pero se necesita para ello un talento aguzado, una conciencia crítica, un estado de resonancias que la literatura cubana no siempre se permite. La norma más común es la de pretender responder a ello desde la queja, por eso la poesía cubana de hoy, en su mayoría, parece una letanía de requiebros, un acto verbal sin verdadero nervio. La radicalidad del discurso que manejan algunos de los sobrevivientes de Diáspora(s)? avanza a pulsaciones rítmicas donde también el vacío, la brevedad, son síntomas de sus propias interrogantes: en ellos sigue latiendo una posibilidad de crecimiento hacia otras manifestaciones posibles del diálogo pero siempre en actitud cuestionadora, de ahí se funda lo que estimo en ellos como validez. Al mismo tiempo, la lectura tardía de una vanguardia francesa y norteamericana de hace ya unos treinta o cuarenta años ha convertido en sujetos de lectura difícil lo que hubiesen sido autores de mayor diafanidad. La mejor poesía cubana joven de hoy se extraña ante la ausencia de cordialidad en sus discursos. Es un paisaje agreste donde el verbo de Piñera, incluso sobre los versos de quienes apenas lo han leído, sigue emanando las más oscuras irradiaciones. Una luz negra. Palma negra. 10 Al concepto romántico de la poesía como emoción, añado el de la poesía como sistema, como posible forma de organización no solo lingüística, sino también como un modo alternativo de razonamiento. Entablar en un mismo terreno el cruce de ambas voluntades ha sido la tarea de los más grandes poetas que podamos recordar. Una gran idea sostenida por un pálpito de verdadera utilidad, y no acabada en meros gestos de pretendida teatralidad inmediata –que es lo que nos acosa con mayor frecuencia. Volviendo a aquellas páginas de 1998, reescritas en el año 2002, siempre con la esperanza de hallar nuevos ascensos y una progresión que suavizara mi desconcierto, acaso pueda resumir en una sola urgencia lo que esas páginas querían expresar, o mejor, lo que me gustaría localizar en la poesía cubana de hoy sin tanto esfuerzo: una actitud de pensamiento. Una noción precisa y autoconsciente de su sistema de interinfluencias, ganancias y pérdidas. Un reconocimiento cabal de su individualidad, de la autonomía que sus mejores nombres han ido aportándole. Saltando sobre antologías de dudosa conformación, sobre la nostalgia que nos remite a épocas doradas que solo en la distancia aparecen como tales, sobre la inconformidad  misma
que debe ser todo panorama, los puntos
más altos de esa órbita están ahí.
Iluminando al país. Aun como esa luz negra que dice de las
agonías aún no del todo expresadas según la altura
de sus reclamos, de lo que viene organizándose en su propia
órbita como fe. Releer a Lezama, una lectura activa, quiero
decir, nos devolvería la paradoja de su sistema poético
como una verdad a manipular conscientemente; nos devolvería la
tradición como un cuerpo vivo al que tamizar, y legar. Ese
cuerpo de tradición, lo suficientemente nutrido y fuerte como
para tranquilizar las angustias del lector más preocupado, viene
a ser la carta de triunfo que me devuelve una y otra vez a la
poesía. Una revisión concreta de su devenir antepone
momentos de gloria a silencios cargados de símbolos, de una
saturación poética resuelta en otras actitudes de las que
también debiéramos aprender más. Pensar la
poesía cubana como un sistema integrador aun de sus
vacíos alimentaría mejor las dudas y certezas de un
país que no ha querido nunca dejar de verse en esa
metáfora de sí que es la poesía. Y en Cuba, pese a
todo, la poesía es un tema de discusión que aún
puede reavivarse en los diálogos más insospechados. Una
poesía que, como estructura sistémica, ha de mutar y
trasmutarse. Una poesía que, desde esa perspectiva, ha de ser
reconsiderada desde sus aristas más riesgosas. Que no deje de
entenderse a sí misma como imagen intensa de lo que son sus
autores, sus lectores. Firmo estas páginas en el verano del
2004, a sesenta años de la fundación de Orígenes,
en un país que parece no dispuesto a recordar la
celebración, que pareciera temer las dinámicas verbales
que mirar con franqueza de nuevo al grupo lezamiano
desencadenaría. Lo que Orígenes intentó fue
hacerse de un pasado como defensa de su instante, como escudo de un
futuro donde la poesía también sería la
Nación, una experiencia de trascendentalidad que ningún
otro grupo posterior ha acrisolado. A su modo, la profecía fue
feliz y ha seguido funcionando. Se cumple en la levedad o
tensión con la que vuelve lo poético a ser dialogado,
reconsiderado. Se cumplirá mejor cuando, de todo lo vivido como
letra perdurable, podamos entender la línea múltiple y
única que enlaza autores, temas, muertes, vidas, sueños,
catástrofes, sangre y pensamiento. Todo eso está
contenido incluso en nuestras peores antologías. Son las
esencias que movilizan, locura y lucidez, a la poesía que
tenemos, a la Literatura que como autores y lectores, nos hemos
permitido. La que nos hemos merecido. La que debiéramos defender
un poco más. Por esa poesía, en un país que se
recompone de sus propias dudas y certezas regeneradas cada día,
me gustaría abrir, entonces, una nueva ronda de absoluta fe. misma
que debe ser todo panorama, los puntos
más altos de esa órbita están ahí.
Iluminando al país. Aun como esa luz negra que dice de las
agonías aún no del todo expresadas según la altura
de sus reclamos, de lo que viene organizándose en su propia
órbita como fe. Releer a Lezama, una lectura activa, quiero
decir, nos devolvería la paradoja de su sistema poético
como una verdad a manipular conscientemente; nos devolvería la
tradición como un cuerpo vivo al que tamizar, y legar. Ese
cuerpo de tradición, lo suficientemente nutrido y fuerte como
para tranquilizar las angustias del lector más preocupado, viene
a ser la carta de triunfo que me devuelve una y otra vez a la
poesía. Una revisión concreta de su devenir antepone
momentos de gloria a silencios cargados de símbolos, de una
saturación poética resuelta en otras actitudes de las que
también debiéramos aprender más. Pensar la
poesía cubana como un sistema integrador aun de sus
vacíos alimentaría mejor las dudas y certezas de un
país que no ha querido nunca dejar de verse en esa
metáfora de sí que es la poesía. Y en Cuba, pese a
todo, la poesía es un tema de discusión que aún
puede reavivarse en los diálogos más insospechados. Una
poesía que, como estructura sistémica, ha de mutar y
trasmutarse. Una poesía que, desde esa perspectiva, ha de ser
reconsiderada desde sus aristas más riesgosas. Que no deje de
entenderse a sí misma como imagen intensa de lo que son sus
autores, sus lectores. Firmo estas páginas en el verano del
2004, a sesenta años de la fundación de Orígenes,
en un país que parece no dispuesto a recordar la
celebración, que pareciera temer las dinámicas verbales
que mirar con franqueza de nuevo al grupo lezamiano
desencadenaría. Lo que Orígenes intentó fue
hacerse de un pasado como defensa de su instante, como escudo de un
futuro donde la poesía también sería la
Nación, una experiencia de trascendentalidad que ningún
otro grupo posterior ha acrisolado. A su modo, la profecía fue
feliz y ha seguido funcionando. Se cumple en la levedad o
tensión con la que vuelve lo poético a ser dialogado,
reconsiderado. Se cumplirá mejor cuando, de todo lo vivido como
letra perdurable, podamos entender la línea múltiple y
única que enlaza autores, temas, muertes, vidas, sueños,
catástrofes, sangre y pensamiento. Todo eso está
contenido incluso en nuestras peores antologías. Son las
esencias que movilizan, locura y lucidez, a la poesía que
tenemos, a la Literatura que como autores y lectores, nos hemos
permitido. La que nos hemos merecido. La que debiéramos defender
un poco más. Por esa poesía, en un país que se
recompone de sus propias dudas y certezas regeneradas cada día,
me gustaría abrir, entonces, una nueva ronda de absoluta fe.21 de julio de 2004 |
| La Azotea de Reina | Ecos y murmullos |
| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |