 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | La expresión americana | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | La expresión americana | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
| Richard
Wagner y El Anillo del Nibelungo Thomas Mann Damas y caballeros, en la conferencia sobre Richard Wagner con la que hace ya casi cinco años me despedí de 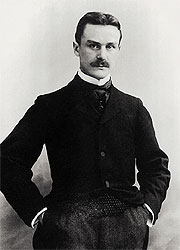 Alemania, sin saberlo ni
sospecharlo,
en el Auditorium maximum de
la Universidad de Munich, utilicé
estas palabras: «La pasión por la fascinante obra de
Wagner acompaña mi vida desde que la vislumbré por
primera vez y empecé a conquistarla, a explorarla con el
conocimiento. Nunca olvidaré lo que le debo como esteta y como
estudioso, nunca olvidaré las horas de profunda y solitaria
dicha en medio de la muchedumbre del teatro, horas repletas de
temblores y exaltaciones de los nervios y del intelecto, de
iniciación a trascendencias conmovedoras y grandiosas como
sólo las concede este arte». – A través de las
palabras citadas habla una admiración que jamás ha sido
turbada o siquiera tocada por el escepticismo, y tampoco por cualquier
arbitrariedad hostil a que se presta su gran objeto:
¡afortunadamente! Pues la admiración es lo mejor que
poseemos – en efecto, si me preguntaran qué pasión, que
relación emocional con las manifestaciones del mundo, del arte y
de la vida considero la más bella, dichosa, provechosa,
imprescindible, contestaría sin dudar: es la admiración.
¿Cómo podría ser de otra manera?
¿Qué sería el ser humano, y aún más
el artista, sin admiración, entusiasmo, fervor, entrega a algo
que no es él mismo, que es demasiado grande para ser él
mismo pero que siente como algo sublime, afín y poderosamente
atractivo, que desea apasionadamente abordar, «explorar con el
conocimiento» y apropiarse? La admiración es la fuente del
amor, es ya el amor mismo – que no sería amor profundo, no
sería pasión y, sobre todo, carecería de
espíritu si no supiera también dudar, sufrir por su
objeto. La admiración es sumisa y, al mismo tiempo, orgullosa,
orgullosa de sí misma: conoce los celos, la pregunta
juvenilmente desafiante: «¿Qué sabéis
vosotros de esto?». Es al mismo tiempo lo más puro y lo
más fructífero, la mirada fiel y el acicate para la
rivalidad, enseña la máxima exigencia y es el estimulante
más fuerte y pedagógicamente más riguroso para la
propia contribución intelectual, es la raíz de todo
talento. Donde falta, donde se extingue, ya no brota nada, allí
reina el empobrecimiento y el desierto. Alemania, sin saberlo ni
sospecharlo,
en el Auditorium maximum de
la Universidad de Munich, utilicé
estas palabras: «La pasión por la fascinante obra de
Wagner acompaña mi vida desde que la vislumbré por
primera vez y empecé a conquistarla, a explorarla con el
conocimiento. Nunca olvidaré lo que le debo como esteta y como
estudioso, nunca olvidaré las horas de profunda y solitaria
dicha en medio de la muchedumbre del teatro, horas repletas de
temblores y exaltaciones de los nervios y del intelecto, de
iniciación a trascendencias conmovedoras y grandiosas como
sólo las concede este arte». – A través de las
palabras citadas habla una admiración que jamás ha sido
turbada o siquiera tocada por el escepticismo, y tampoco por cualquier
arbitrariedad hostil a que se presta su gran objeto:
¡afortunadamente! Pues la admiración es lo mejor que
poseemos – en efecto, si me preguntaran qué pasión, que
relación emocional con las manifestaciones del mundo, del arte y
de la vida considero la más bella, dichosa, provechosa,
imprescindible, contestaría sin dudar: es la admiración.
¿Cómo podría ser de otra manera?
¿Qué sería el ser humano, y aún más
el artista, sin admiración, entusiasmo, fervor, entrega a algo
que no es él mismo, que es demasiado grande para ser él
mismo pero que siente como algo sublime, afín y poderosamente
atractivo, que desea apasionadamente abordar, «explorar con el
conocimiento» y apropiarse? La admiración es la fuente del
amor, es ya el amor mismo – que no sería amor profundo, no
sería pasión y, sobre todo, carecería de
espíritu si no supiera también dudar, sufrir por su
objeto. La admiración es sumisa y, al mismo tiempo, orgullosa,
orgullosa de sí misma: conoce los celos, la pregunta
juvenilmente desafiante: «¿Qué sabéis
vosotros de esto?». Es al mismo tiempo lo más puro y lo
más fructífero, la mirada fiel y el acicate para la
rivalidad, enseña la máxima exigencia y es el estimulante
más fuerte y pedagógicamente más riguroso para la
propia contribución intelectual, es la raíz de todo
talento. Donde falta, donde se extingue, ya no brota nada, allí
reina el empobrecimiento y el desierto.Damas y caballeros, con esta fe decidida en la admiración como fuerza productiva, no soy más que un discípulo del monumental artista sobre el que hablé entonces en Munich y vuelvo a hablar hoy. En la famosa Confidencia a mis amigos Wagner ha relacionado directamente el talento artístico con el don de la admiración o, como él lo llama «la fuerza de la capacidad engendradora». «La primera voluntad artística», dice, «no es otra cosa que la satisfacción del instinto nato de la imitación  de aquello
que actúa con más atractivo sobre nosotros.» Una
frase muy característica del que la formula y de su genialidad
personal que radica en lo actoral-imitatorio, pero al mismo tiempo
también una frase que contiene mucha verdad objetiva. Al
carácter artístico le define, según Wagner – a
diferencia del político que refiere el mundo exterior
únicamente a sí mismo y a su provecho, pero nunca se
refiere a sí mismo a ese mundo – que se entrega sin reservas a
las impresiones que tocan simpáticamente su sensibilidad:
impresiones de la vida y, sobre todo, del arte; pues lo que determina
al artista como tal son sin duda las impresiones puramente
artísticas. El poder de éstas, sin embargo, se mide por
la fuerza de la capacidad engendradora, que ha de estar saturada hasta
una exuberancia extática con estas impresiones para poderse
convertir en necesidad de comunicación. La potencia
artística está condicionada por la plétora de esta
exuberancia, de este entusiasmo; no es otra cosa que la necesidad de
devolver en la manifestación lo recibido profusamente. Fuerza,
fuerza vital y amorosa, fuerza de la apropiación de lo
afín y necesario, constituye la esencia del genio, esa fuerza de
concepción pues que en su potencia más completa desemboca
en fuerza productiva. de aquello
que actúa con más atractivo sobre nosotros.» Una
frase muy característica del que la formula y de su genialidad
personal que radica en lo actoral-imitatorio, pero al mismo tiempo
también una frase que contiene mucha verdad objetiva. Al
carácter artístico le define, según Wagner – a
diferencia del político que refiere el mundo exterior
únicamente a sí mismo y a su provecho, pero nunca se
refiere a sí mismo a ese mundo – que se entrega sin reservas a
las impresiones que tocan simpáticamente su sensibilidad:
impresiones de la vida y, sobre todo, del arte; pues lo que determina
al artista como tal son sin duda las impresiones puramente
artísticas. El poder de éstas, sin embargo, se mide por
la fuerza de la capacidad engendradora, que ha de estar saturada hasta
una exuberancia extática con estas impresiones para poderse
convertir en necesidad de comunicación. La potencia
artística está condicionada por la plétora de esta
exuberancia, de este entusiasmo; no es otra cosa que la necesidad de
devolver en la manifestación lo recibido profusamente. Fuerza,
fuerza vital y amorosa, fuerza de la apropiación de lo
afín y necesario, constituye la esencia del genio, esa fuerza de
concepción pues que en su potencia más completa desemboca
en fuerza productiva.Insisto, la verdad objetiva de esta confesión es indiscutible. Que el don de la admiración, la capacidad de amar y de aprender, la fuerza de apropiación, asimilación, transformación, recreación personal, subyace a todo gran talento es una constatación tan noble y bella como atinada. Y a nosotros, que nos hemos reunido para admirar una gran obra, para prepararnos espiritualmente a su contemplación solemne, nos corresponde sin duda comenzar con un homenaje convencido a la admiración. El creador de esta obra fue un gran admirador – no sólo en la edad clásica del entusiasmo, la juventud, sino también, de acuerdo con su impetuosa vitalidad, hasta muy avanzada edad y hasta su fin mismo. Es sabido que durante la última etapa de su vida en el palacio Vendramin de Venecia, y, por cierto, ya con anterioridad en Bayreuth, Wagner solía leer e interpretar ante su familia y amigos toda clase de obras literarias y piezas musicales para entretenerles la velada: Shakespeare, Calderón y Lope, textos hindúes y nórdicos antiguos, Bach, Mozart y Beethoven – intercalando comentarios, explicaciones laudatorias y caracterizaciones de entusiástica concisión. Emociona oírle hablar del «delicado genio luminoso y amoroso de Mozart», al que sin duda siempre admiró profundamente, pero al que quizá ahora, en la vejez contemplativa, cuando su propia obra, mucho menos celeste, mucho más pesada y cargada, está terminada y a buen recaudo, es capaz de ensalzar con una entrega completamente pura y libre. En efecto, parece que la admiración de la belleza ajena, lejos de ser la prerrogativa de los años activos y combativos, quizá se libera en la vejez y se manifiesta con toda franqueza, una vez llevada a cabo la propia labor, cuando el yo ya no necesita referirse a esa belleza, reflejarse en ella y medirse con ella. «Bello es – dijo Kant – lo que gusta desinteresadamente.» Aquel que estaba destinado a crear grandiosa belleza bien podía gustar «desinteresadamente» de otra belleza. El elogio que le dedica no necesita ya halagarle, confirmarle y defenderle a él mismo. El viejo maestro admira a Felix Mendelssohn, le llama «el ejemplo de un sentido reflexivo y comedido». Son palabras encomiásticas que no son precisamente aplicables a él; se trata de admiración objetiva, exenta de egoísmo. Beethoven siempre fue lo más alto y más grande: «No puede hablarse de él – dice Wagner ya anciano – sin caer en un tono extasiado». Pero después de interpretar la sonata Hammerklavier prorrumpe, arrebatado por esos «espectros puros de la existencia», en estas memorables palabras: «Algo así sólo es imaginable para piano -tocarlo ante la multitud sería pura estupidez». Esto lo dice el gran artista teatral, conmovedor de masas, el héroe de la orquesta que siempre apeló de manera sublime a la multitud, y siempre la necesitó para cumplir su misión. Lo que dice sobre la sonata para piano ¿no es una concesión libre y generosa a una intimidad y exclusividad del alma que no pertenecían a su registro, la defensa amorosa, e incluso celosa, de una categoría con la que él no se mide? ¿No es admiración por completo desprendida? Junto a Beethoven, Wagner sólo sabe colocar a Shakespeare, junto al súmmum de idealismo, la máxima realidad, la terrible parábola de la vida. A los suyos les lee los dramas reales, Hamlet, Macbeth, y a veces el creador de Tristán tiene que interrumpirse con lágrimas de fervor artístico en los ojos. «¿Qué cosas vio este hombre! – exclama –. ¿Qué cosas! ¿Es y será siempre el incomparable! ¡Sólo se le entiende como milagro!» ¿Cómo? ¿El drama en palabras, «la creación literaria», como dijo en otro tiempo, a veces con acento negativo, ha producido por una vez lo incomparable, el milagro? ¿Qué fue del mensaje redentor de la obra de arte total, la única capaz de hacer cristalizar el arte y a la que pertenecería el futuro? Aquello era dialéctica de combate, propaganda, apasionada e ineluctable, de sí mismo. Puede quedar grabada en letra impresa. Pero verbalmente Wagner, que está realizado por completo y ahora es libre de dejarse colmar por otros, celebra con simples palabras las cimas de la creación del mundo y de la humanidad que, ciertamente, ve por encima de sí mismo, como también Goethe declaró verlas por encima de sí durante toda su vida. ¿Y Goethe mismo? También nos encontramos con él en estas veladas venecianas, y también le  vemos
encontrarse con la
disposición admirativa del anciano maestro, precisamente en un
terreno muy característico. Lo que el gran creador de mitos lee
con preferencia en aquel círculo íntimo es La noche de
Walpurgis clásica de la segunda parte de Fausto, sobre la que se
deshace en manifestaciones de simpatía admirativa. «Esto
es sin duda lo más original y artísticamente más
perfecto que Goethe creó jamás», solía
decir. «Una recreación tan singular de la Antigüedad
en forma libérrima, con tal humor magistral y una vitalidad tan
genialmente vista, en un lenguaje labrado artísticamente con el
máximo refinamiento», exclamaba una y otra vez, «es
un prodigio incomparable». Da una gran satisfacción ver
aquí, en el círculo privado, inclinarse al genio
wagneriano ante el genio de Goethe – pues en los escritos esto no
sucede jamás, que yo sepa; es un fenómeno memorable, el
encuentro de estas dos esferas tan opuestas, tan polarmente lejanas la
una de la otra; esta experiencia nos tranquiliza y hace felices, ver de
pronto amistosamente próximas dos formidables y contradictorias
expresiones del espíritu alemán universal, la
nórdica-musical y la meridional-plástica, la
sombría-moralista y la iluminada-celestial, la legendaria
primitiva popular y la europea, Alemania como el sentimiento más
potente y Alemania como espíritu y virtud. Pues estos dos
extremos somos nosotros mismos – Goethe y Wagner, ambos son Alemania.
Son los nombres más excelsos para dos almas en nuestro pecho que
quieren separarse, cuya lucha sin embargo debemos aprender siempre de
nuevo a sentir como eternamente fértil, como fuente vital de
riqueza interior; para la doble identidad alemana, para la
disensión alemana, que tiene siempre lugar en el interior del
alma del hombre alemán superior, y que con gran
satisfacción vemos aquí superada por un momento gracias a
la admiración desprendida del viejo Wagner por la
fantasmagoría griega de Goethe. vemos
encontrarse con la
disposición admirativa del anciano maestro, precisamente en un
terreno muy característico. Lo que el gran creador de mitos lee
con preferencia en aquel círculo íntimo es La noche de
Walpurgis clásica de la segunda parte de Fausto, sobre la que se
deshace en manifestaciones de simpatía admirativa. «Esto
es sin duda lo más original y artísticamente más
perfecto que Goethe creó jamás», solía
decir. «Una recreación tan singular de la Antigüedad
en forma libérrima, con tal humor magistral y una vitalidad tan
genialmente vista, en un lenguaje labrado artísticamente con el
máximo refinamiento», exclamaba una y otra vez, «es
un prodigio incomparable». Da una gran satisfacción ver
aquí, en el círculo privado, inclinarse al genio
wagneriano ante el genio de Goethe – pues en los escritos esto no
sucede jamás, que yo sepa; es un fenómeno memorable, el
encuentro de estas dos esferas tan opuestas, tan polarmente lejanas la
una de la otra; esta experiencia nos tranquiliza y hace felices, ver de
pronto amistosamente próximas dos formidables y contradictorias
expresiones del espíritu alemán universal, la
nórdica-musical y la meridional-plástica, la
sombría-moralista y la iluminada-celestial, la legendaria
primitiva popular y la europea, Alemania como el sentimiento más
potente y Alemania como espíritu y virtud. Pues estos dos
extremos somos nosotros mismos – Goethe y Wagner, ambos son Alemania.
Son los nombres más excelsos para dos almas en nuestro pecho que
quieren separarse, cuya lucha sin embargo debemos aprender siempre de
nuevo a sentir como eternamente fértil, como fuente vital de
riqueza interior; para la doble identidad alemana, para la
disensión alemana, que tiene siempre lugar en el interior del
alma del hombre alemán superior, y que con gran
satisfacción vemos aquí superada por un momento gracias a
la admiración desprendida del viejo Wagner por la
fantasmagoría griega de Goethe.Naturalmente no es casualidad que el mito sea el terreno del encuentro. El viejo creador e intérprete de mitos, que declaró ya después de El holandés errante que en adelante sólo contaría cuentos, está encantado de encontrar a su muy urbano rival en este ámbito primigenio, su terreno más congenial, y no se cansa de regocijarse y admirarse de la gracia sutil e intelectualmente superior con la que éste se mueve en él. En efecto, qué diferencia entre la manera wagneriana y la goethiana de manejar el mito – incluso haciendo abstracción de la diferencia de las esferas míticas, es decir, del hecho de que Goethe no puebla su teatro espiritual con dragones, gigantes y enanos, sino con esfinges, grifos, ninfas, sirenas, psilos y marsos, o sea: no con seres germánicos sino europeos, sin duda no suficientemente alemanes a los ojos de Wagner para ser aptos para la música. Y en total – ¡qué antagonismo en la actitud y la convicción artísticas! Grandeza, indudable grandeza, en un caso y en otro. «Figuras en grande, en grande los recuerdos.» Pero la grandiosidad de la visión goethiana carece de todo acento patético y trágico; Goethe no celebra el mito, bromea con él, lo trata con humor afectuoso y confianzudo, lo domina hasta lo más mínimo y recóndito, y lo  hace visible en la palabra
alegre e ingeniosa con una escrupulosidad que tiene más de
comicidad, incluso de parodia cariñosa, que de
exaltación. Se trata de un divertimento mítico, muy de
acuerdo con el carácter de la creación fáustica
como revista universal. Sin embargo, nada puede ser menos wagneriano
que la manera irónica de Goethe de conjurar el mito, y al joven
Wagner, aún empeñado en su propia obra, La noche de
Walpurgis clásica poco o nada tenía que decirle.
Únicamente su inteligencia artística, ya liberada para la
contemplación puramente objetiva, es capaz de admirarla. hace visible en la palabra
alegre e ingeniosa con una escrupulosidad que tiene más de
comicidad, incluso de parodia cariñosa, que de
exaltación. Se trata de un divertimento mítico, muy de
acuerdo con el carácter de la creación fáustica
como revista universal. Sin embargo, nada puede ser menos wagneriano
que la manera irónica de Goethe de conjurar el mito, y al joven
Wagner, aún empeñado en su propia obra, La noche de
Walpurgis clásica poco o nada tenía que decirle.
Únicamente su inteligencia artística, ya liberada para la
contemplación puramente objetiva, es capaz de admirarla.El camino personal de Wagner hacia el mito, es decir: su evolución partiendo de la ópera tradicional para convertirse en el revolucionario del arte y el descubridor de un nuevo tipo de drama nacido del mito y de la música, destinado a elevar inmensamente el rango espiritual y la dignidad arústica de la escena operística, de concederle una seriedad verdaderamente alemana – este camino, esta evolución, son siempre dignos de una reflexión, siempre serán sumamente curiosos y memorables. Pero también el interés humano del proceso es grande, pues a sus motivos e impulsos estético-artísticos van unidos otros morales, social-éticos y artístico-morales que le transmiten su verdadero pathos: se trata de un proceso catártico, un proceso de purificación, de depuración y espiritualización, que humanamente tiene tanto más valor cuanto que fue la naturaleza más apasionada, sacudida por violentos y oscuros impulsos en pos de formidable efecto, poder y placer, la que se sometió a él y en la que tuvo lugar. Sabemos cómo el ansia de esta naturaleza artística, dotada hasta un grado peligroso de múltiples talentos, se lanzó primero sobre la gran ópera histórica, y cómo halló con Rienzi en la forma dada y familiar al público un éxito que hubiera determinado a cualquier otro a seguir durante toda su vida en este cómodo camino. Lo que se lo impide a Wagner es la profundidad de su conciencia artística, su capacidad para sentir repugnancia, su rechazo instintivo, todavía no clarificado, del papel superficial y lujosamente complaciente que juega el teatro musical en la sociedad burguesa que le rodea; es especialmente su relación con la música, de la que tiene una idea demasiado ferviente, demasiado alemana, en un sentido antiguo y sublime del término, como para no sentir su íntima esencia maltratada por la gran ópera: le parece demasiado valiosa, simplemente, como para servir de adorno sonoro a un espectáculo pomposamente burgués, en Wagner la música añora uniones dramáticas más puras, más acordes. En El holandés errante, en Tannhauser y Lohengrin le vemos empeñado con creciente éxito en conquistar para la música esas uniones más dignas. Su concentración productiva en lo romántico-legendario equivale a la conquista de lo puramente humano que, a diferencia de lo histórico-político, considera como la verdadera esfera de la música; al mismo tiempo también significa el alejamiento de un mundo burgués de decadencia cultural, de falsa cultura, plutocracia, erudición estéril y aburrimiento sin alma, y la búsqueda de un espíritu popular, de un populismo, que le parece cada vez más el elemento social y artísticamente futuro, redentor y purificador. Wagner vivió la cultura moderna, la cultura de la sociedad burguesa, a través del medio y en la imagen del sistema del teatro de la ópera de su época. La posición del arte, o al menos de aquello que era artísticamente su empeño, en este mundo moderno se convirtió en su criterio del valor de la cultura burguesa en general – ¿cómo extrañarse de que aprendiera a despreciarla y a odiarla? Vio el arte degradado a opulento estimulante, al artista degradado a esclavo del poder del dinero, vio frivolidad y perezosa rutina, donde añoraba gravedad sagrada y bella dedicación, vio con furia el despilfarro de enormes medios – no para el efecto sublime sino para aquello que como artista odiaba más: el efectismo; y como no vio sufrir a nadie como él sufría con este estado de cosas lo achacó a la abyección de la situación política y social que lo producía – y concluyó que era necesaria su transformación revolucionaria. Así Wagner se convirtió en revolucionario. Lo fue como artista, porque se prometía de la transformación de todas las cosas condiciones más favorables para el arte, para su arte, el drama nacional mítico-musical. Siempre negó ser realmente un hombre político, y nunca disimuló su aversión a las maquinaciones de los partidos políticos. Si aceptó la revolución de 1848 y participó en ella se debió a una simpatía revolucionaria general y no a sus objetivos concretos, que los verdaderos sueños y deseos de Wagner dejaban muy atrás, pues iban más allá de la misma época burguesa. Hay que comprender claramente que una obra como El anillo del Nibelungo, que Wagner concibió después de Lohengrin, está dirigida y escrita contra toda la cultura y la educación burguesas, como predominaban desde el Renacimiento, y que en su mezcla de lo primario y lo venidero se vuelve a un mundo aún inexistente de populismo sin clases. Las resistencias con las que chocó, la indignación que despertó, se dirigían no tanto contra lo revolucionario de su forma y contra el hecho de romper con las reglas de un género, la ópera, del que a todas luces se salía. También se salía de otro orden de cosas. El hombre alemán formado en Goethe, que conocía de memoria su Fausto, alzó en contra su protesta furiosa y despectiva – una protesta respetable, que procedía de la conexión aún existente con el mundo formativo del clasicismo y del humanismo alemanes del que esta obra se desdecía. El ciudadano culto alemán se rió del wagalaweia y de toda aquella aliteración como si se tratara de un capricho bárbaro, y si hubiera existido ya entonces el término hubiera tildado a Wagner de bolchevique cultural – no sin razón. El enorme, puede decirse que planetario éxito que por fin el mundo burgués, la burguesía internacional, concedieron a este arte, gracias a ciertos estímulos sensuales, nerviosos e intelectuales que éste les ofrecía, es una paradoja tragicómica y no debe hacer olvidar que este arte estaba destinado a un público completamente distinto y que desde un punto de vista social y moral se proyecta, dejando atrás el orden capitalista-burgués, hacia un mundo humano fraternal, liberado del ansia de poder y del dominio del dinero, fundado en la justicia y el amor. El mito es para Wagner el lenguaje del pueblo todavía poéticamente creativo – por eso lo ama y se entrega por completo a él como artista. Mito significa para él ingenuidad, simplicidad, dignidad, pureza – en una palabra, aquello que él llama lo «puramente humano» y que, al mismo tiempo, es lo exclusivamente musical. Mito y música, eso es el drama, es el arte mismo, pues sólo lo puramente humano le parece ser capaz de crear arte. Wagner no comprende hasta qué punto lo histórico-formal y relativo – opuesto a lo pura y eternamente humano – no sirve para el arte, o para lo que él entiende como arte, hasta que se ve ante la elección entre dos asuntos que ya se habían apoderado de su imaginación durante la composición de Lohengrin, Federico Barbarroja y La muerte de Sigfrido. Se produce una larga lucha, mezclada con mucha cavilación teórica, por la decisión entre estos dos temas, y cómo en esta lucha vence el mito primigenio del héroe sobre la historia imperial nos lo relata Wagner mismo en la gran confesión a sus amigos, escrita más tarde en Suiza, que es  uno
de los escritos más reveladores que debemos al
placer comunicativo de este gran artista. En él explica
cómo no hubiera podido tratar el tema de Barbarroja, que le
atraía como asunto del pasado alemán, más que en
la forma del drama hablado, precisamente por su carácter
político-histórico, y que se hubiera visto forzado a
renunciar a la música que, sin embargo, necesitaba para
completar y culminar su creación. En la época de Rienzi,
cuando aún era compositor de óperas, hubiera podido
intentar poner música a un drama en torno a Federico Barbarroja.
Pero ya no era un compositor de óperas y no podía desear
volver a esa etapa ya que siempre equiparaba con total ingenuidad su
destino artístico personal al arte mismo y estaba convencido de
que tanto la ópera como el drama hablado, después de que
él los había superado, tenían que desaparecer para
siempre, de que lo nuevo que él traía, a saber, el teatro
musical mítico, era la obra de arte del futuro. Para
ésta, sin embargo, sólo servía como asunto lo pura
y ahistóricamente humano, libre de toda convención, – y
qué feliz se sentía por lo tanto Wagner de que en la
penetración del tema por el que se había decidido, la
leyenda de Sigfrido, podía expulsar más y más
ganga histórica, liberar el asunto de las capas de posteriores
elaboraciones y remontarse hasta donde había surgido del alma
poética del pueblo, prístino, en su imagen más
puramente humana. Este extraño revolucionario era tan radical
con respecto al pasado como en las cosas del futuro. La leyenda no le
bastaba: tenía que ser el mito primigenio. La canción de
los Nibelungos medieval – eso ya era modernidad, distorsión,
disfraz, historia, en todo caso no suficientemente popular y musical
para servir para el arte que él pretendía hacer. Wagner
tenía que remontarse hasta las primeras fuentes y los comienzos,
hasta el fondo del mito pre-alemán, escandinavo-germánico
de la Edda – sólo
ahí se alcanzaba la profundidad sagrada
del pasado que correspondía a su sentido del futuro. Aún
no sabía que también dentro de esta su obra sobre los
Nibelungos no conseguiría detenerse en un principio ya marcado
de alguna manera históricamente, y comenzar allí, entrar in medias res como
fuera; que también aquí se
vería obligado de manera maravillosa a retroceder hasta el
origen y la primera fuente de las cosas, hasta la célula madre,
el primer contra-mi bemol del preludio del preludio; que se le
impondría erigir una cosmogonía musical, incluso un
cosmos mítico, y vivificarla con un bios inteligentemente
orgánico: el poema visual y sonoro del principio y el fin del
mundo. Pero sí sabía ya que en su insaciable remontarse
hasta la última profundidad y el primer alba había
encontrado al hombre y al héroe que ansiaba, al héroe al
que, como Brünnhilde, amaba antes de que hubiera nacido, su
Sigfrido, un personaje que inflamaba y satisfacía tanto su
pasión por el pasado como su ardor de futuro, pues era
intemporal: el hombre – utilizo sus propias palabras – «en la
plenitud más natural y más alegre de su
manifestación sensorial, el espíritu masculinamente
encarnado de la eterna no arbitrariedad, única engendradora, el
originador de verdaderas acciones, en la plenitud de su máxima,
más directa fuerza y más indudable amabilidad». A
esta mítica figura de luz, por nada condicionada y limitada – el
hombre indefenso, completamente centrado en sí mismo y viviendo
por sí mismo, en plena libertad, que actúa inocentemente
sin temor y cumple el destino, que por el sublime acontecimiento
natural de su muerte provoca el ocaso de viejas y obsoletas potencias
universales y redime el mundo elevándolo a un nuevo nivel de
conocimiento y virtud – a este hombre Wagner le convierte en
héroe del drama destinado a la música, que
proyectó – ya no en versos modernos sino en el lenguaje
aliterado de su fuente nórdica antigua – y llamó La
muerte de Sigfrido. uno
de los escritos más reveladores que debemos al
placer comunicativo de este gran artista. En él explica
cómo no hubiera podido tratar el tema de Barbarroja, que le
atraía como asunto del pasado alemán, más que en
la forma del drama hablado, precisamente por su carácter
político-histórico, y que se hubiera visto forzado a
renunciar a la música que, sin embargo, necesitaba para
completar y culminar su creación. En la época de Rienzi,
cuando aún era compositor de óperas, hubiera podido
intentar poner música a un drama en torno a Federico Barbarroja.
Pero ya no era un compositor de óperas y no podía desear
volver a esa etapa ya que siempre equiparaba con total ingenuidad su
destino artístico personal al arte mismo y estaba convencido de
que tanto la ópera como el drama hablado, después de que
él los había superado, tenían que desaparecer para
siempre, de que lo nuevo que él traía, a saber, el teatro
musical mítico, era la obra de arte del futuro. Para
ésta, sin embargo, sólo servía como asunto lo pura
y ahistóricamente humano, libre de toda convención, – y
qué feliz se sentía por lo tanto Wagner de que en la
penetración del tema por el que se había decidido, la
leyenda de Sigfrido, podía expulsar más y más
ganga histórica, liberar el asunto de las capas de posteriores
elaboraciones y remontarse hasta donde había surgido del alma
poética del pueblo, prístino, en su imagen más
puramente humana. Este extraño revolucionario era tan radical
con respecto al pasado como en las cosas del futuro. La leyenda no le
bastaba: tenía que ser el mito primigenio. La canción de
los Nibelungos medieval – eso ya era modernidad, distorsión,
disfraz, historia, en todo caso no suficientemente popular y musical
para servir para el arte que él pretendía hacer. Wagner
tenía que remontarse hasta las primeras fuentes y los comienzos,
hasta el fondo del mito pre-alemán, escandinavo-germánico
de la Edda – sólo
ahí se alcanzaba la profundidad sagrada
del pasado que correspondía a su sentido del futuro. Aún
no sabía que también dentro de esta su obra sobre los
Nibelungos no conseguiría detenerse en un principio ya marcado
de alguna manera históricamente, y comenzar allí, entrar in medias res como
fuera; que también aquí se
vería obligado de manera maravillosa a retroceder hasta el
origen y la primera fuente de las cosas, hasta la célula madre,
el primer contra-mi bemol del preludio del preludio; que se le
impondría erigir una cosmogonía musical, incluso un
cosmos mítico, y vivificarla con un bios inteligentemente
orgánico: el poema visual y sonoro del principio y el fin del
mundo. Pero sí sabía ya que en su insaciable remontarse
hasta la última profundidad y el primer alba había
encontrado al hombre y al héroe que ansiaba, al héroe al
que, como Brünnhilde, amaba antes de que hubiera nacido, su
Sigfrido, un personaje que inflamaba y satisfacía tanto su
pasión por el pasado como su ardor de futuro, pues era
intemporal: el hombre – utilizo sus propias palabras – «en la
plenitud más natural y más alegre de su
manifestación sensorial, el espíritu masculinamente
encarnado de la eterna no arbitrariedad, única engendradora, el
originador de verdaderas acciones, en la plenitud de su máxima,
más directa fuerza y más indudable amabilidad». A
esta mítica figura de luz, por nada condicionada y limitada – el
hombre indefenso, completamente centrado en sí mismo y viviendo
por sí mismo, en plena libertad, que actúa inocentemente
sin temor y cumple el destino, que por el sublime acontecimiento
natural de su muerte provoca el ocaso de viejas y obsoletas potencias
universales y redime el mundo elevándolo a un nuevo nivel de
conocimiento y virtud – a este hombre Wagner le convierte en
héroe del drama destinado a la música, que
proyectó – ya no en versos modernos sino en el lenguaje
aliterado de su fuente nórdica antigua – y llamó La
muerte de Sigfrido.No lo llevaría a cabo en la patria. Complicado en la revuelta del año 1849 en Dresden, Wagner se encontró de la noche a la mañana convertido en perseguido político y en el infortunio, es decir: en el exilio. Pero su infortunio y su pena no fue el exilio en Suiza, donde pronto encontró amigos como no los había encontrado todavía en Alemania y bajo cuya protección creó toda su obra posterior hasta Parsifal, sino Alemania, y sufrió con el fracaso de la revolución, como más tarde sufrió con la victoria de Prusia sobre Austria, y con la instauración de la hegemonía prusiana en Alemania. Toda la evolución política alemana hasta 1870 – y quién sabe si sólo hasta esa fecha – fue en contra de sus deseos, que por lo tanto habría que considerar deseos erróneos. Pero la reverencia ante los hechos no es una actitud demasiado generosa ante la historia, y ésta no es algo tan grandioso como para que tengamos que compadecer especialmente a los pequeños pueblos que no participan casi nada o nada en ella, o para que no honráramos los deseos de hombres superiores que fueron desbaratados por la historia. Quizá, quién sabe, a Alemania le irían mejor las cosas y también a Europa si la historia alemana se hubiera configurado según los deseos de Wagner, o sea en el sentido de la libertad, – deseos que compartió con muchos alemanes superiores, y cuyo fracaso desterró al autor de La muerte de Sigfrido a Suiza. No vamos a lamentarlo. En ninguna parte, tampoco en la patria, su obra se hubiera desplegado mejor que aquí, y no faltan los documentos que atestiguan que él era consciente de ello con gratitud.  «Dejadme seguir trabajando tranquilamente», escribió
en otoño de 1859 a Otto Wesendonck. «Dejadme crear
aún las obras que concebí allí, en el
pacífico, espléndido país suizo, allí, con
la mirada sobre las gloriosas montañas coronadas de oro: son
obras maravillosas, y en ningún otro lugar hubiera podido
concebirlas». – Obras maravillosas – es hermoso con qué
sinceridad lo expresa en su trágica dicha, que tan alto precio
le costara, sencillamente porque es la pura verdad. Ningún
epíteto caracteriza mejor estas insólitas manifestaciones
del arte, y con ningún otro fruto de la historia del arte encaja
mejor – exceptuando algunas creaciones máximas del arte
arquitectónico, quizá algunas catedrales góticas.
Pero tampoco pretendemos expresar con ello una cima insuperable: no
estaríamos nada tentados de definir como «obras
maravillosas» otros bienes queridos e imprescindibles de la
cultura y el alma, como el Hamlet,
la Ifigenia o también
la 9ª Sinfonía.
Pero la partitura de Tristan –
sobre
todo en su proximidad espiritual apenas comprensible y casi irritante
con los Maestros cantores – y
ambas obras, por otra parte, tomadas como
simple diversión del minucioso y gigantesco edificio de ideas
del Anillo – eso sí que
es maravilloso. Es la obra de una
erupción de talento y genio absolutamente única, es la
obra profundamente seria y embrujadora de un mago tan impetuoso como
embriagado de sabiduría.
«Dejadme seguir trabajando tranquilamente», escribió
en otoño de 1859 a Otto Wesendonck. «Dejadme crear
aún las obras que concebí allí, en el
pacífico, espléndido país suizo, allí, con
la mirada sobre las gloriosas montañas coronadas de oro: son
obras maravillosas, y en ningún otro lugar hubiera podido
concebirlas». – Obras maravillosas – es hermoso con qué
sinceridad lo expresa en su trágica dicha, que tan alto precio
le costara, sencillamente porque es la pura verdad. Ningún
epíteto caracteriza mejor estas insólitas manifestaciones
del arte, y con ningún otro fruto de la historia del arte encaja
mejor – exceptuando algunas creaciones máximas del arte
arquitectónico, quizá algunas catedrales góticas.
Pero tampoco pretendemos expresar con ello una cima insuperable: no
estaríamos nada tentados de definir como «obras
maravillosas» otros bienes queridos e imprescindibles de la
cultura y el alma, como el Hamlet,
la Ifigenia o también
la 9ª Sinfonía.
Pero la partitura de Tristan –
sobre
todo en su proximidad espiritual apenas comprensible y casi irritante
con los Maestros cantores – y
ambas obras, por otra parte, tomadas como
simple diversión del minucioso y gigantesco edificio de ideas
del Anillo – eso sí que
es maravilloso. Es la obra de una
erupción de talento y genio absolutamente única, es la
obra profundamente seria y embrujadora de un mago tan impetuoso como
embriagado de sabiduría.Haber protegido y hospedado a este hombre tan extraordinario durante tanto tiempo ha de serle tenido muy en cuenta a Suiza, y una representación completa del Anillo del Nibelungo como la que proyecta ofrecer ahora el «Stadttheater» de Zurich es una ocasión viva para recordar las relaciones de esta obra con esta ciudad, relaciones de las que ninguna otra ciudad puede vanagloriarse. Si es una casualidad, diremos que es una casualidad pertinente y digna de aplauso. En efecto, es justo y bueno que esta audaz obra del espíritu alemán, que habría de conquistar todo el mundo, surgiera en la atmósfera libre y congenial de esta ciudad, una metrópoli no por su tamaño pero sí por su situación y su actitud que siempre fue benigna a todo lo vagamente europeo-vanguardista, y esperemos que siempre lo será. Aquí vivió Wagner en los años cincuenta del siglo pasado, que vieron la terminación del libreto y una gran parte de la elaboración musical; aquí en «la sala inferior del anexo del Hôtel de Baur» tuvo lugar en cuatro veladas seguidas, del 16 hasta el 19 de febrero de 1853, la primera lectura de los dramas a cargo del autor delante de un público invitado; desde aquí están datadas numerosas cartas que dan noticia así del progreso de la obra, de sus interrupciones, de los entusiasmados esfuerzos, noticias programáticamente optimistas como esta de marzo de 1854 a la sobrina Clara Brockhaus: «Desde noviembre he empezado y terminado El oro del Rin: ahora lo estoy instrumentando. En el verano compondré La Walkiria; lo más pronto en la primavera del año que viene pondré manos a la obra en el Joven Sigfrido, de modo que en el verano no de este año sino del siguiente pienso haber terminado también La muerte de Sigfrido...» Eso fue un cálculo inexacto. Dónde y cuándo fue concluido El crepúsculo de los dioses está reseñado en la placa conmemorativa de la casa de Wagner en Triebschen. El maestro del Anillo era un artista extremadamente crítico y caprichoso que, como se expresa en otra carta, «sólo podía hallar satisfacción en su trabajo en la medida en que cada mínimo detalle» (y su obra gigantesca es rica en «mínimos detalles») «se debiera exclusivamente a buenas ocurrencias». Eso no se consigue tan fácilmente. Pero ahora que Zurich va a pasar revista una vez más a la obra del Anillo en toda su grandiosidad puede decir, como decía el duque sobre el poema de Tasso en el drama de Goethe: «Y lo declaro en cierto sentido mío». De Zurich, o más exactamente de una excursión a Albisbrunn, data la gran carta a Liszt del 20 de noviembre de 1851 en la que Wagner, por primera vez, expone y fundamenta al amigo y protector de Weimar el plan de su gigantesca empresa. «Entérate – empieza con solemnidad –, según la verdad más estricta, de la historia del proyecto artístico en el que estoy envuelto hace un tiempo, y el giro que necesariamente ha tomado». Y entonces cuenta esa historia extraordinaria y para él tan deliciosamente emocionante que hay que oírsela contar para comprender lo poco que sabe originalmente un artista de su obra, qué mal conoce al principio la voluntad propia de aquello en lo que se mete, – sin tener idea de lo que la obra realmente quiere ser, de lo que tiene por necesidad que ser como obra suya, y ante lo que el artista con frecuencia se encuentra con esa sensación de: «Esto no lo he querido, pero ahora tengo que aceptarlo ¡con la ayuda de Dios!» – La lívida ambición del yo no está en el origen de las grandes obras, no es su fuente. La ambición no es del artista, es de la obra que desea ser más grande de lo que aquel creía poder esperar y había de temer que fuera, y que le impone su voluntad. Wagner no se había propuesto poner en escena una epopeya universal que durara cuatro veladas para asombrar al mundo. De que tenía que hacerlo se enteró con alegría aterrada y, naturalmente, también orgullosa, por su propia obra. Había hecho Lohengrin, ahora quería hacer La muerte de Sigfrido; ya la había creado – o semicreado, es decir en palabras; ahora quería terminarla como músico, pero había dificultades, aún había dificultades. No podía presentar sin más la obra en el escenario ante el público de sus sueños, estaba obligado a prepararle para ella. ¿Cómo? Con otro drama. El que tenía entre manos rebosaba de prehistoria. En el fondo, sólo era el capítulo final de todo un mito anterior a él, que o se integraba como información o había que dar por conocido. Lo primero significaba una incomodidad arústica, lo segundo una exigencia a la cultura del público. Y Wagner odiaba las exigencias culturales. No era el hombre para plantearlas. Donde él se ponía a trabajar, empezaba el mundo desde el principio y nadie debía verse obligado a saber algo para comprender. Quizá intuía ya que, precisamente aquí y esta vez, el mundo tendría que empezar de verdad desde el principio, pero no quiso admitirlo. Lo que sí admitió de momento era que demasiados conocimientos previos y demasiadas exigencias a la capacidad combinatoria del espectador contradecían el carácter de ingenuidad primigenia mítica que quería dar a su obra, y que debía escribir primero un Joven Sigfrido en el que la prehistoria había de plasmarse, en la medida de lo posible, directa y simplemente. Escribió la escena del bosque y la encontró encantadora. Enseguida se dispuso a ponerle música, y la composición se le dio con facilidad. Pero de pronto se le ocurrió que tenía que hacer algo por su salud y viajó a un balneario de aguas frías. Se trataba de una huida a la enfermedad, la huida ante la obra. Wagner sentía el deseo más grande de trabajar y, al mismo tiempo, no tenía del  todo
gana –
todavía no. Había algo que no funcionaba, y ese algo no
era su salud indudablemente delicada, en la que probablemente no
hubiera siquiera pensado en otras circunstancias, sino su conciencia.
Se imponía una nueva autoconfesión: el Joven Sigfrido no
era suficiente, tampoco podía empezar con él. Demasiadas
relaciones necesarias, todo lo que concedía el significado
emocionante y de amplio efecto a la acción y a los personajes de
los dos dramas ya concebidos quedaba aún nebuloso y a cargo de
la mera abstracción. No era ese el propósito de la obra,
aunque sí fuera el del artista, un ser pusilánime que en
el fondo siempre desea que el cáliz pase delante de él.
Sin embargo este era el cáliz que había que vaciar hasta
el fondo. El recuerdo de lo no presente-lejano era bueno e incluso
sería sumamente emotivo y significativo, de eso ya se
encargaría él. Pero lo pasado tenía que haber sido
una vez presente; había que recordarlo de verdad, porque se
había estado allí y bastaba con que la música lo
evocara. Lo de Siegmund y Sieglind, y el dilema de Wotan y
Brünnhild, que se rebela contra Wotan actuando según el
verdadero deseo de éste – todo ello tenía que salir a
escena en una primera velada, aunque fuera una maldita tarea y le
costara unos cuantos años de vida. La Walkiria tenía que
ser escrita. Y cuando Wagner lo comprendió, supo inmediatamente
que tres veladas no serían suficientes, y que en consecuencia
tenía que precederlas una cuarta parte, un preludio en el que
todo fuera presentado ante los sentidos ingenuos del pueblo hasta el
final, es decir, hasta lo primero y más temprano, hasta el
episodio primigenio: el robo del oro y las maldiciones de Alberich, la
maldición contra el amor y la maldición contra el oro, y
el primer resplandor de la idea de la espada en la cabeza de Wotan. En
el principio fue el Rin. todo
gana –
todavía no. Había algo que no funcionaba, y ese algo no
era su salud indudablemente delicada, en la que probablemente no
hubiera siquiera pensado en otras circunstancias, sino su conciencia.
Se imponía una nueva autoconfesión: el Joven Sigfrido no
era suficiente, tampoco podía empezar con él. Demasiadas
relaciones necesarias, todo lo que concedía el significado
emocionante y de amplio efecto a la acción y a los personajes de
los dos dramas ya concebidos quedaba aún nebuloso y a cargo de
la mera abstracción. No era ese el propósito de la obra,
aunque sí fuera el del artista, un ser pusilánime que en
el fondo siempre desea que el cáliz pase delante de él.
Sin embargo este era el cáliz que había que vaciar hasta
el fondo. El recuerdo de lo no presente-lejano era bueno e incluso
sería sumamente emotivo y significativo, de eso ya se
encargaría él. Pero lo pasado tenía que haber sido
una vez presente; había que recordarlo de verdad, porque se
había estado allí y bastaba con que la música lo
evocara. Lo de Siegmund y Sieglind, y el dilema de Wotan y
Brünnhild, que se rebela contra Wotan actuando según el
verdadero deseo de éste – todo ello tenía que salir a
escena en una primera velada, aunque fuera una maldita tarea y le
costara unos cuantos años de vida. La Walkiria tenía que
ser escrita. Y cuando Wagner lo comprendió, supo inmediatamente
que tres veladas no serían suficientes, y que en consecuencia
tenía que precederlas una cuarta parte, un preludio en el que
todo fuera presentado ante los sentidos ingenuos del pueblo hasta el
final, es decir, hasta lo primero y más temprano, hasta el
episodio primigenio: el robo del oro y las maldiciones de Alberich, la
maldición contra el amor y la maldición contra el oro, y
el primer resplandor de la idea de la espada en la cabeza de Wotan. En
el principio fue el Rin.Así se lo escribió el atribulado a Liszt rogándole que no creyera que el delirante plan había surgido de un capricho banal y calculador. Por el contrario, se le había impuesto como la consecuencia lógica de la esencia y del contenido de esta materia que le obsesiona y le empuja a su total desarrollo. «Comprenderás que no fue la simple reflexión sino el entusiasmo el que me inspiró mi nuevo plan», escribe. – Nada es más plausible a la vista de lo que fue surgiendo a lo largo de dos décadas: un non plus ultra de ingeniosidad casi insondable y de abrumadora riqueza de significado. El entusiasmo que produce, la sensación de grandiosidad que tan a menudo nos invade en su presencia y que sólo es comparable a las sensaciones que despiertan en nosotros la naturaleza más grande, las cimas de las montañas en la luz del atardecer o el mar encrespado, permite sacar conclusiones sobre el entusiasmo de su concepción. Por otro lado, cuánta parte tenía y tiene la reflexión en este entusiasmo; si precisamente aquí hay que separar con nitidez la reflexión y el entusiasmo, la reflexión y la emoción, son cuestiones diferentes para cuya respuesta creo que no debe uno apoyarse sin reservas en afirmaciones de Wagner en el sentido de que para él la emoción lo es todo, y la razón nada; que su arte sólo se dirige a aquella, y que esta no cuenta. Hay automalentendidos de los artistas, y Wagner probablemente estaba más cerca de entenderse a sí mismo cuando escribió: «No estimemos en demasiado poco la fuerza de la reflexión, la obra de arte producida inconscientemente pertenece a períodos que están muy lejos de los nuestros; la obra de arte del período cultural más alto no puede ser producida más que en la conciencia». Estas son sus palabras. Y en efecto, en su producción – especialmente en la creación del Anillo – se hallan, junto a cosas que llevan en la frente el sello de la inspiración y del arrebato ciego y embelesado, tantas otras pensadas con tino e ingenio, tantas alusiones, tanto tejido sutil, tanto inteligente quehacer de enanos junto al trabajo de gigantes y dioses que es imposible creer en una creación en trance y a oscuras. Precisamente en el hecho de que el genio de Wagner es una mezcla por completo única de modernidad e intelectualidad extremas con elementos de un populismo primigenio y mítico reposa su extraordinaria fascinación; y que en su caso y en el de su influencia no es aconsejable la separación tajante entre reflexión y entusiasmo lo demuestra sobre todo su relación con la música que fue extremadamente espiritual, incluso intelectual, y que determinó de manera decisiva la evolución del plan de los Nibelungos desde un drama hasta un mito tetralógico. De todo esto no se habla en la gran carta a Liszt. Y sin embargo parece claro que no fue el drama como tal sino la música la «culpable» de lo que le sucedió a Wagner con el material. ¿Por qué no se sentía autorizado para comenzar con la acción de La muerte de Sigfrido sino que se vio obligado a remontarse hasta el principio de todas las cosas? ¿Por qué el drama no quería admitir la prehistoria? Pero el drama en sí no es en absoluto adverso a las prehistorias. Al contrario, a menudo se divierte en desarrollarlas, lo que se llama el método analítico. El drama clásico antiguo y el drama francés utilizaban este método, e Ibsen lo utilizó, acercándose en esto al drama clásico. Si el medio artístico de Wagner hubiera sido sólo la palabra literaria podría haber hecho como ellos. Pero él no sólo era escritor sino también músico, y no lo uno junto a lo otro y aparte de ello, sino ambas cosas a la vez y en unión inicial: Wagner era músico como escritor, y escritor como músico; su relación con la literatura era la de un músico, de manera que su lenguaje retornaba por la música forzosamente a un estado primitivo, y sus dramas sin música no eran más que semidramas; además su relación con la música no era puramente musical, sino literaria en el sentido de que lo espiritual, el simbolismo de la música, su sugestión significativa, su valor de recuerdo y su hechizo analógico determinaban decisivamente esta relación. Había sido su talento literario musical el que le había impulsado a dejar caer, poco a poco, las formas tradicionales de la ópera y le había inspirado su nueva técnica de asociación temática y motívica – nueva en la medida en que nunca con anterioridad había sido empleada en esta extensión significativa a lo largo de un drama entero. Todo empezó con el Holandés, cuyo núcleo y germen musical era la balada de Senta en el segundo acto: la imagen sintetizada del drama, cuya temática se extendía luego como un tejido acabado sobre toda la obra. En Tannhauser y Lohengrin se desarrolló y perfeccionó este procedimiento musical-literario gracias a un arte cada vez más refinado en la transformación del material temático más allá de la simple reminiscencia que ya habían utilizado otros compositores (recuérdese la emotiva repetición  del vals de la fiesta popular en la última
escena de Margarita de Gounod) – y aquí, en el caso del mito de
los Nibelungos, esta técnica espiritual e ingeniosa
promeúa placeres y efectos de una magnificencia y solemnidad
nunca vistas: – bajo condiciones, que obligaron a Wagner a la
cavilación y a la duda, porque no le pareció que
estuvieran cumplidas cuando pretendió entrar así por las
buenas en la composición de La
muerte de Sigfrido. Podía
desde luego entrar en el drama y dejarle, en parte, sugerir su
lejana prehistoria, en parte presentar ésta como ya
conocida. En la
música no podía
entrar, porque también ella
tenía que tener su prehistoria, tan profunda en el tiempo como
el drama, y ésa no se dejaba transmitir, el drama no se
podía alimentar espiritualmente de ella, no podía vivir
musicalmente de sus recuerdos y no podía alcanzar los
máximos y más conmovedores triunfos de la nueva
técnica de tejido y asociación temáticos, si esta
música primigenia no había sonado alguna vez de hecho y
en conjunción actual con el momento dramático.
Ciertamente, para la muerte del «héroe más excelso
del mundo» y para sus honras fúnebres se podía
escribir una música estremecedora, nacida del momento
trágico, y que viviera de sí misma sin otra
conexión. ¿Pero no sería eso como en los viejos
compositores de ópera que escribían números, y
cuya inventiva se circunscribía siempre a una escena, sin
relación con el todo y su intención poética?
¿Qué sucedería si él ampliara
extraordinariamente su método de extender el tejido de temas no
sólo sobre una escena sino sobre todo el drama, y no lo empleara
sólo en un drama sino
en una serie épica de dramas, en
los que se representara todo desde el principio? Eso sería una
fiesta de conexiones, todo un mundo de alusiones profundas e
ingeniosas, una tal emoción y una grandiosidad de la
evocación musical que nadie podría retener las
lágrimas del entusiasmo – del entusiasmo que él mismo
sentía con sólo imaginarlo, y del que escribía a
Liszt. Entonces el lamento fúnebre por Sigfrido, la Marcha
fúnebre, resultaría algo muy diferente a una pompa
fúnebre de ópera, por muy solemne que ésta fuera.
Entonces aquello sería una celebración sobrecogedora del
pensamiento y de la rememoración. La pregunta anhelante del
niño por su madre; el motivo heroico de su estirpe, que un dios
sin libertad engendró para la hazaña libre e
impía; el motivo amoroso de sus padres hermanos,
maravillosamente introducido; la espada que salta poderosa de su vaina;
la gran fórmula de su propio ser en las trompetas, escuchada en
tiempos lejanos por primera vez de la boca de la Walkiria como una
anunciación; el sonido de su cuerno ampliado en formidables
ritmos; la dulce música de su amor hacia la Walkiria que
él despertó en su día; la antigua queja de las
hijas del Rin por el oro robado y el sombrío hito sonoro de la
maldición de Alberich: todas estas advertencias sublimes,
cargadas de sentimiento y de destino, pasarían entre temblores
de tierra, truenos y relámpagos, con el cuerpo llevado en andas
– y éste era sólo un ejemplo de todo lo que se anunciaba
de solemnidad espiritual y exaltación mítica si el drama
se convertía en epopeya escenificada. ¡Remontémonos
al principio, al principio de todas las cosas y de su música!
Pues la profundidad del Rin con el reluciente tesoro de oro con el que
se deleitan sus bulliciosas hijas, era el inocente estado primero del
mundo, aún no tocado por la codicia y la maldición, y con
ello era también el principio de la música. No
sólo la música mítica: él, el músico
poeta, daría el mito de la música misma, una
filosofía mítica y un poema creativo de la música,
su edificación en un mundo de símbolos densamente
trabado, a partir del acorde en mi bemol mayor de la rauda profundidad
del Rin. del vals de la fiesta popular en la última
escena de Margarita de Gounod) – y aquí, en el caso del mito de
los Nibelungos, esta técnica espiritual e ingeniosa
promeúa placeres y efectos de una magnificencia y solemnidad
nunca vistas: – bajo condiciones, que obligaron a Wagner a la
cavilación y a la duda, porque no le pareció que
estuvieran cumplidas cuando pretendió entrar así por las
buenas en la composición de La
muerte de Sigfrido. Podía
desde luego entrar en el drama y dejarle, en parte, sugerir su
lejana prehistoria, en parte presentar ésta como ya
conocida. En la
música no podía
entrar, porque también ella
tenía que tener su prehistoria, tan profunda en el tiempo como
el drama, y ésa no se dejaba transmitir, el drama no se
podía alimentar espiritualmente de ella, no podía vivir
musicalmente de sus recuerdos y no podía alcanzar los
máximos y más conmovedores triunfos de la nueva
técnica de tejido y asociación temáticos, si esta
música primigenia no había sonado alguna vez de hecho y
en conjunción actual con el momento dramático.
Ciertamente, para la muerte del «héroe más excelso
del mundo» y para sus honras fúnebres se podía
escribir una música estremecedora, nacida del momento
trágico, y que viviera de sí misma sin otra
conexión. ¿Pero no sería eso como en los viejos
compositores de ópera que escribían números, y
cuya inventiva se circunscribía siempre a una escena, sin
relación con el todo y su intención poética?
¿Qué sucedería si él ampliara
extraordinariamente su método de extender el tejido de temas no
sólo sobre una escena sino sobre todo el drama, y no lo empleara
sólo en un drama sino
en una serie épica de dramas, en
los que se representara todo desde el principio? Eso sería una
fiesta de conexiones, todo un mundo de alusiones profundas e
ingeniosas, una tal emoción y una grandiosidad de la
evocación musical que nadie podría retener las
lágrimas del entusiasmo – del entusiasmo que él mismo
sentía con sólo imaginarlo, y del que escribía a
Liszt. Entonces el lamento fúnebre por Sigfrido, la Marcha
fúnebre, resultaría algo muy diferente a una pompa
fúnebre de ópera, por muy solemne que ésta fuera.
Entonces aquello sería una celebración sobrecogedora del
pensamiento y de la rememoración. La pregunta anhelante del
niño por su madre; el motivo heroico de su estirpe, que un dios
sin libertad engendró para la hazaña libre e
impía; el motivo amoroso de sus padres hermanos,
maravillosamente introducido; la espada que salta poderosa de su vaina;
la gran fórmula de su propio ser en las trompetas, escuchada en
tiempos lejanos por primera vez de la boca de la Walkiria como una
anunciación; el sonido de su cuerno ampliado en formidables
ritmos; la dulce música de su amor hacia la Walkiria que
él despertó en su día; la antigua queja de las
hijas del Rin por el oro robado y el sombrío hito sonoro de la
maldición de Alberich: todas estas advertencias sublimes,
cargadas de sentimiento y de destino, pasarían entre temblores
de tierra, truenos y relámpagos, con el cuerpo llevado en andas
– y éste era sólo un ejemplo de todo lo que se anunciaba
de solemnidad espiritual y exaltación mítica si el drama
se convertía en epopeya escenificada. ¡Remontémonos
al principio, al principio de todas las cosas y de su música!
Pues la profundidad del Rin con el reluciente tesoro de oro con el que
se deleitan sus bulliciosas hijas, era el inocente estado primero del
mundo, aún no tocado por la codicia y la maldición, y con
ello era también el principio de la música. No
sólo la música mítica: él, el músico
poeta, daría el mito de la música misma, una
filosofía mítica y un poema creativo de la música,
su edificación en un mundo de símbolos densamente
trabado, a partir del acorde en mi bemol mayor de la rauda profundidad
del Rin.De este modo fue concebida la gigantesca obra, una obra sin igual como podemos decir sin exagerar y sin traicionar a obras de arte de una esfera diferente, quizá incluso más pura, porque es sui generis, – una obra que aparentemente se sale de toda modernidad y que sin embargo es por su refinamiento, conciencia y plena madurez extremadamente moderna, una obra primitiva por su pathos y su voluntad romántico-revolucionaria: un poema universal mezclado con música y naturaleza profética, en el que los elementos primigenios de la existencia actúan, dialogan noche y día, los tipos básicos de la humanidad, los luminosos y alegres de cabellos de oro y los que cavilan en odio, rencor y rebelión, se encuentran en intrincadas acciones legendarias. El antagonista de Sigfrido es Hagen, un personaje que supera en fuerza sombría a todas las caracterizaciones anteriores y contemporáneas, tanto al Hagen de la Canción de los Nibelungos como al de Hebbel. La fuerza caracterizadora dramática y poética de Wagner triunfa en la figura del semielfo, engendrado en la envidia, como quizá en ningún otro lugar, y la palabra desempeña un poderoso papel en esta caracterización: por ejemplo cuando Hagen, a la pregunta de por qué no participa en el juramento de los hermanos, se autodescribe sarcásticamente: ¡Mi sangre os estropearía la bebida! En mis venas no corre verdadera y noble como en las vuestras; empecinada y fría se estanca en mí; no quiere enrojecerme la mejilla. Por eso me mantengo lejos de la fogosa alianza. He aquí una imagen, la máscara de un carácter escénico en apretadas palabras. Hagen hablando en sueños, en diálogo nocturno con Alberich; Hagen vigilando a solas la sala mientras los hijos libres y los alegres compañeros van a buscarle el anillo del dominio del mundo; y, sobre todo, Hagen como heraldo salvajemente humorístico de la desafortunada boda de Gunther – el teatro no conoce una escena tan cercana a lo demoníaco. Siempre me pareció absurdo poner en tela de juicio el talento literario de Wagner. ¿Hay algo más bello y más profundo, desde un punto de vista poético, que la relación de Wotan hacia Sigfrido, la inclinación superior, paternal e irónica del dios hacia su destructor, la abdicación amorosa del viejo  poder a favor de lo eternamente
joven? Los maravillosos sonidos que encuentra aquí el
músico se los debe al poeta. Pero, por otro lado,
¡cuánto debe éste al músico, cuántas
veces parece comprenderse a sí mismo sólo cuando llama en
su ayuda a su segundo lenguaje interpretativo y completador, que en
él es realmente el reino del saber soterrado, desconocido
arriba, en el reino de la palabra! El intento de Mime de enseñar
a Sigfrido el miedo, su torpe descripción de los
escalofríos y temblores está matizada con la
música del fuego, distorsionada oscuramente, y el motivo,
también desfigurado y con diferente color, de Brünnhilde
dormida. Acompañando, pues, la descripción que el enano
da del miedo suena eso que en el mundo del Anillo es el símbolo
de todo lo que provoca el terror, lo horrible y disuasorio por
excelencia, lo que protege la roca: el fuego, que Sigfrido no
temerá, sino que atravesará sin aprender el miedo en ese
trance. Al mismo tiempo asoma, insinuado oscuramente en el fondo de la
música, aquello que sí le enseñará el
miedo: el recuerdo de la mujer dormida, de la que no sabe nada, pero
cuyo salvador está destinado a ser. El espectador y oyente se ve
trasladado al final de la velada previa, y comprende que en lo
más hondo del alma de Sigfrido, tan obtusa en las cuestiones del
miedo, se agita un presentimiento de aquello que de verdad inspira
miedo: el amor, que el incauto tampoco ha aprendido pero ha de
aprender, junto al miedo, porque ambos son aquí lo mismo,
psicológica y musicalmente. Antes, bajo el tilo, imagina
soñando qué aspecto habría tenido su madre, su
madre – una mujer. El motivo del amor femenino, el tema del «gozo
y el valor» de la mujer del relato de Loge en la segunda escena
del Oro del Rin, es recordado
en este momento por la orquesta. Y de
nuevo este complejo psicológico de imagen materna y amor
femenino se manifiesta en palabras cuando Sigfrido libera a la Walkiria
de su coraza y descubre: «¡No es un hombre!» –
«¡Terror candente se apodera de mis ojos, los sentidos se
me nublan y vacilan! ¿A quién llamo para que me socorra?
¿Madre, madre! ¡Acuérdate de mí!». poder a favor de lo eternamente
joven? Los maravillosos sonidos que encuentra aquí el
músico se los debe al poeta. Pero, por otro lado,
¡cuánto debe éste al músico, cuántas
veces parece comprenderse a sí mismo sólo cuando llama en
su ayuda a su segundo lenguaje interpretativo y completador, que en
él es realmente el reino del saber soterrado, desconocido
arriba, en el reino de la palabra! El intento de Mime de enseñar
a Sigfrido el miedo, su torpe descripción de los
escalofríos y temblores está matizada con la
música del fuego, distorsionada oscuramente, y el motivo,
también desfigurado y con diferente color, de Brünnhilde
dormida. Acompañando, pues, la descripción que el enano
da del miedo suena eso que en el mundo del Anillo es el símbolo
de todo lo que provoca el terror, lo horrible y disuasorio por
excelencia, lo que protege la roca: el fuego, que Sigfrido no
temerá, sino que atravesará sin aprender el miedo en ese
trance. Al mismo tiempo asoma, insinuado oscuramente en el fondo de la
música, aquello que sí le enseñará el
miedo: el recuerdo de la mujer dormida, de la que no sabe nada, pero
cuyo salvador está destinado a ser. El espectador y oyente se ve
trasladado al final de la velada previa, y comprende que en lo
más hondo del alma de Sigfrido, tan obtusa en las cuestiones del
miedo, se agita un presentimiento de aquello que de verdad inspira
miedo: el amor, que el incauto tampoco ha aprendido pero ha de
aprender, junto al miedo, porque ambos son aquí lo mismo,
psicológica y musicalmente. Antes, bajo el tilo, imagina
soñando qué aspecto habría tenido su madre, su
madre – una mujer. El motivo del amor femenino, el tema del «gozo
y el valor» de la mujer del relato de Loge en la segunda escena
del Oro del Rin, es recordado
en este momento por la orquesta. Y de
nuevo este complejo psicológico de imagen materna y amor
femenino se manifiesta en palabras cuando Sigfrido libera a la Walkiria
de su coraza y descubre: «¡No es un hombre!» –
«¡Terror candente se apodera de mis ojos, los sentidos se
me nublan y vacilan! ¿A quién llamo para que me socorra?
¿Madre, madre! ¡Acuérdate de mí!».Nada puede ser más wagneriano que esta mezcla de atavismo mítico y modernidad psicológica, incluso psicoanalítica. Es el naturalismo del siglo XIX sacralizado por el mito. En efecto, Wagner no es sólo un insuperable pintor de la naturaleza externa, de la tormenta y el vendaval, del murmullo de las hojas y el refulgir de las olas, de la danza de las llamas y del arco iris, también es un gran artista de la naturaleza psíquica, del eterno corazón humano: en torno a la roca de la virginidad hace arder el fuego aterrador, que el impulso masculino, empujado por su destino que es despertar y engendrar, traspasa para al ver lo temerosamente deseado estallar en un grito que pide socorro a lo sagrado-femenino, de lo que él procede, a la madre. En el mundo y la obra de Wagner se trata exclusivamente de poesía primigenia del alma, de lo primero y más simple, de lo pre-convencional, presocial, y sólo esto le parece ser apropiado para el arte. Su obra es la contribución alemana al arte  monumental del siglo xix que en otros países se
presenta
principalmente en la forma de la gran novela social. Dickens,
Thackeray, Tolstói, Dostoievski, Balzac, Zola – sus obras
erigidas con la misma tendencia a la grandeza moral son siglo XIX europeo, un mundo
literario de crítica social. La
contribución alemana, la manifestación alemana de esta
grandeza, no sabe nada del elemento social y tampoco quiere saberlo;
pues lo social no es musical, y no es capaz de generar arte. Unicamente
lo mítico y puramente humano, la poesía primigenia
ahistórica y atemporal de la naturaleza y del corazón, es
capaz de generar arte; al fin y al cabo es el refugio ante lo social,
el medio purificador contra su depravación; y de su fondo el
espíritu alemán crea quizá lo más sublime y
convincente que el siglo puede ofrecer. Lo no social y primitivamente
poético es, como sabemos, su peculiar mito, su naturaleza
nacional típica y dada, que le distingue de otros
espíritus nacionales y tipos europeos. Entre Zola y Wagner, por
ejemplo, entre el naturalismo simbólico de las novelas de los
Rougon-Macquart y el arte de Wagner, hay muchos elementos comunes que
están en el tiempo – y no sólo pienso en el Leitmotiv.
Pero la diferencia esencial y típicamente nacional es el
espíritu social de la obra francesa, el espíritu
mítico y primitivamente poético de la obra alemana. La
vieja y compleja cuestión de «¿qué es
alemán?» halla quizá con esta constatación
su respuesta más contundente. El espíritu alemán
no está esencialmente interesado en lo social y lo
político, en lo más hondo (y la obra de arte proviene de
lo más hondo; se la puede aceptar como norma) esta esfera le es
extraña. Esto no hay que valorarlo exclusivamente como algo
negativo, pero si se quiere, puede hablarse aquí de un
vacío, de un defecto y de una falla, y sin duda es cierto que en
tiempos en los que predomina el problema social, y la idea de una
armonización social y económica, de un orden
económico más justo, es sentida por toda conciencia
despierta como la más viva y su realización como la tarea
ética más acuciante – es sin duda cierto que en estas
circunstancias esta falla tan a menudo frucúfera sobresale no
muy favorecedoramente y conduce al desacuerdo con la voluntad del
espíritu universal. Ante problemas históricos conduce a
intentos de solución que son subterfugios y llevan la impronta
del sucedáneo mítico en sustitución de lo
verdaderamente social. No es difícil reconocer en el actual
experimento del estado y la sociedad alemanes uno de esos
sucedáneos míticos. Traducido de la terminología
política al terreno psicológico esto de hoy significa:
«No quiero saber nada de lo social, quiero el monumental del siglo xix que en otros países se
presenta
principalmente en la forma de la gran novela social. Dickens,
Thackeray, Tolstói, Dostoievski, Balzac, Zola – sus obras
erigidas con la misma tendencia a la grandeza moral son siglo XIX europeo, un mundo
literario de crítica social. La
contribución alemana, la manifestación alemana de esta
grandeza, no sabe nada del elemento social y tampoco quiere saberlo;
pues lo social no es musical, y no es capaz de generar arte. Unicamente
lo mítico y puramente humano, la poesía primigenia
ahistórica y atemporal de la naturaleza y del corazón, es
capaz de generar arte; al fin y al cabo es el refugio ante lo social,
el medio purificador contra su depravación; y de su fondo el
espíritu alemán crea quizá lo más sublime y
convincente que el siglo puede ofrecer. Lo no social y primitivamente
poético es, como sabemos, su peculiar mito, su naturaleza
nacional típica y dada, que le distingue de otros
espíritus nacionales y tipos europeos. Entre Zola y Wagner, por
ejemplo, entre el naturalismo simbólico de las novelas de los
Rougon-Macquart y el arte de Wagner, hay muchos elementos comunes que
están en el tiempo – y no sólo pienso en el Leitmotiv.
Pero la diferencia esencial y típicamente nacional es el
espíritu social de la obra francesa, el espíritu
mítico y primitivamente poético de la obra alemana. La
vieja y compleja cuestión de «¿qué es
alemán?» halla quizá con esta constatación
su respuesta más contundente. El espíritu alemán
no está esencialmente interesado en lo social y lo
político, en lo más hondo (y la obra de arte proviene de
lo más hondo; se la puede aceptar como norma) esta esfera le es
extraña. Esto no hay que valorarlo exclusivamente como algo
negativo, pero si se quiere, puede hablarse aquí de un
vacío, de un defecto y de una falla, y sin duda es cierto que en
tiempos en los que predomina el problema social, y la idea de una
armonización social y económica, de un orden
económico más justo, es sentida por toda conciencia
despierta como la más viva y su realización como la tarea
ética más acuciante – es sin duda cierto que en estas
circunstancias esta falla tan a menudo frucúfera sobresale no
muy favorecedoramente y conduce al desacuerdo con la voluntad del
espíritu universal. Ante problemas históricos conduce a
intentos de solución que son subterfugios y llevan la impronta
del sucedáneo mítico en sustitución de lo
verdaderamente social. No es difícil reconocer en el actual
experimento del estado y la sociedad alemanes uno de esos
sucedáneos míticos. Traducido de la terminología
política al terreno psicológico esto de hoy significa:
«No quiero saber nada de lo social, quiero el  cuento
popular». Sólo que en el terreno psicológico el
cuento se convierte en mentira. cuento
popular». Sólo que en el terreno psicológico el
cuento se convierte en mentira.Si al principio hablé del abuso que se está cometiendo con la gran figura de Wagner, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a este problema; pues me parece imposible hablar hoy de Wagner y eludir condenar este abuso. Wagner como profeta artístico de un presente político que pretende espejearse en él – pues bien, más de un profeta se ha apartado horrorizado de la realización de su profecía y ha buscado su tumba en el extranjero para no ser enterrado en el lugar de tales realizaciones. Pero iría en contra de lo mejor en nosotros, en contra de la admiración, admitir que en este caso pueda siquiera hablarse de realización, incluso en el sentido de la caricatura. Pueblo y espada y mito y heroísmo nórdico son en determinada boca sólo una vil usurpación del vocabulario del idioma artístico de Wagner. Con su arte embriagado de pasado y futuro el creador del Anillo no salió de la época de la cultura burguesa para cambiarla por un totalitarismo de estado asesino del espíritu. El espíritu alemán era para él todo, el estado alemán nada – como ya lo testifica con la palabra elocuente de los Maestros cantores: «Si se disolviera en niebla el Sacro Imperio Romano, siempre nos quedaría el sagrado arte alemán». En la gran obra que vamos a ver otra vez Wagner enseñó la maldición del oro y condujo la ambición de poder a la conversión interior, de modo que sólo puede amar a su destructor libre. Su verdadera profecía no es «Ni bienes y ni oro y ni boato señorial, ni la falaz alianza resultado de turbios pactos», es la melodía celestial que al final del Crepúsculo de los dioses asciende del bastión en llamas del dominio terrenal y proclama en sonidos musicales lo mismo que las palabras finales de ese otro poema alemán de la vida y del universo: Lo eternamente femenino nos atrae hacia las alturas. 1937 tomado de: Thomas Mann. Ensayos sobre música, teatro y literatura. Selección y traducción de Genoveva Dieterich. Barcelona: Alba Editorial, 2002., 113 - 145. |
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | La expresión americana |
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |