| A PETICIÓN DE OCHÚN
"¿A qué sabe la carne de elefante?", me pregunta por señas mi aprendiz.
Cuarenta años en una carnicería del Barrio Chino me han hecho cortar  carne de todos tipos. Yo era un niño cuando vine a trabajar con el maestro Chang. Tenía respeto por los cuchillos grandes, y miedo de la carne cruda, y de lo que aparecía al abrirse el vientre de los animales. Me daba naúseas el olor de la sangre, recogida en palanganas en la trastienda. Todo lo que ahora sé, y que intento enseñar a ese muchacho mudo que me enviaron de aprendiz, me lo enseñó el maestro Chang. carne de todos tipos. Yo era un niño cuando vine a trabajar con el maestro Chang. Tenía respeto por los cuchillos grandes, y miedo de la carne cruda, y de lo que aparecía al abrirse el vientre de los animales. Me daba naúseas el olor de la sangre, recogida en palanganas en la trastienda. Todo lo que ahora sé, y que intento enseñar a ese muchacho mudo que me enviaron de aprendiz, me lo enseñó el maestro Chang.
El secreto del carnicero del emperador Wen-huí lo supe de su boca. Una vez cada veinte años, el carnicero del emperador se aprestaba a afilar su cuchillo. No era un cuchillo mágico ni mucho menos. Puede que su metal ni siquiera fuera mejor que los que usábamos nosotros, pero el cuchillo del carnicero del emperador Wen-huí no perdía filo al cortar porque la mano lo metía por los huecos que ya existían en la carne. Conocer lo que va a ocurrir de un momento a otro, adivinar el tajo, cumplir un movimiento de mano como si al hacerlo ya hubiese ocurrido y fuera inevitable: aprendí todo eso con el maestro Chang.
"Cortar es criminal", aseguraba en el mismo momento en que traspasaba con metal la carne. "Un acto de vulgaridad contra el cielo".
La vida de mi maestro fluía del mismo modo en que cortaba sin cortar. Acostumbraba a repetir un aforismo: "Ninguna violencia, ningún enarcamiento". No tuvo hijos ni se le conoció mujer. Me confesó una vez que una sola erección lo habría subrayado para siempre. El maestro carnicero Adolfo Chang vivió laciamente hasta la noche en que salió del "Aguila de Oro", donde ponían la historia de la última emperatriz. A la salida del cine encontró a tres adolescentes que buscaban uniforme para una academia de judo y que, con tal de sacarle la ropa, lo golpearon hasta dejarlo muerto.
Por esa época me encontraba en la cárcel. Los viejos del Barrio Chino, que antes no habían movido un dedo para aliviar mi situación, juntaron fuerzas entonces para sacarme. No estaban dispuestos a que los sirviera un carnicero sin el secreto del carnicero del emperador. Y yo era el discípulo del maestro muerto, era un eslabón en la cadena de poseedores del secreto.
"Ninguna violencia, ningún enarcamiento", hice que escribieran en la tumba.
Como no tenía familia, habían enterrado al maestro en el panteón de un casino a donde nunca entraba. Él, que no soportaba los alardes de quien traba una salida a sabiendas, reposaba entre viejos jugadores de dominó. Toda la discreción guardada durante su vida había preparado la explosión de esa muerte por violencia, en la calle.
A mi regreso a la carnicería, me esperaba el aprendiz que el maestro había tenido en mis años de cárcel. Lo vi cortar y no tenía ni asomos del secreto. Supe enseguida que duraría poco allí.
Tampoco la lección de impasibilidad del difunto maestro servía de algo con él. La discusión con una vieja clienta acerca de un cuarto de libra, lo dejó claro desde el primer día. Yo mismo tuve que abandonar mi trabajo y colocarme entre Ignacio y la clienta. Terminada la pelea, el cuarto de libra en discusión quedaba a favor nuestro. No sé qué pensaría a propósito de esto el carnicero del emperador Wen-huí, pero así resultaban las cosas. Estábamos en el Barrio Chino. La carne de res aparecía muy poco y los pollos llegaban cada vez más albinos de Bulgaria. "Apestas más que un pollo bogomol", se convirtió en insulto entre nosotros.
Pronto comprendí que Ignacio era capaz de trabajar sin tropiezos hasta que algún accidente, algún reclamo, le impidiera pensar en su mujer. Necesitaba todo el tiempo para pensar en ella. Era recién casado. Había  hecho boda de adolescente al modo tradicional chino, menos por cumplir con las viejas costumbres que por dormir todas las noches con su novia Lumi. hecho boda de adolescente al modo tradicional chino, menos por cumplir con las viejas costumbres que por dormir todas las noches con su novia Lumi.
Luminaria Wong, a diferencia de Ignacio, no era completamente china. Para usar una manera rápida de describir tanta belleza, Lumi era una mulata china. Tenía un color de piel que no acababa de resolverse y que cambiaba como cambia en las demás mujeres el color de las pupilas. Lo mejor de aquella piel se ganaba, seguramente, en la oscuridad.
"Oro viejo en gruta", habría dicho mi maestro de estar vivo, y de haber sido otro su carácter.
Estaban, además, sus ojos. Uno podía explicarse la piel de Lumi por entrecruzamientos de familias, pero para el origen de sus ojos se enredaba en la historia algo animal. Asomado a los ojos de Luminaria Wong, uno podía intuir un claro de bosque y algún lejano antecesor suyo en diálogo con un animal hermoso como una aparición. Los ojos de Lumi venían de ese animal.
Después del casamiento, Ignacio trató de que nadie mirara esos ojos, de que nadie tuviera pensamientos acerca de esa piel. Quería a su mujer para él solo e intentó, sin demasiada suerte, guardar a Lumi en casa. Pero el secreto de la belleza de su esposa consistía en dejarse ir, en derrocharse como carcajadas. Para su bautizo habían querido llamarla con un nombre que significa en chino "La Alegría del Mundo, y no hay Otra".
Mi ayudante en la carnicería no tardó en consultar al sabio del casino de su familia. En un pequeño cubículo a donde no subía el sonido de las fichas de dominó ni la algazara de los brindis, pidió al sabio noticias de su matrimonio. El sabio se había emborrachado escandalosamente en la boda de Ignacio y Lumi. A Ignacio le costaba trabajo creer en él después de aquello.
Lo vio desenvolver con sumo arte un tapetico verde medio deshilachado. Lo escuchó decidir que por esta vez sería mejor dejar en su herrumbre a las monedas y consultar a los tallos de milenrama. Milenrama llamaban, por la cantidad de parientes, a la familia de Ignacio. Y la alusión hizo que Ignacio viera al sabio con mejores ojos. Apretó en un haz los tallos del oráculo y supo que apenas aflojara la mano lo inevitable caería.
"El trabajo en lo echado a perder", pronunció la voz del cubículo.
Enseguida intentó explicar que no constituía forzosamente un mal augurio, pero Ignacio no lo oía ya.
"Echada a perder", pensaba de su mujer, de Lumi.
La doctrina del carnicero del emperador Wen-huí descansa en meter el cuchillo por huecos que ya existen en la carne. Fuera del secreto, Ignacio tampoco sabía atravesar los gestos y pensamientos de su esposa.
"Echada a perder!", la insultó con la primera bofetada.
Después de la sorpresa, Lumi trató de devolver el golpe, y recibió más golpes todavía. Ignacio persiguió a su mujer por toda la casa hasta que ella consiguió meterse bajo el lavadero.
"Sál o va a ser peor", le advirtió.
Mientras estuviera agazapada allí, no podría golpearla. Lumi pidió que la dejara en paz.
"¿Qué te hecho?", aulló desde su refugio.
¿Qué le había hecho Luminaria Wong? Lo mismo que algunos clientes molestos de la carnicería, no lo dejaba pensar en su esposa. Pues no era Lumi la que vivía ahora con él. Era alguien parecida a ella que, con gestos, con palabras, quería borrársela. Preguntó por última vez si no saldría.
"Primero véte", le contestó Lumi. "Esta es mi casa".
Él clavó entonces unos barrotes bajo el lavadero, consiguió del refugio de Lumi una cárcel. Y se marchó. No llegó a escuchar los gritos de su mujer pídiéndole perdón con tal de que no la dejara encerrada allí.
"Oro viejo en gruta", habría dicho al verla tras los barrotes el maestro Chang.
Igual que siempre, Ignacio Milenrama se marchó a su trabajo. A la salida lo invité a un almacén en los limites del Barrio. Un conocido quería pagarme un favor, había hecho un escondrijo de sacos apilados para que nadie viniera a interrumpir la fiesta y nos rodeaban altas paredes de sacos de arroz.
"Parecemos gorgojos", dijo el peletero que también iba a cobrarse lo suyo.
"Felices gorgojos!", el del almacén sacaba las chapas de las botellas con sus dientes de oro.
Ignacio bebió hasta que el encierro donde nos encontrábamos le recordó a su esposa. La tomó ntonces con aquel pobre tipo, el peletero.
"Llévate a tu ayudante", me pidió el del almacén.
"Aguaste la fiesta", le advertí a Ignacio.
"La próxima vez", contestó con la lengua enredada.
No habría próxima vez, nunca aprendería el secreto del carnicero del emperador. Echó a correr hacia su casa sin despedirse y, mientras corría, gritaba insistentemente algo que no llegué a entender, pero que pudo ser el nombre de su esposa. Creí que el muchacho derretido de amor, recién casado, iba en busca de su novia.
Esa noche, cuando Ignacio llegó al lavadero, Lumi no estaba allí. Los barrotes permanecían tan clavados como él los dejara y todas las pertenencias de su mujer habían salido. Parecía cosa de magia.
Los Wong decían no saber nada de ella, la policía no la llevaba en sus registros. Todos los Milenrama se volcaron a averiguar el paradero de la nuera perdida, cayeron sobre el Barrio Chino como los tallos del oráculo sobre el tapete verde. Luminaria Wong no se encontraba en ningún lugar del Barrio. La ciudad se extendía más allá del Barrio Chino, el país se alargaba en cuanto se cruzaran los límites de la ciudad. Desde el primer momento de perderla, Ignacio supo que no amaría a nadie como a Luminaria Wong. A nadie en toda la tierra, lo descubrió en el espejo oscuro de un hígado de vaca.
"Puede que haya atravesado el mar", consideró junto al tanque donde echábamos ventrechas.
Miraba a la tienda de enfrente como si allí estuviera la línea del horizonte y Lumi fuera a salir de una de las paredes, aparición tan mágica como su fuga.
Por esos días le presenté a la hija de mi mujer, hija del primer matrimonio de mi tercera esposa, con el deseo de que le encajara los golpes que ella necesitaba para asentar cabeza. Pero no ocurrió nada entre ellos.
"No funcionó", me confesó mi ayudante al otro día.
Le dije que no se preocupara, que había veces en que sí y veces en que no. En adelante, para Ignacio todas las veces fueron veces en que no. Llegó a darle verguenza hincar el cuchillo en la carne a la vista de los clientes, tuvo que hacer su trabajo en la trastienda.
"Estás más enredado que un papel en chino", diagnosticó un santero de sólo mirarlo.
Ignacio se había atrevido a levantar la mano a una hija de Ochún, la diosa del amor y la alegría.
"Lumi, hija de Ochún", empezó a comprender mi ayudante. "Por eso su piel y su paso y el pelo por la espalda y el gusto por pulseras y esos ojos..."
Los ojos de Lumi le parecían ahora los de una diosa. Miró a los del  santero y vió en ellos a los ojos de Lumi. Venían desde muy lejos para enfrentarse a él e, instantanéamente, se convirtieron otra vez en los ojos cansados del hombre a quien consultaba. Los ojos del santero habían visto el hueco bajo el lavadero y los barrotes con que Ignacio pretendiera enjaular a la hija de Ochún. santero y vió en ellos a los ojos de Lumi. Venían desde muy lejos para enfrentarse a él e, instantanéamente, se convirtieron otra vez en los ojos cansados del hombre a quien consultaba. Los ojos del santero habían visto el hueco bajo el lavadero y los barrotes con que Ignacio pretendiera enjaular a la hija de Ochún.
"Corazón de elefante", anotó en un papel para Ignacio.
"Lo único que puede salvarte de la ira de Ochún", le explicó, "es ofrendarle un corazón de elefante macho".
Ignacio no tuvo tiempo de considerar lo raro del pedido, preguntó solamente a dónde tendría que llevar su ofrenda.
"Consíguela primero".
La mirada del santero no daba mucho crédito a aquel muchacho chino.
"Luego Ochún dirá".
"¿Ochún va a devolverme a Luminaria?", preguntó mi ayudante del mismo modo que si calibrara un negocio.
"Ochún no la tiene. Ella es hija de Ochún".
"Y entonces, ¿qué saco yo de ese corazón?", dijo Ignacio sin abrir la boca.
"Ochún te tiene a tí. Y tú querrás salir de esto".
"Después de dar mi ofrenda, ¿puedes hacer que ella vuelva conmigo?".
El santero hubiera asentido igual si él hubiera propuesto una cita para dentro de dos siglos.
"Este no toca un elefante ni en sueños", se dijo.
Un corazón de elefante macho era el modo en que Ochún decía imposible.
"Y qué se hizo del elefante del zoológico?", preguntó Ignacio al otro día.
Estábamos los dos solos detrás del mostrador. Yo cerré el periódico y lo miré fijamente.
"¿No hay un elefante en el zoológico?", volvió a preguntar.
"Había".
"¿Murió?".
"La mataron".
Nos habíamos reunido cuatro carniceros para matar a la elefanta del zoológico. El maestro Chang, que entonces vivía, no estaba al tanto de la empresa, pero yo cargué con sus cuchillos. Aprovechamos una noche de tormenta para que el único disparo con que la mataríamos no llegara a ser oído por los guardas del parque. Después del disparo, contábamos con una noche para destazarla. Una noche y una bala.
Para matar a un elefante es preciso trazar una línea imaginaria que corra de oreja a oreja. Se apunta a esa línea, preferentemente lo más al centro posible. En todas nuestras visitas al zoológico apuntábamos mentalmente a la elefanta.
La noche elegida para matarla era oscura y llena de relámpagos. Ninguno de nosotros sentía pena por lo que fuera a pasar. Mejor que eso, teníamos miedo. Matarla sin que nadie lo supiera no era poca cosa, y encima se nos cansarían los brazos de sacarle rebanadas a la mole. Y luego habría que cargarla. Éramos, sin embargo, cuatro carniceros rápidos, y el tipo del camión llevaba el arma.
"Con un sólo paquete llenamos el mercado", no nos cansábamos de repetir.
Nos haríamos ricos.
Llegamos en el camión a la calle más cercana al foso de los elefantes y saltamos la reja. Pudimos escuchar bajo la lluvia el ajetreo de los animales en sus jaulas. La mala noche no los dejaba dormir. La elefanta era enorme, parecía dormida y se encontraba mal dispuesta para el tiro, de perfil.
A la luz de un relámpago descubrimos el camino de bajada. Se encontraba reblandecido por la lluvia. El chofer del camión tendría que bajar hasta el fondo. Nos miró a todos de uno en uno y supo enseguida que ninguno de nosotros bajaría con él.
No hay que arriesgarse", murmuró.
Terminaba de bajar la pendiente y enseguida estaría dispuesto para el tiro, pero la lluvia hizo que resbalara. Aterrizó en el fondo, con el rifle a un par de metros de él. El golpe de su caída despertó a la elefanta y, desde arriba, lo dimos por perdido. La elefanta, sin embargo, era vieja y perezosa, y gastó demasiado tiempo en hacerse entender qué ocurría frente a ella. El nuestro consiguió recuperar el arma, adivinar la llegada de un trueno, apuntar y tumbarla. El animal empeñó sus últimos instantes en mirar al cazador, tuvo un último gesto de miope y cayó redondamente.
También nosotros caímos sobre ella. Era una loma de dinero tremenda. Dimos dos o tres vueltas alrededor antes de decidimos, y a uno se le ocurrió entonces la idea de templársela.
"Esperen un momento. No la corten", nos pidió.
No teníamos tiempo para perder.
"Va a ser muy rápido", aseguró. "Es que las que me gustan son las gordas".
"Ridículo", determinó el del rifle.
El amor de las gordas tenía abierto el pantalón y se aprestaba.
'Mientras éste hace lo suyo nosotros empezamos", convinimos.
Pero el hombre de la elefanta nos oyó.
"Un minuto nada más", ya ejercía su derecho sobre la animala. "De contra que está muerta, no me la vayan a abrir".
No tardamos en entrarle a la carne. El del camión, de suficiente sangre fría para la caza, se asqueó de vernos desguazar a la elefanta con cuatro machetes. La tierra del foso se llenó de sangre y, en cuanto le caía lluvia encima, salía humo de la sangre. Un animal crecido para destrozar selva, tiene que dar tanto trabajo como la selva al cortarse. A la luz de los relámpagos conseguíamos sacar en claro los huesos, pelamos a la giganta hasta que oímos el ruido de un motor.
"El camión!", soltamos los cuatro carniceros a coro.
Yo tenía enfrente la garganta rosada y le desprendía la lengua. Subimos a la carrera y resbálabamos a cada intento. Fuera del parque zoológico, en la calle, no nos esperaba ya ningún camión.
El amanecer sería tan puntual como siempre, y allí estábamos nosotros con el mayor cargamento de carne ambicionable, sin ningún medio de escapar con ella. Metidos en un hueco, como la difunta elefanta en su foso.
"Cada cual que cargue con lo que pueda", acordamos.
Y sacamos del foso cuatro pesados sacos. Había dejado de llover, amanecería en un par de horas. Con lo que no contábamos, además de la fuga del camión, era con el hambre de los otros animales. En el aire limpiado por la lluvia pudieron percibir muy claramente desde sus jaulas el olor de la sangre de la elefanta. Y empezaron a rugir. Todos los carnívoros de los alrededores nos pedían su ración. Fue el hambre de aquellos animales quien nos delató. En la cárcel pensábamos también en una posible delación del hombre del rifle...
"No hubiera servido", determinó Ignacio. "Tiene que ser un corazón de macho".
Asentí.
"Carne de macho para Ochún".
Tanto tiempo después de nuestra noche de cacería en el parque zoológico, el foso de los elefantes continuaba vacío. Ni siquiera furtivamente Ignacio podría conseguir su corazón.
Una tarde, dejó el trabajo del cuchillo y miró a la tienda de enfrente, a su horizonte particular.
"África!", rompió en un grito.
Los dos o tres clientes que esperaban me miraron en busca de una explicación.
"África", confirmó Ignacio. "Me voy a la guerra".
Teníamos, para quien quisiera ver elefantes sueltos, nuestras guerras en África. E Ignacio Milenrama se alistó. La guerra vendría bien a su temperamento. Un buen susto, la muerte casi, un poco de recuerdos peligrosos con que avivar sus otros días... El deseo de mujer, sin salida allá, lo haría desear a cualquiera en lugar de Luminaria. Puede que Ochún, al decirle "Corazón de elefante macho", dijera para Ignacio: "Véte a Africa, expónte y te perdono". Tal vez no necesitaría traer en su mochila de campaña el pedrusco de carne.
Los viejos del Barrio Chino me enviaron enseguida otro aprendiz. Era mudo y más joven que Ignacio, y quizás aprendería mejor. Durante varios meses no supe nada de mi ayudante anterior. Una mañana, el mudito me trajo una postal enviada por los Milenrama. En ella Ignacio había garabateado unos saludos y en la otra cara venía una imagen del desierto de Africa.
Me pareció estúpido enrolarse en una guerra que lo condenaría al desierto, resultaba inútil para Ignacio. Unas semanas después de la postal, luego de mucho tiempo sin aparecer, vi pasar por la calle a Luminaria Wong. La acompañaba una hermana menor. Luminaria echó una ojeada al interior de la carnicería, miró al muchacho mudo que ocupaba el lugar de su esposo, y siguió camino. La llamé, pero ni siquiera conseguí que se volviera. Dio incluso un empujón a la hermana menor para apurarla.
Me habría gustado contarle lo que su esposo había sentido ante su desaparición, enseñarle la pared de enfrente donde la buscaba. Eran un par de niños todavía, podrían perdonarse... Durante un año no tuve más noticias de mi único conocido en Africa. Hasta el día en que Luminaria Wong vino a la carnicería con dos de sus hermanos y un paquete.
Los muchachos pusieron el paquete sobre el mostrador. Me fijé en que el envoltorio traía cuños militares. Desenvuelto por mi ayudante, sobre el mostrador de la carnicería reposaba un enorme bulto de carne. Lumi no quitaba sus ojos de ella, los levantó hacia mí por un instante.
"Sabes que significa, ¿no?".
Le contesté que sí.
"Quiero que seas tú quien la corte", me pidió.
No estaba claro aún para el cuchillo el camino a los huecos, tendríamos que esperar. Mientras la carne se descongelaba, ella podía contarme lo que supiera de Ignacio.
Primero había pasado malos meses en el desierto, supo ella. Luego la guerra se trasladó más cerca de las selvas, hacia las grandes lluvias. Ignacio se acostaba cada noche con la felicidad de estar vivo un día más, cada mañana lo despertaba la esperanza de que tal vez en aquel nuevo día ocurriría su encuentro con los elefantes.
La guerra, sin embargo, hacia que huyeran las manadas. Los animales le dejaban la selva a los hombres. Tendría que alejarse de la tropa para encontrar el rastro de una manada.
"Lejos, lejos", señalaban al horizonte los nativos.
En un mercado entre chozas compró un amuleto hecho de marfil, un sonajero contra los malos espíritus. Por dos latas de carne estofada se hizo de una banda de cuero de elefante.
"¿Qué haré tan lejos del Barrio Chino cuando consiga el corazón?", debió preguntarse en las noches de guardia, cuando estaba más solo y la noche lo rodeaba por todas partes.
Se encontraba metido en el foso de la guerra, pero escuchaba la voz del negro santero que le aseguraba: "Consíguelo, luego Ochún dirá".
Una noche en que llovía dejó sin cumplir su turno de guardia, abandonó el campamento y llevó un arma consigo. Debajo de la guerrera se había envuelto el torso en la piel de elefante y el amuleto le colgaba del cuello. Se apartaba de la guerra para adentrarse en su verdadera empresa, aquella que lo llevaría hasta los grandes animales.
En su viaje Ignacio estuvo a punto de caer en manos del enemigo y de milagro escapó.
"Ochún lo quiso", se dijo.
Caminó largas jornadas internándose en la selva. Envuelto en la piel y protegido por su amuleto, se adentraba cada vez más en el corazón del continente. Avanzó hasta dar con el rastro de una manada y siguió aquel rastro durante dos días. Después hizo un largo desvío para adelantarse a los animales, y aguardó por ellos en un sitio donde seguramente se detendrían a beber.
No tuvo que trazar la línea imaginaria de la muerte que va en los elefantes de una oreja a otra. A la primera ráfaga consiguió que el guía de 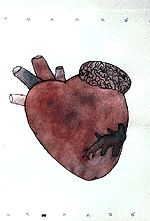 la manada se arrodillara sobre sus patas delanteras. Alrededor tembló la tierra y el aire se llenó de berridos. La sangre salía del elefante con la densidad de una tela pesada. Ignacio remató al animal con otra de sus ráfagas. Buscó con su cuchillo la entrada al corazón del animal. Manejaría el arma con un poco de la pericia aprendida en la carnicería del Barrio Chino. Cortó las ligaduras, y el corazón cayó sobre la hierba empapada de sangre. Ignacio se alejó unos pasos para alzar al cielo del claro la ofrenda del corazón. la manada se arrodillara sobre sus patas delanteras. Alrededor tembló la tierra y el aire se llenó de berridos. La sangre salía del elefante con la densidad de una tela pesada. Ignacio remató al animal con otra de sus ráfagas. Buscó con su cuchillo la entrada al corazón del animal. Manejaría el arma con un poco de la pericia aprendida en la carnicería del Barrio Chino. Cortó las ligaduras, y el corazón cayó sobre la hierba empapada de sangre. Ignacio se alejó unos pasos para alzar al cielo del claro la ofrenda del corazón.
Lo dedicó a la diosa con ojos de Lumi. Ahora se encontraba en paz con ella, ya había expiado su culpa suficientemente. Con el corazón alzado al cielo sin una nube, vió aparecer un helicóptero. El helicóptero se detuvo en el cielo del claro y, por un altavoz, Ignacio oyó su nombre de soldado.
"Ochún lo quiere así", bajó su ofrenda.
Le dieron órdenes de soltar el arma y de entregarse. Dejó el corazón sobre hierba limpia de sangre, miró por un segundo las hojas de hierba quemadas por el paso de los elefantes y desechó, si la tuvo, la idea de escapar. Se entregó sin protestas a la corte militar que lo sentenció a muerte. Fue a morir sin amuleto y sin piel de elefante que envolviera su tarso. Únicamente pidió que le fuera concedido un deseo, un deseo último: debían entregar el corazón del elefante muerto a su esposa en el Barrio Chino, Luminaria Wong.
"Murió entonces", le dije a la muchacha.
"Si".
La gran bola de carne había formado un charco a su alrededor.
"Deshonrado", agregó Luminaria.
"No fue a buscar méritos", le dije. "Fue a la guerra porque te quería".
"Sí".
Tocó con un dedo la montaña de carne.
"¿Puedes cortarla ya?".
Claro que podía. Mi ayudante entendió que asistía a un momento importante de su aprendizaje.
"Más finas", pidió ella.
Quiso que me quedara con un par de libras y mi ayudante se aprestaba a pellizcar algo también. Pero me pareció que aquella carne pertenecía completamente a ella. Así fue cómo, por segunda vez, corté carne de elefante sin llegar a conocer su sabor. Unos días después, Luminaria me comentó que, al comerla, la carne le había traído sueños raros.
Antonio J. Ponte

|


 carne de todos tipos. Yo era un niño cuando vine a trabajar con el maestro Chang. Tenía respeto por los cuchillos grandes, y miedo de la carne cruda, y de lo que aparecía al abrirse el vientre de los animales. Me daba naúseas el olor de la sangre, recogida en palanganas en la trastienda. Todo lo que ahora sé, y que intento enseñar a ese muchacho mudo que me enviaron de aprendiz, me lo enseñó el maestro Chang.
carne de todos tipos. Yo era un niño cuando vine a trabajar con el maestro Chang. Tenía respeto por los cuchillos grandes, y miedo de la carne cruda, y de lo que aparecía al abrirse el vientre de los animales. Me daba naúseas el olor de la sangre, recogida en palanganas en la trastienda. Todo lo que ahora sé, y que intento enseñar a ese muchacho mudo que me enviaron de aprendiz, me lo enseñó el maestro Chang.  hecho boda de adolescente al modo tradicional chino, menos por cumplir con las viejas costumbres que por dormir todas las noches con su novia Lumi.
hecho boda de adolescente al modo tradicional chino, menos por cumplir con las viejas costumbres que por dormir todas las noches con su novia Lumi.  santero y vió en ellos a los ojos de Lumi. Venían desde muy lejos para enfrentarse a él e, instantanéamente, se convirtieron otra vez en los ojos cansados del hombre a quien consultaba. Los ojos del santero habían visto el hueco bajo el lavadero y los barrotes con que Ignacio pretendiera enjaular a la hija de Ochún.
santero y vió en ellos a los ojos de Lumi. Venían desde muy lejos para enfrentarse a él e, instantanéamente, se convirtieron otra vez en los ojos cansados del hombre a quien consultaba. Los ojos del santero habían visto el hueco bajo el lavadero y los barrotes con que Ignacio pretendiera enjaular a la hija de Ochún. 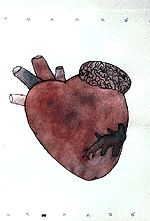 la manada se arrodillara sobre sus patas delanteras. Alrededor tembló la tierra y el aire se llenó de berridos. La sangre salía del elefante con la densidad de una tela pesada. Ignacio remató al animal con otra de sus ráfagas. Buscó con su cuchillo la entrada al corazón del animal. Manejaría el arma con un poco de la pericia aprendida en la carnicería del Barrio Chino. Cortó las ligaduras, y el corazón cayó sobre la hierba empapada de sangre. Ignacio se alejó unos pasos para alzar al cielo del claro la ofrenda del corazón.
la manada se arrodillara sobre sus patas delanteras. Alrededor tembló la tierra y el aire se llenó de berridos. La sangre salía del elefante con la densidad de una tela pesada. Ignacio remató al animal con otra de sus ráfagas. Buscó con su cuchillo la entrada al corazón del animal. Manejaría el arma con un poco de la pericia aprendida en la carnicería del Barrio Chino. Cortó las ligaduras, y el corazón cayó sobre la hierba empapada de sangre. Ignacio se alejó unos pasos para alzar al cielo del claro la ofrenda del corazón.