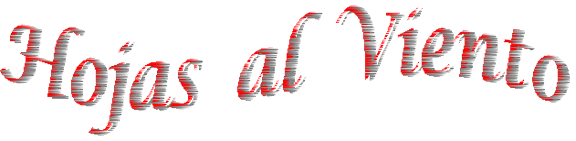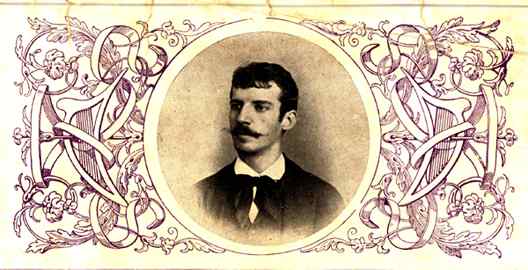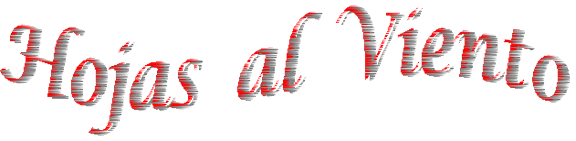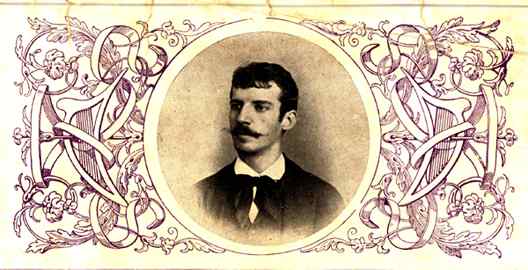|
|
La página Hojas al viento (título del primer poemario de Julián del Casal, editado en La Habana en 1890) está dedicada a la divulgación de la poesía y la prosa de Julián del Casal, así como a ensayos, artículos y textos en general sobre su obra y vida.
Ofrecemos a nuestros lectores el pórtico que Gastón Baquero escribiera para un cuento de Casal que, en forma de plegable, apareció reproducido en la revista Versión celeste (Madrid, 1993).
Pórtico de Gastón Baquero al cuento Seres enigmáticos / El hombre de las muletas de níquel, de Julián del Casal
Paul Verlaine deja a un lado la copa y vuelve sus ojos hacia La Habana. ¿Qué es para Paul Verlaine la mítica isla antillana? Un puerto bullicioso, unas mujeres vestidas con vaporosas muselinas, una bailarina, voluptuosa mulata, con bamboleantes argollas de coral y un pañolón de Madrás a la cintura. Una guitarra, un estrepitoso guacamayo con los colores del iris, y largos tragos de rhum, mañana y noche. ¡Qué espejismo de antillas y floridas, qué leyendas!
Los ojos de Verlaine rebuscan en La Habana una calle silenciosa, oscura bajo el sol. Quiere dialogar con un hombre triste que escribe los mismos versos de los poetas tristes de Constantinopla o de Angkor.
El Fauno en vacaciones acaba de leer un libro de poemas titulado Nieve. ¡Un libro escrito donde nunca ha nevado! Quiere Verlaine hablar de tú a tú con el creador de esos poemas. Ha tocado el viejo Fauno el sufrimiento de una vida nacida para la Belleza, pero encadenada a lo rutinario, lo feo, lo irritante.
Dentro de esa misma prisión existió Paul Verlaine joven. Él sabe muy bien de qué habla el lejano habanero cuando dice hastío y dice tristeza. Con la lectura de los poemas semineuróticos del habanero, él ha vuelto a vagar por el sombrío territorio de la desesperación. Vuelve a vivir su juventud hecha de alucinaciones y de perseguir unicornios inexistentes. Él sabe lo que es sentirse estorbado por el mundo y estorbándole al mundo. Quiere por hermandad de maldito encontrar al habanero y dejarle la mano sobre el hombro. Ya él no llora, pero sabe que el otro llora todavía.
El Fauno arrepentido deja sobre las rodillas de Julián del Casal una carta. La escribió al leer los amargos lamentos de Nieve. Ve en los ojos del habanero la trágica decisión de escapar de la vida, y se conturba el corazón del Fauno, pues él también se asomó al silencio de los silenciosos y retrocedió en el último instante, refugiándose y salvándose en los brazos maternales de la poesía, de la otra poesía.
Para serenar al poeta, Verlaine le cuenta a Casal toda su vida. Le habla de aquel ángel y demonio que fue la luz mayor de su existencia, y acaba de morir lejos del corazón del Fauno, arrojado del Paraíso de la poesía. ¡Los ojos de Rimbaud adolescente, Verlaine los ve refulgiendo en la mirada misteriosa del habanero extraño, bello, triste y fatal como el Otro, el ya Innombrable!
En su rincón de París, con solo cerrar los ojos borra Verlaine su encuentro habanero. Regresa a la Realidad, y a botasillas escribe una carta. Intenta aliviar con ella la desesperanza del Habanero Triste. Le aconseja que como Huysmans, a quien el antillano adora, deje las letras y se hunda en las claridades de la fe.
Carta inútil. A pesar de que le fue leída, con trémula vocecilla de alondra huérfana, por Juana Borrero a Julián del Casal, su inapresable Julián. De su melancolía no le sacaba ya nadie, ni siquiera Baudelaire si viviese.
Saboreó un instante la música derramada por el Fauno en su alma, pero volvió a encerrarse en sí mismo. No dijo más. Estaba maduro para la muerte, como la fruta a punto de desprenderse del árbol. Nada ni nadie podía serenarle ya la angustia de llevarse en peso a sí mismo por las llanuras de la vida. Verlaine le acercó, como una extrema unción, la palabra vivificadora de la Poesía.
Gastón Baquero
Seres enigmáticos / El hombre de las muletas de níquel
¿Es el hijo de un conde o el nieto de un marqués? No lo he podido averiguar. Pero de cualquiera que sea, este hombre ha debido nacer en un lecho de príncipe, todo de madera preciosa, con incrustaciones de nácar y oro, bajo su pabellón de seda azul, ondeando entre lambrequines de plata. 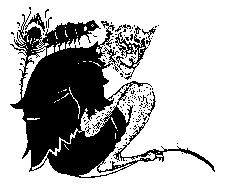 Con su gorro de blondas, por entre cuyos vuelos rizados asomaría su rostro, como botón de lirio enfermo entre hojas amarillentas, debió adormecerse en los brazos robustos de una nodriza extranjera, rubia como una espiga y roja como una manzana, que trataría de llenarle, con el licor de sus senos, las ramificaciones de sus venas. Su nacimiento debió costar a su madre largos días de cansancio, de somnolencia y de languidez. A pesar de los cuidados extremos, este niño crecería enfermo, pálido, raquítico, consumido por la fiebre, sujeto a crisis nerviosas, llorando siempre por causas desconocidas. Una ráfaga de aire, deslizada por entre las persianas, debió postrarle semanas enteras en su cuna imperial, donde se acurrucaría, como el pájaro en su nido, hasta sentir un acceso de tos fina, de una tos seca, de una tos penetrante, como si brotase de un pecho de cristal. Con su gorro de blondas, por entre cuyos vuelos rizados asomaría su rostro, como botón de lirio enfermo entre hojas amarillentas, debió adormecerse en los brazos robustos de una nodriza extranjera, rubia como una espiga y roja como una manzana, que trataría de llenarle, con el licor de sus senos, las ramificaciones de sus venas. Su nacimiento debió costar a su madre largos días de cansancio, de somnolencia y de languidez. A pesar de los cuidados extremos, este niño crecería enfermo, pálido, raquítico, consumido por la fiebre, sujeto a crisis nerviosas, llorando siempre por causas desconocidas. Una ráfaga de aire, deslizada por entre las persianas, debió postrarle semanas enteras en su cuna imperial, donde se acurrucaría, como el pájaro en su nido, hasta sentir un acceso de tos fina, de una tos seca, de una tos penetrante, como si brotase de un pecho de cristal.
Además de la pobreza de su organismo, que lo obligaría a vivir, como una planta de invernadero, tras las vidrieras de la casa paterna, buscando la sombra y huyendo de la luz del sol, el niño debió entrar en el mundo, al salir del claustro maternal, con una de sus piernecillas encogidas, con una pierna que no había de recuperar nunca su debida tensión, con la pierna que hoy le obliga a moverse entre muletas negras, de un negro de ébano, forradas de níquel en sus extremidades.
¡Cuán inmensa debería ser la tristeza de sus padres, al mirarlo tendido en las alfombras rameadas de flores, pero sin hacer movimiento alguno, como un clavel tronchado de raíz, hasta que alguien lo suspendía en brazos! ¡Cuán hondo el pesar de la madre, si al recibir las visitas de felicitación, trataban de hacer al hijo una caricia en sus rosados piececillos! ¡Qué amargura tan intensa la del padre, si al salir a caballo por las tardes, solía encontrar en las ruidosas alamedas, multitud de niños que se agitaban, en brazos de las nodrizas, como pájaros ansiosos de volar!
Los juguetes que disiparían, en algunos instantes, las tristezas de su niñez, no fueron seguramente los polichinelas vestidos de rojo, que surgen de un mango de marfil, coronados de sonoros cascabeles; ni las cajas llenas de musgo verde, dentro de las cuales aparece una aldea, con su cabaña, con sus pastores, con sus árboles y con sus rebaños; ni los muñecos de trajes rosados, guarnecidos de encajes, que cierran sus ojos de porcelana azul y que, por medio de un resorte comprimido, prorrumpen en tiernos gemidos o balbucean frases infantiles. Los que le cautivaban, deberían ser los juguetes de movimiento, no los que estaban condenados, como su pobre cuerpecito, a perenne inmovilidad. Así debió buscar, con marcada predilección, las locomotoras pintadas de azul de Prusia y de bermellón, que arrastrarían, por los mármoles del pavimento, larga fila de vagones multicolores; los soldados de plomo, ceñido el uniforme y armados hasta los ojos, que pondría a ejecutar, en campos de cartón, diversas maniobras militares; los acróbatas ligeros que, agitados por un hilo, oculto bajo sus vestes carmíneas, salpicadas de lentejuelas de oro, harían piruetas en el aire o atravesarían por un aro de papel.
Transcurridos algunos años, aquel niño enfermizo, convertido en joven inválido, debió embarcarse en unión de su familia, con rumbo hacia el extranjero, ansioso de obtener la curación del terrible mal que, como un árbol al suelo en que se arraiga, lo obligaba a vivir entre las cuatro paredes de su casa natal. Pero ¡ay! vanas debieron ser sus tentativas. Todas las eminencias médicas que, en distintos países, fueron consultadas declararon que no había ningún medio de curación.
Durante su permanencia en las grandes capitales, permanencia que se complacía en prolongar, no sólo porque sus medios de fortuna se lo  toleraban, sino porque creía que, dondequiera que fuese un desconocido, su imperfección sería más fácil de sobrellevar, su espíritu adquirió el grado de cultura necesario para que, al presentarse en un círculo cualquiera, todo el mundo apartase la vista de sus muletas, concentrando su atención en las palabras que, como un hilo de agua pura de la boca de una estatua mutilada, fluían de sus labios en la conversación. Quería ser, en el campo de la vida, como uno de esos frutos de corteza repugnante, pero que están llenos de pulpa olorosa en su interior. Y no sólo cultivó su inteligencia, sino que adquirió entonces esos hábitos de alta vida que, conservados todavía, hacen que cualquiera atribuya su imperfección, lo mismo a una caída de un caballo que a una herida alcanzada en algún lance de honor. toleraban, sino porque creía que, dondequiera que fuese un desconocido, su imperfección sería más fácil de sobrellevar, su espíritu adquirió el grado de cultura necesario para que, al presentarse en un círculo cualquiera, todo el mundo apartase la vista de sus muletas, concentrando su atención en las palabras que, como un hilo de agua pura de la boca de una estatua mutilada, fluían de sus labios en la conversación. Quería ser, en el campo de la vida, como uno de esos frutos de corteza repugnante, pero que están llenos de pulpa olorosa en su interior. Y no sólo cultivó su inteligencia, sino que adquirió entonces esos hábitos de alta vida que, conservados todavía, hacen que cualquiera atribuya su imperfección, lo mismo a una caída de un caballo que a una herida alcanzada en algún lance de honor.
¿Amaría alguna vez? Probablemente sí, pero sin confesarlo nunca, hasta tener la seguridad de la correspondencia en el amor. Su orgullo natural, exaltado por su defecto físico, ha sido el broquel que lo ha preservado, en las batallas amorosas, de los dardos del ridículo y de las explosiones del desdén. Este hombre ha debido atraer a las mujeres, más que por su apasionamiento, por su mutismo, por su indiferencia, por su frialdad. El corazón femenino está formado de una sustancia sensible al contacto del más intenso frío o del más abrasante calor. Las que hayan ido a ofrecerle, en las horas de la vida, el óleo fragante del amor, habrán encontrado en él todas las perfecciones del amante ideal. El habrá sido con ellas espléndido como un magnate húngaro, tierno como un paje enamorado de su reina, apasionado como un trovador legendario, y galante como un héroe en los tiempos caballerescos. Todas han debido sentir, en las horas de abandono, la nostalgia de su amor.
Hastiado de los deleites sentidos, en las alcobas femeninas, a la luz de una lámpara de pálidos reflejos y en una atmósfera saturada de verbena o de iris; de las emociones recibidas, en la mesa de baccarat, viendo volar del tapete verde un enjambre de billetes de banco o caer encima una lluvia de monedas de oro; de los diálogos sostenidos, en el salón de una mundana, a la hora del té, entre los crujidos de la seda y el ambiente producido por el mariposeo de los abanicos; de las jornadas pasadas en los museos, en los hipódromos, en los ferrocarriles; y, en fin, de todo lo que constituye el encanto de la vida en los grandes centros de la civilización; este hombre debió regresar a su patria con la fortuna disminuida por los cuantiosos gastos soportados y con la salud más quebrantada por los diversos placeres experimentados, pero trayendo consigo un mundo de recuerdos en que vive todavía, un mundo del que no piensa evadirse jamás. Cada vez que intenta salir de él, como la ostra de su concha, lo invade la más profunda tristeza o le causa el más profundo asombro la contemplación de la realidad. Así es que me lo encuentro, en mitad de mi camino, apoyado firmemente en sus muletas de níquel, comienzo a girar en torno suyo, como un hijo del desierto alrededor de un pozo cerrado, ansioso de descifrar el enigma de su vida que leo en sus pupilas inmóviles, pero que sus labios ¡ay! no me revelarán jamás.
¿No lo habéis encontrado alguna vez? Yo lo he visto en el pórtico de un teatro, una noche de invierno, una de esas noches de frío, de lluvia y de humedad. Era un hombre enjuto, de baja estatura, que mostraba su rostro pálido, de una palidez terrosa, encima de un cuello muy corto, rodeado de una corbata azul, floreada de lises blancos, donde chispeaba una herradura de oro claveteada de brillantes, zafiros y rubíes. Sus pupilas eran negras, pero de un negro marmóreo, frío, sepulcral. Un sombrero también negro, de forma anticuada, aunque elegante, cubría su cabeza, notable por sus pequeñas dimensiones. Vestía correctamente de negro, de un negro que, sin mancha alguna, iba tomando ya los tonos verdosos de la descomposición. Toda la ropa de corte desusado, como hecha hace diez años, se ajustaba perfectamente a su cuerpo, poniendo más de relieve su extremada delgadez. Un ramo de violetas se abría en el ojal de su levita. Debajo de sus pantalones, estrechamente ceñidos, aparecían sus cortos pies, medio cubiertos de polainas de piqué blanco, las cuales dejaban ver, como medias lunas de ébano, las punteras de sus botines de charol. Apoyado en sus muletas de níquel, miraba a lo lejos, con su mirada muerta, rígida y cadavérica, sin volverse nunca hacia los seres que se agitaban a su alrededor.
Otro día, a la hora del crepúsculo, bajo un cielo de color gris perla, jaspeado de púrpura, violeta y oro, volví a encontrarlo en una alameda, a la sombra de un árbol, apoyado siempre en sus muletas de níquel, pero con un solo pie en tierra, a semejanza de esas aves acuáticas que, paradas de la misma manera, se extasían en las rocas, mirando hacia el horizonte, como ansiosas de batir sus alas en él. Era el mismo hombrecillo, pero transformado, a las luces del poniente, en una figura inquietante. Bajo su sombrero plomizo, salpicado de lodo, caían sus cabellos en forma de cerquillo, sobre su frente pequeña, casi despoblada de cejas. Sus pupilas tenían el mismo color negro, pero también la misma mirada de estatua, de estatua siniestra y glacial. El tinte pálido de sus mejillas, desaparecía bajo una capa de carmín. En la solapa de la levita, ceñida al busto y abotonada hasta el cuello, donde se distinguía, a manera de corbata, una mancha verde y oro, ostentaba un clavel amarillo, de un amarillo de paja, estriado de rojo, de un rojo de sangre. Llevaba también polainas, pero en vez de ser de piqué blanco, eran de paño gris, abrochadas con botones acaramelados. Todos los que pasaban, ya de cerca, ya de lejos, se detenían absortos, pero él no se volvía hacia ninguno de ellos, tendiendo sus miradas, rígidas y glaciales, hacia lo lejos, hacia lo más lejos que podían alcanzar.
Yo no lo he vuelto a ver, pero desde la tarde en que lo contemplé a los últimos rayos del sol, con el pelo sobre la frente y con las mejillas encendidas, descansando en sus muletas de níquel, bajo la sombra de un laurel, su imagen me obsede de tal manera que, cansado de tenerla conmigo, ya en mis días risueños, ya en mis noches de insomnio, yo he decidido arrojarla hoy de mi cerebro al papel, del mismo modo que un árbol arroja, en vigoroso estremecimiento, sobre el polvo del camino, al pájaro errante que, posado en su copa, entona allí una canción vaga, extraña, dolorosa y cruel.
Julián del Casal
La Habana Elegante, 12 de Febrero de 1893

|