 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||
| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||
| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
| Presentamos la segunda parte de El arte de las memorias, de
Jacques Derrida y El fruto envenenado,
de Rogelio Saunders. Completamos
así la página que La
Habana Elegante dedica a Derrida con
motivo de su desaparición física. El poeta, narrador y ensayista cubano Rogelio Saunders nos envió estas reflexiones que, por lúcidas y oportunas le pedimos para publicar en nuestra revista. Agradecemos, pues, a Saunders la oportunidad que nos ha dado de compartir con más amigos esta conversación. El fruto envenenado Rogelio Saunders No debemos olvidar que la modernidad es sobre todo el discurso del ser y el poder occidental. ¿Y qué quiere decir occidental? Quiere decir síntesis y reproducción en gran escala como forma de expansión, dominio y control. Desde este punto vista, Occidente es desde luego el capitalismo industrial. Pero no comenzó con él. Comenzó (y se reproduce continuamente) como la apropiación mediante la técnica, por una parte, y la limpieza de sangre, por la otra. La llamada civilización occidental no comenzó con los griegos o los indoeuropeos (ambos son adjudicaciones posteriores), 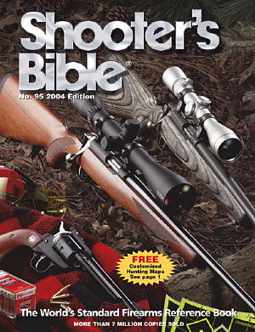 sino
con la
apropiación del cristianismo por parte del imperio romano de
Constantino. [Los cristianos de esa época eran idénticos
a los evangelistas norteamericanos de hoy. Con la diferencia de que
aquellos (como los españoles de la época de Cervantes)
eran ingenuos, y éstos no. (La modernidad tiene un importante
componente de cinismo y de su correlato: la hipocresía.)] Este
movimiento primero de apropiación es muy importante, porque
define la esencia de Occidente. No hubo ningún fundador.
Ningún Manú o Mahoma. Hubo (esto es lo propio de
Occidente) un político
que realizó un movimiento
estratégico, base de todas las estrategias occidentales. Al
hacerlo, fundó de golpe a Occidente no sólo como unidad
político-religiosa, sino también como el lugar del
Artificio (de lo Falso). La invención-apropiación de un
origen supuso la irrupción de la técnica como causa del
ser, y en consecuencia de la síntesis
y reproducción como
base de una sustitución sin fin en la que todo (valores y
hábitats, cultura y naturaleza) se desvanecería en el
aire y sería sustituido por un analogon
technicum. En el gesto
de Constantino (a la vez el primer político y el primer
científico occidental), por intermedio de la técnica (en
este caso, política), lo humano apareció de repente
liberado de su responsabilidad ante algo más alto. Pero el
Creador no se volvió meramente obsoleto: se vació de lo
sagrado y se llenó del vacío del poder. El ser ya no fue
más algo dado y no manipulable, sino, a partir de ahora, algo
moldeable a voluntad. No en la imaginación, sino en la historia
(el terreno por excelencia de lo incontestable). Lo religioso se
convirtió en una simple máscara del poder. La
apropiación política derogó al credo como tal
credo — ya no volvió a tratarse de mi fe — y lo
transformó
en ideología del Estado. Al permitir la simbiosis entre la fe y
el Estado (¿y no era el poder el que había crucificado a
Jesús?), los cristianos sino
con la
apropiación del cristianismo por parte del imperio romano de
Constantino. [Los cristianos de esa época eran idénticos
a los evangelistas norteamericanos de hoy. Con la diferencia de que
aquellos (como los españoles de la época de Cervantes)
eran ingenuos, y éstos no. (La modernidad tiene un importante
componente de cinismo y de su correlato: la hipocresía.)] Este
movimiento primero de apropiación es muy importante, porque
define la esencia de Occidente. No hubo ningún fundador.
Ningún Manú o Mahoma. Hubo (esto es lo propio de
Occidente) un político
que realizó un movimiento
estratégico, base de todas las estrategias occidentales. Al
hacerlo, fundó de golpe a Occidente no sólo como unidad
político-religiosa, sino también como el lugar del
Artificio (de lo Falso). La invención-apropiación de un
origen supuso la irrupción de la técnica como causa del
ser, y en consecuencia de la síntesis
y reproducción como
base de una sustitución sin fin en la que todo (valores y
hábitats, cultura y naturaleza) se desvanecería en el
aire y sería sustituido por un analogon
technicum. En el gesto
de Constantino (a la vez el primer político y el primer
científico occidental), por intermedio de la técnica (en
este caso, política), lo humano apareció de repente
liberado de su responsabilidad ante algo más alto. Pero el
Creador no se volvió meramente obsoleto: se vació de lo
sagrado y se llenó del vacío del poder. El ser ya no fue
más algo dado y no manipulable, sino, a partir de ahora, algo
moldeable a voluntad. No en la imaginación, sino en la historia
(el terreno por excelencia de lo incontestable). Lo religioso se
convirtió en una simple máscara del poder. La
apropiación política derogó al credo como tal
credo — ya no volvió a tratarse de mi fe — y lo
transformó
en ideología del Estado. Al permitir la simbiosis entre la fe y
el Estado (¿y no era el poder el que había crucificado a
Jesús?), los cristianos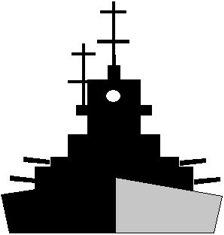 de entonces convirtieron al cristianismo
en la ideología misma del poder. De hecho, en ese mismo momento
la fe desapareció como fuerza transformadora de la sociedad y
fue sustituida por la técnica.
En el momento fundacional de
Occidente, fue la fe misma lo que se desvaneció en el aire. Si
miramos a los actuales Estados Unidos de George W. Bush, vemos lo mismo
hubiéramos visto en el imperio romano de Constantino: quienes se
dicen seguidores de Cristo no lo son. No siguen a éste, sino al
poder. Sus iglesias son cajas de resonancia política, y sus
sectas son facciones ideológicas. Pero lo más grave de
esa aparente liberación de lo humano fue que en realidad
quedó sometido a otro Moloch terrible: la Técnica. Se
volvió rehén de sus dictados. Lo absoluto terreno, tal
como lo imaginaba Hermann Broch, se volvió inalcanzable, pues se
encarnó en lo absoluto humano entendido como saber-poder: la
apropiación y dominio mediante la técnica, así
como el culto ilimitado de lo tecnológico en una espiral sin
fin. Como el discurso de Occidente, entretanto, ha llegado a ser el
discurso dominante, el ser humano nunca ha estado tan confundido y
abandonado. Nunca ha sido más desgraciado que en el seno misma
de esa felicidad asegurada por la técnica, el artificio y el
miedo. de entonces convirtieron al cristianismo
en la ideología misma del poder. De hecho, en ese mismo momento
la fe desapareció como fuerza transformadora de la sociedad y
fue sustituida por la técnica.
En el momento fundacional de
Occidente, fue la fe misma lo que se desvaneció en el aire. Si
miramos a los actuales Estados Unidos de George W. Bush, vemos lo mismo
hubiéramos visto en el imperio romano de Constantino: quienes se
dicen seguidores de Cristo no lo son. No siguen a éste, sino al
poder. Sus iglesias son cajas de resonancia política, y sus
sectas son facciones ideológicas. Pero lo más grave de
esa aparente liberación de lo humano fue que en realidad
quedó sometido a otro Moloch terrible: la Técnica. Se
volvió rehén de sus dictados. Lo absoluto terreno, tal
como lo imaginaba Hermann Broch, se volvió inalcanzable, pues se
encarnó en lo absoluto humano entendido como saber-poder: la
apropiación y dominio mediante la técnica, así
como el culto ilimitado de lo tecnológico en una espiral sin
fin. Como el discurso de Occidente, entretanto, ha llegado a ser el
discurso dominante, el ser humano nunca ha estado tan confundido y
abandonado. Nunca ha sido más desgraciado que en el seno misma
de esa felicidad asegurada por la técnica, el artificio y el
miedo.Hoy mismo podemos verlo fácilmente en las cuestiones más importantes (la biotecnología, por ejemplo, o el desarrollo de los robots). Se oscila entre el fanatismo más reaccionario, la adoración de la técnica, la esperanza ciega o el simple desamparo. Nadie sabe realmente qué es lo que se debe hacer. Se enfrentan dos movimientos irreconciliables: la necesidad de saber y la necesidad de distinguir entre el bien y el mal. El poder, gran arbiter o representante de lo humano (a lo que sustituyó en Occidente desde Constantino), difiere la discusión envolviendo el trauma irresuelto en el humo del miedo y de la amenaza inminente, que regenera a la masa y crea las bases para un poder omnímodo al que no se opone nada, o casi nada. (El caso de los Estados Unidos actuales demuestra que, por grande que sea un país, por antigua que sea una “democracia”, pueden ser reducidos en breve tiempo al estado de masa haciendo uso del arma todopoderosa del miedo.) La segunda vuelta de tuerca en el movimiento fundacional de Occidente fue la institución de la limpieza de sangre como base de la homogeneidad étnica del grupo, fusionando la pertenencia racial con la religiosa (como antes se había fusionado la religiosa con la política). La sangre fue el signo  elegido para construir esa
marca o separador que había de distinguir (o segregar), a todos
los niveles, lo decente de lo indecente, lo puro de lo impuro, lo
necesario de lo excluible, lo imprescindible de lo innecesario (en
lontananza: la “solución final”). Y aquí también
se produjo un milagro que hubiera dejado estupefacto (y horrorizado) a
Jesús de Nazareth: la fusión entre cristianismo y
limpieza de sangre. (¿Jesús mismo no era un arameo, un
judío de Palestina, un hombre de color?) Obsérvese
cómo, en el Quijote,
prosapia cristiana y “limpieza de sangre”
son equivalentes. Sancho Panza se precia una y otra vez de ser un
“cristiano viejo”, y, en consecuencia, aunque villano, decente.
(No se había llegado aún a la raza “aria” fraguada entre
el imperio británico y Max Müller, base del fascismo, pero
ya se estaba metido en cuerpo y alma en ello. Ya se habían
inventado la “raza blanca” y la “fe cristiana” como marcas visibles del
poder occidental. Como organitos segregantes que funcionaban tanto
hacia dentro como hacia fuera. Hacia dentro, separando dentro del grupo
lo “puro” de lo “impuro” (al judío, por ejemplo, del cristiano,
o al cristiano viejo del converso — en la actualidad, al inmigrante del
“nacional”, y al inmigrante nuevo del viejo), y jerarquizando su la
relación para asegurar no sólo la homogeneidad
simbólica del grupo, sino el dominio sobre los grupos “impuros”
e “inferiores”, a los que se impedía el acceso a los puestos
claves en el organigrama social. Y hacia fuera, segregando al
grupo occidental de los otros grupos humanos y justificando así
la conquista, la expropiación y la esclavitud como modos
legítimos de extender la “fe cristiana” y el “reino de Dios”
(reino que desde el principio mismo era sólo la etiqueta o
sobrenombre del reinado real y terrenal de los emperadores cristianos),
lo que aseguraba el dominio del grupo “cristiano” también en el
contexto elegido para construir esa
marca o separador que había de distinguir (o segregar), a todos
los niveles, lo decente de lo indecente, lo puro de lo impuro, lo
necesario de lo excluible, lo imprescindible de lo innecesario (en
lontananza: la “solución final”). Y aquí también
se produjo un milagro que hubiera dejado estupefacto (y horrorizado) a
Jesús de Nazareth: la fusión entre cristianismo y
limpieza de sangre. (¿Jesús mismo no era un arameo, un
judío de Palestina, un hombre de color?) Obsérvese
cómo, en el Quijote,
prosapia cristiana y “limpieza de sangre”
son equivalentes. Sancho Panza se precia una y otra vez de ser un
“cristiano viejo”, y, en consecuencia, aunque villano, decente.
(No se había llegado aún a la raza “aria” fraguada entre
el imperio británico y Max Müller, base del fascismo, pero
ya se estaba metido en cuerpo y alma en ello. Ya se habían
inventado la “raza blanca” y la “fe cristiana” como marcas visibles del
poder occidental. Como organitos segregantes que funcionaban tanto
hacia dentro como hacia fuera. Hacia dentro, separando dentro del grupo
lo “puro” de lo “impuro” (al judío, por ejemplo, del cristiano,
o al cristiano viejo del converso — en la actualidad, al inmigrante del
“nacional”, y al inmigrante nuevo del viejo), y jerarquizando su la
relación para asegurar no sólo la homogeneidad
simbólica del grupo, sino el dominio sobre los grupos “impuros”
e “inferiores”, a los que se impedía el acceso a los puestos
claves en el organigrama social. Y hacia fuera, segregando al
grupo occidental de los otros grupos humanos y justificando así
la conquista, la expropiación y la esclavitud como modos
legítimos de extender la “fe cristiana” y el “reino de Dios”
(reino que desde el principio mismo era sólo la etiqueta o
sobrenombre del reinado real y terrenal de los emperadores cristianos),
lo que aseguraba el dominio del grupo “cristiano” también en el
contexto más amplio de una relación entre
civilizaciones.
(Ahora se justifica la guerra de Irak por la necesidad de
“democratizar” —y así “liberar” y “pacificar”— toda una zona
geográfica conflictiva que constituiría un peligro
“inmediato” para Occidente. Son sólo nombres y caras nuevos para
la vieja política de conquista y colonización. [1]) Pero
no se trata simplemente de imperialismo. Se trata, sobre todo, del deseo, piedra de toque
de Occidente y de lo moderno. Pero si Occidente
es el lugar del deseo, el deseo sólo puede ser deseo del [de lo]
otro. (Y en ese mismo
momento es que surge lo inconfesable, pues lo
otro — mi deseo que no me atrevo a decir, la parte de mí que no
puede ver la luz, la carne oscura del sexo — es aquello mismo que deber
ser reprimido, conjurado, sometido y tal vez incluso eliminado. En
cualquier caso, es preciso controlarlo, ocultarlo, ponerle un
fórcep o una máscara.) Es, pues, el deseo —¿y
qué representa mejor el deseo que el dinero, que la necesidad
del dinero?—, lo que quiere dominar, transformar y someter. (En el
límite, todo deseo aspira al reinado absoluto de lo artificial,
ya que sólo en un entorno completamente artificial puede
cumplirse sin restricciones todo deseo: el control absoluto de lo que
de ningún modo puedo controlar. Sólo que lo artificial,
por una parte, consiste sólo en restricciones (nuestro deseo
acaba siendo devorado por nuestra necesidad de protegernos, y el deseo
del ojo se convierte en la multiplicación incontrolable del ojo
en miles de ojos que controlan cada uno de nuestros movimientos), y por
otra, tiende a la exclusión de lo humano. Fue esa la
operación que Occidente efectuó (en el gesto de
Constantino) para constituirse como unidad étnica y
político-religiosa. La civilización tecnológica,
así, tiende de forma natural a la sustitución de aquello
humano e “imperfecto” por la eficiencia de las máquinas, lo que
coincide con la esencia misma del capitalismo: la mayor efectividad
posible con el menor gasto posible. (En la eliminación de lo
otro, finalmente, es a mí mismo a quien suprimo: suprimo a lo
humano en mí en la forma de degradación del otro. El
hombre de la civilización tecnológica es una
máquina. Como vemos en la actualidad, sus partes son
intercambiables. Luego, durante un tiempo, habrá una convivencia
hombre-máquina.) Pero lo humano no puede desaparecer sin
más, y por eso regresa en la forma de una violencia que irrumpe
de forma inesperada y se convierte en un fuego incontrolable (en miles
de fuegos incontrolables). El caos ya no es la naturaleza, sino lo
humano mismo que se niega a desaparecer. Ese traumatismo es el mismo
del “siglo de las luces” y el de hoy. La Razón no puede dar
cuenta de lo humano porque ha comenzado suprimiéndolo.
Así, en el momento mismo en que brilla lo “racional”, el caos
regresa para exigir todos sus derechos. Aparece el fantasma de la
dictadura y se piensa nuevamente en el campo de concentración:
el guetto o espacio cerrado donde lo excluido —lo humano— quede bajo
control. (En el horizonte, de nuevo, la “solución final”). más amplio de una relación entre
civilizaciones.
(Ahora se justifica la guerra de Irak por la necesidad de
“democratizar” —y así “liberar” y “pacificar”— toda una zona
geográfica conflictiva que constituiría un peligro
“inmediato” para Occidente. Son sólo nombres y caras nuevos para
la vieja política de conquista y colonización. [1]) Pero
no se trata simplemente de imperialismo. Se trata, sobre todo, del deseo, piedra de toque
de Occidente y de lo moderno. Pero si Occidente
es el lugar del deseo, el deseo sólo puede ser deseo del [de lo]
otro. (Y en ese mismo
momento es que surge lo inconfesable, pues lo
otro — mi deseo que no me atrevo a decir, la parte de mí que no
puede ver la luz, la carne oscura del sexo — es aquello mismo que deber
ser reprimido, conjurado, sometido y tal vez incluso eliminado. En
cualquier caso, es preciso controlarlo, ocultarlo, ponerle un
fórcep o una máscara.) Es, pues, el deseo —¿y
qué representa mejor el deseo que el dinero, que la necesidad
del dinero?—, lo que quiere dominar, transformar y someter. (En el
límite, todo deseo aspira al reinado absoluto de lo artificial,
ya que sólo en un entorno completamente artificial puede
cumplirse sin restricciones todo deseo: el control absoluto de lo que
de ningún modo puedo controlar. Sólo que lo artificial,
por una parte, consiste sólo en restricciones (nuestro deseo
acaba siendo devorado por nuestra necesidad de protegernos, y el deseo
del ojo se convierte en la multiplicación incontrolable del ojo
en miles de ojos que controlan cada uno de nuestros movimientos), y por
otra, tiende a la exclusión de lo humano. Fue esa la
operación que Occidente efectuó (en el gesto de
Constantino) para constituirse como unidad étnica y
político-religiosa. La civilización tecnológica,
así, tiende de forma natural a la sustitución de aquello
humano e “imperfecto” por la eficiencia de las máquinas, lo que
coincide con la esencia misma del capitalismo: la mayor efectividad
posible con el menor gasto posible. (En la eliminación de lo
otro, finalmente, es a mí mismo a quien suprimo: suprimo a lo
humano en mí en la forma de degradación del otro. El
hombre de la civilización tecnológica es una
máquina. Como vemos en la actualidad, sus partes son
intercambiables. Luego, durante un tiempo, habrá una convivencia
hombre-máquina.) Pero lo humano no puede desaparecer sin
más, y por eso regresa en la forma de una violencia que irrumpe
de forma inesperada y se convierte en un fuego incontrolable (en miles
de fuegos incontrolables). El caos ya no es la naturaleza, sino lo
humano mismo que se niega a desaparecer. Ese traumatismo es el mismo
del “siglo de las luces” y el de hoy. La Razón no puede dar
cuenta de lo humano porque ha comenzado suprimiéndolo.
Así, en el momento mismo en que brilla lo “racional”, el caos
regresa para exigir todos sus derechos. Aparece el fantasma de la
dictadura y se piensa nuevamente en el campo de concentración:
el guetto o espacio cerrado donde lo excluido —lo humano— quede bajo
control. (En el horizonte, de nuevo, la “solución final”).En suma, estos dos ejes: la síntesis y reproducción, por una parte, y la limpieza de sangre, por la otra, son los dos metasignos que articulan el discurso occidental en cada momento dado. No sólo en los tiempos de Constantino, sino ahora mismo, hoy mismo. (Son su mecanismo perenne). La modernidad, como lo supo ver Rimbaud, es un fruto envenenado. Cuando los países latinoamericanos la adoptaron, en efecto, como gesto liberador (frente a la obsolescencia, la estrechez y el atraso del modelo español), cayeron también en la trampa del discurso occidental: el discurso de la Razón cuyo objetivo no confesado es la justificación de la injusticia y la violencia (la convalidación de la guerra de conquista. ¿No lo estamos viendo ahora mismo?). En Occidente, el movimiento del saber es el movimiento mismo del poder. El hecho de que en Napoleón Bonaparte se 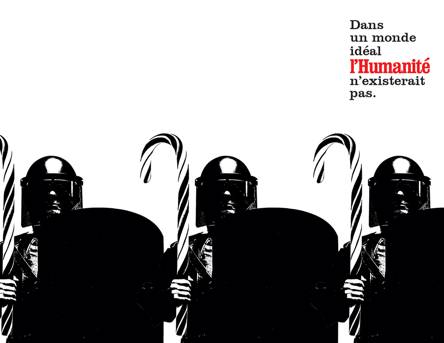 combinaran
a la vez los ideales de la Revolución
francesa y el tufo imperial y colonial-esclavista no es una casualidad.
(En el capítulo que le dedico a la El siglo de las luces de
Carpentier hablo de esa inseparabilidad de la razón y la
violencia en el discurso de Occidente. Ahora digo que en ese discurso
razón y violencia son una y la misma cosa. Es un discurso
creador del caos, precisamente cuando su intención aparente es
conjurarlo. Y ello porque está atravesado de parte a parte por
una irracionalidad que siempre ha estado está ahí como la
esencia que ese discurso se ha negado deliberadamente a ver —lo
injustificable e inhumano de la exclusión, el sometimiento, la
degradación y el exterminio de otros seres humanos en nombre de
la codicia—, y que por ello ha tratado una y otra vez de conjurar
mediante sucesivos golpes de pecho de arrepentimiento humanista. Pero
nada habla tanto de la ausencia de lo humano como el nombre de humanismo. Si Occidente
inventa el humanismo, es porque ésa es
precisamente su asignatura pendiente. No olvidemos que la
homogeneización étnica occidental se basó en la
marcación a través del derecho
de sangre, símbolo
por excelencia de todas las exclusiones. El discurso de Occidente es
sobre todo un discurso de la exclusión
(incluso allí
donde, como en el caso de los Estados Unidos, parece decir lo
contrario). Y es que necesitaba (y necesita) serlo. Había que
reificar simbólicamente el signo de la sangre (sacarlo de su
estatus biológico y fisiológico, como a un nuevo monstruo
de Frankenstein) para poder articular un ser dedicado de lleno a la
conquista, la esclavitud, la expropiación y el pillaje. Para
poder sentir que el otro era conquistable, arrebatable, exterminable,
era preciso primero degradarlo, rebajarlo, inhumanizarlo. Y a eso se
dedicaron los pensadores occidentales durante siglos. Ninguna
civilización se ha preocupado tanto por definirse a sí
misma y a los otros como la occidental, y ninguna ha sistematizado
tanto la diferencia. Pero si el asunto ha tenido que ver con el saber,
es porque ha tenido que ver sobre todo con el poder, del que el saber
es sólo el valedor eficiente y autorizado (mejor tener un buen
abogado que la razón). En Occidente, el saber está
siempre al servicio del poder y de ese ser artificial (del artificio y
para el artificio) inaugurado por el gesto de Constantino. Lo que
siempre está a punto de revelarse bajo la apresurada
profesión de fe humanista occidental es la mera verdad de que
Occidente es una civilización
artificial. Una
civilización creada por un gesto político (y con fines
políticos) que se apropió de una fe y que luego
reificó un signo biológico y lo convirtió en el
símbolo de su homogeneidad étnica. ¿Y de
qué nos hablan esos dos operaciones, inéditas en la
historia? Del nacimiento de la civilización
tecnológica,
donde todo debe ser primero expropiado y analizado, luego descompuesto
y sintetizado, y finalmente reproducido y vendido en gran escala para
asegurar el predominio de un grupo humano específico. Y esto,
desde luego, no desde cualquier parte, sino desde esos centros
tecnológicos cada vez más perfectos y anónimos que
son la verdadera cadena de transmisión del poder occidental.
Así es como Occidente se ha convertido en la civilización
predominante, y así es como seguirá siéndolo. (El
hecho de que esta civilización esté compuesta por los
mismos hombres que salieron de África hace 60.000 años es
sólo un rótulo fluorescente en la portada del National
Geographic, no una verdad inscrita en el ser occidental.
Occidente no
se reconoce en esos hombres, como no se reconoce en los africanos de
hoy. La verdad —esa verdad que Constantino descubrió de forma
intuitiva, y con la cual puso la piedra fundacional de Occidente— sigue
siendo el poder, amartillador
del pragma de la historia.) El futuro
previsible de ese movimiento es la sustitución de todas las
partes “defectuosas” o “incontrolables” por formas cada vez más
perfectas, controladas y eficientes. En una palabra: las máquinas. combinaran
a la vez los ideales de la Revolución
francesa y el tufo imperial y colonial-esclavista no es una casualidad.
(En el capítulo que le dedico a la El siglo de las luces de
Carpentier hablo de esa inseparabilidad de la razón y la
violencia en el discurso de Occidente. Ahora digo que en ese discurso
razón y violencia son una y la misma cosa. Es un discurso
creador del caos, precisamente cuando su intención aparente es
conjurarlo. Y ello porque está atravesado de parte a parte por
una irracionalidad que siempre ha estado está ahí como la
esencia que ese discurso se ha negado deliberadamente a ver —lo
injustificable e inhumano de la exclusión, el sometimiento, la
degradación y el exterminio de otros seres humanos en nombre de
la codicia—, y que por ello ha tratado una y otra vez de conjurar
mediante sucesivos golpes de pecho de arrepentimiento humanista. Pero
nada habla tanto de la ausencia de lo humano como el nombre de humanismo. Si Occidente
inventa el humanismo, es porque ésa es
precisamente su asignatura pendiente. No olvidemos que la
homogeneización étnica occidental se basó en la
marcación a través del derecho
de sangre, símbolo
por excelencia de todas las exclusiones. El discurso de Occidente es
sobre todo un discurso de la exclusión
(incluso allí
donde, como en el caso de los Estados Unidos, parece decir lo
contrario). Y es que necesitaba (y necesita) serlo. Había que
reificar simbólicamente el signo de la sangre (sacarlo de su
estatus biológico y fisiológico, como a un nuevo monstruo
de Frankenstein) para poder articular un ser dedicado de lleno a la
conquista, la esclavitud, la expropiación y el pillaje. Para
poder sentir que el otro era conquistable, arrebatable, exterminable,
era preciso primero degradarlo, rebajarlo, inhumanizarlo. Y a eso se
dedicaron los pensadores occidentales durante siglos. Ninguna
civilización se ha preocupado tanto por definirse a sí
misma y a los otros como la occidental, y ninguna ha sistematizado
tanto la diferencia. Pero si el asunto ha tenido que ver con el saber,
es porque ha tenido que ver sobre todo con el poder, del que el saber
es sólo el valedor eficiente y autorizado (mejor tener un buen
abogado que la razón). En Occidente, el saber está
siempre al servicio del poder y de ese ser artificial (del artificio y
para el artificio) inaugurado por el gesto de Constantino. Lo que
siempre está a punto de revelarse bajo la apresurada
profesión de fe humanista occidental es la mera verdad de que
Occidente es una civilización
artificial. Una
civilización creada por un gesto político (y con fines
políticos) que se apropió de una fe y que luego
reificó un signo biológico y lo convirtió en el
símbolo de su homogeneidad étnica. ¿Y de
qué nos hablan esos dos operaciones, inéditas en la
historia? Del nacimiento de la civilización
tecnológica,
donde todo debe ser primero expropiado y analizado, luego descompuesto
y sintetizado, y finalmente reproducido y vendido en gran escala para
asegurar el predominio de un grupo humano específico. Y esto,
desde luego, no desde cualquier parte, sino desde esos centros
tecnológicos cada vez más perfectos y anónimos que
son la verdadera cadena de transmisión del poder occidental.
Así es como Occidente se ha convertido en la civilización
predominante, y así es como seguirá siéndolo. (El
hecho de que esta civilización esté compuesta por los
mismos hombres que salieron de África hace 60.000 años es
sólo un rótulo fluorescente en la portada del National
Geographic, no una verdad inscrita en el ser occidental.
Occidente no
se reconoce en esos hombres, como no se reconoce en los africanos de
hoy. La verdad —esa verdad que Constantino descubrió de forma
intuitiva, y con la cual puso la piedra fundacional de Occidente— sigue
siendo el poder, amartillador
del pragma de la historia.) El futuro
previsible de ese movimiento es la sustitución de todas las
partes “defectuosas” o “incontrolables” por formas cada vez más
perfectas, controladas y eficientes. En una palabra: las máquinas. Obsérvese cómo Rimbaud, el moderno por excelencia, rompe un día de pronto con todo y se va a África. Allí, después de dedicarse al contrabando de armas en medio de mil sinsabores, acaba agenciándose un cinturón de lingotes de oro que arrastra de un lado a otro como un condenado para, finalmente, regresar enfermo a Francia, escenificar un último acto de arrepentimiento (otra vez el arrepentimiento) y morir en brazos de su fiel hermana Isabell (católica vieja), convertido en un buen cristiano. Quién lo diría, el cínico por excelencia, convertido en un buen cristiano. ¿Y qué hacía el moderno metido a traficante de armas en Abisinia? (Pero, se dirá, mirando los Estados Unidos actuales: ¿hay algo más moderno que traficar con armas?) Pero la historia de Rimbaud no es sólo trágica o inexplicable: es un símbolo profundo. Nunca fue más niño Rimbaud que cuando dijo que ya  no era un niño. Si le mostramos a un
niño que la única forma de justificar su ser en el mundo
es ofrecer el correlato de ese ser en forma de mercancía (vivir
sería literalmente “valer su peso en oro”), no lo
olvidará nunca. Rimbaud lo comprendió a los 20
años y de pronto se volvió a la vez un niño y un
hombre (un poeta no es ninguna de estas dos cosas). Comprendió
el valor del oro. Comprendió dónde estaba y qué
cosa era Occidente. (Así como lo han comprendido sin pensarlo
todos esos niños que vemos en las noticias con un arma en la
mano. Son niños de buena familia, como lo era Rimbaud.) Rimbaud
no fue un visionario solamente en sus poemas. Fue, como Kafka, un
símbolo vivo. Comprendió que lo que de verdad
valía en Occidente no era el arte, sino el dinero. Que el dinero
era aquel valor que daba su valor a todos los valores: el amor, el
arte, la esperanza, la fe, la realización, la vida… Y es
que Occidente era precisamente la civilización que había
comenzado por suprimir a Dios y colocar al poder (al dinero) como
medida de todas las cosas. En Occidente, la medida de todas las cosas
no es Dios o el hombre (aunque sea eso lo que el discurso Occidental
profesa una y otra vez con una mano en el aire), sino la simpleza, el
prosaísmo y la inhumanidad del dinero. En Occidente, es el
dinero y no el ser quien da la medida del ser. Ser es, literalmente, tener. Rimbaud
quería madurar (valer, ser), pero para hacerlo
debía conseguir (agenciarse) oro. (¿Y hay algo más
infantil, pero al mismo tiempo más apremiante, que el deseo del
oro? Es el deseo de los deseos, en el reino de las máquinas
deseantes. El oro es el símbolo mismo de lo todo lo que vale
—incluyendo, ay, la poesía.) Y ese oro, desde luego, lo
mató (al fin y al cabo, Rimbaud sólo era un poeta, es
decir, un perenne inmaduro).
Rimbaud comprendió como nadie que
el discurso de la modernidad (es decir, el discurso de Occidente) es el
discurso de la codicia, del reinado todopoderoso del dinero. (En el
Quijote aparece ya ese gran fantasma, ídolo de la máquina
deseante, habitante de todos los sueños.) Entre el Rimbaud poeta
y el Rimbaud traficante de armas no hay ninguna contradicción. no era un niño. Si le mostramos a un
niño que la única forma de justificar su ser en el mundo
es ofrecer el correlato de ese ser en forma de mercancía (vivir
sería literalmente “valer su peso en oro”), no lo
olvidará nunca. Rimbaud lo comprendió a los 20
años y de pronto se volvió a la vez un niño y un
hombre (un poeta no es ninguna de estas dos cosas). Comprendió
el valor del oro. Comprendió dónde estaba y qué
cosa era Occidente. (Así como lo han comprendido sin pensarlo
todos esos niños que vemos en las noticias con un arma en la
mano. Son niños de buena familia, como lo era Rimbaud.) Rimbaud
no fue un visionario solamente en sus poemas. Fue, como Kafka, un
símbolo vivo. Comprendió que lo que de verdad
valía en Occidente no era el arte, sino el dinero. Que el dinero
era aquel valor que daba su valor a todos los valores: el amor, el
arte, la esperanza, la fe, la realización, la vida… Y es
que Occidente era precisamente la civilización que había
comenzado por suprimir a Dios y colocar al poder (al dinero) como
medida de todas las cosas. En Occidente, la medida de todas las cosas
no es Dios o el hombre (aunque sea eso lo que el discurso Occidental
profesa una y otra vez con una mano en el aire), sino la simpleza, el
prosaísmo y la inhumanidad del dinero. En Occidente, es el
dinero y no el ser quien da la medida del ser. Ser es, literalmente, tener. Rimbaud
quería madurar (valer, ser), pero para hacerlo
debía conseguir (agenciarse) oro. (¿Y hay algo más
infantil, pero al mismo tiempo más apremiante, que el deseo del
oro? Es el deseo de los deseos, en el reino de las máquinas
deseantes. El oro es el símbolo mismo de lo todo lo que vale
—incluyendo, ay, la poesía.) Y ese oro, desde luego, lo
mató (al fin y al cabo, Rimbaud sólo era un poeta, es
decir, un perenne inmaduro).
Rimbaud comprendió como nadie que
el discurso de la modernidad (es decir, el discurso de Occidente) es el
discurso de la codicia, del reinado todopoderoso del dinero. (En el
Quijote aparece ya ese gran fantasma, ídolo de la máquina
deseante, habitante de todos los sueños.) Entre el Rimbaud poeta
y el Rimbaud traficante de armas no hay ninguna contradicción.  Rimbaud
dejó de tener visiones para convertirse él mismo
en una visión. Lo que su historia nos dice es que la
profesión de fe y la profesión del oro son una y la
misma. Si miramos los actuales centros del poder económico,
veremos que esas corporaciones están dirigidas por cristianos
viejos. Si se hace necesario, el Papa volverá a bendecir los
cañones. De hecho, todas las guerras occidentales de conquista
se han hecho con su consentimiento. (La “derrota del comunismo”, como
se sabe, era nada menos que una prioridad del actual papa Karol
Wojtyla. Antes, los papas eran reyes. Ahora son sustanciales
correligionarios políticos.) El poder no solamente
crucificó a Jesús de Nazareth: lo convirtió en su
santo patrono y en particular en el santo patrono de la derecha
política. (El nacionalcatolicismo español y el
fundamentalismo evangelista norteamericano son apenas dos ejemplos al
alcance de la mano.) Rimbaud
dejó de tener visiones para convertirse él mismo
en una visión. Lo que su historia nos dice es que la
profesión de fe y la profesión del oro son una y la
misma. Si miramos los actuales centros del poder económico,
veremos que esas corporaciones están dirigidas por cristianos
viejos. Si se hace necesario, el Papa volverá a bendecir los
cañones. De hecho, todas las guerras occidentales de conquista
se han hecho con su consentimiento. (La “derrota del comunismo”, como
se sabe, era nada menos que una prioridad del actual papa Karol
Wojtyla. Antes, los papas eran reyes. Ahora son sustanciales
correligionarios políticos.) El poder no solamente
crucificó a Jesús de Nazareth: lo convirtió en su
santo patrono y en particular en el santo patrono de la derecha
política. (El nacionalcatolicismo español y el
fundamentalismo evangelista norteamericano son apenas dos ejemplos al
alcance de la mano.)Pero el dinero no sólo representa todo deseo: representa también toda violencia.[2] El ser occidental está transido de parte a parte por una violencia interna que proviene de su incapacidad orgánica para hallar una relación humana con el Otro. (No puede, porque el Otro es lo que Occidente ha comenzado por excluir, por desterrar, por inhumanizar.) La única forma que tiene Occidente de encarar este problema (lo vemos a lo largo de su historia y lo vemos también hoy) es la exclusión: el guetto o el campo de concentración (¿no se está pensando ahora mismo en la creación de “campos” para esos judíos del siglo XXI que son los inmigrantes?). Pero no se crea que el hecho de que los Estados Unidos sean una “nación de inmigrantes” significa que Occidente ha solventado el problema del Otro (de hecho, ese problema no existe, pero si existe una práctica de exclusión: ése es el problema.). Lo que se ha hecho en Estados Unidos, que representa por excelencia a la civilización tecnológica, ha sido perfeccionar los modos de exclusión (por ejemplo, mediante el uso del otro durante un período de tiempo y el reenvío posterior a su lugar de origen, cuando ya se ha vuelto inservible y debe ser sustituido por otro —más joven, más lleno de energía, de esperanza), para continuar asegurando el control del resto de los grupos por parte del grupo dominante. Pero, por lo demás, ese dominio es sobre todo un dominio económico-tecnológico (ésa es la esencia de la civilización de y para lo artificial). Se expropia al otro mediante el análisis, la descomposición, la síntesis y la reproducción en gran escala de aquello que era su suyo, originario. Mediante la síntesis (la simplificación), la diferencia desaparece como tal diferencia y se convierte en forma de dominio. Quien tiene el saber, tiene también el poder. Y quien está excluido del saber, está excluido también del poder. (Así Sancho, aunque cristiano viejo, nace y muere villano.) La tecnología no es (como quería ingenuamente Glenn Gould) la condición de la felicidad, sino aquello que debe ser salvaguardado a todo costa porque es lo que asegura el dominio. En la modernidad, finalmente, aparece el fenómeno de la masa o de la masificación. Lo moderno deviene una pura actualidad o un puro actualismo (una volatilización y designificación sin fin en que nada tiene verdad ni permanece: todo es pequeño, rápido, banal). En ese mundo, Baudelaire y Marinetti conviven en el mismo hombre. Pero ya la estilística del dandy suponía toda una tecnología del parecer que, en el límite (pero lo artificial es sólo límite y movimiento del límite), buscaba suprimir la diferencia entre éste y el ser. Pues bien: ese movimiento de sustitución del ser (que no es más que el movimiento perenne de fundación del ser occidental inaugurado por Constantino) tiene ahora un posicionamiento aún más perfecto. Ser es ahora (ése es el epítome de lo moderno, el triunfo de la  civilización tecnológica) únicamente parecer. No
hay otra posibilidad de verdad que ésta. (Que se lo pregunten a
los japoneses, grandes productores de delirio.) Cuando más
quiera diferenciarse el individuo, más esclavo se volverá
de la técnica y de la moda, pues la diferencia se ha convertido
en un valor artificial (un valor de síntesis). Un principio
extraído, sintetizado, reproducido y vendido en gran escala
(como el ácido acetilsalicílico). Todo, para ser, tiene
necesariamente que pasar por esos centros tecnológicos donde
resulta descompuesto, sintetizado, reproducido, convenientemente
etiquetado y eficientemente vendido. Lo real se vuelve virtual, y lo
virtual se vuelve real. Todo lo sólido, en efecto, se desvanece
en el aire. Nada es realmente verdadero ni falso. La misma historia se
vuelve algo probable, y en
consecuencia incapaz de servir para ninguna
lección moral. Los antiguos centros del horror se convierten en
centros turísticos. La ideología fascista, en una
“estética”. La música autóctona, en “world-music”.
Los objetos producidos en las ex colonias, en “objetos del tercer
mundo”. La poesía en “micropoesía”; el relato, en
“microrrelato”. Todo tiene una etiqueta y un nombre, pero nada
significa. Todo señala sólo, adjudicando un lugar, una
función. El etiquetado, verdadero corolario de toda esa
síntesis y re-producción, tiene el importante papel de
regenerar la jerarquía, dando a cada cosa “su sitio” y
asegurando, como antes, internamente el control, y externamente, el
predominio.
civilización tecnológica) únicamente parecer. No
hay otra posibilidad de verdad que ésta. (Que se lo pregunten a
los japoneses, grandes productores de delirio.) Cuando más
quiera diferenciarse el individuo, más esclavo se volverá
de la técnica y de la moda, pues la diferencia se ha convertido
en un valor artificial (un valor de síntesis). Un principio
extraído, sintetizado, reproducido y vendido en gran escala
(como el ácido acetilsalicílico). Todo, para ser, tiene
necesariamente que pasar por esos centros tecnológicos donde
resulta descompuesto, sintetizado, reproducido, convenientemente
etiquetado y eficientemente vendido. Lo real se vuelve virtual, y lo
virtual se vuelve real. Todo lo sólido, en efecto, se desvanece
en el aire. Nada es realmente verdadero ni falso. La misma historia se
vuelve algo probable, y en
consecuencia incapaz de servir para ninguna
lección moral. Los antiguos centros del horror se convierten en
centros turísticos. La ideología fascista, en una
“estética”. La música autóctona, en “world-music”.
Los objetos producidos en las ex colonias, en “objetos del tercer
mundo”. La poesía en “micropoesía”; el relato, en
“microrrelato”. Todo tiene una etiqueta y un nombre, pero nada
significa. Todo señala sólo, adjudicando un lugar, una
función. El etiquetado, verdadero corolario de toda esa
síntesis y re-producción, tiene el importante papel de
regenerar la jerarquía, dando a cada cosa “su sitio” y
asegurando, como antes, internamente el control, y externamente, el
predominio. El político, representado por el Cipolla de Thomas Mann, tiene ahora unos medios con los que Constantino ni siquiera soñaba. Con la aparición de los medios de difusión masiva (que habría que llamar “medios de masificación”), aparece un instrumento poderoso que convierte al poder en un espejo de proporciones desconocidas, donde queda petrificada la masa. Pero lo que petrifica a la masa en realidad es su propio deseo sintetizado y reproducido en gran escala por el poder, con fines de dominio. Enfrentado a su miedo al Otro (su terror más profundo), que ha sido multiplicado por el espejo de los medios masivos de comunicación, el hombre de la civilización tecnológica entra en  estado
de masa. Esto puede verse con
claridad ahora mismo en el caso de una supuesta “gran” democracia como
los Estados Unidos. Ha bastado la conmoción de un atentado, y la
manipulación del sentimiento subsiguiente, para reducir a
millones de personas al estado de masa y ponerlas en manos de una
cuadrilla de energúmenos que, por mucho que en Europa de
desgarren las vestiduras criticando la unilateralidad y prepotencia
norteamericanas, representan realmente a Occidente y los valores
occidentales (sólo que de un modo fundamentalista,
pragmático, abiertamente cínico; sin eufemismos ni medias
tintas). (Lo demuestra el hecho mismo de que Europa “no tenga otro
remedio” que alinearse con la política norteamericana y
seguirla, lo quiera o no, hasta el final. Al fin y al cabo, ¿no
es su propia supervivencia lo que está en juego? El premio, como
bien lo sabe la Inglaterra de Tony Blair, es la seguridad y grandes
riquezas. En cuanto al socialismo: todo lo sólido se desvanece
en el aire.) ¿Y cómo se ha llevado a cabo esto? Como en
los tiempos de Constantino: con la ayuda inestimable de los cristianos.
(Pero de unos que ya no son ingenuos como aquéllos, pues hace
mucho
tiempo que la fe se ha convertido en la mera máscara del
dominio. Ahora los cristianos son una fuerza política en la
sombra —o, como en Estados Unidos, ay, en la luz.) Si no comprendemos
que eso es la modernidad, no podremos comprender el surgimiento del
fascismo y, sobre todo, aquello que a primera vista parecía
improbable o inimaginable: su regeneración, que se está
produciendo ante nuestros ojos. estado
de masa. Esto puede verse con
claridad ahora mismo en el caso de una supuesta “gran” democracia como
los Estados Unidos. Ha bastado la conmoción de un atentado, y la
manipulación del sentimiento subsiguiente, para reducir a
millones de personas al estado de masa y ponerlas en manos de una
cuadrilla de energúmenos que, por mucho que en Europa de
desgarren las vestiduras criticando la unilateralidad y prepotencia
norteamericanas, representan realmente a Occidente y los valores
occidentales (sólo que de un modo fundamentalista,
pragmático, abiertamente cínico; sin eufemismos ni medias
tintas). (Lo demuestra el hecho mismo de que Europa “no tenga otro
remedio” que alinearse con la política norteamericana y
seguirla, lo quiera o no, hasta el final. Al fin y al cabo, ¿no
es su propia supervivencia lo que está en juego? El premio, como
bien lo sabe la Inglaterra de Tony Blair, es la seguridad y grandes
riquezas. En cuanto al socialismo: todo lo sólido se desvanece
en el aire.) ¿Y cómo se ha llevado a cabo esto? Como en
los tiempos de Constantino: con la ayuda inestimable de los cristianos.
(Pero de unos que ya no son ingenuos como aquéllos, pues hace
mucho
tiempo que la fe se ha convertido en la mera máscara del
dominio. Ahora los cristianos son una fuerza política en la
sombra —o, como en Estados Unidos, ay, en la luz.) Si no comprendemos
que eso es la modernidad, no podremos comprender el surgimiento del
fascismo y, sobre todo, aquello que a primera vista parecía
improbable o inimaginable: su regeneración, que se está
produciendo ante nuestros ojos. Marx fue el otro que, junto a Rimbaud, comprendió como en un fogonazo el verdadero significado de la civilización occidental (de la civilización tecnológica, cuya estructura económica es el capitalismo industrial). Si no ha muerto, si no acaba de descansar en su tumba, es por eso. La prehistoria multicolor que se encamina hacia el predominio completo de la máquina no lo deja. Entretanto, ya está en marcha la nueva guerra de civilizaciones que renovará, para mayor gloria de dios, el poderío (o podrerío) vacuo y ruidoso de Occidente. Sabadell, 8 de noviembre de 2004 Notas: [1] De ahí lo funesto de identificar capitalismo con libertad y de identificarse con el capitalismo como la libertad. [2] Nótese el vínculo “natural” entre dinero y armas de fuego, tanto en tiempos del traficante Rimbaud como ahora. |
| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos |
| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |