 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | Café París
| La dicha artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | Café París
| La dicha artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
| Pensando
en español Presentación Jorge Brioso, Carleton College El primer consejo que recibe todo aspirante a filósofo nacido en cualquiera de los lados hispanos  del
Atlántico es que tiene que aprender una lengua extranjera con
una sólida tradición filosófica. No fue otro el
consejo que le dio Ortega y Gasset a un joven Octavio Paz: “Aprenda el
alemán y póngase a pensar. Olvide lo demás”
¿Se le podría aconsejar de buena fe a alguien el
aprendizaje del español como parte esencial de su
iniciación filosófica? ¿Valdría la pena que
alguien aprendiera el español, como hizo Unamuno con el
danés para poder leer a Kierkegaard en su propia lengua, con el
objetivo de leer un pensador de nuestra lengua?, ¿hay
algún texto filosófico escrito en español que
amerite el arduo esfuerzo que supone el aprendizaje de una lengua
extranjera? “Pensar en español” la sección que
inauguramos en este número de La
Habana Elegante cree que la respuesta a todas las preguntas
anteriores es un rotundo sí. Esta sección se
dedicará a la divulgación de lo mejor del pensamiento
escrito en español tanto en Latinoamérica como en
España. Cada uno de los textos publicados irá precedido
por un pequeño ensayo donde se trazará un perfil
crítico del autor o autora. Por lo tanto, la sección no
se limitará a una labor divulgativa sino que pondrá los
textos antologados en diálogo crítico tanto con la
filosofía continental como con la tradición
anglo-norteamericana. del
Atlántico es que tiene que aprender una lengua extranjera con
una sólida tradición filosófica. No fue otro el
consejo que le dio Ortega y Gasset a un joven Octavio Paz: “Aprenda el
alemán y póngase a pensar. Olvide lo demás”
¿Se le podría aconsejar de buena fe a alguien el
aprendizaje del español como parte esencial de su
iniciación filosófica? ¿Valdría la pena que
alguien aprendiera el español, como hizo Unamuno con el
danés para poder leer a Kierkegaard en su propia lengua, con el
objetivo de leer un pensador de nuestra lengua?, ¿hay
algún texto filosófico escrito en español que
amerite el arduo esfuerzo que supone el aprendizaje de una lengua
extranjera? “Pensar en español” la sección que
inauguramos en este número de La
Habana Elegante cree que la respuesta a todas las preguntas
anteriores es un rotundo sí. Esta sección se
dedicará a la divulgación de lo mejor del pensamiento
escrito en español tanto en Latinoamérica como en
España. Cada uno de los textos publicados irá precedido
por un pequeño ensayo donde se trazará un perfil
crítico del autor o autora. Por lo tanto, la sección no
se limitará a una labor divulgativa sino que pondrá los
textos antologados en diálogo crítico tanto con la
filosofía continental como con la tradición
anglo-norteamericana. Inauguramos esta sección con un ensayo de Javier Gomá Lanzón titulado “Ejemplaridad aristocrática”. Este ensayo es inédito y forma parte de su libro de próxima aparición titulado Ejemplaridad pública. Javier Gomá es, sin lugar dudas, la figura más prometedora de la filosofía española actual. Su opera prima, Imitación y experiencia (primer tomo de una trilogía) ganó el Premio Nacional de Ensayo en España en el 2004. Esto, de por sí, es todo un logro pues este premio se concede normalmente a la trayectoria de un pensador y nunca antes ningún autor lo había recibido por su primer libro. Este libro, además, va por su tercera edición y ha sido reseñado en los medios más prestigiosos del ambiente académico y cultural español. Aquiles en el gineceo, el segundo tomo de esta trilogía, ya va por su segunda edición y también ha sido ampliamente reseñado. El tercer tomo de la trilogía aparecerá en septiembre en la editorial Taurus. El concepto que le da coherencia a esta trilogía es el concepto de experiencia de vida. Concepto de una larga tradición filosófica pero que no ha sido suficiente atendido por la filosofía contemporánea. Gomá no sólo recupera este concepto sino que crea a partir de él un muy original diálogo tanto con la tradición metafísica de la filosofía continental como con la tradición pragmática de la filosofía analítica. Su texto irá acompañado, como siempre haremos en esta sección, por un texto introductorio que tiene un doble objetivo: familiarizar al lector con el autor seleccionado y establecer un diálogo crítico con su sistema filosófico. Sobre errores ejemplares y necesidades imposibles: Javier Gomá y el concepto de la ejemplaridad Jorge Brioso, Carleton College Introducción Roland Barthes en un precioso ensayo sobre Voltaire lo define como el último escritor feliz. Voltaire tuvo, según Barthes, el privilegio de defender una serie de palabras: libertad, tolerancia, espíritu crítico e ilustración que eran despreciadas por sus enemigos. El escritor moderno se enfrenta a la paradoja de tener que defender y hacer suyas palabras que también son respetadas por sus contrincantes. Si aceptamos esta definición de la dicha literaria, Javier Gomá también sería un escritor feliz. Dos de los conceptos que articulan su proyecto intelectual: ejemplaridad y experiencia  de vida no son parte de la jerga filosófica que
nuestra contemporaneidad nos impone ni gozan de protagonismo en el
repertorio conceptual de sus potenciales rivales filosóficos.
Los otros dos conceptos que definen su aventura intelectual: finitud
(mortalidad) y vulgaridad han tenido mejor suerte en la historia
filosófica más cercana. Gomá, sin embargo, les ha
cambiado su sentido de un modo tan radical que los hace sonar como si
fueran conceptos totalmente diferentes, tan íntimamente suyos
como los otros dos que mencionamos anteriormente. Si tienen alguna duda
al respecto, escuchen la definición que nos da de la mortalidad,
finitud, en Aquiles en el gineceo:
“[...] el yo encuentra su forma mortal al integrarse en la
economía de la polis. Toda
experiencia efectiva de mortalidad es esencialmente política.” de vida no son parte de la jerga filosófica que
nuestra contemporaneidad nos impone ni gozan de protagonismo en el
repertorio conceptual de sus potenciales rivales filosóficos.
Los otros dos conceptos que definen su aventura intelectual: finitud
(mortalidad) y vulgaridad han tenido mejor suerte en la historia
filosófica más cercana. Gomá, sin embargo, les ha
cambiado su sentido de un modo tan radical que los hace sonar como si
fueran conceptos totalmente diferentes, tan íntimamente suyos
como los otros dos que mencionamos anteriormente. Si tienen alguna duda
al respecto, escuchen la definición que nos da de la mortalidad,
finitud, en Aquiles en el gineceo:
“[...] el yo encuentra su forma mortal al integrarse en la
economía de la polis. Toda
experiencia efectiva de mortalidad es esencialmente política.”Esto no significa que estos conceptos carezcan de tradición; de hecho, uno de los grandes logros de Javier Gomá ha sido producir excelentes estudios de la historia de estos conceptos, como por ejemplo su inmejorable estudio del concepto de imitación, que incluye como una de sus formas la ejemplaridad, en Imitación y experiencia (1) y el estudio de la finitud dentro del contexto del nihilismo contemporáneo en su artículo “El nihilismo y su sobrino” (2). Se podría decir que son conceptos totalmente necesarios para los tiempos en los que vivimos pero que su desuso los ha hecho, en cierto sentido, imposibles. Esta fórmula, “necesario pero imposible”, propone una tensión que me parece esencial para entender el pensamiento de Javier Gomá que mezcla en su temperamento una profunda vocación realista con un fervor que se podría calificar de utópico. El pensamiento de Gomá invita a su lector a buscar vínculos dialécticos entre categorías que la modernidad separó de modo tajante: lo universal y lo concreto, lo bueno y lo justo, lo personal y una normatividad de carácter objetivo, la reificación y la individualidad, la experiencia en un mundo finito y secularizado y la esperanza. Su nivel de exigencia a nivel afectivo no es menor. Javier Gomá pide a  sus
lectores amor por la normalidad, respeto por la vulgaridad,
agradecimiento por el don de la mortalidad, reverencia por las
costumbres. La tarea, sin duda, es heroica. El objetivo de la empresa
lo amerita: en nuestras manos, al igual que en las de Aquiles,
ésta la salvación de la civilización (3). La suerte de la mejor idea
política que haya tenido el hombre occidental, la democracia,
está en juego (4). Nada
hoy resulta más necesario. Nada hoy parece más imposible. sus
lectores amor por la normalidad, respeto por la vulgaridad,
agradecimiento por el don de la mortalidad, reverencia por las
costumbres. La tarea, sin duda, es heroica. El objetivo de la empresa
lo amerita: en nuestras manos, al igual que en las de Aquiles,
ésta la salvación de la civilización (3). La suerte de la mejor idea
política que haya tenido el hombre occidental, la democracia,
está en juego (4). Nada
hoy resulta más necesario. Nada hoy parece más imposible.
No pretendo en esta pequeña glosa agotar toda la riqueza del pensamiento de Javier Gomá. Me limitaré, más bien, a comentar uno de sus conceptos más importantes: el concepto de ejemplaridad. Mi lectura de este concepto se limitará a su libro Imitación y experiencia. Me parece, sin embargo, que debido al carácter programático que tiene este primer libro y la centralidad que el concepto de ejemplaridad tiene en todo su proyecto intelectual, esta nota puede servir como una especie de prolegómeno a la lectura del artículo de Javier Gomá que les presento a continuación y cuyo título es “Ejemplaridad aristócratica” (5). He estructurado el trabajo en dos partes. En la primera, expongo las líneas básicas del concepto que estudio. En la segunda, apunto a una aporía que marca este concepto en el desarrollo que Javier Gomá le da al mismo, e intento encontrarle solución recurriendo a un texto de José Ortega y Gasset. Debido a la naturaleza propia del discurso filosófico y al ambiente de discusión que debe propiciar, he enfatizado más las pequeñas dudas que suscita el pensamiento de Javier Gomá en mí y he sido más parco respecto a la gran admiración y entusiasmo que su obra me provoca. I. Del héroe al concepto: la necesidad y la imposibilidad de un viaje de ida y vuelta Javier Gomá en su prólogo para la tercera edición de su libro Imitación y experiencia define la génesis de su proyecto intelectual en los siguientes términos: La intuición original me sorprendió en las horas ansiosas de mi adolescencia [...] Compré unos cuadernos, escribí en la primera página un título, “Del héroe al concepto”, y los llené de notas y reflexiones hasta las cubiertas tratando de explicarme cómo la unidad de lo personal y lo normativo se escindió en la Grecia clásica cuando, de un lado, lo normativo se hizo abstracto y despersonalizado (las leyes de la filosofía y de la polis, que nacen entonces) y, de otro, lo personal perdió trágicamente su vinculación con la esencia (Antígona enfrentada a las leyes tradicionales). La posición que el autor asume ante los resultados de esta escisión varía. Por un lado, acepta sin reservas la importancia que tiene la abstracción y la generalidad de la ley para la construcción de una sociedad democrática (6): Generalidad de la ley significa abstracción del hombre en cuanto individuo. Es una conquista del Estado de derecho porque con ella los modernos estados suprimen los privilegios personales y fueros especiales del Antiguo Régimen. (I y E, 336) Por otro, intenta revertir, a nivel filosófico, la escisión, antes mencionada, entre lo personal y lo normativo, entre un ser concreto y un deber ser abstracto. “Sólo hay ciencia de lo universal”, afirma el autor, “pero lo universal puede ser de dos maneras: concreto y abstracto” (I y E, 29). Por lo tanto, el carácter abstracto del ejercicio filosófico es el resultado del paradigma filosófico dominante cuya concepción de lo universal es lingüística (7). El proyecto filosófico de Javier Gomá propone, en contra del paradigma descrito, la noción de un universal concreto: “un caso individual que encierra una ley universal” (Ibid, 30). Respecto a las consecuencias sobre lo individual, lo personal, lo concreto que tiene este quiebre su actitud es tanto de rechazo como de recuperación. Por un lado, rechaza tanto “el absolutismo de lo real” del momento pre-moderno como “el absolutismo del sujeto” de la modernidad. En el momento premoderno, el sujeto es percibido como una entidad vacía que para llenarse de sentido tiene que inclinarse ante un modelo concebido como “una realidad acabada, autónoma y eterna [...] de esa realidad emana toda normatividad” (I y E, 155). En la modernidad domina la imagen del sujeto que propone Kant; un sujeto “autónomo, legislador de sí mismo, situado por encima del espacio y del tiempo[...]” (25). Por otro, recupera del momento pre-moderno “la consustancial heteronomía de la imitación, a la cual le es inherente la admisión de la influencia de un otro sobre el comportamiento moral” (25), y de la modernidad, la dignidad y la libertad que ha adquirido el sujeto. Se podría decir que cada uno de sus libros supone un intento de sanar esa herida que ha marcado la historia de Occidente. En Imitación y experiencia el remedio que propone Gomá es un nuevo concepto de imitación, la imitación de prototipos morales: El esquema modelo-copia experimenta profundas modulaciones como consecuencia de la variación de sus elementos: el modelo es ahora una persona libre y creadora, no un canon intemporal y prefijado; la copia es igualmente un sujeto libre y creador, no una réplica inerte. No basta ya con copiar o reproducir lo más exactamente posible un modelo porque ahora cada uno de los elementos conserva su autonomía y su individualidad y lo que se ofrece a la imitación es la conducta y el ser del prototipo (189). Junto a la normatividad abstracta de la ley, se propone ahora una normatividad personal, intersubjetiva. El prototipo “es un conjunto de valores con forma personal [...] Es un deber ser que es, que existe; un ser que se propone como un deber ser”(203), dice el autor siguendo a Max Scheler. El prototipo, al igual que el héroe, es una mezcla de ser y deber ser: un ideal que no es un concepto sino una vida. En el prototipo, parece, que la persona se ha reencontrado con la esencia. Hay que apresurarse a aclarar que el autor no pretende, en ningún momento, un regreso a la Grecia presocrática. Su concepto de ejemplaridad, como su Paideia, está pensado para una sociedad democrática (8). La ejemplaridad que nos propone Gomá no es cosa de unos pocos, cosa de héroes. Vivimos, y esto nos incluye a todos, “en una red de influencias mutuas”. Todos nos influenciamos a todos: [...] no hay razón para suponer, en principio, que los prototipos o modelos, cuando se encarnan, lo hagan necesariamente en forma de miembros de las elites nacionales. Si los prototipos son formaciones de valores, los valores se encuentran en todos los sitios, en soledad, en familia, en la calle, en la actividad profesional y no sólo en la minoría selecta de una sociedad. Esta minoría, integrada por personas moralmente influyentes, como los prototipos, impulsan los cambios sociales y culturales pero en ningún caso puede atribuirse a la elite el monopolio de toda moralidad, como sucede con los prototipos (208). Los prototipos en el texto de Gomá tienen una interesantísima relación con la experiencia. Desde un primer punto de vista, los prototipos tienen un carácter apriorístico respecto a la experiencia. Son anteriores desde un punto de vista tanto lógico como cronológico a nuestras experiencias. Los prototipos configuran y condicionan la forma en que experimentamos el mundo (9). Todo sujeto tiene un saber de vida, este es el saber que nos proponen los prototipos, antes de haber empezado a experimentar su propio mundo. Un segundo punto de vista nos descubre, sin embargo, que la experiencia de vida del hombre, asumida como un todo, limita el carácter ideal de los prototipos. La finitud y la contingencia que le son inherentes a toda experiencia de vida impiden que la plenitud del prototipo llegue a realizarse. El prototipo es necesario desde el punto de vista lógico, pero imposible desde el punto de vista fáctico. Puede que resulte, al final, que la sutura que ha marcado la historia de occidente no pueda ser sanada. Es importante que vayamos despacio y analicemos con cuidado ambas perspectivas de la relación del prototipo y la experiencia de la vida pues en ellas se define, en mi opinión, el núcleo del sistema filosófico de Javier Gomá. Todo prototipo es prenatal y post mórtem. Los recibimos antes de haber nacido al mundo de la experiencia, lo entregamos sólo como ejemplo póstumo, como modelo de una vida consumada: Mientras el sujeto está vivo, se confunde en su existencia lo esencial con lo accidental, y como siguen abiertas las posibilidades humanas, todavía cabe esperar alguna novedad. Pero con la muerte del sujeto, los accidentes se le desprenden al individuo que ya no es y se revela su esencia. Ha sido notado que la fórmula aristotélica para designar la esencia, to ti en einai, usa el imperfecto del verbo ser –en, como si dijera ¿qué era el ser?, o ¿qué era para Sócrates ser hombre? –porque para los griegos sólo hay atribución esencial sobre el pasado concluido, una vez que la muerte ha detenido el curso imprevisible de la vida y transmutado su contingencia en necesidad retrospectiva ¿Y qué queda del sujeto cuando su individualidad se disuelve en el océano de la nada? Si él lo ha perdido todo en el expolio de la muerte, a los demás les queda algo, una sola cosa. Dicen los que sobreviven: “Ha muerto, pero nos queda su ejemplo”. El individuo para revelar su esencia tiene que desprenderse de los accidentes, de su vida. Lo personal y lo esencial sólo se concilian de modo póstumo. En la economía del don postulada por la ejemplaridad hay un desbalance importante. El prototipo ideal y apriori que recibimos como una especie de regalo del inconsciente colectivo propone un modelo de vida total y armónico: El verdadero prototipo debe ser al mismo tiempo, en diversa proporción, santo, héroe, artista de vida, o al menos no contradecir ningún valor fundamental, porque el tipo humano del prototipo expresa la ley general unitaria de la ciudad y es manifestación personificada de la armonía, orden y jerarquía de todos los valores que ella vive (351). El prototipo (10) ideal parece prometer una reconciliación de las diferentes esferas de vida (lo ético, lo estético, la esfera técnico-científica y lo religioso) que en las sociedades secularizadas viven en estancos separados y de casi nula comunicación entre sí. Esta compatibilidad, sin embargo, no puede ser alcanzada en ningún momento específico de la vida humana. “No basta con buscar los valores compatibles entre sí en una etapa del desarrollo humano, sino aquellos compatibles en el curso entero de la vida” (342). Además, el ejemplo póstumo que deja un hombre luego de haber tratado, con mayor o menor éxito, de encarnar este universal concreto en su trayectoria vital es siempre imperfecto. En cierto sentido todos somos artistas de la vida fracasados. Pero nuestro fracaso es productivo pues propone “una imagen, un esbozo, un ensayo provisional de una posibilidad superior”(394) del vivir. La tensión entre la necesidad del prototipo y la imposibilidad (11) de su realización más que ser un mecanismo paralizador, parece decirnos Javier Gomá, es el motor que mueve la vida. La vida está conformada tanto por la experiencia de la finitud como por la esperanza, la promesa de felicidad, que antecede y sobrevive a esta experiencia. II. La aporía de los ejemplos: la ejemplaridad del error y la contingencia de lo ejemplar El carácter aporético de la experiencia de la vida, la tensión entre su momento pragmático y metafísico, sin embargo, tiene efectos mucho más desestabilizadores que los reconocidos por su autor. Esto se debe, en mi opinión, a los diferentes modelos de ejemplaridad que el texto maneja y la relación entre lo universal y lo concreto que cada uno de ellos establece. En primer lugar, el autor nos propone una noción de la ejemplaridad que funciona como una relación intersubjetiva entre dos seres vivos y autónomos que se influencian mutuamente y de modo constante, y cuya mutua influencia es susceptible de ser transformada según la cambiante situación de la vida de los sujetos que interactúan en ella. Tenemos, también, un tipo de ejemplaridad que sólo la alcanzan los hombres luego de la experiencia de toda una vida y es una especie de legado que le otorgan a las futuras generaciones. Esta ejemplaridad tiene, por tanto, un carácter unilateral, pues va de la persona muerta a la viva, y definitivo, al menos desde el punto de vista del modelo. La esfera de la intersubjetividad en que se definía el primer concepto de ejemplaridad cambia aquí radicalmente pues uno de los sujetos está ausente lo cual supone que los roles de copia y modelo queden establecidos de un modo irreversible. Por último, tenemos los prototipos ideales que tienen un carácter a priori lo cual les da también un carácter definitivo y unilateral a lo que se le añade su carácter trascendente: el prototipo configura la experiencia de vida de los sujetos pero nunca llega a encarnar en ninguna experiencia real de estos. Además, los prototipos son personificaciones de valores pero no son entes reales; son, más bien, entidades míticas o arquetípicas, lo cual hace que desaparezca cualquier dimensión intersubjetiva en esta concepción de la ejemplaridad. Como se ha visto, la proporción entre lo concreto y lo universal varía radicalmente entre los diferentes niveles de ejemplaridad que propone el texto. Este desbalance, en mi opinión, tiene un carácter estructural y es consustancial a la figura del ejemplo. Giorgio Agamben en su libro La comunidad que viene define los ejemplos en los siguientes términos: El ejemplo es una singularidad entre las demás, pero que está en lugar de cada una de ellas, que vale por todas. Por una parte, todo ejemplo viene tratado, de hecho, como un caso particular real; pero, por otra, se sobreentiende que el ejemplo no puede valer en su particularidad. Ni particular ni universal, el ejemplo es un objeto singular que, por así decirlo, se hace ver como tal, muestra su singularidad. El ejemplo propone la paradoja de un particular, un ente concreto, que se propone a sí mismo como paradigma, como norma, como ley. Sin embargo, para poder decir su ley, designar la generalidad que comparte con los otros particulares a los cuales ejemplifica, tiene que separarse de ellos. Al designar lo que tiene en común con los elementos del grupo que representa tiene que dejar, en cierto sentido, de designarse a sí mismo. Un ejemplo nunca es él mismo. No puede designar su identidad porque siempre está designando algo más de lo que él es. El ejemplo designa lo común a partir de su imposibilidad de designar lo propio. Un ejemplo que se designa a sí mismo dejaría de serlo. Un ejemplo nunca se puede designar totalmente a sí mismo y de esa imposibilidad de designarse a sí mismo parte su posibilidad de designar a los otros. Para poder designar lo general tiene que suspender su condición de particular. La designación impropia del ejemplo es el fundamento de lo común que constituye su comunidad. Pongo un ejemplo (12). Cuando uso la palabra “prometo” para explicar cómo funcionan los perfomativos suspendo la dimensión pragmático-referencial de esta palabra para poder designar al grupo al que ella pertenece. Al decir “prometo” dentro de un ejemplo sobre los performativos no estoy prometiendo nada. En Imitación y experiencia, Javier Gomá distingue de un modo tajante entre los ejemplos teóricos y los ejemplos de corte moral (conviene en este caso citar extensamente debido a la importancia que tienen estas distinciones para el sistema de Gomá y el argumento que yo quiero desarrollar): No es lo mismo el ejemplo que, como el teórico, se aduce para permitir un comprender intuitivo de una regla o acaso para verificar la realidad de una ley, que el ejemplo dado por una acción heroica o meritoria. En el primero lo verdaderamente real se asienta en la idea o el concepto o la ley que el ejemplo ilustra y no en el ejemplo mismo, la Idea de mesa y no la mesa sensible, pues ésta carece de sustancia autónoma. El ser del ejemplo teórico se agota en ser señal o símbolo del modelo, pues el ejemplo de la mesa sensible es sólo un caso entre miles posibles de la idea de mesa, en tanto que el modelo de la mesa ideal disfruta de una realidad plenaria. Por ello, el ejemplo teórico no es ejemplar, es decir, no contiene una llamada a la repetición, porque lo decisivo en el discurso teórico no es imitar la mesa fenoménica, sino comprender la Idea de la mesa, con o sin ayuda de las andaderas del ejemplo[...] Todo lo contrario acontece con el ejemplo moral: una persona virtuosa no interesa por ser ejemplo de un concepto de virtud ni como señal o símbolo de un modelo ideal que lo trasciende, sino que es ejemplo de sí misma. Se dice que la vida de tal hombre fue ejemplar o que la sociedad está gobernada por elites ejemplares, y con ello se señala a un ente realísimo y sustantivo, la vida de un hombre o de una elite, sin que éstos se entiendan como copia o muestra de una realidad más alta. Una conducta virtuosa, una vida lograda, una elite son, por un lado, ejemplo y, por otro, modelo del ejemplo, es decir, ejemplo y ejemplar simultáneamente, porque, en la ética no se discierne una instancia modélica superior al propio hombre, no se reconoce mayor ser a la idea de hombre que al hombre mismo [...] Debido a esta conciliación entre el ejemplo y el modelo normativo, el ejemplo moral pide intensamente ser repetido y todo el que contempla o conoce esta clase de ejemplo siente la exhortación apremiante a seguir el ejemplo del modelo. El ejemplo teórico no demanda reiteración ni imitación, sino que el mismo es una imitación del modelo; en el otro extremo, el hombre virtuoso del ejemplo moral no es imitación de un concepto ni de una virtud ni de nada y, en cambio, pide ser imitado como modelo (371) (las negritas son mías). Concuerdo con mucho de lo dicho en esta cita. Creo, sin embargo, que los ejemplos morales no están exentos de la inestabilidad que ya señalamos entre lo particular y lo general. Es cierto que un ejemplo moral, una persona virtuosa, se designa a sí misma, que en ella coinciden el ejemplo y el ejemplar. Esta coincidencia no es, sin embargo, simultánea. Ya vimos que en el sistema de Gomá para que un ejemplo alcance la dignidad de la ejemplaridad tiene que superar la contingencia que el tiempo le impone. Todo ejemplo vivo contiene en sí mismo, de un modo latente, una potencia de error. Siempre existe la posibilidad de una acción futura que niegue el modelo de vida que este ejemplo-ejemplar ha propuesto. Por eso, el único ejemplo perfecto, el ejemplo que no puede ser contradicho por ninguna práctica, es el ejemplo póstumo. En cualquier otro caso, el sujeto considerado ejemplar puede hacer algo que contradiga el acto o la trayectoria vital suya que elegimos y convertimos en modelo de conducta. Aparentemente, hay una irresoluble cesura entre el carácter falible, aunque sea en potencia, de todo ejemplo y el carácter bueno, verdadero y bello de toda ejemplaridad. Creo que la salida a esta aporía la propone Ortega en “Miseria y esplendor de la traducción” (13), ensayo publicado en 1937. Las afinidades que tiene este breve ensayo con la obra de Javier Gomá son sorprendentes. La traducción le sirve a Ortega en este texto para pensar una diferente relación con los modelos, con los paradigmas, en un momento histórico en el que concepto de imitación ha caído en total crisis. Dice Ortega: Acaso sea uno de los símbolos más extraños y graves de nuestro tiempo que vivimos sin modelos, que se nos ha atrofiado la facultad de percibir algo como modelo (449). La traducción, también, distingue el buen utopismo del malo: El mal utopista, lo mismo que el bueno, considera deseable corregir la realidad natural que confina a los hombres en el recinto de lenguas diversas impidiéndoles la comunicación. El mal utopista piensa que puesto que es deseable, es posible [. . .]. El buen utopista, en cambio, piensa que puesto que sería deseable liberar a los hombres de la distancia impuesta por las lenguas no hay probabilidad de que se pueda conseguir (Tomo 5, 439). El buen utopista es aquel que piensa que la traducción es absolutamente necesaria pero, por ello mismo, imposible. Las diferencias que tienen ambos textos, a partir de sus preocupaciones comunes, no son menos notorias. La traducción hace inteligible la distancia con el original, con el origen. La traducción permite pensar una relación con la tradición después de la crisis de los paradigmas, de los modelos. Nos acerca al modelo a través de su extrañeza, de su alteridad. Nos hace percibir nuestra distancia del origen como una distancia irónica: no podemos recobrar el original, el origen, pero sí podemos hacer legible la distancia que nos separa de él. Hace legible la extrañeza que descubrimos, el absoluto afuera, “el absoluto extranjero”, en otra cultura, en otro tiempo: En el caso de griegos y latinos, tal vez resulta fecunda nuestra presente irreverencia, porque al morir como normas y pautas renacen ante nosotros como el único caso de humanidad radicalmente distinta a la nuestra [. . .]. Grecia y Roma son el único viaje absoluto en el tiempo que podemos hacer [. . .] un viaje al extranjero, al absoluto extranjero, que es otro tiempo muy remoto y otra civilización muy distinta (“Miseria y esplendor”, Tomo 5, 449). La relación con los modelos que nos propone la traducción está basada en la diferencia y no en la semejanza. Admiramos en el modelo su alteridad, su otredad, su radical diferencia. La ejemplaridad que portan los ejemplos está vinculada a su condición histórica, a su condición de error ejemplar: Necesitamos acercarnos de nuevo al griego y al romano, no en cuanto modelos, sino, al contrario, en cuanto ejemplares errores. Porque el hombre es una entidad histórica y toda realidad histórica -por tanto, no definitiva- es, por lo pronto, un error. Adquirir conciencia histórica de sí mismo y aprender a verse, como un error, son una misma cosa. Y como eso -ser siempre, por lo pronto y relativamente un error- es la verdad del hombre, sólo la conciencia histórica puede ponerle en su verdad y salvarle [. . .]. No hay más remedio que educar su óptica para la verdad humana, para el auténtico humanismo, haciéndole ver de cerca el error que fueron los otros y, sobre todo, el error que fueron los mejores (“Miseria y esplendor”, Tomo 5, 450, las negritas son mías). El ejemplo alcanza su ejemplaridad no a pesar de su falibilidad, su contingencia y su fragilidad sino gracias a ello. El verdadero núcleo normativo de los ejemplos está vinculado a su condición histórica y finita. La historia le enseña al hombre que la verdad del ejemplo nunca es definitiva. Las nuevas bodas de lo personal y lo normativo sólo son posibles si se hace el aprendizaje de la condición finita del ser humano, si el hombre aprende a ser mortal. Conclusión La mejor manera de comprobar la afinidad entre dos pensadores es poner en boca de uno de ellos la idea que estructura el pensamiento del otro y ver qué tal suena; para que algo suene bien en filosofía tiene que encajar dentro de los presupuestos lógicos y retóricos que el sistema le impone al concepto. En las última oración de la sección anterior hice que Ortega sonara, al menos por un rato, como Gomá. Ortega y Gasset negó en varios momentos de su carrera filosófica la posibilidad que tenemos de vivir nuestra propia muerte. Quizás la más elocuente de estas negaciones la hizo en ¿Qué es conocimiento?: “[...] el viviente no puede dejar de ser. Puede querer o pensar no ser, pero no puede ser no ser” (17). Creo, sin embargo, que se podría construir una teoría de la mortalidad (noten que digo mortalidad y no muerte, y en esto sigo puntualmente a Javier Gomá) en Ortega que tomara como punto de partida el carácter falible de la existencia humana que señala el fragmento antes citado, su carácter esencialmente histórico y, por ende, finito. Pensar en esta posibilidad de lectura de la obra de Ortega y Gasset no hubiera sido posible sin la obra de Javier Gomá. La redefinición que ha hecho este pensador de los conceptos de finitud y mortalidad facilitan esta tarea. Ortega le sirve a Javier Gomá para encontrar un punto de salida a la mayor aporía que, en mi opinión, contiene su pensamiento. La obra de Javier Gomá nos permite articular un lenguaje para la mayor carencia que, en mi opinión, tiene la filosofía del pensador madrileño. Las tradiciones se construyen de esta manera. Los nuevos escritores inventan posibilidades inéditas para sus antecesores. Sabemos muy bien, gracias a Borges y T. S. Elliot, que todo escritor inventa sus predecesores. Los viejos escritores proponen posibles soluciones a los obstáculos que enfrentan los escritores noveles. Este solo hecho justifica la nueva sección que inauguramos hoy en La Habana Elegante. “Pensar en español” dedicará sus páginas a trazar un mapa crítico de la tradición filosófica escrita en esta lengua. No podía imaginar, entonces, un principio mejor para esta sección que un diálogo entre el pensador más consagrado de nuestra lengua(Ortega y Gasset) y uno de los más originales filósofos contemporáneos (Javier Gomá Lanzón). Notas 1. También dedica varias páginas de este libro al estudio del concepto de la experiencia de la vida. 2. Este artículo salió de forma independiente en la revista Claves pero forma parte del libro, de próxima aparición, que cierra la trilogía sobre la experiencia de Javier Gomá y cuyo título es Ejemplaridad pública. 3. “la opción esencial entre civilización y barbarie que se agita en lo profundo de la conciencia de todo ciudadano” cito de la versión manuscrita de “Una Paideia para el pueblo”. 4. “la democracia, entidad finita tocada de infirmitas e impermanencia y dependiente al máximo de la voluntad contingente de sus miembros” Ibid. 5. Este artículo es otro de los capítulos de su libro Ejemplaridad pública. 6. Esto no significa que no intente buscar asideros más concretos para la dimensión jurídica de la esfera normativa. En los capítulos “ Propedeútica ómnibus” y “La auténtica fuente de la moral social” de su libro Ejemplaridad pública intenta reestablecer el diálogo entre las costumbres de los ciudadanos y sus leyes. 7. Gomá iguala este paradigma filosófico a la historia de la metafísica occidental: “La voz griega “logos” extiende su campo semántico a la vez al pensamiento, al lenguaje y a la realidad, y expresa esa coincidencia esencial en la filosofía de la identidad entre la “razón”, “lo que se dice” y “lo que es”. La identidad entre el pensar y el ser antes mencionada aparece como una identidad lingüística.” (Ibid, 31). Incluso el giro lingüístico de la filosofía del siglo XX, a pesar de su carácter anti-esencialista, anti-identitario y antimetafísico y su interés por la pluralidad, la historicidad, y el carácter no formal de los lenguajes naturales: “es [sólo] un giro de conciencia, no de esencia [ ...], nuestra época no ha alterado la decisión heredada de la anterior en un punto capital, la centralidad del lenguaje, que es como decir la preeminencia concedida al pensar abstracto” (45). 8. En su texto “La vulgaridad, un respeto”, por sólo citar un ejemplo, definirá su concepción de la ejemplaridad como igualitaria. En el texto que leerán a continuación define esta ejemplaridad igualitaria en los siguientes términos: “Y en el trance de elegir entre civilización y barbarie, la ejemplaridad puede proveer al yo –ésta es la tesis- de razones atractivas y convincentes a su corazón secularizado para que acabe por optar por la civilidad en lugar de por la anarquía y la anomia, siempre que tal ejemplaridad sepa mostrar un torso finito-igualitario”. En la conferencia “El Universal político” que impartió en varias universidades norteamericanas y que resume el contenido de sus dos primeros libros y el de próxima aparición la define en los siguientes términos: “Una teoría de la ejemplaridad para una cultura finito-igualitaria debe empezar por liberar a la ejemplaridad del secuestro elitista que ha sufrido históricamente –la ejemplaridad ha estado históricamente asociada al aristocratismo desde los héroes homéricos, siempre príncipes de los pueblos- y demostrar, después, la posibilidad de una ejemplaridad igualitaria.” 9. “[...] se puede hablar de un a priori prototípico del sujeto, en la medida en que la conciencia recibe la influencia del modelo antes de tener experiencia [...] Los modelos, que están allí siempre antes, constituyen la facticidad del yo, el elemento sobre el que éste flota y se mantiene en la superficie. No es sólo que el hombre encuentre modelos en su experiencia, sino más bien que la propia experiencia del sujeto es posible a causa de los modelos que constituyeron la subjetividad” (355). 10. Los tres rasgos que caracterizan al prototipo son: su carácter de typos personal, su normalidad y su excelencia: “El prototipo es, en primer lugar, un typos personal, un molde con figura humana, que trasmite su forma mediante la imitación practicada por otros sujetos. Los prototipos son aquellos modelos humanos cuyo ser y conducta son repetibles por otros [....] La tipicidad del prototipo significa en segundo lugar, su normalidad. No normalidad en el sentido fáctico-estadístico, sino en el moral-jurídico. Es normal aquello que se constituye en norma porque pertenece a una naturaleza o necesidad compartida. [...] Por último, el tercer rasgo del prototipo – ese typos personal, normal y genérico – es la excelencia. La excelencia fue denominada areté en la Grecia antigua y hombre excelente era el que seguía el ideal aristocrático del kalos kai agathos, el que vivía como esencialmente compatibles entre sí lo bello, lo bueno y lo justo, lo útil y lo santo [...] aspira a los más altos valores sin menoscabo de los más fundamentales, aúna los valores superiores sin olvido de los deberes ciudadanos básicos [...] Un prototipo es, en fin, la forma personal de una armonía generalizable de valores, éticos, estéticos, económicos y vitales. No es la expresión más perfecta de un valor, a diferencia del genio artístico, el sabio, el santo, sino, aunque imperfecta, de todos esos valores simultáneamente – cognoscitivos, éticos, estético – combinados según una ley individual. Designamos excelencia precisamente a esta ley personal de armonía de valores. El prototipo es excelente porque reúne simultáneamente (o por lo menos no contradice), en un equilibrio personal , todos los valores estimables en una sociedad” (332-334). 11. El último libro de la tetralogía que conforman el sistema filosófico de Javier Gomá tiene como título provisional Necesario pero imposible. Gomá describe este libro futuro en los siguientes términos: “ una reflexión sobre las posibilidades de la esperanza más allá de la experiencia, desde la perspectiva [...] de la mudable condición finita del hombre.” (I, E 23) Merece que se subraye que el autor pone en el centro de su teoría de la trascendencia la condición finita del hombre. Esto supone que pensemos la trascendencia post mórtem que le es otorgada al hombre separada del concepto de inmortalidad. Javier Gomá adelanta en una nota a pie de página de su libro Aquiles en el gineceo el perfil que este concepto tendrá en su futuro libro: “El aprendizaje de la mortalidad es compatible con la esperanza post mortem, siempre que esa existencia prorrogada no se conciba como inmortalidad (una suerte de revancha del yo adolescente, que recuperaría escatológicamente la perdida autodivinización), sino como una mortalidad que no cesa, y que no se adquiere por derecho sino que se recibe de lo alto como un don” (73). 12. Tomo este ejemplo de la conferencia de Giorgio Agamben titulada “What is a Paradigm?” 13. Este texto es contemporáneo con el prólogo que hizo Ortega para la edición francesa de La rebelión de las masas y comparte con él muchas preocupaciones. PARTE III EJEMPLARIDAD VII.- Ejemplaridad aristocrática Javier Gomá Lanzón La posibilidad de una ejemplaridad igualitaria ha permanecido cerrada mientras la teoría de la ejemplaridad sufría el secuestro a manos de un aristocratismo que le prestó su primera y clásica  forma. Desde los
orígenes y durante la inmensa mayoría de su recorrido
histórico, las sociedades de todas las latitudes se han
organizado invariablemente conforme al principio
jerárquico-autoritario, que discrimina dentro de ellas entre
estamentos, clases, estatus, castas, familias y clanes, una
discriminación de la que resulta una diversidad desigual de
derechos y deberes en atención a criterios como lugar de
nacimiento, linaje, religión, cultura, raza, educación,
rentas o propiedades. Sólo muy recientemente, apenas hace pocas
décadas, la civilización occidental, en una hazaña
cultural tan enorme como huérfana de modelos históricos
en que inspirarse, ha llevado a cabo un colosal aplanamiento
social de todos los anteriores órdenes y dominaciones a
consecuencia del avance, que se adivina imparable, del nuevo principio
igualitario de la democracia. forma. Desde los
orígenes y durante la inmensa mayoría de su recorrido
histórico, las sociedades de todas las latitudes se han
organizado invariablemente conforme al principio
jerárquico-autoritario, que discrimina dentro de ellas entre
estamentos, clases, estatus, castas, familias y clanes, una
discriminación de la que resulta una diversidad desigual de
derechos y deberes en atención a criterios como lugar de
nacimiento, linaje, religión, cultura, raza, educación,
rentas o propiedades. Sólo muy recientemente, apenas hace pocas
décadas, la civilización occidental, en una hazaña
cultural tan enorme como huérfana de modelos históricos
en que inspirarse, ha llevado a cabo un colosal aplanamiento
social de todos los anteriores órdenes y dominaciones a
consecuencia del avance, que se adivina imparable, del nuevo principio
igualitario de la democracia. Y fue cuando este nuevo principio empezó a actuar sobre la milenaria y declinante sociedad aristocrática, derribando sus muros divisorios y desmantelando sus barreras segregadoras, que cedían al impulso nivelador y expansivo de la común dignidad del hombre; fue, en efecto, precisamente cuando el parlamentarismo liberal estaba dando sus primeros y titubeantes pasos, a fines del siglo XIX y primeros del XX, que se articularon un puñado de doctrinas – sobre personalidades egregias, individualidades carismáticas, clases dirigentes, elites, minorías selectas y oligarquías – que, con sus naturales modulaciones y diferentes lenguajes, compartían un espíritu aristocrático intempestivamente renacido, la última boqueada del espectro antes de su total deslegitimación. La tesis de estas doctrinas es que el ideal de una sociedad igualitaria, por muy justa o deseable que pueda parecer, es de hecho irrealizable porque, por una inflexible ley de física político-social, toda sociedad tiende siempre a dividirse al menos en dos estratos distintos, una minoría superior y una masa obediente, no siendo la democracia una excepción a esta regla. Por tanto, la democracia contemporánea es imposible o, caso de ser posible, no será nunca igualitaria sino, siendo realistas, tan vertical y estratificada como los regímenes anteriores extremadamente jerarquizados a los que ha venido a sustituir. La mala fortuna quiso que la teoría de la ejemplaridad hiciera su aparición en la historia moderna de las ideas en el contexto de esta reacción crítica o despectiva al “mito” de una sociedad igualitaria de masas que entonces estaba haciéndose realidad luchando contra grandes obstáculos, y una vez más, como entre los humanistas del Renacimiento, envuelta en una concepción elitista del mundo, confirmando la aleación que durante mucho tiempo ha parecido necesaria entre ejemplaridad y desigualdad. La democracia se define como el proyecto de una civilización igualitaria sobre fases finitas, una magna empresa que ya está en marcha y funcionando en sus aspectos institucionales y organizativos pero que falta áun en “lo material” de los sentimientos, las costumbres y la vida de los ciudadanos. En una época postideológica como la presente, en la que la polis carece de un cuerpo unitario y consistente de creencias colectivas sancionadas por la tradición – como la religión o el patriotismo –, que tan eficaces habían demostrado ser durante largos siglos en la tarea política y trascendental de socializar a la ciudadanía, el hombre democrático demanda nuevos incentivos para, sin salirse de la contingencia política que es definitivamente su elemento, aceptar la autolimitación de su yo en lucha contra su espontaneidad y sus instintos no urbanizados. Y en el trance de elegir entre civilización y barbarie, la ejemplaridad puede proveer al yo – ésta es la tesis – de razones atractivas y convincentes a su corazón secularizado para que acabe por optar por la civilidad en lugar de por la anarquía y la anomia, a condición de que la ejemplaridad sepa mostrar un torso finito-igualitario. A ese propósito se dedica esta sección. En primer lugar, se indicará de qué forma la idea de la ejemplaridad es un producto consensuado de la comunidad finita de los hombres y, ganado este punto de partida, se procederá a continuación al rescate de dicha idea de su prolongado secuestro aristocrático. § 21.- Exemplum y exemplar Todo ente es un ejemplo y todo ejemplo es ejemplo de algo. En efecto, cuanto existe en el mundo – hechos y objetos – tiene significado para el hombre en la medida en que remite a un orden simbólico del cual es ejemplo. La mesa es un ejemplo de la Idea de mesa, una manzana que cae al suelo lo es de la ley de la gravedad. El exemplum es estructuralmente transitivo porque su esencia es señalar hacia una regla – exemplar – que le trasciende. En esta ejemplaridad reside, pues, el ser del ejemplo: en ella se encuentra el modelo, la regla, la norma y la ley que ilumina el ejemplo empírico y lo dota de significatividad humana; sin ella, no sería ejemplo sino sólo un caso fortuito y arbitrario (1). La ejemplaridad de los ejemplos, como el mundo simbólico en general, es un precipitado histórico  de la
comunidad finita de los hombres, no un teorema matemático. Para
ilustrar este aserto es lo mejor recurrir a la Crítica del juicio, de Kant, un texto que, en su
primera parte, este filósofo escribió para fundamentar su
teoría estética de lo bello, pero del que ya Hannah
Arendt, en unas conferencias pioneras (2),
supo desvelar, aunque en esbozo, las virtualidades expansivas que
encierra para la filosofía política. Si en sus dos
primeras críticas Kant elaboró una teoría del
conocimiento y una teoría moral basadas en una peculiar
universalidad del concepto, en esa tercera y postrera crítica,
que cierra la trilogía, se esforzó por razonar sobre una
universalidad no conceptual, creada por el consenso de la comunidad y
aliada con la imaginación y el sentimiento del placer. Es
natural que una época subjetivista como la nuestra, signada por
el multiculturalismo y la desconfianza hacia la universalidad del
concepto –sospechoso de esconder la voluntad de dominio de una
minoría sobre una mayoría oprimida-, vuelva su
atención hacia el intento kantiano de pensar una objetividad
sentimental fundada en el acuerdo implícito y no coaccionado de
los hombres y en la comunicabilidad y la sociabilidad natural de
éstos. Y en Kant ese intento se sustenta enteramente sobre la
noción de ejemplaridad. de la
comunidad finita de los hombres, no un teorema matemático. Para
ilustrar este aserto es lo mejor recurrir a la Crítica del juicio, de Kant, un texto que, en su
primera parte, este filósofo escribió para fundamentar su
teoría estética de lo bello, pero del que ya Hannah
Arendt, en unas conferencias pioneras (2),
supo desvelar, aunque en esbozo, las virtualidades expansivas que
encierra para la filosofía política. Si en sus dos
primeras críticas Kant elaboró una teoría del
conocimiento y una teoría moral basadas en una peculiar
universalidad del concepto, en esa tercera y postrera crítica,
que cierra la trilogía, se esforzó por razonar sobre una
universalidad no conceptual, creada por el consenso de la comunidad y
aliada con la imaginación y el sentimiento del placer. Es
natural que una época subjetivista como la nuestra, signada por
el multiculturalismo y la desconfianza hacia la universalidad del
concepto –sospechoso de esconder la voluntad de dominio de una
minoría sobre una mayoría oprimida-, vuelva su
atención hacia el intento kantiano de pensar una objetividad
sentimental fundada en el acuerdo implícito y no coaccionado de
los hombres y en la comunicabilidad y la sociabilidad natural de
éstos. Y en Kant ese intento se sustenta enteramente sobre la
noción de ejemplaridad.Todo arte bello, dice Kant, es arte del genio. Éste crea una obra de arte única cuyo valor, sin embargo, no se agota en la particularidad de un caso sino que postula una “validez ejemplar”. Kant se refiere a este respecto a la “originalidad ejemplar” del genio y con ello quiere expresar que la obra producida por él es una creación único, irrepetible y nueva pero lo es precisamente porque en ella brilla una regla universal no enunciable en conceptos que, pese a ello, tiene la pretensión de ser aceptada por la generalidad de los hombres. Si la obra de arte genial merece ser juzgada bella, lo es atendiendo a la ejemplaridad objetiva de dicha obra que la hace digna de una adhesión general y que establece una relación necesaria entre ella y el sentimiento de placer que produce su contemplación. Al espectador le parece que ese placer que él siente responde a una necesidad que todos deben reconocer, bien que esa necesidad no sea de carácter lógico o ético sino exclusivamente “ejemplar”, comprendiendo por tal la “necesidad de la aprobación por todos de un juicio considerado como un ejemplo de una regla universal que no se puede dar” (3). Cuando el espectador juzga como bella una obra genial, ¿con qué criterio lo hace?, ¿conforme a qué regla? La capacidad de juzgar lo bello se llama “gusto” y es la especial naturaleza de éste lo que permite que la ejemplaridad de la obra sea sentida como tal y apreciada por la comunidad en su  conjunto.
En efecto, el juicio del gusto sobre lo bello
no responde a los caprichos y las humoradas del espectador, como hoy
nos ha acostumbrado a creer un subjetivismo estético y
sentimental sólidamente establecido en nuestra cultura; el gusto
rectamente practicado requiere del espectador que asuma el punto de
vista comunitario con relación a la obra contemplada; entonces
no opina el yo subjetivo, agitado por intereses y preferencias
personales, sino el yo generalizado, colectivo, desinteresado,
imparcial, y por esta razón su juicio no dice que esa obra le
produce placer sino que es bella, confirmando con ello su
pretensión de que debería gustar idealmente a todos. De
ahí que el gusto sea un sensus
communis, un sentido que se ejercita no en nombre propio sino en
nombre de todos y en el de una comunidad ideal que ya está
anticipada en el juicio estético del espectador individual. conjunto.
En efecto, el juicio del gusto sobre lo bello
no responde a los caprichos y las humoradas del espectador, como hoy
nos ha acostumbrado a creer un subjetivismo estético y
sentimental sólidamente establecido en nuestra cultura; el gusto
rectamente practicado requiere del espectador que asuma el punto de
vista comunitario con relación a la obra contemplada; entonces
no opina el yo subjetivo, agitado por intereses y preferencias
personales, sino el yo generalizado, colectivo, desinteresado,
imparcial, y por esta razón su juicio no dice que esa obra le
produce placer sino que es bella, confirmando con ello su
pretensión de que debería gustar idealmente a todos. De
ahí que el gusto sea un sensus
communis, un sentido que se ejercita no en nombre propio sino en
nombre de todos y en el de una comunidad ideal que ya está
anticipada en el juicio estético del espectador individual. El resultado de dicho juicio es la determinación de una ejemplaridad sobre la que implícita o hipotéticamente habrían consentido todos los miembros históricos y finitos de la comunidad ideal, construida por medios persuasivos y que, como destaca Arendt, es igualitaria porque concierne a cualquier hombre corriente dotado de buen sentido, de buen juicio (4). Es, en fin, una ejemplaridad intersubjetiva y, en cuanto tal, de una objetividad finita e igualitaria, que es lo que se trataba de demostrar. De las tres clases de ejemplos ejemplares existentes – el lógico, el artístico y el moral –, es en este último en el que la coincidencia entre exemplum y exemplar alcanza el máximo de su intensidad. Porque así como, en el ejemplo lógico, el modelo de la mesa es la Idea de mesa y, en el artístico, lo es, para la obra de arte imitativa, la Naturaleza imitada, el ejemplo moral, en cambio, no remite como los dos anteriores a un modelo externo o a una instancia autónoma a la propia acción sino que es siempre ejemplo de sí mismo, exemplum y exemplar de consuno, regla y caso a la vez. El modelo de virtud, pues, coincide exactamente con el ejemplo de virtud, del mismo modo que el hecho valeroso no es tanto ejemplo de valentía como la valentía misma plenaria y completa. Cuando esta coincidencia se produce, entonces la ejemplaridad recibe el nombre de excelencia, y el ejemplo portador de ella, prototipo moral; de la reunión de ambos nace el prototipo excelente, quien encarna la ley personal de una armonía de los valores estimados por la polis y susceptible de generalización social. Todo ente es un ejemplo y todo ejemplo es ejemplo de algo, se decía al principio, pero de ello no se sigue que todo ejemplo en el ámbito de la moralidad se constituya en ejemplo moral. La ejemplaridad del prototipo excelente encierra una normalidad moral en cuanto que es el resultado de lo que debería apreciar el gusto del yo generalizado, pero, aunque normal en esta perspectiva axiológica, es una cualidad escasa, empíricamente rara, difícil de hallar en la realidad fenoménica. No es lo mismo el gusto del yo generalizado que el gusto de la mayoría: lo primero se corresponde con el juicio imparcial del yo en cuanto representante de una comunidad ideal de hombres con buen gusto, mientras que lo segundo expresa las preferencias circunstanciales de una mayoría social dada, la cual normalmente – en sentido estadístico – muestra una tendencia infalible hacia la vulgaridad no excelente, dando lugar a la paradoja de que lo que es normal para la moralidad sea positivamente extraño o infrecuente. Y, en efecto, sucede que el espacio público de la polis contemporánea suele estar ocupado por figuras populares que son “ejemplos sin ejemplaridad”, celebridades que han logrado la notoriedad pública que buscaban y que, asiduos en los medios de comunicación de masas, alimentan con la banalidad de sus vidas y opiniones la llama de la curiosidad humana y del entretenimiento social pero en los que no centellea la ley que abre el ejemplo hacia su profundidad y su simbolismo: además de la habilidad para imponerse en dura competencia, en ellos cabe admirar la grandeza moral de una civilización igualitaria que respeta la exhibición de la vulgaridad sin impacientarse. Y, por otra parte, también se ha podido proponer la vía de una “ejemplaridad sin ejemplos”, que, partiendo del juicio reflexionante kantiano en la interpretación de Arendt, progresa hacia cuestiones del debate filosófico contemporáneo como la identidad subjetiva, el proyecto de la modernidad, el republicanismo político o los derechos humanos (5). El que esta propuesta deba calificarse de “ejemplaridad sin ejemplos” se debe a que se sitúa explícitamente en el paradigma creado por el giro lingüístico, el cual se mantiene en el universal abstracto del lenguaje y desconoce la larga y fecunda tradición intelectual de la imitación del ejemplo. Ahora bien, sólo en el ens concretissimum del ejemplo – no en el logos de su definición y del razonamiento especulativo – se revela al hombre la verdad moral, pues, como dice Aristóteles, “cuando se trata de acciones, los principios generales tienen una aplicación más amplia, pero los particulares son más verdaderos, porque las acciones se refieren a lo particular y es con esto con lo que hay que estar de acuerdo” (6). En consecuencia, una ejemplaridad lingüística es una ejemplaridad abstracta que deja que lo más verdadero de ella – el cuerpo preñado de ley moral – se evapore y pierda en el éter de los conceptos. De modo que si la escolástica medieval estableció la llamada “distinción real” entre esencia y existencia, desde la perspectiva adoptada aquí la distinción que importa introducir es la que diferencia entre ejemplo y ejemplaridad, pues cuando el ejemplo está privado del valor de la ejemplaridad, se torna antiejemplo o contraejemplo; y una ejemplaridad sin ejemplo se disuelve en discurso y ruido de palabras. § 22.- Del cosmos ejemplar a las personalidades egregias y las elites La extensa segunda parte de Imitación y experiencia se dedicó a narrar la historia de la teoría de la imitación desde sus orígenes hasta nuestros días. Se distinguía allí entre tres periodos históricos principales –premoderno, moderno y postmoderno- y se adscribían a ellos las clases de  imitación correspondientes. En la historia
premoderna convivieron tres de clases de teorías: la
imitación de la Naturaleza, la imitación de las Ideas y
la imitación de los Antiguos. La presencia constante y sostenida
de la imitación a lo largo de los siglos de la premodernidad
hasta los umbrales del siglo XVIII en todas las disciplinas y
áreas de conocimiento, desde la astronomía hasta la
retórica, desde la música a la biología, desde la
política a la alquimia, como noción explicativa
fundamental, daba a entender que la hegemonía incontestable de
dicha teoría obedecía en realidad a una ontología de ejemplaridad
subyacente a ese periodo de la cultura, que coincide no por casualidad
con el apogeo del realismo metafísico. Esa ontología era
designada allí con el sintagma “estructura modelo-copia”, cuya
existencia venía confirmada por la interpenetración y
entrelazamiento de las tres formas de imitación en todos los
momentos de su vasta historia. imitación correspondientes. En la historia
premoderna convivieron tres de clases de teorías: la
imitación de la Naturaleza, la imitación de las Ideas y
la imitación de los Antiguos. La presencia constante y sostenida
de la imitación a lo largo de los siglos de la premodernidad
hasta los umbrales del siglo XVIII en todas las disciplinas y
áreas de conocimiento, desde la astronomía hasta la
retórica, desde la música a la biología, desde la
política a la alquimia, como noción explicativa
fundamental, daba a entender que la hegemonía incontestable de
dicha teoría obedecía en realidad a una ontología de ejemplaridad
subyacente a ese periodo de la cultura, que coincide no por casualidad
con el apogeo del realismo metafísico. Esa ontología era
designada allí con el sintagma “estructura modelo-copia”, cuya
existencia venía confirmada por la interpenetración y
entrelazamiento de las tres formas de imitación en todos los
momentos de su vasta historia.En efecto, la imitación de la Naturaleza nunca fue concebida a la manera naturalista del realismo decimonónico sino siempre como una imitación de una Naturaleza idealizada que está escrita con caracteres matemáticos y cuyas leyes universales y eternas rigen sobre una realidad elevada a sus rasgos típicos y característicos: Naturaleza e Idea platónica se dan la mano, pero a ello hay que añadir que, según se repetía, los Antiguos habían sabido representar con particular maestría esta Naturaleza ideal y en consecuencia sus obras – sobre todo las literarias y artísticas – eran recibidas, cada una en su campo, como modelos canónicos por los artistas posteriores que se proponían imitar la Naturaleza. En suma, quien deseara imitar la Naturaleza debían aprender a imitarla en su Idea originaria y para ello lo indicado era imitar las obras de los Antiguos. Lo intercambiable de las tres formas de imitación denota el substrato común de una estructura modelo-copia implícita en ellas. El modelo de la estructura premoderna subyacente es objetivo y autónomo como la Naturaleza, ideal como las Formas platónicas, normativo como los Antiguos. La premodernidad se caracteriza por suponer la existencia de un cosmos ejemplar, presubjetivo, inmutable, ordenado, perfecto, completo; y ante esa ejemplaridad cósmica – el modelo del que la pluralidad de los entes existentes son ejemplos sensibles – la única posibilidad reservada al hombre premoderno es reiterarla disciplinadamente y producir copias (imitaciones) lo más parecidas posible a los patrones preestablecidos. Estudios sobre el ejemplo retórico han proporcionado últimamente nueva actualidad investigadora a la imitación de los Antiguos. En el mundo clásico grecolatino ya se encuentra una rica diversidad de figuras literarias relacionadas con la narración ejemplar: la fábula, el apólogo, el cuento moral, el ejemplo anecdótico y la parábola (7). A estos seis tipos de ejemplos retórico-literarios habría que añadir los relatos de ejemplaridad que llenan el género biográfico y que empieza a desarrollarse entonces a medida que se toma conciencia de la tradición anterior (8), así como también, por otro lado, la ejemplaridad de la historiografía clásica que, con frecuencia, como en el caso de Herodoto o Tito Livio, se declara explícitamente. En este contexto, el ejemplo es una mención de hechos o dichos de la vida de un gran personaje del pasado que se aduce para justificar un principio moral (9); es una figura retórica, que adorna el discurso y le presta persuasión, disponible en un sistema de ejemplos bien codificado en la cultura antigua (10), y que ha de ser breve, unívoco, auténtico, verosímil, placentero y de fácil recuerdo. En cambio, el ejemplo medieval que más ha interesado a historiadores es el inserto en el sermón religioso, más extenso que el ejemplo clásico y enderezado a la conversión más que a la persuasión de la audiencia; si el orador romano disponía de un ejemplario bien ordenado de hechos y dichos memorables para embellecer su discurso, lo que en la Edad Media se halla codificado no es tanto el ejemplo como el sistema de verdades eternas, a las que el ejemplo medieval debe servir de ocasional ilustración (11). En todo caso, conviene insistir una vez más en que, en mayor o menor medida, toda producción humana presenta siempre, hasta bien avanzado el Renacimiento, una finalidad marcadamente ejemplarizante, porque si la realidad sensible – el mundo fenoménico, la naturaleza, el tiempo presente – es sólo un ejemplo de una realidad ideal superior, la obra de creación ha de reflejar esa doble realidad, modelo-copia, que informa la cultura premoderna, y en ese sentido asume la función pedagógica de revelar al espectador, con la materia del devenir, ese invisible orden simbólico-moral que le trasciende. El Renacimiento es un curioso caso de superación del pasado inmediato anterior restaurando un pasado más remoto que se adopta como ejemplar y que se aspira a imitar. Y es curioso porque el programa de la imitación de los Antiguos, que implica la heteronomía del magisterio de unos modelos superiores, fue el resorte que encontró de inicio el hombre renacentista para progresar en su  autoconciencia y en su
autonomía individual frente al teocentrismo antecedente. La
paradoja era, en suma, que la subjetividad moderna, en estado
incipiente, se revistió por un tiempo de servidumbre
grecolatina, lo que dio lugar, desde Petrarca (12), a una tensión inestable
y a la postre insostenible que acabaría por reventar en el
Barroco pero cuyos síntomas ya se manifiestan en el periodo
renacentista. En el plano teórico, la preceptiva de la
imitación retórica disfruta al principio de un predominio
indiscutido pero, andando el tiempo, las poéticas de la
época empezaron a contraponer el ars técnica de la
imitación con la superior inventio
y el ingenium del artista,
valores éstos de libertad y creatividad subjetiva que
acabarían por triunfar, preparando el camino a la
estética romántica del genio; y junto a esta
evolución teórica, la más reciente historia de las
ideas se ha ocupado de las dificultades de la práctica imitativa por parte
de los poetas, ensayistas, historiadores y novelistas del Renacimiento,
para quienes, como sucede con Montaigne, la ejemplaridad de los
Antiguos, por otra parte citados a cada paso en sus ensayos, entra en
crisis al resultar de una aplicación compleja dadas la distancia
y la contingencia histórica de los modelos antiguos (13), cuando no, como en Cervantes,
por completo imposible salvo irónicamente, deslizándose
esa práctica en los autores más tardíos hacia una
ejemplaridad del propio yo, lo que, en definitiva, en cuanto
negación de una “objetividad ejemplar”, representa una forma
camuflada de no-imitación. autoconciencia y en su
autonomía individual frente al teocentrismo antecedente. La
paradoja era, en suma, que la subjetividad moderna, en estado
incipiente, se revistió por un tiempo de servidumbre
grecolatina, lo que dio lugar, desde Petrarca (12), a una tensión inestable
y a la postre insostenible que acabaría por reventar en el
Barroco pero cuyos síntomas ya se manifiestan en el periodo
renacentista. En el plano teórico, la preceptiva de la
imitación retórica disfruta al principio de un predominio
indiscutido pero, andando el tiempo, las poéticas de la
época empezaron a contraponer el ars técnica de la
imitación con la superior inventio
y el ingenium del artista,
valores éstos de libertad y creatividad subjetiva que
acabarían por triunfar, preparando el camino a la
estética romántica del genio; y junto a esta
evolución teórica, la más reciente historia de las
ideas se ha ocupado de las dificultades de la práctica imitativa por parte
de los poetas, ensayistas, historiadores y novelistas del Renacimiento,
para quienes, como sucede con Montaigne, la ejemplaridad de los
Antiguos, por otra parte citados a cada paso en sus ensayos, entra en
crisis al resultar de una aplicación compleja dadas la distancia
y la contingencia histórica de los modelos antiguos (13), cuando no, como en Cervantes,
por completo imposible salvo irónicamente, deslizándose
esa práctica en los autores más tardíos hacia una
ejemplaridad del propio yo, lo que, en definitiva, en cuanto
negación de una “objetividad ejemplar”, representa una forma
camuflada de no-imitación.Esta crisis renacentista de la ejemplaridad de los Antiguos es, bien mirado, sólo una estación pasajera en el proceso de nacimiento de la moderna concepción del tiempo histórico que va madurando poco a poco y que a fines del XVII está lo bastante cuajada para imponerse con éxito en el transcurso de la célebre Querella de los Antiguos y Modernos. La doctrina de la imitación se asentaba sobre una noción estable y repetitiva de la naturaleza humana que iguala el pasado y el presente histórico en un continuum temporal y autoriza al hombre a echar mano de los ejemplos de la Historia – considerada magistra vitae – como de un depósito de múltiples modelos y experiencias que se mantienen uniformemente válidos y fecundos a lo largo de los siglos. Frente a esta naturaleza intemporal, que está en la base de la validez paradigmática del pasado y que enerva cualquier pretensión de novedad del futuro, el hombre moderno desarrolla por primera vez una auténtica conciencia histórica y del fluir irrepetible del tiempo, y contempla el porvenir como un haz de posibilidades imprevisibles y como un “futuro abierto sin ejemplos” (14). Resultado de la Querella fue la sustitución de la concepción estática o cíclica del tiempo histórico, peculiar de la premodernidad, por otra lineal, lo que a su vez dio lugar al alumbramiento de la tesis, entonces innovadora, de un progreso necesario de la civilización. Con todo, el paso de una actitud venerativa hacia Antigüedad clásica a la creencia en un futuro en necesaria progresión civilizatoria no fue un acontecimiento aislado en la historia de la imitación. Durante la Querella se ventiló en realidad sólo una de las causas abiertas a la ejemplaridad por el tribunal de la razón ilustrada, la cual incoó contra ella un proceso general de acusación y crítica a consecuencia del cual se produjo el colapso simultáneo, a primera vista asombroso, de las tres teorías de la imitación – de la Naturaleza, de las Ideas y de los Antiguos – en pocas décadas del siglo XVIII tras inmemorial vigencia. Sólo puede explicarse esa abrupta desaparición postulando el hundimiento súbito de la entera ontología premoderna y de la relación modelo-copia que le servía de estructura subyacente, arrastrando con ella a las formas de imitación premoderna que eran emanaciones suyas. En su lugar, ocupa el centro de la cultura, sin abandonarlo ya más, la ontología de la subjetividad moderna, autónoma, creadora y libre, incompatible con cualquier linaje de objetividad ejemplar. Sin algún modo de objetividad, natural o consensual, la ejemplaridad es imposible, pues ésta implica siempre una pretensión de validez para más de un caso. El arrasamiento de todo vestigio de ejemplaridad premoderna fue obra de un “subjetivismo de caso único” y, en cuanto tal, forzosamente no ejemplar. Fue Herder quien, en los orígenes del romanticismo, primero cultivó un sentido para la diferencia cualitativa de todo ente, irrepetible y único, y para ensalzar la multiplicidad inagotable de lo real. No hay dos hojas iguales, dice, cada una debe “su cohesión a un aglutinante cuya delicada fórmula de mezcla se sustrae a todos los cálculos” (15); si esto es cierto en los entes minerales y vegetales, cuánto más lo será en los hombres: “todo hombre acaba por constituir su propio mundo, semejante, sí, en su manifestación externa, pero estrictamente individual en su interior e irreductible a la medida de otro individuo”. Cada hombre contiene su propia medida, su propia ley, su propia originalidad no asimilable a ninguna otra. La Naturaleza que reverencian los románticos no es la Natura naturata de la vieja imitación académica sino la Natura naturans que innova sin cesar y que, como el genio artístico, genera, por encima de todas las reglas, esa obra maestra única e inimitable que es el yo, cada uno una novedad absoluta en el orden del ser. Ya se vio que Stuart Mill abogó por un concepto de individualidad como “extravagancia”, más tarde Nietzsche acunó el sueño de un “superhombre” escatológico, y Heidegger, en su estela, emprendió una indagación fenomenológica sobre los contornos de un “Dasein” heroico que elige para sí mismo una existencia auténtica, excepcional, arrancada a la vulgaridad del término medio. Éstas son imágenes – cuyo catálogo podría ampliarse con facilidad – de una subjetividad moderna entendida literalmente como privilegio, esto es, como ley privada que desafía los modelos preexistentes y renuncia enfáticamente a su generalización, reconociendo en ese renunciamiento la marca de un exclusivismo superior. Naturalmente, la ejemplaridad está vedada en la ideología del subjetivismo radical, que exalta y enaltece lo irrepetible y excepcional del yo. Ser hombre consiste en ser diferente, y quien quiera llegar a serlo en grado máximo ha de encumbrarse por cima de la indistinción de masa, donde todos  los individuos se asemejan entre sí, y
forjarse una personalidad distinguida.
Esta perspectiva subjetivista encontró su revestimiento
filosófico en la teoría de los hombres “superiores”,
“eminentes” y “egregios” que Carlyle y Emerson pusieron en
circulación a mediados del XIX. Sobre
los héroes (1841) y Hombres
representativos (1845) recrean las vidas de hombres geniales
que, sin embargo, no se proponen a la imitación sino a la
admiración de sus lectores, salvo que – como
dice Kant sobre la creación del genio – esos ejemplos, aunque
inimitables, sirvan acaso para despertar a futuros genios al
sentimiento de su propia genialidad. “Es grande todo aquel que procura
ser lo que ya es por naturaleza y que nunca nos hace recordar a otros”;
“cuando la naturaleza suprime a algún grande hombre, la gente
explora el horizonte buscándole sucesor, pero no viene ninguno
ni querrá venir. Su clase se
habrá extinguido con él” (16). Es, en fin, un hombre
inconformista que confía sólo en la fuerza de su
carácter, desprecia “leyes, libros, idolatrías, usos y
costumbres”, desestima “el ejemplo y la experiencia” y lega a sus
congéneres este único mandato: “Afirmad vuestra
personalidad: no imitéis jamás” (17). los individuos se asemejan entre sí, y
forjarse una personalidad distinguida.
Esta perspectiva subjetivista encontró su revestimiento
filosófico en la teoría de los hombres “superiores”,
“eminentes” y “egregios” que Carlyle y Emerson pusieron en
circulación a mediados del XIX. Sobre
los héroes (1841) y Hombres
representativos (1845) recrean las vidas de hombres geniales
que, sin embargo, no se proponen a la imitación sino a la
admiración de sus lectores, salvo que – como
dice Kant sobre la creación del genio – esos ejemplos, aunque
inimitables, sirvan acaso para despertar a futuros genios al
sentimiento de su propia genialidad. “Es grande todo aquel que procura
ser lo que ya es por naturaleza y que nunca nos hace recordar a otros”;
“cuando la naturaleza suprime a algún grande hombre, la gente
explora el horizonte buscándole sucesor, pero no viene ninguno
ni querrá venir. Su clase se
habrá extinguido con él” (16). Es, en fin, un hombre
inconformista que confía sólo en la fuerza de su
carácter, desprecia “leyes, libros, idolatrías, usos y
costumbres”, desestima “el ejemplo y la experiencia” y lega a sus
congéneres este único mandato: “Afirmad vuestra
personalidad: no imitéis jamás” (17). A la vista de esta caracterización, no es injusto calificar a estas subjetividades descollantes con el título de “ejemplos sin ejemplaridad”. Cuando el ejemplo se desconecta de la regla ínsita en la ejemplaridad y ya no remite a la racionalidad y a la universalidad de algún modelo directivo del que precisamente es ejemplo, la influencia que ese gran hombre despliega sobre la sociedad – ahora masa – ha de discurrir por vías puramente emocionales. Hubo un momento en que la teoría de los “great men” –que en Carlyle y Emerson está empañada de esteticismo vitalista y místico- entró en contacto con los ensayos clínicos que las escuelas de Salpêtrière y Nancy llevaron a cabo a fines del XIX sobre la histeria, la hipnosis, la sugestión y el contagio psicológico. En Psicología de las masas (1895) de Le Bon, esa alianza ya se ha consumado y para él la masa, excitable y sugestionable por naturaleza, es presa de pasiones subconscientes de identificación hipnótica con unos jefes que dominan las artes de impresionarlas y manipularlas a su sabor. En Psicología de las masas y análisis del yo (1921), Freud aporta una explicación psicoanalítica de este fenómeno que ofrece ya, al analizar el Estado, un cariz político. Trascienden el mismo aroma irracional, mágico y antimoderno los atributos con que en Economía y sociedad Weber describe el carisma como forma de dominación política inspirado en los estudios de Rudolf Sohm acerca de la comunidad cristiana primitiva ¡Qué lejos estaba Weber de imaginar cuando murió en 1920 lo inminente del advenimiento en el corazón mismo de la “jaula de hierro” racional-burocrática – en la que él creyó descubrir el destino ineludible de la modernidad – de Estados fascistas fundados por caudillos carismáticos con la ayuda de masas en estado de embriaguez colectiva! La publicación en 1859 de El origen de las especies, con su revolucionaria hipótesis de la selección natural, desencadenó un seísmo que sacudió los cimientos de todos los ámbitos de la cultura, irradiando también un impacto considerable sobre la doctrina de las personalidades egregias. 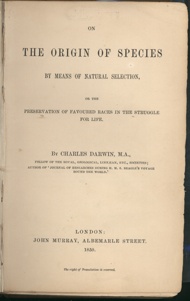 Si se trasladaban a la sociedad sus observaciones sobre el
comportamiento del reino animal, podía conjeturarse una
selección natural actuando también entre los hombres y el
predominio de aquellos dotados de condiciones adaptativas superiores en
la lucha social, la cual también operaría en la
competencia de pueblos y naciones por su supervivencia. La
biología darwiniana, pues, introduce en esta materia nuevas
perspectivas relacionadas con la dinámica de las naciones. El
libro de Bagehot Física y
política: reflexiones sobre la aplicación de los
principios de selección natural y herencia a la sociedad
política, aparecido en 1872, responde a la pregunta por
el origen de ellas postulando unos “great
men” que, ofreciendo modelos paradigmáticos de conducta,
tipificados en leyes y costumbres, proporcionan, al extenderse en la
población, la semejanza y la uniformidad social necesarias para
el nacimiento y consolidación de una nación en pugna con
otras rivales. En 1880 William James pronunció la conferencia
“Grandes hombres, grandes pensamientos y el entorno” para defender las
opiniones de Bagehot respecto de las críticas que le
dirigió Herbert Spencer en su tratado de sociología de
1873, donde negó a esos “great
men” papel alguno en el cambio social y, erróneamente a
juicio de James, se lo atribuyó en exclusiva a los factores
medioambientales.
Si se trasladaban a la sociedad sus observaciones sobre el
comportamiento del reino animal, podía conjeturarse una
selección natural actuando también entre los hombres y el
predominio de aquellos dotados de condiciones adaptativas superiores en
la lucha social, la cual también operaría en la
competencia de pueblos y naciones por su supervivencia. La
biología darwiniana, pues, introduce en esta materia nuevas
perspectivas relacionadas con la dinámica de las naciones. El
libro de Bagehot Física y
política: reflexiones sobre la aplicación de los
principios de selección natural y herencia a la sociedad
política, aparecido en 1872, responde a la pregunta por
el origen de ellas postulando unos “great
men” que, ofreciendo modelos paradigmáticos de conducta,
tipificados en leyes y costumbres, proporcionan, al extenderse en la
población, la semejanza y la uniformidad social necesarias para
el nacimiento y consolidación de una nación en pugna con
otras rivales. En 1880 William James pronunció la conferencia
“Grandes hombres, grandes pensamientos y el entorno” para defender las
opiniones de Bagehot respecto de las críticas que le
dirigió Herbert Spencer en su tratado de sociología de
1873, donde negó a esos “great
men” papel alguno en el cambio social y, erróneamente a
juicio de James, se lo atribuyó en exclusiva a los factores
medioambientales. En Las leyes de la imitación (1890), Gabriel Tarde estructura la sociedad en una minoría inventora y una mayoría que imita las invenciones de los primeros. Como Bagehot y James, Tarde aspira a crear una ciencia que explique cómo evolucionan realmente las sociedades. Ninguno de ellos suscita la cuestión de índole moral de cuándo ese estamento de grandes hombres y de inventores exhibe una genuina ejemplaridad, bajo qué condiciones son modelos normativos, encarnan ideales de moralidad o enuncian una regla racional susceptible de generalización, sino que simplemente verifican, con métodos que quieren ser científicos, la existencia de una ley de propagación de ideas y costumbres de arriba abajo en la escala social. Para Tarde, la repetición es siempre el objeto central de la ciencia, y así como la física estudia las repeticiones vibratorias y ondulatorias de la materia y la biología la repetición genética a través de la herencia, así también la ciencia tardiana se interroga por la repetición social, esto es, la imitación del ejemplo. Por tanto, a diferencia de Carlyle o Emerson, su aproximación es positivista, basada en observaciones empíricas de hechos y despojada de enjuiciamiento valorativo, pero, coincidiendo con ellos, aunque por motivos distintos, su análisis, que se contrae a la mera descripción de la causalidad del exemplum, cortocircuita su apertura hacia el orden simbólico del exemplar, donde el ejemplo, que es siempre transitivo, adquiere significatividad humana. La minoría de inventores no son modelos morales sino causas físicas que desencadenan la imitación de los demás, aunque con más propiedad habría que hablar de mimetismo más que de imitación, porque el hecho social de la reiteración colectiva de una conducta – que en ocasiones Tarde compara a los fenómenos de sugestión y de sonambulismo – no hace del inventor de un hábito o de un estilo de vida el portador de una regla universal, ni el vínculo que lo une al imitador implica una relación ética de valor. El “elitismo clásico” de Mosca, Pareto y Michels comparte con la filosofía social de Tarde tanto la aspiración positivista de fundar una nueva ciencia empírica como el presupuesto de la inexorable  estratificación de la sociedad en minoría
y
mayoría, pero, debido al sesgo peculiar de su método,
abre un abismo insuperable entre esos dos estratos haciendo imposible
la comunicación e influencia entre ellos, de manera que si Tarde
pudo prescindir de la ejemplaridad para culminar su sistema, los
elitistas pueden a su vez hacer lo propio con la hipótesis del
ejemplo. Los elitistas no pretenden que los elementos de esta
minoría sean siempre superiores en méritos o dignidad y
que esa superioridad moral les otorgue el derecho a la dirección
del país, ni mucho menos que su ejemplo sea el venero de las
costumbres y los usos sociales; al contrario, se desentienden de la
masa y su interés se dirige hacia el estudio del poder
político – que
por su propia naturaleza ha de estar concentrado en una minoría
dirigente – y hacia las leyes que regulan su ejercicio, como la de
circulación y sustitución de las clases políticas.
Su punto de partida se halla tan lejano también de la
poética de las personalidades egregias que sus investigaciones
sobre la elite, en particular las de Michels a propósito de la
oligarquía en los partidos políticos, se incardinan mucho
mejor, dentro de la tipología weberiana, en la dominación
legal-burocrática que en la carismática. estratificación de la sociedad en minoría
y
mayoría, pero, debido al sesgo peculiar de su método,
abre un abismo insuperable entre esos dos estratos haciendo imposible
la comunicación e influencia entre ellos, de manera que si Tarde
pudo prescindir de la ejemplaridad para culminar su sistema, los
elitistas pueden a su vez hacer lo propio con la hipótesis del
ejemplo. Los elitistas no pretenden que los elementos de esta
minoría sean siempre superiores en méritos o dignidad y
que esa superioridad moral les otorgue el derecho a la dirección
del país, ni mucho menos que su ejemplo sea el venero de las
costumbres y los usos sociales; al contrario, se desentienden de la
masa y su interés se dirige hacia el estudio del poder
político – que
por su propia naturaleza ha de estar concentrado en una minoría
dirigente – y hacia las leyes que regulan su ejercicio, como la de
circulación y sustitución de las clases políticas.
Su punto de partida se halla tan lejano también de la
poética de las personalidades egregias que sus investigaciones
sobre la elite, en particular las de Michels a propósito de la
oligarquía en los partidos políticos, se incardinan mucho
mejor, dentro de la tipología weberiana, en la dominación
legal-burocrática que en la carismática. Tras la segunda guerra mundial, Wright Mills sorprendió la urdimbre hondamente elitista de las instituciones políticas norteamericanas y censuró la perversión del espíritu democrático implicada en la ocupación del poder político por tres elites – económica, militar y política – concertadas por un interés común. Schumpeter, por el contrario, intuyó en un cierto elitismo el ingrediente imprescindible de una auténtica democracia, dado que ésta, en contraste con los regímenes autoritarios, permite la competencia libre del político por el voto ciudadano y articula un procedimiento abierto y público de selección de dirigentes. La idea de la democracia como competencia entre pluralidad de grupos y no como elites concertadas es desarrollada por los denominados “neoelitistas”: mientras Dahl explora esta intuición en sus estudios sobre la “poliarquía” (concepto que designa la democracia real y empírica, y se contrapone a democracia ideal y también a la oligarquía de Michels), Sartori llama la atención sobre el hecho de que la democracia parlamentaria está inexcusablemente regida por minorías gobernantes en todos los poderes del Estado – el ejecutivo, legislativo y judicial – y estima que estos componentes aristocráticos de las sociedades democráticas no deberían convertirse en piedra de escándalo para nadie porque, a su juicio, no son inconciliables con la verdadera democracia sino sólo con la utopía de un imposible (y además no deseable) igualitarismo. § 23.- La “minoría selecta” en Ortega y Gasset: originalidad y crítica Ha sido necesario discriminar entre el haz de doctrinas precedentes para percibir en toda su dimensión la originalidad de la filosofía de Ortega y Gasset en este complejo de cuestiones relacionadas con las personalidades egregias, los inventores y el elitismo, con las que guarda un cierto aire de familia en cuanto que también toma en consideración, como éstas, la calidad o la posición superior de determinadas personas, pero al mismo tiempo ofrece comparativamente rasgos  propios,
y por cierto más interesantes para el proyecto de una
ejemplaridad pública, si bien a la postre insuficientes.
propios,
y por cierto más interesantes para el proyecto de una
ejemplaridad pública, si bien a la postre insuficientes. Suele destacarse que la teoría de Ortega sobre la minoría selecta es de índole moral y antropológica, y no política. Ortega nunca ocultó su resistencia a una visión de la política reducida a los sobresaltos de la clase profesional que ocupa las instituciones del poder, como el parlamento y los partidos. La minoría de personas superiores – minoría “excelente”, “eminente”, “cultivada”, “directora”, “nuevos hombres privilegiados”, “los mejores”, etcétera – no coincide en modo alguno con una elite de poder y se aproxima más a una autoridad crítica, simbólica, reflexiva y de ilustración social, que actúa fuera del Estado (18). Debe imaginarse como una conjunción plural de ciudadanos responsables que tiene asignada una función pedagógica: “Para nosotros, por tanto, es lo primero fomentar la organización de una minoría encargada de la educación política de las masas”, se lee en el prospecto de “La liga de Educación Política Española” fechado en 1913, en perfecta comunión ideológica con el programa del krausismo español, el Instituto Libre de Enseñanza y los escritos de sus admirados Giner de los Ríos y Joaquín Costa. Un año después, en la conferencia Vieja y nueva política pide, para cumplir ese objetivo, la colaboración de médicos y economistas, ingenieros y profesores, poetas e industriales, individuos de educación superior pertenecientes, entre otros, a esa minoría “intelectual” a la que se le encomienda “sacar a las masas inertes de su indolencia”. Es sabido que la inflamada retórica de la conferencia de Ortega no llega a pisar nunca el terreno de las propuestas concretas: la misión educativa no se traduce en una política pública – una reforma educativa o un mayor presupuesto para las escuelas, por ejemplo – ni en una definida línea de conducta por parte de las minorías: no resulta claro cómo éstas, en la práctica, han de educar políticamente a las masas, falta el eje de conexión que embrague unas con otras en la realización de la histórica empresa. La inconcreción de sus cogitaciones filosóficas al respecto alcanza a la noción misma de “minoría selecta”, que no estrecha y circunscribe mínimamente en parte alguna de su obra completa. Esa vaguedad conceptual propicia en ciertos momentos, pese a lo arriba dicho, el deslizamiento hacia el ámbito propio de la clase política o gobernante en sentido lato, característica del “elitismo clásico”, porque, el fin y al cabo, los políticos forman parte de esa minoría intelectual llamada a la regeneración moral del país; si en Parerga (1924) o en Reforma de la inteligencia (1925) recomienda a la minoría un retraimiento del compromiso público, pasando de la empresa utilitaria a la deportiva, es porque antes había fungido como elite en el mando político. Debido a la ambivalencia de sus expresiones, mudando de un artículo a otro, de un contexto a otro (19), sus análisis pueden recordar también los de la ciencia físico-política de Bagehot y Tarde cuando presenta, como a veces hace, la comunicación entre la minoría y la masa a la manera de una cadena de transmisión mecánica de ideas y usos entre esos dos segmentos sociales. La influencia poderosa que sobre este tema acusa del “hombre superior” nietzscheano, encarnación de una “moral aristocrática” desbordante de vitalismo, energía volitiva y lujosa creatividad, en algunas ocasiones proyecta, en fin, sobre la orteguiana minoría selecta una coloratura muy cercana a esas personalidades egregias – inimitables por geniales – del misticismo romántico de Carlyle y Emerson, que no educan sino ignoran o aun desprecian a las masas de almas vulgares. Ortega, como se ve, es permeable a todas las incitaciones de su tiempo, lo que enriquece su pensamiento tanto como le hace perder en precisión, manteniéndose aún pendiente y sin explicitar la cuestión de cómo la minoría comunica con la masa y realiza en ella la tarea de educarla políticamente. Y en esto exactamente reside la gran originalidad de “La ausencia de los mejores”, la segunda parte de España invertebrada (1921) (20). La relación entre la minoría selecta y la masa, que permite a la primera cumplir su misión pedagógica, es una relación de ejemplaridad. Entre 1913 y 1916, Max Scheler había elaborado una ética material de los valores que culminaba en los prototipos ejemplares, pero la función social de éstos quedaba en penumbra, porque en su planteamiento sociológico, expuesto en otros trabajos, esa función compete a los jefes o a las elites (21). En Ortega, en cambio, la ejemplaridad de la minoría selecta articula toda la sociabilidad humana, tanto la más doméstica como la política. La “ley de la gravitación espiritual”, en virtud de la cual todo yo siente una espontánea emoción admirativa y un deseo de asimilación al hombre ejemplar en presencia, se cumple en la intimidad de unos hombres reunidos en tertulia, pero explica también el origen histórico de las asociaciones primigenias por obra del poder atractivo de los mejores (que crean normas o modos ejemplares de ser y de vivir, aceptados y seguidos por el resto de la población), al mismo tiempo que es el factor real de integración de las naciones contemporáneas: “Una nación es una masa organizada, estructurada por una minoría de individuos selectos”. Y lo que organiza y estructura esa masa es la ejemplaridad de estos selectos: “De esta manera vendremos a definir la sociedad, en última instancia, como la unidad dinámica espiritual que forman un ejemplar y sus dóciles”. La minoría se compone de individuos – los mejores, los excelentes, los eminentes – que son  modelos de
perfección moral. Al percibir esa perfección encarnada en
los elementos de la minoría selecta brota en nuestro
ánimo el deseo de repetirla, de llegar a ser como ellos y hacer
las cosas como ellos las hacen: “En la asimilación al hombre
ejemplar que ante nosotros pasa, toda nuestra persona se polariza y
orienta hacia su modo de ser, nos disponemos a reformar verídicamente
nuestra esencia según la pauta admirada”. La
contemplación de lo óptimo residente en el modelo suscita
en el yo el anhelo de “reformar su vida” y elevarse hacia ese ejemplo
superior de lo humano. La ejemplaridad del ejemplo “dota de
progresividad a nuestra especie frente a la estabilidad relativa de los
demás seres vivos”. Convivir con el ser ejemplar lleva a vivir
como él y por tanto a mejorar y perfeccionarse; si la masa en
bloque sigue los patrones establecidos por esos prototipos humanos, esa
sociedad sana y normal se convierte para ella en “un aparato de
perfeccionamiento”. Entonces puede decirse que “el ejemplo cunde y que
los inferiores se perfeccionan en el sentido de los mejores”; y al
cundir el ejemplo en la masa la misión pedagógica y moral
de la minoría selecta se realiza y alcanza su buen suceso. modelos de
perfección moral. Al percibir esa perfección encarnada en
los elementos de la minoría selecta brota en nuestro
ánimo el deseo de repetirla, de llegar a ser como ellos y hacer
las cosas como ellos las hacen: “En la asimilación al hombre
ejemplar que ante nosotros pasa, toda nuestra persona se polariza y
orienta hacia su modo de ser, nos disponemos a reformar verídicamente
nuestra esencia según la pauta admirada”. La
contemplación de lo óptimo residente en el modelo suscita
en el yo el anhelo de “reformar su vida” y elevarse hacia ese ejemplo
superior de lo humano. La ejemplaridad del ejemplo “dota de
progresividad a nuestra especie frente a la estabilidad relativa de los
demás seres vivos”. Convivir con el ser ejemplar lleva a vivir
como él y por tanto a mejorar y perfeccionarse; si la masa en
bloque sigue los patrones establecidos por esos prototipos humanos, esa
sociedad sana y normal se convierte para ella en “un aparato de
perfeccionamiento”. Entonces puede decirse que “el ejemplo cunde y que
los inferiores se perfeccionan en el sentido de los mejores”; y al
cundir el ejemplo en la masa la misión pedagógica y moral
de la minoría selecta se realiza y alcanza su buen suceso. En esta inflexión original de su pensamiento se advierte la peculiaridad de Ortega en comparación con las teorías ideológicamente próximas aludidas arriba. A diferencia de las personalidades egregias y de las elites políticas, la minoría selecta despliega una influencia personal y directa sobre la masa, que no está separada de aquélla por un abismo infranqueable; pero esa influencia no se concibe en Ortega como una suerte de electricidad mimética (Tarde) o un mentalismo hipnótico (Freud) sino como el reconocimiento debido a la ejemplaridad del ejemplo. “Se dice que la sociedad se divide en gente que manda y gente que obedece; pero esta obediencia no podrá ser normal y permanente sino en la medida en que el obediente ha otorgado con íntimo homenaje al que manda el derecho a mandar”: en esta cita se compendian las dos novedades de su posición filosófica, pues, por un lado, afirma, contra el elitismo, la comunicación entre los dos estratos en que se divide la sociedad y, por otro, dicha comunicación se interpreta, contra la ciencia físico-social, como el “intimo homenaje” prestado a una moralidad superior. El mismo sintagma “minoría selecta” traiciona la raíz inconfundiblemente aristocrática de la ejemplaridad orteguiana: son siempre pocos y escogidos los ejemplares. De esta ejemplaridad aristocrática nos es dado decir que, en Ortega, su ejemplaridad es adventicia y su aristocratismo, en cambio, constitutivo. La ejemplaridad es un invitado que hace su aparición en España invertebrada y casi en ese mismo momento hace mutis en el teatro de Ortega – sólo interrumpido por el artículo “No ser hombre ejemplar” (1924), donde denuncia la fingida y fraudulenta –, porque aunque en los años veinte estará todavía vigente la “minoría selecta” como esquema comprensivo de los hechos históricos y sociales de la cultura española y después europea, la insistencia se pondrá entonces en la desarticulación de la vida social que nace del cortocircuito de la antes integradora relación de ejemplaridad que unía a masas y minorías, bien por la rebelión de las primeras, bien por la deserción de las segundas. La imitación del ser ejemplar es para el filósofo, en el fondo, negocio de masas bien educadas, no de los selectos, y por eso está del todo ausente de su madura ontología de la vida, incluso en donde uno podría esperarla, pues si, conforme al imperativo de ejemplaridad, el hombre debería ejecutar lo que el modelo es y hace, bien podía haberse seguido de ese presupuesto alguna consecuencia para sus elucidaciones posteriores respecto del hombre como “ser ejecutivo”, en la línea, quizá, de un Scheler que sitúa en el vértice de la moralidad justamente a la “co-ejecución”. Muy pronto, ya en los treinta, hasta el de la minoría selecta será también un concepto abandonado en razón del ensimismamiento del último Ortega, que tinta de inautenticidad esencial todo el mundo social en su conjunto, compuesto de “gente” alterada y de “usos” irracionales, impersonales y rutinizados, desprovistos de toda función educativa. En cambio, el aristocratismo subyacente a la minoría selecta es un postulado perdurable de un cabo a otro de su obra, que reposa a su vez en la que llama “ineludible ley natural” de la desigualdad humana (22). Ese axioma inderogable de la desigual condición del hombre se cumple en todos los ámbitos de la vida: la política (Vieja y nueva política), la estética (La deshumanización del arte), la filosofía (Ideas y creencias), la Historia (En torno a Galileo) y desde luego, ya se sabe, en la esfera moral y social. “Resulta completamente ocioso discutir si una sociedad deber ser o no debe ser constituida con la intervención de la aristocracia. La cuestión está resuelta desde el primer día de la historia humana: una sociedad sin aristocracia, sin minoría egregia, no es una sociedad”. La desigualdad alcanza incluso a la dualidad sexual, pues para Ortega, más allá de lo que pretenda la última “manía igualitaria” de una Simone de Beauvoir, la mujer es de un “rango vital” inferior al hombre: “No existe – dice – ningún otro ser que posea esta doble condición: ser humano y serlo menos que el varón” (23). Es justo indicar que en este punto no se alejaba de la moral jerárquica de Max Scheler, quien en El resentimiento en la moral (1912) arguye con ardor que, dado que los valores son por esencia desiguales, todo igualitarismo encierra siempre una dosis de resentimiento, el cual se manifiesta en unas “situaciones” típicas que el autor enumera y describe en su ensayo (24). Uno y otro, a la postre, se inspiran en la moral aristocrática de Nietzsche y en el “pathos de la distancia” que, se lee en Más allá del bien y del mal (1886), surge de “la inveterada diferencia entre los estamentos, de la permanente mirada a lo lejos y hacia abajo dirigida por la clase dominante sobre los súbditos e instrumentos, y de su ejercitación, asimismo permanente, en el obedecer y en el mandar, en el mantener a los otros subyugados y distanciados” (25). “La verdad es dura”, añade Nietzsche antes de revelar el origen (bestial) de la “moral de los señores”, contrapuesta a la “moral de los esclavos”. La especie aristocrática de hombre se siente a sí misma creadora de esa dura verdad – que distingue entre “lo aristocrático y lo despreciable”, no entre “lo bueno” y “lo malvado”–, porque ella determina los valores y otorga dignidad a las cosas. Su moral es la autoglorificación y en el primera plano se encuentra el sentimiento de plenitud y de poder desbordante, la felicidad en tensión y la consciencia de su exceso de vida. Los señores sólo son responsables ante los que son como ellos, y por eso les es lícito actuar como mejor le parezca frente a los de rango inferior, a los que desprecia, y en todo caso “más allá del bien y del mal”. “¿Suponiendo que los atropellados, los oprimidos, los dolientes, los serviles, los inseguros y cansados de sí mismos moralicen: ¿cuál será el carácter común de sus valoraciones morales?”, se pregunta. La moral de los esclavos ha segregado estos ideales, hostiles a la vida, del humanitarismo,  la compasión y
la mansedumbre, que ahora campean por la cultura europea. En La genealogía de la moral
(1887), Nietzsche sostiene que la rebelión de los esclavos
permitió a éstos imponer en Occidente su moral
ascética, de filiación platónico-judía, que
comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra
valores (26). la compasión y
la mansedumbre, que ahora campean por la cultura europea. En La genealogía de la moral
(1887), Nietzsche sostiene que la rebelión de los esclavos
permitió a éstos imponer en Occidente su moral
ascética, de filiación platónico-judía, que
comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra
valores (26). Este cuadro de esclavos mansos pero, en una hora determinada y llevados por el resentimiento igualitario, puestos en estado de rebelión, se insinúa en el horizonte de la distinción que rubrica el capítulo VII de La rebelión de las masas entre el alma noble y el alma vulgar, en la que el pensador español vierte su desprecio hacia ese hombre-masa que ha incurrido en indocilidad culpable consumando su levantamiento contra la minoría selecta (27). De la masa – ese “montón humano” llega a decir con fastidio en España invertebrada – sólo se espera docilidad, una disposición de femenino rendimiento hacia el selecto, el abandono confiado del menor de edad en las manos providentes de sus benefactores: ninguna virtud republicana, ninguna deliberación, pues su “biológica misión es seguir a los mejores”. Y la biológica misión de los mejores es ser y seguir para siempre siendo ejemplares: se diría que la ejemplaridad –con el esfuerzo y la autoexigencia que los distingue de la masa- no es para ellos un imperativo moral sino una vocación. Alma noble y alma vulgar, minoría selecta y masa, responden a dos arquetipos eternos a los que cada cual se halla biológicamente prellamados. Los vulgares pueden imitar la ejemplaridad pero, al parecer, no ser ellos mismos ejemplares, ni la minoría de los ejemplares caer en la vulgaridad de la masa, sólo cada uno ser leal o desleal a sus respectivos destinos. Constituyen dos “modos de ser” humanos segregados por una raya de fatalidad. La ejemplaridad de Ortega está herida por este aristocratismo despectivo que la inhabilita definitivamente para el proyecto de una paideia democrática. Se trata de una ejemplaridad ya realizada, naturalista y necesaria como la imitación premoderna, que además incumbe a unos pocos y no un mandato que interpela a todos los que, sobre la tierra, viven y envejecen, hecho humano fundamental en el que todo yo sin excepción se asemeja a los demás y se nivela con ellos. La desigualdad natural, lo mismo que el principio de jerarquía entre los hombres, ha sido una creencia vigente desde que la Humanidad dio sus primeros pasos y mantenida de una y otra manera en el rodar de la Historia, hasta que el siglo XX ha descubierto, con emoción revolucionaria, la verdad democrática de la misma dignidad de todo hombre por igual, única, universal y anónima, y también abstracta en cuanto abstrae, a estos efectos, de los accidentes idiosincrásicos y particularizadores de los individuos, que se confinan al regocijo privado extramuros de la política y ya no conceden,  como antes, entre los que ontológicamente son
iguales,
derechos, prerrogativas, estatus o misiones, en definitiva diversidad
de “dignidades”. La democracia no es el sistema que garantiza siempre
la igualdad material entre los hombres, pero sí, al menos, aquel
para el que las violaciones a la común dignidad humana son
siempre injustas. Ortega no percibe esa verdad y no siente su belleza y
su grandeza y en este aspecto prolonga una ontología
tradicionalista, y ya para su tiempo, anacrónica y reactiva
frente a la histórica emergencia del demos como agente político,
incurriendo, al sumarse al coro general de los denostadores de la
“democracia de masas”, en la misma vulgaridad que critica. como antes, entre los que ontológicamente son
iguales,
derechos, prerrogativas, estatus o misiones, en definitiva diversidad
de “dignidades”. La democracia no es el sistema que garantiza siempre
la igualdad material entre los hombres, pero sí, al menos, aquel
para el que las violaciones a la común dignidad humana son
siempre injustas. Ortega no percibe esa verdad y no siente su belleza y
su grandeza y en este aspecto prolonga una ontología
tradicionalista, y ya para su tiempo, anacrónica y reactiva
frente a la histórica emergencia del demos como agente político,
incurriendo, al sumarse al coro general de los denostadores de la
“democracia de masas”, en la misma vulgaridad que critica. Sin duda, la moderna democratización de la subjetividad a todo yo existente libera la persistente vulgaridad que nos rodea y que hoy muchos repugnan; pero no es menos cierto que esa igualación ha sido precedida por un ahondamiento en las profundidades infinitas del yo, de manera que los elementos de la sedicente “masa”, si en algo se parecen entre sí, es en ser cada uno de ellos una subjetividad autoconsciente y excéntrica. En consecuencia, el hombre-masa, más que la entidad inane y amorfa que Ortega imagina, es, bien mirado, una virguería jurídica y cultural, el destilado de un refinado alambique, y por eso mismo tan difícil de gobernar: su administración secularizada es el principal problema de la civilización futura. En rigor, lo que Ortega moteja de “masa”, dócil o rebelde, lo designamos ahora con más respeto “ciudadanía”, una voz que, en su acepción democrática, rechaza por extraña a su esencia unitaria la tentativa de divisiones entre dos tipos de hombres, de morales, de almas, de misiones, que rebajan a una parte de la población, precisamente la más numerosa, a un estatus disminuido de ciudadano, asistido y monitorizado por una minoría de superlativa capacidad. En virtud de la dignidad democrática, a cada ciudadano se le reconoce igual autonomía moral y competencia cívica para buscar la felicidad a su manera y elegir, según su criterio, lo que más le conviene en los asuntos públicos y privados, sin que ningún otro ciudadano pueda pretender, en consideración a sus dones naturales, su posición social, sus méritos o sus conocimientos superiores a los del resto, el ejercicio de una tutela sobre los demás y sobre las decisiones relevantes atinentes a su vida. Alcanzada la mayoría de edad, se convierte en ciudadano de pleno derecho y los juicios y las preferencias de cada yo, expresadas en los procedimientos previstos, valen todas igual, y es muy justo que así sea: compartimos la misma dignidad porque todos experimentamos con pareja intensidad la experiencia fundamental de vivir y envejecer, y nadie puede sustituirnos en este trance personalísimo y al mismo tiempo universal por lo mismo que nadie posee la llave de la vida. Por descontado que son bienvenidas la educación y la cultura que contribuyen a la  emancipación
del yo y al afinamiento de su juicio crítico frente al riesgo de
manipulación y al de pensar y pensarse con conceptos prestados,
pero el más o el menos de instrucción de las personas no
altera la realidad última de nuestro común destino mortal
y de la igual dignidad finita de todos los hombres ante la negatividad
de la experiencia y del devenir enigmático de la vida, que no
entiende de minorías selectas ni de eminencias ni de
privilegios. emancipación
del yo y al afinamiento de su juicio crítico frente al riesgo de
manipulación y al de pensar y pensarse con conceptos prestados,
pero el más o el menos de instrucción de las personas no
altera la realidad última de nuestro común destino mortal
y de la igual dignidad finita de todos los hombres ante la negatividad
de la experiencia y del devenir enigmático de la vida, que no
entiende de minorías selectas ni de eminencias ni de
privilegios. Esa supuesta “ley natural” y ese imaginado realismo científico que, según se decía, legitimaban la primacía de unas minorías rectoras y la inevitable estratificación de la vida social, han quedado desmentidos por la gestación actual en Occidente, ante la mirada atenta de todos, de una civilización igualitaria sobre bases finitas. El aristocratismo de partida priva a la ejemplaridad orteguiana de voz en este proceso ya incoado, el cual, sin embargo, necesita a todo evento retener la idea de la ejemplaridad, una vez se haya despojado de sus anticuados y postizos acentos elitistas, para en torno a ese eje hacer girar todos los cuerpos lanzados a sus órbitas en la segunda parte del presente ensayo, en particular los de paideia, mores y virtus. Cualquier que sea la naturaleza de la realidad biológica, asumimos que la realidad moral –como la dignidad que le presta fundamento – es igualitaria, y en la sección octava se mostrará, al analizar la “facticidad del yo” y su exposición forzosa a la influencia del ejemplo mutuo, que la ejemplaridad, que interpela la conciencia de todo yo sin excepción dirigiéndole un mandato de responsabilidad, constituye el elevado ideal que la igualdad democrática anda buscando para consolidarse como proyecto moral. Notas 1. Una exposición sistemática de esta materia en “Metafísica del ejemplo”, Imitación y experiencia, Pre-Textos, Valencia, 2003, Tercera Parte, XV. 2. H. Arendt, Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Paidós, Barcelona, 2003, trad. C. Corral. La tercera parte de La vida del espíritu debería haberse titulado “El juicio”. No la escribió, pero anticipó su contenido en estas conferencias de otoño de 1970. 3. Cfr. §18 de I. Kant, Crítica del juicio, Espasa-Calpe, Madrid, 1977, trad. M. García-Morente. 4. H. Arendt, Conferencias…, op.cit., “Quinta conferencia”, pp.56 y ss. 5. Cfr. las dos monografías de A. Ferrara Autenticidad reflexiva. El proyecto de la modernidad después del giro lingüístico, Antonio Machado Libros, Madrid, 2002, y La fuerza del ejemplo. Exploraciones del paradigma del juicio, Gedisa, Barcelona, 2008, que desarrollan las intuiciones de Arendt en la estela de Habermas situándose expresamente en el interior del giro lingüístico. En suelo norteamericano, la literatura relativa a la “ejemplaridad sin ejemplos”, también dentro del giro lingüístico, ha presentado, sin embargo, una orientación mucho más influida por la obra de Derrida y la crítica literaria postmoderna: veáse A. Gelley (ed.), Unruly Examples: On the Rhetoric of Exemplarity, Stanford UP, 1995, y su artículo “Exemplarity" en The Encyclopedia of Aesthetics, 4 vols, ed. Michael Kelly. Oxford UP, 1998, v. 4; A. Melberg, Theories of Mimesis, Cambridge UP, 1995; y I. E. Harvey, Labyrinths of Exemplarity: at the Limits of Deconstruction, State University of New York Press, 2002. También puede consultarse el capítulo XIII de Imitación y experiencia, op. cit., “Otras aproximaciones a la teoría contemporánea: Adorno, Girard, Derrida, Ricoeur, Genette.” 6. Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1107 a. 7. H. W. Kaufmann, The “exemplum”: Its Morphology, Function, Evolution and Transmission, (tesis doctoral), The University of Texas at Austin, 1994; una parte de esta tesis se publicó con el título The Anthropology of Wisdom Literature, Bergin&Carvey, Wesport, 1996. La autora distingue entre esas seis formas de ejemplo, pero después se centra exclusivamente en la fábula de origen folklórico; sigue su rastro en la Historia antigua con ayuda del libro de Rodríguez Adrados, de constante referencia, Historia de la fábula grecolatina; indaga sus conexiones con la literatura oriental y finalmente desemboca en la literatura española medieval porque en ella confluirían las tres tradiciones: la clásica, la oriental y la cristiano-medieval. 8. En Grecia, el género comienza con el encomio poético escrito en honor de los vencedores en los juegos griegos, y madura, en prosa, con la oratoria epidíctica en alabanza de los héroes y personas eminentes, y más tarde con las vidas de grandes hombres, como las que Calímaco, filólogo y bibliotecario de Alejandría, antepuso a las diversas secciones de su catálogo (Pinakes) de toda clase de autores, ordenados por disciplinas; creó un epígrafe especial para los hombres de letras – Peri endoxon andron – que serviría de inspiración para las biografías que, bajo la común rúbrica De viris illustribus, escribirían en latín Nepote, Suetonio o San Jerónimo. La literatura romana contaba ya con una tradición de encomios cantados en los banquetes (carmina convivalia) y de discursos fúnebres pronunciados para rememorar las virtudes ejemplares del difunto (laudationes fúnebres). Varrón escribió Imagines, que contenía 700 semblanzas de personajes ilustres, con sus retratos, continuando la costumbre que habían observado las familias nobles de conservar en los atrios de sus casas las imagines maiorum o retratos de cera de sus antepasados acompañados de los datos sobre sus gestas biográficas. 9. Cfr. Cicerón: La invenvión retórica I, 49; Tópicos 41-45; y Sobre el orador III, 204-5. 10. En el siglo I d.C., un rétor de la época de Tiberio, Valerio Máximo, para facilitar la tarea a sus estudiantes de declamación, reunió más de un millar de noticias literarias, históricas y morales de Roma y otros pueblos extranjeros en su obra Hechos y dichos memorables. 11. Véase Cl. Bremond, J. Le Goff y J.Cl. Schmitt, L'exemplum, Turnhout, Brepols (Typologie des sources du Moyen Age occidental, Fasc. 40), 1996, con un amplio apéndice bibliográfico (que actualiza la bibliografía de la primera edición de 1982) por Jacques Berlioz, pp. 165 y ss. 12. Novedosas aproximaciones a la imitación renacentista de los Antiguos en T. Cave, The Cornucopian Text. Problems of Writing in the French Renaissance, Oxford Clarendon Press, 1979, centrado en su primera parte en Erasmo y Du Bellay; y T. M. Greene, The Light in Troy. Imitation and Discovery in Renaissance Poetry, Yale University Press, 1982, que inaugura la perspectiva de la complejidad de la práctica – no de la teoría – de la imitación en la obra poética de Petrarca y en la de cinco poetas renacentistas. 13. Sobre la crisis de la ejemplaridad en el Renacimiento, dos monografías en especial: Exemplum: The Rhetoric of Example in EarlyModern France and Italy, Princeton UP, 1989, de J. Lyons (quien, con S. G. Nichols, Jr., coordinó la publicación colectiva Mimesis. From Mirror to Method, University Press of New England, Hanover, N.H., 1982), y T. Hampton, Writing From History: The Rhetoric of Exemplarity in Renaissance Literature, Cornell UP, 1990. Véase también Journal of the History of Ideas, vol. 59, n. 4, octubre 1998, que contiene varios artículos sobre la crisis de la ejemplaridad en el Renacimiento. 14. R. Koselleck, “Historia Magistra Vitae”, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Paidós, Barcelona, 1993, p. 64. Como continuación de este artículo, véase también el de K. Stierle, “L´Histoire comme Exemple, l´Exemple comme Histoire”, Poétique, 10, 1972. 15. J. G. Herder, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, Losada, Buenos Aires, 1959, trad. J. Rovira, VII, 1, p. 191. Dios mismo “inspira estas formas y se complace en su variedad”. 16. R. W. Emerson, Hombres representativos, Iberia, Barcelona, 1943, trad. J. Farrán y Mayoral, pp. 16 y 25. 17. R. W. Emerson, “Confianza en sí mismo” (Self-Reliance), en Ensayos escogidos, Austral, Buenos Aires, 1951, trad. A. Dorta, p. 57. 18. Cfr. el estudio introductorio de P. Cerezo a J. Ortega y Gasset, Vieja y nueva política y otros escritos programáticos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007. 19. M.T. López de la Vieja, “Élites sin privilegios”, en Política y sociedad en José Ortega y Gasset, Anthropos, Barcelona, 1997; Id., “Democracia y masas en Ortega”, Revista Estudios Orteguianos, 1, noviembre de 2000. 20. Cuando no se indique su procedencia, las citas que siguen se toman del los capítulos 2, 4 y 5 de la meritada segunda parte de España invertebrada, J. Ortega y Gasset, OC, III, Taurus, Madrid, 2005, pp. 473 y ss. 21. Cfr. M. Scheler, El santo, el genio y el héroe, y Sociología del saber. 22. Cfr. I. Sánchez Cámara, La teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset, Tecnos, Madrid, 1986, II, 1, C): “La desigualdad humana” 23. J. Ortega y Gasset, El hombre y la gente, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 137. 24. Siendo una de esas “situaciones” la mujer: “La mujer – más débil y, por tanto, más vengativa y forzada, además, de continuo, por sus inmutables cualidades personales, a la concurrencia con sus compañeras de sexo para obtener el favor del hombre – se encuentra, por lo general, en semejante 'situación'”, en M. Scheler, El resentimiento en la moral, Caparrós Editores, Madrid, 1993, trad. J. Gaos, p. 42. Otras “situaciones” de resentimiento son: la vejez, el proletariado, la suegra, el sacerdote, el apóstata y el alma romántica. 25. F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Alianza Editorial, Madrid, Madrid, 1972, trad. A. Sánchez Pascual, sección novena, “¿Qué es aristocrático?”, núms. 257 y 260. 26. F. Nietzsche, La genealogía de la moral, Alianza Editorial, Madrid, 1972, trad. A. Sánchez Pascual, p.42. 27. Posiblemente sea sea el artículo "Mirabeau o el político" (1927) donde más intensamente reverbera el antagonismo nietzscheano entre “moral de los señores” y “moral de los esclavos”, del cual Ortega afirma allí que es una fórmula antipática y, a la postre falsa, pero que indica una “realidad innegable”. Y esa realidad innegable es la que, para Ortega, justifica que los “magnánimos” estén legitimados para obrar libremente con una osada indiferencia hacia las pequeñas virtudes que cultivan los “pusilánimes”. |
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | Café París
| La dicha artificial | Ecos
y murmullos |
| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |