 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | Café París
| La dicha
artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | Café París
| La dicha
artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
| Upping
the Anti: Postcolonial Film Theory and the Question of Palestine John Mowitt University of Minnesota-Twin Cities Cultural Studies and Comparative Literature No doubt the most difficult challenge left us by Adorno was that of “hating tradition properly.” I invoke this challenge here because when discussing the cinema, especially among film scholars, the task of hating Hollywood properly has become as urgent as it is unlikely. Adorno himself was instrumental in establishing an important benchmark when, during WWII, he folded Hollywood into what he and Horkheimer called “the culture industry,” thereby depriving it of virtually all aesthetic pretensions. Although we find it less compelling now, what made this hate proper, is that it had its reasons. In recent years, I would argue, we have been provided with yet another, perhaps more compelling reason. I am thinking specifically of what happened to Elia Sulieman’s Divine Intervention in 2002 when it was submitted as Palestine’s entry in the Oscar competition for Best Foreign Language Film. To the Academy’s shame it disqualified Sulieman’s film from competition arguing that the UN did not regard Palestine as a country. The fact that, at the time, the Academy was willing to consider films from Taiwan and Hong Kong did not seem to matter. This odious collaboration with US foreign policy (itself formulated in concert with the Likud regime in Tel Aviv) was only underscored when in 2006 Hany Abu-Assad’s Paradise Now was admitted into competition. However, does not the ready embrace of Paradise Now only make the earlier disqualification of Divine Intervention seem all the more contrived? Was Palestine any more or less of a country then? Never mind the crassness and timidity of Hollywood, if it deserves a proper hate it is because its official organ of global self-representation, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences saw fit to make common cause with a belligerently self-protective colonial regime. It is important, nay crucial, to initiate even a perfunctory consideration of Michel Khleifi’s and Eyal Sivan’s Route 181 in this way because I do so from within the US, the leading supporter and supplier of Israel on the international scene, and Khleifi is a diasporic Palestinian filmmaker. The way to his work is hardly devoid of checkpoints, however benign they may appear when compared with those that halt the forward drive of Route 181. But this is only half the story. Equally important here is the status of post-coloniality in the precincts of cinema and media studies. Or, stated differently, crucial to our critical engagement with Route 181 is the critical character of post-coloniality’s relation to US foreign policy, a policy that, as we have seen, has trouble finding Palestine on the map. Or, re-stated yet again, if the status of post-coloniality within cinema and media studies is such that they orient themselves in accord with the maps provided by the Bush White House, then can there be anything resembling “critical” engagement with this film? Can the film’s critical force be gauged at all? These both are and are not academic questions. Cortical here is the question of critique, not just in general, but in relation to post-colonial studies as such. One might say that this question has been haunting the field since 1978 when, in Said’s embrace of Nietzsche’s concept of interpretation — a concept whereby the Orient, as such, disappeared under the interpretive force of Orientalism — the critique of Orientalism threatened to fall into the abyss of a phenomenological historiography without a subject. With the publication of Ajaiz Ahmad’s In Theory where Said, among others, was sternly criticized for having abandoned a properly Left critique of colonialism, the proverbial gloves were off. To say the least, Said’s relation to Marxism has long been a matter of dispute. Tim Brennan and others have labored to situate him squarely within a Gramscian legacy, while Said himself has used his oft-repeated disdain for “systems” to suspend if not avoid the question despite the obvious appeal Gramsci holds for him. But Said’s beliefs are, in the end, not important here. What is important is the hostility of Ahmad, Brennan, and others — Lazarus and Parry come to mind — to the shibboleth of post-structuralism or its metonymy in Said’s work, Foucault. Or, approached from the opposite direction, this hostility is one that seeks to drive a wedge between the likes of Said and figures such as Spivak and Bhabha (just to pick the most conspicuous “usual suspects”), both deemed too friendly to the excesses of French thought, that is, too anxious to post the post of post-colonial studies. This is not The Tempest in a teapot. At stake is the critical force of critical theory. Although these debates often have the computer generated tone of sectarianism, there is a “there” here. Detailing it would take, and has already taken forever, so let me zero in on something that matters to the reading of Route 181. In Said’s “Traveling Theory,” he traces a theoretical drift from Lukács to Williams, a drift that in indexing a certain political slackening, also underscores the crucial matter of location as an index of theoretical power. In short, Said establishes that the more diffuse character of Williams’s politics (especially his fickle relation to the question of British imperialism) arises precisely out of the attempt to root Lukács’ project in History and Class Consciousness on foreign soil. Ineluctably, of course, this insight rebounds upon Said himself, and one is then confronted with the challenge of recognizing post-colonialism, at least as launched in Orientalism, as spawned by the Lukács’ harvest when carried out in New York. What this means for a reading of Route 181 is as follows: can post-coloniality, that is, the unfinished business of theorizing the postcolonial condition, survive the voyage to the Middle East? More particularly, will post-coloniality retain any critical force one it arrives? If not, I think cinema scholars among others may well wish to think twice about the ghosts of the posts that haunt the field of its activities. On the other hand, if these ghosts reveal their power in being tested against the metal of a demanding film, then these very scholars may well find a certain “leftist” attack on post-coloniality a great deal less compelling than it might otherwise seem. After all, what is crucial here is not whether an ism stands or falls, but whether scholarly attention to a film can indeed identify and amplify its critical power. Route 181 is a film completed in 2003 by Michel Khleifi and his Israeli co-director Eyal Sivan. It is set in contemporary Palestine, indeed it purports to document the lived experience of the Palestinians, and it confronts the partisans of post-coloniality with the troubling and inescapable fact: Palestine is a colony of Israel. It is occupied, administered, and exploited as blatantly as any settler colony anywhere, a fact made abundantly clear in the recent assault on Hamas in Gaza. In a phrase: there is no post in sight. Thus, surely Palestine is one of the last remaining places on earth where the theoretical intricacies of the postcolonial meditation on identity, agency, complicity and so on ought to have any traction. The political issues are as plain as the separation wall meandering through the West Bank and Gaza and the theoretical tools for their analysis ought likewise to be relatively straightforward. As I have argued in Re-Takes, perhaps the best thing to be said for globalization is that it confronted the postcolonial paradigm with the urgent task of saving itself from itself. Route 181 accomplishes this as well, but even more deftly. Specifically, it reminds us that the cheap historical assertion about the “transition” from the anti- to the post- is just that, cheap. It forces us to be clearer about what the post accomplishes, not even as tendency, but as a conceptual machine. In effect, Route 181 demands that we think the cinematic, or more generally aesthetic articulation of the anti- and the post. Not one within the other, but the one and the other. In light of these remarks it will come as no surprise when I narrow my focus on Route 181 to the enunciative event of transit and transition. While this might immediately be deemed the formula of failure or recipe for disaster, consider that this event was inscribed in Khleifi’s earliest feature film, A Wedding in Galilee from 1988 and has mattered to him ever since. As those familiar with the earlier film will recall, it centers on the struggle of Salim Saleh Daoud, a Palestinian Arab, to marry off his son, an event that if allowed to run its proper ritual course — that is, the bloody defloration of the virgin bride and the public display of the stained bed sheet — will run well past the curfew imposed by the Israeli authorities. The plot coils up ready to spring when the Israeli military governor, after first refusing Daoud’s request, is counseled to get himself invited to the wedding as the condition for its taking place. The sequence that immediately follows traces the father’s transit back home. Temporally, this transition is extraordinarily complex in that it flashes backward and forward, as he anticipates, even “lives,” the ambivalent reception his announcement will receive. What relates this expressly to Route 181 is the way Khleifi and Sivan shoot the transitional segments. As if channeling Freud’s anxious comments about rail travel, Khleifi and Sivan toggle back and forth between a close up of Daoud’s face shot inside the bus transporting him home,  and a long deep focus shot of his point-of-view as he stares pensively out the bus window at the landscape rushing past.  In accord with a rhythm whose specification is not crucial, this toggling is punctuated with temporal compressions such that the landscape and the courtyard of his home fuse. No effort is made to catch his reflection in the window, framing this act of framing in the film. Aside from the arresting texture of the plot/story relation achieved here, the film forges a link between the transition that announces the condition of possibility of the marriage, and the transition at the heart of the marriage, that is, the rupture of the hymen that seals the folding of one family into another as the daughter and the son execute the passage of exogamous alliance. This ritualized accommodation of the stranger as gift, especially as it is conditioned by the deal struck between Salim Saleh Daoud and the military governor, and as it is consummated by the bride’s self-defloration, not to mention the various plots swirling around the ceremony itself, this accommodation appears to allegorize Khleifi’s and Sivan’s own sense of how Israelis and Palestinians might think their way ahead. Perhaps this is why Khleifi in particular has circled back repeatedly to the motif of marriage (in spite of his own bachelorhood) in his filmography, including Forbidden Marriages in the Holy Land from 1990 and most recently in Route 181. This said, Route 181 is not simply more of the same. Far from it. In the space of a few pages, I will endeavor to say how and why, concluding with some final thoughts about the politics of post-coloniality in cinema studies. Pitched generically on the vexed borders of an ethnographic documentary, a buddy film and a road movie, the film takes its name from Resolution 181, the UN decree that partitioned Palestine in 1948. The film brilliantly folds its name into the procedures of its own inscription. There is, of course, much more to say about the film’s extraordinary two minute title-sequence than I will say, but allow me to draw attention to a few features that are especially striking. First, as the overture to the film these ten — granted, very rigorous — shots effect the transition from auditorial space to what Stephen Heath once called, narrative space. Through them, two journeys are synchronized and superimposed: that of the filmmakers and ours. Faithful to the rigor of beginning, the film narrates the story of its genesis. It tells us the story of its name, not through the contrivance of a voice over, but through a scrolling bilingual text in Hebrew and Arabic, as though the silhouetted Israeli and Palestinian filmmakers that appear in the first shot of the overture convert into text, graphically acknowledging the technical impracticality of sounding both languages at once. As non-native speakers of either Hebrew of Arabic “we” add the sub-titular zone to this space. In the fifth shot, a bewildering sequence of overlap dissolves begins, first with hands parting the scene of writing and then with this scene giving way to the map referred to in the scrolling text on which Route 181 is traced. As the sequence unfurls maps proliferate adding, in the astonishing final shot, French (Khleifi’s second language) to the linguistic Babel. As the overture concludes, the hand gives way first to ink but then to an implement, a stylus that claws the scroll to a halt and then opens a huge hole in scroll, map and movie.  Sonically, the hole tears into us, a hole expanded by the sound bridge linking stylus and a jet flying overhead, a stylistic device, it should be stressed, also used in Wedding, further urging one to link the two films. Stated in summary fashion what is given here is not simply the complexity of beginning, but more specifically the complexity of beginning “here,” that is, of passing into a film situated on the site of a resolution cum route that traces itself along the endlessly agitated border of the hyphen between Palestine and Israel. The temptation is strong to treat the material of the overture as merely a brilliant tour de force, a one time deal, but little could be further from the truth, for its thematic and enunciative rigors are worked into all the transitional sequences in the entire film. Here is a representative example taken from the middle panel of Khleifi’s and Sivan’s triptych, “Center.” This panel effects the transition from the South to the North. The basic pattern of this exemplary sequence transcribes a 90 degree arc that pans or cuts between a long, deep focus shot of the road ahead and an equally long, deep focus shot of the passing scenery shot from the passenger’s window.  Like the transitional sequence in Wedding in Galilee, the shots of the passing scenery are presented as point-of-view shots. However, unlike Wedding we are never shown the subject of this point of view. Moreover, what dominates the shots ahead, literally, the what-is-to-come of the film, is a very complex image in which we see four things simultaneously: the cab of the mobile chamber claire in which the film crew is traveling, the map they are following splayed on the dash, the reflection of the map in the windshield of the cab and thus superimposed on the territory ahead and, the territory ahead.  It is as though we are seeing a static overlap-dissolve as the very condition of our seeing. In the sequence just described, enunciated in four shots, we have everything including a graphic rendition of the passenger-side scenery at 24 frames per second in shot two,  and a right to left pan that both posits and deposits the other transitional sequence: the side view mirror. Indeed, the mirror appears to bisect the arc traced by the panning motion of the other transitional sequence. What the mirror shares with the arc, is the wrench it throws into our act of seeing, but here given a Benjaminian twist, in that we are hurtling backwards into the future. Something has detonated in paradise. The way back/forward is prohibited.  Briefly, let me suggest what the rigor of such sequences has to teach us about transition, about crossing from one to the other, and about the politics of postcolonial film theory in the context of Palestine-Israel. In 1931, at the annual meeting the American Mathematical Society, Alfred Korzybski read “A Non-Aristotelian System and its Necessity for Rigor in Mathematics and Physics.” It is here that Korzybski introduced his extraordinarily fecund distinction between a territory and its map, a distinction later taken up by Gregory Bateson, Gilles Deleuze and Félix Guattari and Jean Baudrillard among many others. Korzybski deploys this distinction to clarify how language might refer to the world without resolving all the onto-linguistic puzzles posed by the copula. To this end he adduces the famous example of the route from Paris to Dresden to Warsaw, which if rendered on a map as Paris, Warsaw, Dresden would not be true, or as Korzybski tellingly prefers, would exhibit a “misguided” structure. Transferring this insight to language he proposes that we set aside our anxiety about referentiality, the ontological force of the “is,” and turn our attention to modeling language so that, like the map, it takes on more structural similarities with the territory. In effect, what Korzybski is after is a point at which reference gives way to something like simulation, that is, the achievement of a zone of in-distinction or indifference between the territory and the map. Nota bene: this is sought not in order to banish material reality from representation (as in Baudrillard), but to bring rigor to our account of what representation and material reality might be said to share. Where I am heading with this is no doubt obvious, but let me attempt to also make it convincing. If one looks not simply at the transitional sequences but at the destinations as well, what one sees is an oft-reiterated complication of the Paris, Dresden Warsaw motif for Korzybski. Namely, all along Route 181 what Khleifi and Sivan are in transit to are Jewish settlements and towns that have often literally arisen on the ruins of older Arab villages. The camera repeatedly sniffs out and lingers over the stony death mask of pre-partition Palestine. In other words, what their journey traces is not only the event of partition, but also the re-structuring of the map of this territory. This folds the convenient separation between map and territory evoked by Korzybski back into what is no longer clearly either map or territory. In the crease of this fold is the radical center, that is, the place that in not being either map or territory is also neither Israel nor Palestine. Is this the structure shared by this map and this territory? Is it the structure of transition in the radical center of this hyphenated space? If we recall that in Bateson’s cover of Korzybski from The Ecology of Mind he reads the map/territory relation as precisely how to think the culture/nature relation, and further, if we recall that the elementary structure of kinship is precisely the way Claude Lévi-Strauss names the practice — and here I disagree with Deleuze and Guattari’s critique of Lévi-Strauss — whereby first and second nature collude to produce the structural ubiquity of culture, then might we not glimpse in the rigor of these sequences Khleifi’s obsessive attention to the fraught social exchange of women, or more generally strangers, as a way to begin to think about the diasporic drift that could ground Palestine/Israel in the wake of their violent and prolonged hyphenation? Surely it is no accident that, in the film — from start to finish — the way ahead cannot but pass through the reflection of the map in and on the territory, a reflection that by appearing in the paregonal device of the windshield conforms to what the late Christian Metz taught us to recognize as an enunciative evocation of the cinema itself. In any case, I’d like to think that this is what supports the searing irony of the following shot, the now infamous “road map for peace” notwithstanding.  Translated into English the graffito reads, “Israel, on the map to stay.” Some final thoughts then about post-colonial film theory. While it is certainly true that a certain “leftist” critique of post-colonialism is right to protest its tendency to mimic the leveling logic of the world system by pretending that hybidity and some earth shattering variant of anti-foundationalism are everywhere, this is no argument for reserving the force of criticism exclusively for those positions that insist upon a form of materialism that cannot grasp the real relation between reality and representation when it is reflexively deployed by the cinematic text, or in more general terms, the work of art in what was once called the age of its technical reproducibility. To read Route 181 from such a perspective would be tantamount to treating it as something that simply must be endured in order to get to the good stuff, that is, the merely tendentious assertion of the fact that European Zionism has produced a belligerent and perverse, anti-Semitic state embarked on its own version of an “errand in the wilderness.” While this certainly makes excellent copy in a public sphere always already conceded to the posturings of bloggers, what this sacrifices as a matter of principle is the strategic political character of a refusal to recognize the territory of the state of Israel. Or put differently, it sets a destructive and ultimately a-critical premium on winning an argument framed in the corrupt terms of the present, instead of training our eyes toward what lies ahead, that is, a settlement that is currently occulted by an ever receding hyphen. Israel, Palestine and yes the cinema deserve better. El carro de la historia y la cola Comentarios sobre fotografía y poesía revolucionarias Juan Antonio Molina El ómnibus avanza. Las calles reverberan con la luz y el calor. La ciudad es un mundo de espejos y de música. Una mujer sube su enorme cuerpo y trata de sentarse. Un obrero acomoda su caja de herramientas. Una muchacha se queda en el pasillo como una hermosa lámpara oscura. Fayad Jamis Hace poco leía estos versos de Fayad Jamís en el contexto de una crítica al conversacionalismo  y
el prosaísmo que se instauraron en la poesía cubana desde
principios de los años 60. Casi toda la crítica literaria
hoy día parece coincidir en el criterio de que estas modalidades
poéticas proveyeron a la poesía cubana de una
retórica que pretendía dar dimensión
estética a la vida cotidiana, entendida como proceso
constructivo, como inversión del orden histórico, como
salto cualitativo; en fin, como revolución.
La palabra en el poema equivaldría a una extensión del
discurso político, ése que apologetizaba a las masas como
sujeto colectivo elegido, como protagonista de la epopeya. Si el poema
venía a ser el reflejo de la estetización de la vida,
entonces la palabra devenía instrumento para la
vulgarización del poema. y
el prosaísmo que se instauraron en la poesía cubana desde
principios de los años 60. Casi toda la crítica literaria
hoy día parece coincidir en el criterio de que estas modalidades
poéticas proveyeron a la poesía cubana de una
retórica que pretendía dar dimensión
estética a la vida cotidiana, entendida como proceso
constructivo, como inversión del orden histórico, como
salto cualitativo; en fin, como revolución.
La palabra en el poema equivaldría a una extensión del
discurso político, ése que apologetizaba a las masas como
sujeto colectivo elegido, como protagonista de la epopeya. Si el poema
venía a ser el reflejo de la estetización de la vida,
entonces la palabra devenía instrumento para la
vulgarización del poema. Siempre que uso el término vulgarizar lo hago entendiéndolo como el acto de masificación de cierto instrumento de la cultura. En este caso, la masificación de la poesía no implica la proliferación de poetas, ni siquiera la colectivización de la experiencia poética. En todo caso se refiere a la poetización de la experiencia colectiva, con el consiguiente efecto de popularización del texto por la apropiación de imágenes y lenguajes de la cultura popular. De ahí siempre quedaría latente la posibilidad de que el sujeto anónimo se encontrara a sí mismo (o a su reflejo poético) en el poema. Quisiera insistir en el término reflejo, sobre todo a partir de sus implicaciones ilusorias, porque finalmente el sujeto, e incluso la circunstancia histórica o el momento de lo real que se ven reflejados en el texto aparecen siempre como idealizados, y en tal sentido, como irrealizados, como imaginados. Más allá de la conexión retórica con la ideología oficial en Cuba (y más allá de que en esta poesía todavía se pueden encontrar valiosos ejemplos de literatura) me gustaría enfatizar el hecho de que en estos textos, lo real aparece como iconográfico. El recurso de la descripción, e incluso, el elemento narrativo (tan propio de este ejercicio de prosaísmo) construyen imágenes fijas que tienen el estatismo del icono y que aspiran a la estatura del símbolo. Simultáneamente, el deseo de reflejar lo revolucionario lleva a la búsqueda de otras imágenes, que se desenvuelven temporal y espacialmente, como partícipes de una secuencia cinematográfica. En resumen, como en una cinta de cine, las imágenes fijas se van sucediendo y constituyendo una trama de acoplamientos y montajes, que hacen percibir lo sintáctico más como estructura de superposiciones y simultaneidades que como estructura lineal. El poema es, entonces, un ejercicio de representación que aspira a la visualización de lo real. Durante mucho tiempo he tenido la tentación de comparar la poesía cubana de las décadas de los sesentas y setentas con la fotografía que se hizo en Cuba también por esas fechas. El nivel iconológico del texto poético, su estructura cinematográfica y su proposición de una realidad visible, son tres elementos primarios que inducen de entrada a la analogía entre ambos medios. Por otra parte, el deseo de realismo, el apego a lo cotidiano, el afán de reflejo, y el intento de estetizar la vida, impregnando la imagen con matices épicos, son también características comunes de la foto y la poesía cubanas de esa época. La congruencia de estas propuestas con las normas derivadas de la política cultural estatal es obvia. El carácter marcadamente icónico que también adquiere el signo fotográfico propicia esa ambigua posición de la foto, entre el deseo de indicar aspectos de la realidad y la dificultad para salir del espacio de la imaginación, un conflicto muy similar al que enfrentó la poesía “panfletaria” del momento. El ómnibus avanza... En su ensayo sobre “las transformaciones de la norma poética en Cuba” Idalia Morejón Arnaiz dice que el poema citado de Jamís, “...podría leerse en el momento de su escritura (octubre de 1963)  como la metáfora de la revolución en
marcha, en cuyo interior (un espacio cerrado, la isla) viajan
individuos de todas las edades y clases sociales (...)
constituyéndose de tal modo en una de las figuras
retóricas de la revolución como motor, como ‘carro de la
historia’ en perpetua marcha” (1).
Afinando un poco esa lectura, vería también el
ómnibus como metáfora del espacio público, un
espacio que se hace imprescindible para entender y representar el
desenvolvimiento social de los sujetos durante el proceso
revolucionario. En ese espacio público que la poesía
trata de revelar como contexto de lo estético tanto como de lo
histórico, la fotografía ha buscado su objeto
consistentemente durante varias décadas. Por otra parte,
decididamente el ómnibus es una especie de recipiente, un
espacio de confluencias, más promiscuo que democrático,
pero en todo caso propicio para la superposición de momentos,
lugares, sujetos y objetos contradictorios. Ya sabemos cuán
estimulante es esa contradicción en términos
estéticos. Funciona perfectamente para aludir a la
dialéctica y a la historia, pero también sirve de base
para la construcción de la imagen moderna, e incluso, de la
imagen revolucionaria. La contradicción como efecto
estético ha sido consistentemente explotada durante toda la
historia de la fotografía, hasta el punto en que podemos
considerarla una de las opciones más socorridas del lenguaje
fotográfico. Sin embargo, durante la época de más
radical documentalismo en la fotografía cubana no se
llegó al abuso de ese recurso. Los mejores ejemplos que recuerdo
– y tal vez los más consistentes - se deben a la obra que
realizó Gory durante la década de 1980, probablemente lo
más cercano a lo que se me antoja llamar un “paradigma visual
surrealista” dentro de la fotografía cubana. como la metáfora de la revolución en
marcha, en cuyo interior (un espacio cerrado, la isla) viajan
individuos de todas las edades y clases sociales (...)
constituyéndose de tal modo en una de las figuras
retóricas de la revolución como motor, como ‘carro de la
historia’ en perpetua marcha” (1).
Afinando un poco esa lectura, vería también el
ómnibus como metáfora del espacio público, un
espacio que se hace imprescindible para entender y representar el
desenvolvimiento social de los sujetos durante el proceso
revolucionario. En ese espacio público que la poesía
trata de revelar como contexto de lo estético tanto como de lo
histórico, la fotografía ha buscado su objeto
consistentemente durante varias décadas. Por otra parte,
decididamente el ómnibus es una especie de recipiente, un
espacio de confluencias, más promiscuo que democrático,
pero en todo caso propicio para la superposición de momentos,
lugares, sujetos y objetos contradictorios. Ya sabemos cuán
estimulante es esa contradicción en términos
estéticos. Funciona perfectamente para aludir a la
dialéctica y a la historia, pero también sirve de base
para la construcción de la imagen moderna, e incluso, de la
imagen revolucionaria. La contradicción como efecto
estético ha sido consistentemente explotada durante toda la
historia de la fotografía, hasta el punto en que podemos
considerarla una de las opciones más socorridas del lenguaje
fotográfico. Sin embargo, durante la época de más
radical documentalismo en la fotografía cubana no se
llegó al abuso de ese recurso. Los mejores ejemplos que recuerdo
– y tal vez los más consistentes - se deben a la obra que
realizó Gory durante la década de 1980, probablemente lo
más cercano a lo que se me antoja llamar un “paradigma visual
surrealista” dentro de la fotografía cubana. La ciudad es un mundo de espejos... Como sugiere el poema, la ciudad es un espacio de reflejos, y éstos serán inevitablemente atractivos para el fotógrafo. Dudo que exista un fotógrafo cuya mirada no haya sido atrapada por esos reflejos que anteceden, anuncian y prevén lo fotográfico. Como un animal que descubre a otro de su propio género, la cámara se acerca al espejo, atraída por lo semejante. Las vidrieras son los espejos de la ciudad moderna. Deben ser fotografiadas porque en ellas se resume, siempre de manera enigmática e inconclusa, el carácter de la urbe. Pero también porque allí se expresa la novedad del erotismo urbano: ese abrupto tránsito de lo privado a lo público, de la vivencia a la fantasía, de la contemplación al consumo. La Habana es una ciudad de escaparates y ventanas abiertas. Una ciudad de vanos y de vanidades. Tanto exhibicionismo siempre hace sospechar que hay algo que esconder. Tanta transparencia sugiere un delirio de ubicuidad y de fuga. Si la imagen del ómnibus en el poema me hacía pensar en la ciudad como el espacio de la utopía, la imagen del escaparate en la foto, me obliga a sentirla como el espacio de la heterotopía. Como el contexto de lo fantasmagórico y lo inverso, como un ámbito de simulacros. El ómnibus podrá avanzar siempre hacia adelante, pero va hacia ninguna parte. Sus pasajeros deberían ser presas de la incertidumbre, si no fuera por su gozoso ensimismamiento. Fascinados, hipnotizados, giran en círculos en un paisaje de espejos y de música. Un albañil, una mecanógrafa, un poeta, o, acaso, un comerciante… El poema es básicamente un catálogo de tipos sociales. En él aparecen los sujetos que supuestamente constituyen la base social de la revolución. Hábilmente se censuran todos los que están “fuera del juego”. El retrato colectivo de la sociedad revolucionaria se compone con la “mujer de enorme cuerpo”, el obrero y su caja de herramientas, el anciano que simboliza un conservadurismo relativamente inofensivo ante el cambio histórico, el albañil, la mecanógrafa, el comerciante todavía  merecedor
de sospechas, el poeta inevitable (puesto que refiere a la primera
persona del escritor) y la muchacha “como una hermosa lámpara
oscura”. merecedor
de sospechas, el poeta inevitable (puesto que refiere a la primera
persona del escritor) y la muchacha “como una hermosa lámpara
oscura”. Ese afán casi antropológico por catalogar los tipos es imprescindible en una poesía que se basa en un sentido ecuménico de la realidad social. Todos los personajes están en la misma jerarquía que el poeta, con una sola excepción: el poeta observa. El poeta como testigo, y la poesía como testimonio, son modelos que van más allá de lo estrictamente literario. Al menos en el contexto de una comparación entre poesía y fotografía, podemos entenderlos como modelos visuales. El fotógrafo también se asume como testigo, y su obra se acepta como testimonial. Tal vez la actividad del fotógrafo todavía esté marcada por esa tendencia a la “no participación” que mencionaba Susan Sontag. Es decir que el fotógrafo lleva el acto de la observación a un nivel más completo. En tal sentido, la primera persona del fotógrafo es menos plural que la del poeta. Pero ambos estarían impulsados por la necesidad de ver y de presenciar la apariencia del mundo. Detrás de ese impulso clasificador hay una fascinación por las apariencias, digamos, por las fisonomías. El obrero, la mujer o el ama de casa se identifican por una serie de atributos visibles. El poeta, como el fotógrafo, basa entonces su actividad en la identificación, en el registro, casi policíaco, de los sujetos que lo rodean. No puedo negar que mi reflexión sobre el tema se ve marcada por un antecedente que considero crucial en muchos sentidos. El ensayo de Walter Benjamin sobre la obra de Baudelaire contiene ya algunas claves que no pueden ser desestimadas en un análisis de la relación entre lo visual y lo poético en el contexto de la ciudad moderna. En ese texto, Benjamin cita una dedicatoria de Le Spleen de Paris que Baudelaire dirigió a Arsene Houssaye: ¿Quién se nosotros no ha soñado en días de ambición, con el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima, suficientemente dúctil y nerviosa como para saber adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia?...De la frecuentación de las ciudades enormes, del crecimiento de sus innumerables relaciones nace sobre todo este ideal obsesionante” (2). Al respecto comenta Benjamin: “El fragmento permite efectuar una doble comprobación. Nos informa ante todo de la íntima relación que existe en Baudelaire entre la imagen del shock y el contacto con las grandes masas ciudadanas. Nos dice además qué debemos entender exactamente por tales masas. No se trata de ninguna clase, de ningún cuerpo colectivo articulado y estructurado. Se trata nada más que de la multitud amorfa de los que pasan, del público de las calles” (3). Por mi parte haré también un doble comentario. Primero, vale señalar la distancia entre un discurso que no distingue identidades particulares en la masa, y una poesía como la que se hizo en Cuba, muy interesada en destacar los rasgos de clase, incluso rasgos étnicos y de género, que permitían establecer un carácter de pertenencia a contextos particulares, aun cuando la tendencia fuera a plantear la pertenencia al proceso revolucionario como contexto social general (4). Por otra parte, el concepto de shock, tal como lo maneja Benjamin, puede ser visto también como fundamentalmente aplicable a la experiencia visual. Mirando las fotografías que hizo Pedro Meyer en Cuba he dicho que el fotógrafo parece “ávido de asombros”. Pero la verdad es que esa avidez se le puede atribuir a buena parte de las prácticas fotográficas. Y no lo digo con la simple intención de jugar con un lugar común. Estoy ante todo haciendo mi propia traducción de esta idea del shock que Benjamin desarrolla tan ampliamente. En principio, Benjamin se basa en la teoría de Freud para contraponer el deseo de retener momentos vividos, por un lado, y la conciencia propiamente dicha, por otro. El concepto de “memoria involuntaria” que Benjamin extrae de sus lecturas de Proust tendría que ver con el primer proceso, mientras que la conciencia “tendría una función distinta y de importancia: la de servir de protección contra los estímulos” (5). De la tesis de Freud se deduciría el carácter esterilizante del shock en tanto generador de una defensa contra los estímulos. Pero más que detenerme en este análisis especializado, prefiero retomar la equivalencia que establece Benjamin entre la teoría freudiana y el pensamiento de Válery, a partir de una frase de éste: “Las impresiones o sensaciones del hombre consideradas en sí mismas, entran en la categoría de las sorpresas... El recuerdo tiende a darnos el tiempo para organizar la recepción del estímulo... tiempo que en un principio nos ha faltado” (6). También Válery sugería el carácter casi profiláctico (si no perturbador) del recuerdo, ante el choque de la experiencia. Experiencia que aquí es entendida también como “sorpresa”. Yo veo ese elemento de sorpresa como componente insoslayable del acto fotográfico, por lo menos en lo que se refiere a la fotografía documental (7). Si Benjamin puede calificar la poesía de Baudelaire como “una experiencia para la cual la recepción de shocks se ha convertido en la regla” (8), yo me siento igualmente tentado de atribuir a la práctica fotográfica una norma semejante. De hecho, Benjamin no puede evitar mencionar la fotografía entre los dispositivos contemporáneos del shock: Entre los innumerables actos de intercalar, arrojar, oprimir, etcétera, el “disparo” del fotógrafo ha tenido consecuencias particularmente graves. Bastaba hacer presión con un dedo para fijar un acontecimiento durante un período ilimitado de tiempo. Tal máquina proporcionaba instantáneamente, por así decirlo, un shock póstumo…(9) Esto no deja de recordarme la aseveración de Roland Barthes, acerca de que el órgano del fotógrafo es el dedo, no el ojo. Ambas opiniones estarían reforzando la percepción de la fotografía como un dispositivo técnico, es decir, como una máquina cuyo funcionar también tiene un efecto de choque en la gente. No sería solamente la imagen fotográfica la que impactaría a la sociedad, sino la convivencia con esos aparatos que vienen a intercalarse entre persona y persona, mediando en las relaciones humanas (como el teléfono, que también menciona Walter Benjamin) y que generan nuevas actitudes, nuevos gestos y nuevos hábitos incluso corporales. La cola (postconversacionalismo / postdocumentalismo) Hacer esperar: prerrogativa constante de todo poder “pasatiempo milenario de la humanidad”. Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso Buena parte del texto de Idalia Morejón está dedicado a comentar lo que ella califica como “postconversacionalismo”, que en realidad –precisa la autora- “se trata de un conversacionalismo caracterizado por una nueva postura cosmovisiva [que] convive con experiencias poéticas más radicales” (10). Entre esas experiencias poéticas, Idalia Morejón destaca la de algunos miembros del  proyecto Diáspora(s),
como Carlos Alberto Aguilera, Pedro Marqués de Alma y Rolando
Sánchez Mejías. proyecto Diáspora(s),
como Carlos Alberto Aguilera, Pedro Marqués de Alma y Rolando
Sánchez Mejías. Mi intención es terminar este artículo comentando lo que pudiera ser el equivalente del postconversacionalismo en la fotografía cubana contemporánea. Es lo que, por comodidad, más que por rigor académico, nombraré aquí como postdocumentalismo cubano. Ya me he referido a esto usando los términos de “nuevo documentalismo”, algo que he tratado de explicar, de manera parcial, lo reconozco, en mi artículo "El espejo y la máscara"  publicado
originalmente en la revista Encuentro
de la Cultura Cubana. publicado
originalmente en la revista Encuentro
de la Cultura Cubana. No voy a intentar aquí corregir la parcialidad ni las omisiones que detecto (mas no detesto) en ese artículo. Solamente voy a referirme aquí a una obra que considero ejemplar. En 2001 Glenda León realizó Prolongación del deseo, una serie de varias fotografías tomadas a las personas que esperaban en la fila de la conocida heladería Coppelia, en La Habana. Las fotos se acoplan consecutivamente, para mostrarse como una tira estrecha y alargada, reproduciendo así, tanto física como psicológicamente, el efecto visual de la fila y el efecto subjetivo de la espera. La elongación espacio-temporal repercute también en nuestra percepción de las cualidades fotográficas del documento, más relativas en este caso que las supuestas cualidades documentales  de la fotografía. La importancia del montaje aquí no es
insignificante, porque pone a dialogar el “fotograma” con la
materialidad de la “cinta” cinematográfica.
de la fotografía. La importancia del montaje aquí no es
insignificante, porque pone a dialogar el “fotograma” con la
materialidad de la “cinta” cinematográfica. Ahí siguen estando todos los tipos que describió el poeta, pero los individuos están mimetizados y opacados, no en virtud de un proceso democrático, sino por causa de un efecto despersonalizador y disciplinario, al que la cola se refiere por medio de una sinécdoque. La “cola”, con su lentitud, con su hastío, con su improductividad, es lo contrario del “carro de la historia”. La cola está, de hecho, fuera de la historia. Y llama la atención sobre una circunstancia en que la historia es solamente sujeto del discurso. Es una de las mejores situaciones para entender la disolución de la épica y la desaparición del héroe en los procesos de representación de la realidad cubana. Me pregunto si la ausencia del shock es aquí consecuencia de la pasividad ante el tiempo y de la  inercia
ante la historia. Porque en esta fotografía yo no percibo un
efecto de asombro. Y creo que no puede haber asombro porque no hay
acontecimiento. ¿Será ésa una de las condiciones
para el desarrollo de un postdocumentalismo? inercia
ante la historia. Porque en esta fotografía yo no percibo un
efecto de asombro. Y creo que no puede haber asombro porque no hay
acontecimiento. ¿Será ésa una de las condiciones
para el desarrollo de un postdocumentalismo? Claro que, en primera instancia, el tema de la obra es el deseo que se incrementa con la espera. En ese sentido hay un juego de la autora con la semántica del erotismo. Pudiera pensarse que este juego entre la espera y el deseo (que no deja de darle un toque de perversión a la pasividad del amante) tiene su equivalente en una actitud colectiva ante el futuro. Pero yo creo que esa actitud (que el poema de Jamís trataba de reflejar de alguna manera) ya no persiste en Cuba, si no es como simulacro esporádico. La realidad  es que ya la gente en Cuba no coquetea con el futuro, ni con la
eternidad, ni con la historia. La correlación entre deseo y
espera (o entre angustia y esperanza) puede darse en la cola de una
heladería, como se daba en la cola de las “posadas” u “hoteles
de paso” que proliferaban todavía a principios de la
década de 1990. Pero esa ecuación ya no puede trasladarse
a otros niveles, pues ya se ha perdido aquella visión
erótica (más que heroica) del futuro, que
persistió durante varias décadas y que muchos
intelectuales cubanos
es que ya la gente en Cuba no coquetea con el futuro, ni con la
eternidad, ni con la historia. La correlación entre deseo y
espera (o entre angustia y esperanza) puede darse en la cola de una
heladería, como se daba en la cola de las “posadas” u “hoteles
de paso” que proliferaban todavía a principios de la
década de 1990. Pero esa ecuación ya no puede trasladarse
a otros niveles, pues ya se ha perdido aquella visión
erótica (más que heroica) del futuro, que
persistió durante varias décadas y que muchos
intelectuales cubanos  resumieron
en el concepto de utopía. resumieron
en el concepto de utopía.
No sé si vale la pena buscar en esta obra un nueva “cosmovisión”, aunque lo cierto es que la cola – en tanto representación - está cerca de un paradigma de orden y sistema al que la guagua caótica no puede aspirar. Pero esto pudiera ser pura ironía, pues la realidad de esta obra es que resulta de una nueva posición del artista fotógrafo ante la sociedad y ante la historia, replanteando las funciones del documento en un espacio tan tenso y tan frígido como el de la sociedad cubana contemporánea. Notas 1. Véase Idalia Morejón Arnaiz. "Eppure si muove: Las transformaciones de la norma poética en Cuba." En Cuba: Poesía, arte y sociedad. Seis ensayos. Madrid. Editorial Verbum, 2006. Pág. 19. 2. Walter Benjamin. "Sobre algunos temas en Baudelaire." En Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos. Caracas. Monte Ávila Editores. 1970. Pág. 97. 3. Idem. 4. Un análisis más concienzudo de la relación entre la poesía conversacional cubana y la poesía vanguardista europea (e incluso de la relación de Fayad Jamis con la experiencia poética francesa) requeriría más dedicación y conocimiento de los que poseo. Sin embargo, la lectura hecha hasta el momento me permite aventurar que en Cuba, la revolución fue entendida por muchos como el contexto idóneo para forzar los límites de la experiencia poética moderna. Y creo que con la experiencia fotográfica pasó algo muy similar. 5. Walter Benjamin. Op. Cit. Pág. 94 6. Citado en Walter Benjamin. Op. Cit. Pág. 94. 7. No confundo el shock ni la sorpresa con el llamado “momento decisivo”. Con el “momento decisivo” sólo se busca que la sorpresa se convierta en espectáculo. Aquí puedo suscribir las palabras de Pedro Meyer cuando califica el “momento decisivo” como un concepto “defectuoso”. Puede encontrarse la reflexión de Meyer sobre el tema en el editorial de julio de 2003 de Zone Zero (http://www.zonezero.com). 8. Walter Benjamin. Op. Cit. Pág. 95 9. Walter Benjamin. Op. Cit. Pág. 107. 10. Idalia Morejón Arnaiz. Op. Cit. Ed. Cit. Pág. 36. Cine, fotografía y cartelismo en la España de los años veinte (Antología comentada) El Perrito Chino Algún día me gustaría preparar una antología de escritos sobre el cine, la fotografía y el cartel en la España de los años veinte, una especie de mise au point del famoso artículo de Walter Benjamin acerca de “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica”. Sirvan las siguientes citas como  botón de muestra. botón de muestra. Los autores y las fuentes aparecen consignados en las citas. Salvo Alfonso Reyes, Paul Dermée y algún otro, son todos españoles. Los textos se publicaron en España entre los años 1915 y 1937 aproximadamente. Varios de los autores son hoy en día prácticamente desconocidos: Enric Crous, Luis Gómez Mesa, Guillermo Díaz-Plaja, Prat Gaballí, César Arconada, Fernando Vela, José Moreno Villa, Manuel Montenegro, Celso Silvio, Rafael Bori. Lástima, porque muchos son muy buenos, en particular Fernando Vela y Guillermo Díaz-Plaja. He dividido las citas por temas: “La revolución del ojo”, “La pasión por lo inmediato”, “Del paisaje al objeto banal”, “La fotografía aérea”, “De la objetividad al maná”, “La educación del rostro”, “El conocimiento fisonómico”, “La vida in fraganti”, “La negación de la vida”, “La estetización de la vida cotidiana”, “La fotografía y el cartel publicitarios” y “La crisis de la pintura”. Me gustaría que los temas se desarrollaran de manera ordenada y progresiva, pero no sé si lo he conseguido. Las citas que hablan solas (¿hablan solas las citas?) las he dejado solas. En cambio otras veces me he tomado la libertad de añadir un breve comentario explicativo. La revolución del ojo “Los críticos nos aseguran que estamos en una época visual, es decir, en una época que vive y piensa a fuerza de imágenes. El cine en primer término, los anuncios gráficos, los magazines, las revistas de espectáculos, abonan esta afirmación ya vulgar. Los ojos se vengan de los oídos. Las imágenes devoran victoriosamente las ideas. ¿Qué cronista no ha comentado este hecho en sus crónicas?” (Anónimo, “Reflexiones de playa” [1935]). “El hallazgo de esta nueva cara en la fotografía no es, como se intuirá, un episodio suelto en la  evolución
de las artes
contemporáneas. Va enlazado a todos los demás
fenómenos de rehabilitación visual, de preeminencia de lo
óptico que se dan en la literatura y en la plástica de
estos últimos años. En la imagen, en lo visual, en la
captación instantánea de un detalle o de un contraste, y
no en ninguna habilidad conceptual o discursiva, radica, por ejemplo,
toda la novedad estilística que un día nos
sorprendió en Paul Morand. Por eso la revolución
técnica más importante ha sido — está siendo — la
revolución del ojo. Porque la imagen plástica,
fotográfica y cinematográfica ha llegado a ser
dueña del mundo. Y todos los demás medios expresivos se
debilitan ante su poderío supremo” (Guillermo de Torre, “El nuevo arte
de la cámara o la fotografía animista” [1934]). evolución
de las artes
contemporáneas. Va enlazado a todos los demás
fenómenos de rehabilitación visual, de preeminencia de lo
óptico que se dan en la literatura y en la plástica de
estos últimos años. En la imagen, en lo visual, en la
captación instantánea de un detalle o de un contraste, y
no en ninguna habilidad conceptual o discursiva, radica, por ejemplo,
toda la novedad estilística que un día nos
sorprendió en Paul Morand. Por eso la revolución
técnica más importante ha sido — está siendo — la
revolución del ojo. Porque la imagen plástica,
fotográfica y cinematográfica ha llegado a ser
dueña del mundo. Y todos los demás medios expresivos se
debilitan ante su poderío supremo” (Guillermo de Torre, “El nuevo arte
de la cámara o la fotografía animista” [1934]).“En nuestro tiempo han nacido muchas cosas. No nos interesa destacar más que una: las revistas mundanas. Con su papel couché [papel satinado] excepcional, sus fotografías límpidas y matizadas a las que los grandes márgenes ponen un marco de airosa elegancia, y su encuadernación con espiral metálica, que enlaza las portadas polícromas, siempre con policromía discreta, aparecen como un nuevo arte suntuario que se acopla, con chic acoplamiento, a las decoraciones modernas, geométricas y sobrias […] Nuestra revista, Las Cuatro Estaciones, tendrá este espíritu, y adaptando sus actividades a su nombre, iniciará la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cien páginas de grandes dimensiones, portadas de un gusto sobrio y moderno, unido todo por una espiral de alambre. Lo que se anuncie, selecto o apropiado, para cada estación, integrará cada número. Las fotografías, previamente sujetas a una selección depurada, con las colecciones de los modistos, los acontecimientos mundanos, las singularidades de la moda, las arbitrariedades de una star, el bello rincón urbano, el jardín sensorial, la suntuosidad de un hogar aristocrático, serán completadas con dibujos y tricromías [‘estampación tipográfica hecha mediante la combinación de tres tintas’] de artistas llenos de modernidad. Apostillarán los grabados y redactarán las crónicas escritores que excluirán toda gravedad y todo barroquismo, para seguir la línea de elegante sencillez que atraviesa toda nuestra vida moderna” (“Presentación” [1935]). La pasión por lo inmediato El cine y la fotografía son hijos de la fenomenología. Pero su “vuelta a las cosas” corre el peligro de traicionarlas a causa del monumentalismo. ¿Quién ha visto unos guisantes como los de Emili Godes? La “inquietud” de la imagen oscurece la quietud de las cosas. “Gracias al objetivo, el ojo humano ha emprendido el redescubrimiento del mundo” (Pie de foto, “Naipes de Sougez” [1930]). “El ideal del cineasta sería, sin duda alguna, hacer un cine inocente, fenomenológico, que no tuviese relación alguna con el cine primerizo, impregnado de literatura” (Pío Baroja, “En torno a Zalacaín el Aventurero” [1929]). “Después de la Guerra prevaleció una tendencia que ha conducido de la mayor abstracción al realismo más desnudo. Hoy las artes plásticas, que por un momento se habían divorciado de la fotografía, vuelven a encontrarse en íntimo contacto con ella. Para darnos a comprender de manera palpable esta nueva ‘pasión por lo inmediato’ ninguna técnica se halla mejor situada que la fotografía” (Hans Lembke, “Naturaleza muerta pequeña” [1931]). “La guerra y la posguerra trajeron consigo innovaciones radicales en todos los órdenes de la vida, atropellando con toda tradición y haciendo tabla rasa de lirismos y romanticismos. Vestido, habitación, distribución del tiempo, actividades, indumentaria personal, todo esto ha cambiado por completo. Así tenemos también que en el arte la representación desnuda de la esencia de los objetos, el llamado ‘Nuevo objetivismo’, se ha impuesto por encima de todo, haciendo caso omiso de las consideraciones ‘artísticas’ hasta entonces dominantes” (Maximiliano von Karnitschnigg, “Esencia de la fotografía moderna” [1930]). “Las cosas casi imperceptibles adquieren en las fotos de Godes un monumentalismo impresionante. Y es que mediante el juego de luces, Godes sublima los volúmenes del objeto más insignificante. Y así, sus obras tienen una plasticidad contundente, un relieve escultórico obsesionante y una precisión tan implacable que se vuelven inquietantes, como es siempre lo cotidiano cuando el microscopio lo aumenta hasta impartirle un detallismo perturbador” (Sebastià Gasch, “Emili Godes” [1938]). Del paisaje al objeto banal La vuelta a las cosas le da la espalda al paisaje. La fotografía vanguardista es fundamentalmente cosalista; naturaleza muerta. También lo es el cine. Aparte del western americano — el desierto del western —, no recuerdo otro cine cuya existencia dependa del paisaje. El verdadero protagonista del  cine y la fotografía es lo nimio traspuesto de
tono. El quid del asunto radica, claro está, es la
trasposición del
tono. cine y la fotografía es lo nimio traspuesto de
tono. El quid del asunto radica, claro está, es la
trasposición del
tono. “Aumenta de día en día la inclinación por lo moderno en el mundo fotográfico. Los fotógrafos abandonan poco a poco el paisaje para dirigir su mirada y su objetivo hacia los detalles de los objetos, hacia el juego de luces y sombras; se sienten atraídos por los efectos de líneas producidos por los objetos, en muchos casos, banales […] ¿Ha de repudiarse en su conjunto este movimiento moderno? La respuesta de muchos de los legisladores seguramente será afirmativa, y no obstante lo moderno se impone cada día más en todos los rincones; se infiltra con éxito en los carteles, en el teatro, en el cine, en la arquitectura” (E. Borrenberger, “El modernisme en l’art fotogràfic” [1934]). “Los poetas no andan remisos en admitir el cine en la buena compañía de las artes. Juan Cocteau ha dicho: ‘Cinema, dixième muse.’ Pero es que los poetas están habituados a descubrir las cosas más insospechadas — verdaderas realidades, sin embargo — en el inmediato contorno y a trasponerlas en seguida a otro tono. Los estéticos son menos generosos que los poetas” (Fernando Vela, “Desde 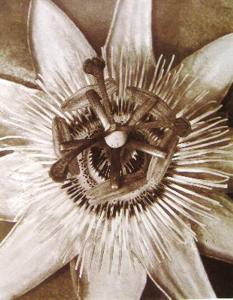 la
ribera oscura” [1925]). la
ribera oscura” [1925]).“Fotogenia, pero fotogenia no solo de las personas, sino también de las cosas: de lo nimio y de lo grande, de lo feo y de lo bello, de cuanto vive, crece y muere a nuestro alrededor, que todo tiene su ‘interés’” (Luis Gómez Mesa, Autenticidad del cinema [1936]). “La grandeza del teatro hablado está en el ‘acento’. Pero la cinematografía tiene el detalle” (Celso Silvio, El arte de la expresión [1927]). “El concepto de la ‘fotografía artística’ se ha ampliado notablemente en estos últimos tiempos […] El fotógrafo de nuestros días se interesa por las cosas en sí mismas, en su forma y su naturaleza, esforzándose en comprenderlas bien para reproducirlas luego de la manera más característica que le sea posible. Hállase de esta forma talmente colocado enfrente de la realidad, que puede sacar partido para su arte aun de las cosas más triviales y vulgares que le rodean, al contrario de lo que ocurría hasta no ha mucho, en que andábase horas y hasta días enteros en busca de motivos que produjeran cierto efecto artístico” (Von Karnitschnigg,  “Esencia de la fotografía moderna” [1930]).
“Esencia de la fotografía moderna” [1930]).“No es la fotografía — como suele pensarse — la que ha originado el cinema. Es el cinema quien ha dado nacimiento a la fotografía con sus inéditos ángulos de visión, con sus perspectivas inesperadas. ¿Por qué? Porque el cinema — y no tampoco en sus comienzos, sino al acercarse ya a su madurez y poner en movimiento la cámara antes quieta — es lo que hizo ver, por vez primera, el valor gráfico y plástico de las imágenes sueltas; la belleza, el dramatismo, el humor o la superrealidad de ciertos jirones reales que antes no advertíamos. Cosas que no habíamos ‘visto’ antes, la trama de una tela, las refracciones del cristal, una mondadura de patata, adquirieron de pronto, ante nuestra vista, una vida fresca, una expresión emocionante. Se creó, pues, una fotografía vivificante, que animaba los objetos. Una clase de fotografía que nadie ha designado todavía con un nombre preciso, pero que yo llamaría — llamo — animista, a falta de otro mejor” (Guillermo de Torre, “El nuevo arte de la cámara o la fotografía animista” [1934]). La fotografía aérea A mismo tiempo que la fotografía vanguardista redescubre lo nimio robándole su nimiedad, la fotografía aérea redescubre el paisaje. Era la primera vez que el hombre contemplaba la Tierra desde el cielo. ¿Qué vio? Moreno Villa, un paisaje lunar. Le Corbussier, un “juego implacable, impasible y caótico de fuerzas gigantescas sin proporción humana” (Aeronáutica. La nueva visión). “Un vuelo en avión — dice Le Corbussier — es un espectáculo aleccionador — una filosofía. Se pierde el deleite de los sentidos. A dos metros del suelo, las flores y los árboles tienen dimensión: una medida relativa a la actividad humana, proporción. ¿En el aire, desde arriba? Aquello es una selva indiferente a la existencia milenaria del hombre, una fatalidad de elementos cósmicos”  (Aeronáutica.
La nueva visión).
La propia
naturaleza se abstrae y se vuelve inhumana; una especie de sublime
kantiano sin el prestigio romántico de lo sublime. (Aeronáutica.
La nueva visión).
La propia
naturaleza se abstrae y se vuelve inhumana; una especie de sublime
kantiano sin el prestigio romántico de lo sublime. “Hoy día de la fotografía sacan rendimientos, y asimilación de partido, entre otras, la aviación, la publicidad, la industria, el cine y la astrología” (Enric Crous, “Fotografía” [1933]). “Para que una generación se discrimine y diferencie de las anteriores será preciso que aporte un nuevo y radical punto de vista. O, como diría Ortega y Gasset, una nueva perspectiva del paisaje […] Lo que más sorprende en la nueva pintura es su sentido geológico, su estructuración estratográfica, su visión de pájaro sobre el mundo. (Juan Gris: mapa de poliedros.) Y es que sobre el mundo planea ya — regularmente — una vista de pájaro constante. La del hombre en avión. El avión ofrece un país — al ojo — como sumario de relieves orográficos, de tintas planas y de horizontes sin cierres. (Nueva pintura, nueva lírica.)” (Ernesto Giménez Caballero, “Sobre el signo avión” [1928]). “La verdad es que bastan pocos metros de separación de la tierra para que ésta se nos ofrezca deshumanizada. Hace poco más de un mes tuve que sacar fotografías aéreas de un pueblecito extremeño, Granadilla, y entre las impresiones de éste mi primer viaje volatinero y volandero me quedó aquélla. La tierra queda sola, deshumanizada, como un mapa mudo, variable de color y de formas, donde hasta los ríos pierden su vida, el movimiento. Nada se mueve, nada se oye, y lo que se ve no parece realidad, sino abstracción” (José Moreno Villa, “Altura y proximidad” [1935]). “Desde el avión: ningún placer… sino una larga, concentrada y desconsolada meditación. Todo se me escapa. Carezco de los instrumentos de la dimensión que hacen a las formas finitas, completas y enteras” (Le Corbussier, Aeronáutica. La nueva visión [1935]). De la objetividad al maná La objetividad del cine y la fotografía entró pronto en cuestión. ¿Cuán “objetivo” es el objetivo de la cámara? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Objetividad o “santa objetividad” (Dalí)? ¿Real, irreal o “más real que lo real” (Vela)? ¿La simple reproducción del mundo exterior o su “revisión” y “deformación” sistemáticos? Inspirándose en El pensamiento primitivo (1922) y El alma primitiva (1927) del antropólogo francés Lévy-Bruhl, Guillermo de Torre y Giménez Caballero rescatan los términos “animismo” (“El nuevo arte de la cámara o la fotografía animista”) y “maná”, según las culturas polinesias y melanesias, la fuerza sagrada que habita en los seres y las cosas. El cine sería así una especie de pensamiento prelógico —“magia negra de los tiempos modernos, practicada por los racionalistas”, acierta en llamarlo Andreu Artís en el año 30 — que le devuelve a las cosas su “potencia de acción”. Pero de manera racional y objetiva, es decir, mediante la máquina. Por más primitivista que parezca esta tesis, no está muy lejos de las posiciones de Adorno en su Teoría estética: “La obra de arte nunca se parece más al maná que cuando lo niega”; “el objeto se volvió inconmensurable, ajeno, aterrador, para la experiencia, como en tiempos lo fue el maná”; “en el espíritu sobrevive algo del impulso mimético, el maná secularizado, lo que emociona”. El maná primitivo era una fuerza inherente a las cosas. En cambio, la obra de arte produce su propio maná por medio de la razón. Así determina por su propia voluntad lo indeterminado. La obra de arte es la determinación voluntaria, racional y subjetiva del maná o, como dice Adorno, “la construcción subjetiva de la ineludibilidad”. El peligro de esta tesis es evidente. La irracionalidad racional que para Adorno es constitutiva del arte colinda con la irracionalidad del fascismo. Esto es claro en el caso de Giménez Caballero, autor de la tesis del cine como maná secularizado y futuro ideólogo de la Falange. ¿Encierra todo arte, comprendidos el cine y la fotografía “animista”, un momento irracional? Yo creo que sí. ¿Es peligrosa dicha irracionalidad? Tan peligrosa como el racionalismo de la sociedad organizada. “Fotografía subjetiva, no fotografía objetiva […] La fotografía ha pasado ya del terreno del puro dato objetivo a la posición de creación subjetiva” (Català i Pic, “La revolució fotogràfica moderna” [1932]). “El arte fotográfico actual deja de ser a ratos la expresión suprema de la realidad. Hay toda una serie de realizaciones fotográficas que, tomando sus elementos de la realidad, los disponen de manera que dan una sensación de irrealidad. Los nombres bien conocidos de Man Ray y de Max Ernst acuden enseguida a la pluma como cultivadores de un género fotográfico en el que, aparte de la habilidad técnica, la imaginación ejerce el papel más importante” (X, “Fotografia” [1932]). “Para un ojo viviente, el más anodino e insignificante vegetal, una mosca, son organismos infinitamente más complicados, más misteriosos, más insólitos, que cualquiera de mis sencillos y primarios organismos, descritos, además, con una claridad tan precisa, que nunca nos es ofrecida por la naturaleza, siempre a la merced del más leve accidente. Saber mirar un objeto, un animal, de una manera espiritual, es verlo en su máxima realidad objetiva. Por eso he escrito recientemente, hablando de la fotografía: Mirar es inventar” (Salvador Dalí, “Mis cuadros del Salón de Otoño” [1927]). “El dato fotográfico está siendo, tanto fotogénicamente como por las infinitas asociaciones figurativas con puede someter a nuestro espíritu, una constante revisión del mundo exterior, cada vez más objeto de duda, y al mismo tiempo con más inusitadas posibilidades de carencia de cohesión” (Salvador Dalí, “Realidad y sobrerrealidad” [1928]). “Cuando los estéticos dicen despectivamente que el cine copia la realidad, quieren significar por ‘realidad’ la vulgar y diaria. Pero hay muchas ‘realidades’ en el mundo real; aquélla de que se vale el cine no es la tosca e incompleta, de retícula gruesa, que permite ver una atención apresurada hacia fines prácticos, sino otra realidad más interior, a la cual se penetra por los trechos de invisibilidad de la nuestra cotidiana. El ingreso en ella nos proporciona sorpresas inesperadas. Más de uno ha exclamado en el cine: ‘¡Me parece que veo las cosas por primera vez!’ Se siente el placer de la súbita evidencia; se siente el placer del descubrimiento. Se me entenderá mejor si hablo del goce de descubrir encantos secretos” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “Si hubiese de poner al cine un lema de escuela artística yo escogería éste, por alguna utilizado: ‘más real que lo real’” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “El mundo se presentó ante la conciencia primitiva del hombre casi como ante la de una ameba: todo excitación. Cada objeto: una descarga de reflejos. Cada objeto: una personalidad. Pero una personalidad indistinta: no aislada de las otras restantes, sino fundida a ellas en una común ley de participación, que diría Lévy-Bruhl. En una fuerza elemental, indescriptible y vaga: el maná, la potencia de acción de las cosas. El cinema ha logrado —hoy— objetivamente, lo que hace milenios fue un puro mecanismo subjetivo en la conciencia del paleolita: deformar las cosas significativamente” (Ernesto Giménez Caballero, “El cinema y el objeto” [1928]). “Lo esencialmente característico del arte prehistórico y del actual, lo que más les une, es su sublimación del objeto, su superstición por la realidad objetiva, a la que dotan de poderes tales de atención que la transforman en mágica. Toda la teoría del arte moderno, del libro — ya muy difundido — de Franz Roh, descansa sobre ese postulado: realismo mágico. Para esta vuelta a la sublimación del objeto — en el arte nuevo — ha tenido un gran influjo lo mecánico de reproducción en fotografía. Y, sobre todo, el cinema: técnicas novecentistas de concentración de objetos. Hoy el cinema es tenido por algunos sagaces cineastas como una evolución de la caverna. Véase el ensayo de Lionel Landry ‘Le cinema, synthése des caverns’” (Ernesto Giménez Caballero, Eoántropo [1928]). “Salid a la calle, a la vida social de Alemania y encontraréis la antiaristocracia: la vida más burguesa, gruesa y grosera imaginable […] Hay que ascender al mundo de la técnica para volver a hallar potencias primates y soberbias” (Ernesto Giménez Caballero, Circuito imperial [1929]). La educación del rostro El cine no es el teatro. La principal diferencia estriba en que el teatro es un arte orgánico mientras que el cine es fundamentalmente abstracto. El ojo mecánico de la cámara destruye la unidad del cuerpo; el orden del rodaje, la unidad de la fábula.  “El
actor de cine, mucho más aún que el de teatro,
ha de educar su rostro a una movilidad rápida y segura para
encontrar el gesto apropiado a cada momento sin más
preparación que la indicación del director. En el teatro
es más fácil lo que se llama ‘entrar en
situación’, es decir, encontrar la actitud, el gesto apropiado
al caso, porque se ensaya y se representa la obra seguida, ligada, y
poco a poco, con la frase, con la replica de los demás
personajes, se puede el actor ir desligando de su personalidad propia
para adentrarse en el personaje que representa. Pero en el cine la
forma de trabajo parece absurda a quien no la conoce, porque como hay
necesidad de fragmentar enormemente las escenas y no se actúa
siguiendo el asunto desde el principio al fin, sino por orden de
decorados o ambientes, se da el caso de que un director ordene llorar o
reír a un actor, sentado o de pie en cualquier sitio, y en el
momento de llegar a él, sin más preparación. Por
eso es indispensable esa educación del rostro al que antes
aludía, pues ni aun los ensayos pueden hacerse con ese orden
cronológico con que se verifica en el teatro” (Manuel
Montenegro, El dominio del gesto
[1930]). “El
actor de cine, mucho más aún que el de teatro,
ha de educar su rostro a una movilidad rápida y segura para
encontrar el gesto apropiado a cada momento sin más
preparación que la indicación del director. En el teatro
es más fácil lo que se llama ‘entrar en
situación’, es decir, encontrar la actitud, el gesto apropiado
al caso, porque se ensaya y se representa la obra seguida, ligada, y
poco a poco, con la frase, con la replica de los demás
personajes, se puede el actor ir desligando de su personalidad propia
para adentrarse en el personaje que representa. Pero en el cine la
forma de trabajo parece absurda a quien no la conoce, porque como hay
necesidad de fragmentar enormemente las escenas y no se actúa
siguiendo el asunto desde el principio al fin, sino por orden de
decorados o ambientes, se da el caso de que un director ordene llorar o
reír a un actor, sentado o de pie en cualquier sitio, y en el
momento de llegar a él, sin más preparación. Por
eso es indispensable esa educación del rostro al que antes
aludía, pues ni aun los ensayos pueden hacerse con ese orden
cronológico con que se verifica en el teatro” (Manuel
Montenegro, El dominio del gesto
[1930]). “La escena se repite con más movilidad. Son unos minutos crueles. Nadie mira, no siendo los ojos mecánicos de las cámaras. Nadie elogia y aplaude. Un extra, vestido de frac, dice: ‘— Mujer, es necesario que te acerques más. Nos pagan para eso. ¿No oyes?’ El director ordena que haya más emoción […] Es la primera vez que Greta [Garbo] hace una película. Este ambiente es muy distinto al del teatro. En el teatro hay público, es decir, contemplación, colaboración; en cierto modo, diálogo. Aquí, la escena es una isla: está rodeada de silencio, de miradas pasivas, de objetos absurdos. Parece que los actores trabajan en el vacío. Parece que no es para nadie este beso y estas lágrimas y estas escenas de pasión. Parece que este trabajo carece de finalidad, de objeto” (César Arconada, Vida de Greta Garbo [1929]). “Un gran plano de Greta Garbo no es más interesante que un objeto cualquiera. El drama termina por subordinarse también a las cosas” (Luis Buñuel, “Del plano fotogénico” [1927]). “El mismo deseo de depuración que empuja al cine hacia una progresiva simplificación del gesto facial le lleva — como última consecuencia — a lo que podríamos denominar la deshumanización del gesto […] El gesto se deshumaniza en el cine cuando el rostro del actor no queda incluido en el plazo de visión. Es decir, un pañuelo caído, una mano que gesticula, son ‘objetos expresivos’ productores de emoción por sí mismos. La maravillosa posibilidad cinematográfica de enfocar estos objetos en primer plano sirve para subrayar, para acentuar e incluso para crear su categoría expresiva. Ya como símbolos, ya como puros objetos plásticos. Su última consecuencia es ésta. Fernando Léger ha escrito: ‘Yo sostengo que una puerta que se abre lentamente (objeto) es más emocionante que la proyección en proporciones reales del personaje que la hace mover (sujeto). El verdadero cine es la imagen de los objetos’” (Guillermo Díaz-Plaja, Una cultura del cinema [1930]). “El gesto de la mano es un gesto deshumanizado […] Esta sensación de cosa ajena que hay en nuestras manos — o en nuestros pies — enfocadas fragmentariamente, es vencida en nuestra vida cotidiana por medio de la razón. Notemos, como hecho significativo, que los niños de pocos meses juegan con sus pies como si jugasen con objetos extraños a su persona. Este hecho es el que conduce en la pantalla a esta deshumanización del gesto manual que estamos constatando” (Guillermo Díaz-Plaja, Una cultura del cinema [1930]). El conocimiento fisionómico Entiendo que el actor es un muñeco determinado por la fatalidad de la cámara. Que el orden del rodaje no coincide con el orden de la fábula. Que el montaje fragmenta la unidad del cuerpo — una mano, el dedo de una mano, la uña del dedo de una mano — y que los trozos de carne resultantes  se pelean la pantalla con un
florero, una pipa o un teléfono. Entiendo que la industria del
cine hace cosas de los hombres y hombres de las cosas, y que este
proceso de deshumanización es análogo al proceso de
deshumanización que llamamos capitalismo. Sin embargo,
¡qué expresivo el rostro en la pantalla! Parece que nos
deletreara el lenguaje de todas las pasiones. Y gracias a Greta Garbo
vivo pasiones que no conocía y conozco mejor las pasiones que
sí he vivido. Luego, el cine no es sólo la
deshumanización del gesto. Sino que es también su
rehumanización. Gracias al “ojo anestésico” del cine
(Dalí), el cuerpo cobra una expresividad inaudita y “lo
meramente anatómico se hace relieve del alma”. En el caso del
cine mudo — el cine sonoro no se inventó hasta el 27 — esta
expresividad es todavía más elocuente. Las palabras
reducen la expresividad del gesto. se pelean la pantalla con un
florero, una pipa o un teléfono. Entiendo que la industria del
cine hace cosas de los hombres y hombres de las cosas, y que este
proceso de deshumanización es análogo al proceso de
deshumanización que llamamos capitalismo. Sin embargo,
¡qué expresivo el rostro en la pantalla! Parece que nos
deletreara el lenguaje de todas las pasiones. Y gracias a Greta Garbo
vivo pasiones que no conocía y conozco mejor las pasiones que
sí he vivido. Luego, el cine no es sólo la
deshumanización del gesto. Sino que es también su
rehumanización. Gracias al “ojo anestésico” del cine
(Dalí), el cuerpo cobra una expresividad inaudita y “lo
meramente anatómico se hace relieve del alma”. En el caso del
cine mudo — el cine sonoro no se inventó hasta el 27 — esta
expresividad es todavía más elocuente. Las palabras
reducen la expresividad del gesto. “El gran dolor humano de que está impregnada la obra de Tolstoi lo traduce Greta Garbo con admirable concisión. Su total fisonomía se lanza al juego artístico con plena sabiduría, con plena exactitud. No solo el amor, también la cólera, la angustia, el pánico, toda una escala de sentimientos, maneja diestramente. Y en ella hablan sus ojos, los brazos, todo su cuerpo, tan bien como su boca. Todo lo meramente anatómico se hace en ella relieve de su alma, se nutre e inflama de ella. Por eso, el rostro de Greta Garbo es todo un cuerpo, en armónica vibración” (Benjamín Jarnés, “La melodía patética de Greta Garbo” [1936]). “A través de la lupa del cine distinguimos en el rostro de la actriz todos los accidentes de la piel, la fina malla de sus células. Sin embargo, no nos quedamos en la mera percepción visual de este paisaje dérmico, sino que cada pliegue del rostro nos parece tan elocuente como un rostro entero; cada parcela de esta carne móvil, empapada de espíritu” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “La palabra va reduciendo la expresividad del gesto. Como se vale de conceptos más o menos generales, sólo puede expresar por aproximación el estado interior; el residuo queda confiado a un ademán supletorio. A veces el sentimiento es repentino, pero la palabra es lenta. A veces es una fusión de sentimientos simultáneos, pero la palabra es sucesiva. En cambio, en el lenguaje visible y orgánico de los gestos y ademanes el sentimiento se presenta por sí mismo como la belleza en el rostro bello y vive corporalmente ante nosotros. Pero al hombre moderno sólo le queda el muñón de los gestos, que agita siempre del mismo modo como un manco de junto al hombro. El cine es el reaprendizaje, la reeducación de este inválido. ‘El hombre vuelve a hacerse visible’. (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “Diríase que nuestro cuerpo se ha hecho opaco o que la luz interior se ha alejado y sólo se deja ver por las partes más tenues y transparentes, como los ojos. El cine nos enseña a vernos; nos enseña también a dejarnos ver, a traslucir, a impregnar de espíritu el cuerpo y ponerlo en la epidermis, como hacen las doncellas con su rubor” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “Este carácter de cultura visual no es privativo del cine. Por el contrario, es el rasgo de familia, la pinta del naipe de la época, el palo de triunfo. Desde un cierto día, por todas partes ha empezado a hablarse de ‘fisonomía’ y ‘conocimiento fisonómico’. En unos casos trátase realmente del conocimiento del alma por la intuición de la estructura corporal; de un modo más o menos consciente, nunca le ha faltado al hombre, pero ahora la ciencia intenta llevarlo a matemática precisión. Los casos más significativos, sin embargo, son aquellos en que se extiende por analogía el concepto, porque revelan que el método intuitivo ha penetrado hasta en lo que parecía dominio exclusivo de la racionalidad. El cine es el arte que corresponde a esta ciencia” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “Los primeros planos […] no son sino una transposición en el dominio cinematográfico de aquello que Nietzsche llamaba ‘perspectiva moral’” (José Palau, “La visión cinematográfica” [1930]). “Es muy probable que alguna vez sirva el cine para el análisis de los movimientos del ánimo — y su precisa diferenciación y catalogación —, como ha servido para descomponer el vuelo de los pájaros. El público de cine conoce a su manera más sentimientos que un psicólogo; sobre todo, esos sentimientos polifónicos (como pena-alegría, deseo-repulsión, placer-dolor) y otros muchos, simples y compuestos, para los cuales todavía faltan palabras” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). La vida in fraganti El cine es al mismo tiempo la deshumanización y la restitución del gesto. Si bien es verdad que fragmenta la unidad orgánica del cuerpo, también es cierto que nos devuelve los gestos perdidos en la vida diaria. Pero ¿no da a ver demasiado el cine? El ojo habituado a seguir en la pantalla los mil movimientos de una mano que escribe — dice Unamuno — dificilmente podrá ver crecer la hierba. Las citas siguientes emplean frases como “lupa”, “reflector”, “seguir el proceso”, “captar la trayectoria”, “visión analítica”. Ideal para mí sería aquella imagen que en lugar de “analizarlo” todo — la imagen cinematográfica —, solamente lo indicara. “Por medio de unos dispositivos especiales, y del ralenti [la cámara lenta], actualmente se capta la trayectoria de una bala […] También se ha podido seguir el proceso de crecimiento de una planta. Es decir, la instantaneidad fulminante y la inmovilidad aparente, cogidas in fraganti” (Enric Crous, “Fotografía” [1933]). “El cine nos es más cercano que el teatro: el espectáculo, prácticamente hablando, queda a la misma distancia de nuestros ojos que del objetivo de la cámara, y ésta puede llegar a una proximidad del objeto que, en el teatro, nunca se da. Aun en la vida diaria — poco ejercitados a la visión analítica de las cosas — escasas ocasiones tenemos de seguir, tan de cerca como en el cine, el movimiento de una llave en la cerradura o el de una mano que escribe” (Alfonso Reyes, “El cine y el teatro” [1915]). “El cine nos enseña a ver, y con su gran lupa y su reflector nos lleva los ojos como de la mano y nos obliga a palpar ocularmente el contorno de las cosas, a fijarnos en los mil movimientos de una mano que abre una puerta […] Entro en mi despacho preocupado de una carta guardada; cuando empuño la llave, ya veo abierto el cajón; la trayectoria de la mano se me ha tornado invisible, se me ha perdido, y con ella una parte de mi propia vida; pero el cine me la restituye íntegra y, además, analizada” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “El ojo que se hace a la película de ‘cine’ difícilmente podrá ver crecer la hierba” (Miguel de Unamuno, “Juventud, milagro y misterio” [1932]). La negación de la vida ¿Cuánta cantidad de materia bruta — “lo materioso más que lo material” — puede admitir la obra de arte sin dejar de ser obra? Pero al mismo tiempo, ¿cuánta cantidad debe admitir para serlo? Y la fotografía, ¿cuán cerca puede estar de la ruina sin ser ruina? ¿Cuán lejos de la ruina sin ser falsa? ¿Cuánta vida toleran la fotografía y el cine? A juzgar por las citas siguientes, muy poca. La “cosa impoluta” de la fotografía — “aquel pulimento mágico del papel couché, aquel cubismo límpido de las estructuras” — se impone sobre lo materioso. En juego está el sentido de la precariedad de la vida: “La vida. Eso: la cosa sucia, usual de la vida, descomponiendo todas las líneas, pudriendo todas las virginidades”. El pulimento mágico de la fotografía vanguardista, la limpidez de sus estructuras, su valor de exposición, de hecho, ¿no es una segunda “aureola”? “Además de lo abstracto, este grupo de artistas [Kate Steinitz, Kurt Schwitters, Carl Bucheister, Rudolf Jans y Hans Nitzschke] tiene la obsesión de lo materioso (más que de lo material). En su respeto a la forma, permite a la materia introducirse libremente en sus composiciones con  desfachatez
casi repugnante. El más
materioso de ellos es, sin duda, Kurt Schwitters” (Ernesto
Giménez Caballero, Circuito
imperial [1929]). desfachatez
casi repugnante. El más
materioso de ellos es, sin duda, Kurt Schwitters” (Ernesto
Giménez Caballero, Circuito
imperial [1929]). “Si hay un arte que embellezca y virtualice la fotografía es, sin duda, el arquitectural […] Cualquier edificio, sabiamente fotografiado, es una sorpresa de armonía atrayente, de cosa impoluta. Pero: el mejor de los edificios contemplado de cerca es siempre una leve — por lo menos una leve — decepción. La piedra muestra rugosidad inesperada. La cal, desconchones imprevistos. Las maderas, quebrajaduras desagradables. El color de una puerta desentona. El ladrillo agrede demasiado y pesa. La nueva arquitectura posee estos peligros de decepción como quizá ninguna otra anterior. Precisamente por su aspiración a la pureza, a la línea eterna, a la exactitud racional” (Ernesto Giménez Caballero, Circuito imperial (1929]). “El Barrio Gótico constituye el lugar más infecto, inconfortable y vergonzoso de Barcelona. La conservación del Barrio Gótico significa la perpetuación de su constante profanación, significa la instalación eléctrica y la cañería reventando el ventanal antiguo, significa la humedad, el mal olor, significa el eterno descomponerse de una serie de calles malsanas en las que la vida del hombre moderno resulta del todo imposible. Existen, afortunadamente, la fotografía y el cine, que pueden archivar maravillosamente todas las sublimidades arqueológicas de aquel capitel situado a diez metros de altura y en la más absoluta oscuridad. ¿Qué pagaría la humanidad por tener una colección completa de clichés y un film detallado del Partenón acabado de construirse en vez de sus míseros despojos? Fidias habría preferido el film a las ruinas” (Salvador Dalí, “Para el meeting de Sitges” [1928]). “Si, como hemos visto, el cine se basa en la realidad directa y es una especie de glorificación de la materia desnuda, es preciso que exijamos de manera enérgica la presencia de la belleza; que cada objeto sea tan bello como sea posible; que cada cosa sea, en cierto modo, su arquetipo” (Guillermo Díaz-Plaja, Una cultura del cinèma [1930]). “Hojeador apasionado de De Stijl […] creía yo encontrar en la realidad aquel pulimento mágico del papel couché, aquel cubismo límpido de las estructuras, aquella gracia de las proporciones, aquel helenismo de la nueva tectónica. ¡Qué equivocación! ¡Encontré tan otra cosa! La vida. Eso, la vida. Eso: la cosa sucia, usual de la vida, descomponiendo todas las líneas, pudriendo todas las virginidades. (Una manta, un edredón, un ladrillo roto, un encalado defectuoso, un amarillo atroz en el enladrillamiento…) Pero, sobre todo, ¡el pathos germánico!, lo antihelénico, la antigracia. Lo espeso. Lo inelegante […] ¡Los materiales! Quizá está todo el secreto en los materiales. Arquitectura proletaria, de redención proletaria. Pero asoma — fatalidad — en seguida el andrajo de algo sórdido” (Ernesto Giménez Caballero, Circuito imperial [1929]). “El delirio de grandeza de los hombres es inmortal. ¿Por ventura han sido inferiores la fuerza y la aureola de Rockefeller a las de César? ¿Por ventura la gran burguesía ha lucido y gozado menos que la vieja nobleza de las cortes ochocentistas? Esperemos con calma la aparición de una nueva élite sobre la enorme gelatina uniformista que han elaborado los soviets” (Anónimo, “La vieja aristocracia” [1935]). La estetización de la vida cotidiana Al mismo tiempo que la fotografía desmitifica el arte tradicional, mitifica la experiencia cotidiana transformándola en naturaleza muerta. Las revistas de fotografía para aficionados — Foto, Agfa, El Progreso Fotográfico, Art de la Llum — le enseñan a la burguesía a “descubrir en las rutinas y monotonías de la vida diaria aspectos amenos y hasta deliciosos”; “pequeños idilios”; “hermosas pequeñeces”. El “amante sincero de los valores plásticos” — el ama de casa aburrida y el empleado de oficina fatigado — aprende a ver un “milagro” en una lata de sardinas. De este modo se traiciona no sólo la experiencia estética, sino la cotidianeidad misma. ¿La destrucción del aura mediante la fotografía? Más bien lo contrario. “Estas pequeñas cosas, por el simple milagro del objetivo, cobran un halo prestigioso de literatura y de poesía [subrayado en el original]”. “El arte fotográfico ha llegado a una forma de embellecimiento tan intenso que no sólo sabe formar conjuntos deliciosos con objetos de alta calidad, como estos límpidos frascos donde centellea el perfume Tabú, creación de Dana, sino que incluso con elementos de un prestigio estético tan escaso y de una reputación tan dudosa como son estas cabezas de ajo, forma una vívida armonía de estructuras que no puede dejar insensible a ningún amante de los valores plásticos. El mismo milagro se realiza con un grupo de latas de sardina que, al sumar sus superficies viles y mal esculpidas, crean una nueva entidad a la que acaso nos agradaría cualificar de poética” (Pie de foto [1933]). “A cada paso la ciudad puede regalarnos un idilio […] En este sentido casi se podría afirmar que la fotografía supera la pintura. Los objetos más modestos adquieren delante del objetivo una cualidad totalmente nueva. Estas pequeñas cosas, por el simple milagro del objetivo, cobran un halo prestigioso de literatura y de poesía” (R. M, “Petits idil.lis” [1930]). “Para componer un cuadro de naturaleza muerta se saquean los rincones del taller en busca de librotes polvorientos, candiles sin torcida, pipas, cajas de cigarros, jarros con flores y sin ellas, frutas caídas, ceniceros, cajas de fósforos y acaso algunos objetos viejos que tienen ya la pátina del tiempo […] Cierto es que una mano maestra puede reproducir los juegos de luces y sombras que se producen sobre un batiborrillo tan heterogéneo, dando cierta unidad al conjunto. Puede buscarse la naturaleza muerta por otros caminos, en composición más natural, como se encuentra a cada paso entre las múltiples manifestaciones de la vida cotidiana. Tales naturalezas muertas no admiten composición de ninguna clase. Se las encuentra en la calle, en el umbral de la puerta, en campo libre, detrás de la ventana, en el taller, junto a la mesa de trabajo, en el vagón del ferrocarril, en una palabra, en todos aquellos parajes y lugares que frecuenta el hombre a diario” (W. A. Luz, “Naturaleza muerta objetiva” [1930]). “No hay duda que existen hombres capaces de descubrir en las rutinas y monotonías de la vida diaria aspectos amenos y hasta deliciosos. A esto deberíamos tender todos: dondequiera que se trate de buscar los medios de hacer la vida más hermosa y fecunda, de desterrar el tedio y el disgusto, allí debemos aportar todos nuestro concurso. No se trata más que de aportar un poco de alma a las tareas monótonas de la vida cotidiana […] Asomémonos por un momento al alma de una ama de casa, y consideremos cuánto debe sufrir ante la pesada monotonía de las faenas diarias, con todos sus detalles y menudencias. Nadie osará decir que su reino sea precisamente un mundo de encantos y bellezas. Y sin embargo hay amas de casa que en medio del ajetreo diario tienen momentos de satisfacción íntima y pura, ratos de espiritualidad, que las compensan de las fatigas de su oficio. Ahí tenemos una de estas señoras tan pacientes y laboriosas, que con admirable resignación y perseverancia se pasa la mayor parte de la vida en la cocina, entre enseres y utensilios que en otra parte pasan inadvertidos y que para ella constituyen, por decirlo así, como una parte de su ser. Su mirada se fija de pronto en un simple exprimelimones de cristal que tiene allí cerca. El sol poniente, al herirlo de soslayo, infundía en él magníficos arreboles, lo propio que en la cucharilla y en el limón que junto a él estaban. Esto es también hermoso y digno de contemplación; así lo comprendía la buena señora que en ello se deleitaba” (Bruno Zwiener, “Hermosas pequeñeces” [1930]). “El hombre de oficina conoce con demasiada exactitud el trabajo que ha de realizar, muchas veces apresuradamente y como un autómata, para que pueda encontrar en él ningún deleite. Por esto ama tanto los ratos de ocio. Sólo que debería esforzarse en aprovecharlos mejor, con ideas nuevas y nuevos pensamientos. La distracción se presenta a veces de la manera más impensada. En uno de los compartimentos de la oficina, por ejemplo, dos compañeros de fatigas están sosteniendo detrás de los cristales esmerilados animada discusión sobre cuestiones candentes: son muy amigos, pero de carácter diametralmente opuesto, según puede apreciarse ya por la sola contemplación de las sombras que se agitan y gesticulan. Este juego de las sombras, en el que muchos ni siquiera paran mientes, es, sin embargo, tan interesante, posee tanta fuerza de expresión y dice tantas cosas, que no es posible contemplarlos sin delectación, cual si se asistiese a un teatrito de sombras chinescas” (Bruno Zwiener, “Hermosas pequeñeces” [1930]). La fotografía y el cartel publicitarios Cuando Benjamin se propuso defender el valor desmitificador de la fotografía por encima de la obra de arte tradicional seguramente no estaba pensando en la fotografía y el cartel publicitarios de su época,  que son la mitificación misma, la
reproducción mecánica como ritual. El lenguaje era el
mismo del de las películas de Eisenstein y los carteles de John
Heartfield: el foto-montaje, un triste recordatorio de que el shock y
la estética de lo inorgánico lo mismo sirven para incitar
a la revolución que para vender perfume. Algunos artistas de la
época, como Dalí, vieron en la nueva propaganda comercial
el futuro del arte moderno. Es el primer artista genuinamente pop del
siglo veinte, es decir, el primero que no tiene empacho ninguno en
transformar la obra de arte en mercancía. Los cuadros
surrealistas de Dalí son el inconsciente como reclamo
publicitario: “Con la ayuda de un corcho y unas plumas de colores,
conozco la manera de fabricar un reclamo para atraer a los fetos”
(Dalí, “Joan Miró” [1928]). En cambio otros, como
Ramón Gómez de la Serna (Greguerías) y Juan
Ramón Jiménez (Diario de un poeta recién casado)
dejaron constancia de la “inaguantable coacción contra el
espíritu” que suponía todo aquello. ¿Es una
coacción contra el espíritu la lluvia de letras
eléctricas de las grandes ciudades? Una bella coacción.
“Las crueldades de esas luces no las defiendo / Y si he de dar un
testimonio sobre mi época / es éste: Fue bárbara y
primitiva / pero poética” (Ernesto Cardenal, “Managua 6:30
pm”). que son la mitificación misma, la
reproducción mecánica como ritual. El lenguaje era el
mismo del de las películas de Eisenstein y los carteles de John
Heartfield: el foto-montaje, un triste recordatorio de que el shock y
la estética de lo inorgánico lo mismo sirven para incitar
a la revolución que para vender perfume. Algunos artistas de la
época, como Dalí, vieron en la nueva propaganda comercial
el futuro del arte moderno. Es el primer artista genuinamente pop del
siglo veinte, es decir, el primero que no tiene empacho ninguno en
transformar la obra de arte en mercancía. Los cuadros
surrealistas de Dalí son el inconsciente como reclamo
publicitario: “Con la ayuda de un corcho y unas plumas de colores,
conozco la manera de fabricar un reclamo para atraer a los fetos”
(Dalí, “Joan Miró” [1928]). En cambio otros, como
Ramón Gómez de la Serna (Greguerías) y Juan
Ramón Jiménez (Diario de un poeta recién casado)
dejaron constancia de la “inaguantable coacción contra el
espíritu” que suponía todo aquello. ¿Es una
coacción contra el espíritu la lluvia de letras
eléctricas de las grandes ciudades? Una bella coacción.
“Las crueldades de esas luces no las defiendo / Y si he de dar un
testimonio sobre mi época / es éste: Fue bárbara y
primitiva / pero poética” (Ernesto Cardenal, “Managua 6:30
pm”).
“Nuestra vida es el tránsito de un anuncio a otro” (Francisco Sayrols, “La publicidad a través de la vida”).  “Es
necesario prodigar el cartel, ponerlo en todos los sitios, que el
transeúnte se lo encuentre cien veces en el camino. Se
colocará en las carteleras, en las vallas, en los andamios de
las casas en construcción, a la orilla de los caminos, en los
quioscos, en las estaciones, en todos los lugares que sean frecuentados
por las gentes que puedan comprar el producto. Que no se pueda viajar
en el metro por Madrid y Barcelona sin que la mirada del viajero sea
solicitada persistentemente por la marca o por el producto que se
quiere vender” (Paul Dermée, La
técnica del cartel moderno [1927]). “Es
necesario prodigar el cartel, ponerlo en todos los sitios, que el
transeúnte se lo encuentre cien veces en el camino. Se
colocará en las carteleras, en las vallas, en los andamios de
las casas en construcción, a la orilla de los caminos, en los
quioscos, en las estaciones, en todos los lugares que sean frecuentados
por las gentes que puedan comprar el producto. Que no se pueda viajar
en el metro por Madrid y Barcelona sin que la mirada del viajero sea
solicitada persistentemente por la marca o por el producto que se
quiere vender” (Paul Dermée, La
técnica del cartel moderno [1927]).“El director de publicidad ha de conocer también el valor de las combinaciones fotográficas, montajes, elaboración de fotografía y dibujo para poder aplicarlo. Aunque es al fototécnico (así es como se llama hoy al fotógrafo especializado en producciones para publicidad) a quien corresponde conocer la serie de artimañas de que puede valerse para dar valor y, sobre todo, efectividad a una pieza” (Rafael Bori y José Gardó, Tratado completo de publicidad y propaganda [1936]). “El ambiente de las ciudades se va convirtiendo en una espesa sopa de letras. Bailan las letras en la cabeza; son como todos los adornos: lucen, brillan, aparecen donde todo y, sin embargo, son como nada. No hay en ellas ese concierto de los órganos con el sentido central de la vida que tiene lo viable; no hay fisonomía ni sutileza en ellas; son algo zanquilargo y patoso, sin cabeza, ni entrañas, ni corazón. ¡Oh, las letras para dignificarse necesitan mucho espíritu y mucha discreción! Necesitan  sobre
todo, y dicho sea en dos palabras, ¡hacerse olvidar!... Esta
lluvia de letras de las grandes ciudades es una inaguantable
coacción contra el espíritu; la continuidad de nuestra
alma de ese total surmenage [‘extenuación’], de esa completa
incongruencia, de esa absoluta mediocridad que la infiltración
de esas letras incongruas puede causar [sic]” (Ramón
Gómez de la Serna, Greguerías
[1917]). sobre
todo, y dicho sea en dos palabras, ¡hacerse olvidar!... Esta
lluvia de letras de las grandes ciudades es una inaguantable
coacción contra el espíritu; la continuidad de nuestra
alma de ese total surmenage [‘extenuación’], de esa completa
incongruencia, de esa absoluta mediocridad que la infiltración
de esas letras incongruas puede causar [sic]” (Ramón
Gómez de la Serna, Greguerías
[1917]).“La publicidad invade el paisaje urbano. Un disco de fonógrafo o una pipa, aumentados diez mil veces, ocupan todo un edificio en construcción. Una botella de Específico, de dos metros, camina entre los peatones. Junto a los labios de la gente pasan las tipografías multicolores que corren con los autobuses. Por la ventanilla del taxi, llueven del cielo los anuncios del music-hall y, desde el cielo de los cines, caen mil hojas turbadoras. El anuncio que envuelve la crema de afeitar. El anuncio en la revista. El anuncio en la espalda desnuda de los extras. El anuncio desde el avión… Cada noche: el anuncio eléctrico, la fuente luminosa, las cohetes, la bandera roja en el Kremlin, viva bajo el reflector y el ventilador gigantes… Anuncio comercial, publicidad, propaganda: fuentes de poesía” (Salvador Dalí, Sebastià Gasch y Lluis Montanyá, “L’anunci commercial. Publicitat. Propaganda” [1928]). “¡Qué espectáculo tan maravilloso el de ver surgir de pronto en las densas tinieblas de la noche y allá en lo alto del cielo, una enorme botella que semeja verter el espumoso champagne en una copa colocada encima del nombre de la marca! ¡Y a qué combinaciones fantásticas no se presta esta clase de publicidad! Efectos lumínicos parecidos al fuego, lluvia de estrellas, hermosos efectos imitando la puesta del sol, toda la brillantez de la iluminación natural puede utilizarse en la obscuridad de la noche para anunciar un producto” (Paul Dermée, La técnica del cartel moderno [1927]). “¡Mundo artístico de los anuncios comerciales! Magníficas invitaciones a los sentidos y a la náutica de los objetos desconocidos; caucho grisoso de los neumáticos, límpidos cristales de los parabrisas, suaves tonos de cautivadores cigarillos manchados de color de labios, estuches de golf, mermeladas de todos los colores, pastas de té de cualidades hechizantes. El último utensilio acabado de inventar ilustrado con 8 fotos fragmentadas que explican su misterio; sucesión discontinua de tamaños; la luz juega con la inmensa rosca del diminuto caracol aumentado fotográficamente. Zapatos que ocupan páginas enteras, productos perfectos, eurítmico juego de curvas, trueque de cualidades diversas, superficies lisas, superficies rasposas, superficies bruñidas, superficies punteadas; reflejos serenos, mórbidos, intelectuales, indicadores de los volúmenes explicativos, puras metáforas estructurales de la fisología de la piel. Maravillosas fotografías de zapatos, poéticas como la más emocionante creación de Picasso” (Salvador Dalí, “Poesía de Lo útil estandarizado” [1928]). La crisis de la pintura El triunfo del cartel — “pintura maquinística” — sobre la pintura de caballete es un lugar común de los años veinte. No lo dijo sólo Walter Benjamin, sino todo el mundo, antes y después de Walter Benjamin. Pero no está nada claro que el valor espiritual de la obra de arte tradicional sea un simple  fetiche ni que el valor espiritual de las artes
mecánicas
— el cine, la fotografía y las artes gráficas y de
propaganda — no lo sea. Como ya hemos visto, los “pequeños
idilios” que la cámara Kodak puso al alcance del ama de casa son
una estetización fetichista de la vida cotidiana. Nada
más aurático que el “halo prestigioso de literatura y de
poesía” que cobran las cosas mediante la vulgarización de
la fotografía. Lo mismo digo sobre los magazines de lujo tipo
D’Ací i d’Allà, la fotografía publicitaria, el
cartel comercial y hasta el cartel de guerra. Pienso en el fetiche
comunista del hombre nuevo, “un hombre nuevo que emerge con potencia
geológica, cargado de destino en su albur inmaculado” (Josep
Renau, Función social del
cartel publicitario). En cambio, la capacidad del cine del
resumir en una serie de imágenes más o menos
intrascendentes toda la trascendencia del vivir, no me parece
fetichista. Me parece simplemente espiritual; “el caos del cine, esa
mezcla de realismo y fantasía, de barbarie y ternura” (Vela,
“Desde la ribera oscura”); “realidad irreal: real al surgir en la
pantalla e irreal en su cualidad fantasmal” (Gómez Mesa,
Autenticidad del cinema). ¿Qué entendemos por espiritual?
La reconciliación con la precariedad de la existencia; no los
“pequeños idilios” de la vida, sino la vida, comprendida “la
cosa sucia, usual de la vida, descomponiendo todas las líneas,
pudriendo todas las virginidades” (Giménez Caballero, Circuito
imperial). La dicha y la desdicha de mi vida; mi cuerpo como
máscara y como cara, al mismo tiempo interior y exterior a
mí; la composición de la descomposición de todas
las líneas y virginidades. La imagen que me devuelva esa
miseria, traspuesta de tono, pero sin negarla, es para mí una
imagen espiritual, ya sea un cuadro o un cartel. La materialidad de la
imagen (la materialidad de la cita) piensa sin pensar; son
cosas-pensantes. No creo en el interior burgués. Tampoco creo en
el albur inmaculado del hombre nuevo. Pero sí creo en el hombre
y en la interioridad. No nos engañemos: “Todo el arte del cine
es mecánico, hasta que el flujo de imágenes sale por el
cañón del aparato” (Vela, “Desde la ribera oscura”). fetiche ni que el valor espiritual de las artes
mecánicas
— el cine, la fotografía y las artes gráficas y de
propaganda — no lo sea. Como ya hemos visto, los “pequeños
idilios” que la cámara Kodak puso al alcance del ama de casa son
una estetización fetichista de la vida cotidiana. Nada
más aurático que el “halo prestigioso de literatura y de
poesía” que cobran las cosas mediante la vulgarización de
la fotografía. Lo mismo digo sobre los magazines de lujo tipo
D’Ací i d’Allà, la fotografía publicitaria, el
cartel comercial y hasta el cartel de guerra. Pienso en el fetiche
comunista del hombre nuevo, “un hombre nuevo que emerge con potencia
geológica, cargado de destino en su albur inmaculado” (Josep
Renau, Función social del
cartel publicitario). En cambio, la capacidad del cine del
resumir en una serie de imágenes más o menos
intrascendentes toda la trascendencia del vivir, no me parece
fetichista. Me parece simplemente espiritual; “el caos del cine, esa
mezcla de realismo y fantasía, de barbarie y ternura” (Vela,
“Desde la ribera oscura”); “realidad irreal: real al surgir en la
pantalla e irreal en su cualidad fantasmal” (Gómez Mesa,
Autenticidad del cinema). ¿Qué entendemos por espiritual?
La reconciliación con la precariedad de la existencia; no los
“pequeños idilios” de la vida, sino la vida, comprendida “la
cosa sucia, usual de la vida, descomponiendo todas las líneas,
pudriendo todas las virginidades” (Giménez Caballero, Circuito
imperial). La dicha y la desdicha de mi vida; mi cuerpo como
máscara y como cara, al mismo tiempo interior y exterior a
mí; la composición de la descomposición de todas
las líneas y virginidades. La imagen que me devuelva esa
miseria, traspuesta de tono, pero sin negarla, es para mí una
imagen espiritual, ya sea un cuadro o un cartel. La materialidad de la
imagen (la materialidad de la cita) piensa sin pensar; son
cosas-pensantes. No creo en el interior burgués. Tampoco creo en
el albur inmaculado del hombre nuevo. Pero sí creo en el hombre
y en la interioridad. No nos engañemos: “Todo el arte del cine
es mecánico, hasta que el flujo de imágenes sale por el
cañón del aparato” (Vela, “Desde la ribera oscura”).“La pintura está hoy en crisis porque la máquina ha superado en gran parte a la pintura. ¿Cuánto mortal para inmortalizarse ante su familia y sucesores — o para hacer perdurar un momento de amor, de boda, de viaje — acude a un pintor? ¿Cuántos, en cambio, los que se van al fotógrafo? Frente a las escuelas de dibujo obligatorio ha surgido el Kodak, que nos hace a todos, automáticamente, reproductores fieles del mundo y de sus formas. ¿Qué puede la pintura frente a las  composiciones, mágicas y
dinámicas, del cinema? ¿O frente a los sistemas
gráficos de reproducciones plásticas? Pensad, por
ejemplo, en el cartel. En el fotomontaje. En el huecograbado. En
el tecnicolor” (Ernesto Giménez Caballero, “Crisis del arte
occidental o desesperación de la pintura” [1935]). composiciones, mágicas y
dinámicas, del cinema? ¿O frente a los sistemas
gráficos de reproducciones plásticas? Pensad, por
ejemplo, en el cartel. En el fotomontaje. En el huecograbado. En
el tecnicolor” (Ernesto Giménez Caballero, “Crisis del arte
occidental o desesperación de la pintura” [1935]). “Muy seriamente se vino afirmando hasta hace poco que ‘la fotografía en su cualidad de simple reproducción mecánica mata en nosotros el elemento creador y deviene una amenaza para el arte’. Pero véase lo que un agudo esteticista de hoy, Franz Roh, replica a eso en ‘Der literarische Foto-Strei’: ‘Tal mecanismo lo único que hace es trasladar la creación a otro plano’” (Guillermo de Torre, “El nuevo arte de la cámara o la fotografía animista” [1934]). “Cuando se habló de ‘las artes contemporáneas’ en la Exposición Bienal de Venecia — julio de 1934 —, a nadie, sino a mí, se le ocurrió preguntar con ingenua malicia: ‘Pero ¿cuáles son las artes contemporáneas? De cierto no será la pintura. De cierto no será la escultura. De cierto, casi, no será la música’. Y, sin embargo, al hablar de las artes contemporáneas, todos los presentes entendían hablar de la pintura y de la escultura sobre todas las demás. Es decir, unas artes — siendo las más clásicas en la historia — que han dejado en estos tiempos, virtualmente, de ejercitarse, de interesar. Cuando yo afirmé — ante las sorprendidas protestas de los circunstantes — que las artes auténticamente contemporáneas — aparte la arquitectura — eran, por ejemplo, artes mixtas, como el cinema, como la radiofonía, como las artes gráficas y de propaganda (prensa ilustrada, carteles), se creyó que pretendía malbaratar la cuestión” (Ernesto Giménez Caballero, “Crisis del arte occidental o desesperación de la pintura” [1935]). “El anuncio comercial nos produce una emoción de orden infinitamente superior a la que nos procuran los kilómetros de pintura cualitativa que infestan nuestras salones. El anuncio comercial está regido por las leyes de composición y de economía que han gobernado las producciones de las épocas más florecientes. Repitámoslo: el anuncio comercial está más cerca de la Grecia Antigua que la sabía indumentaria arqueológica que tapa la carnaza de las bailarines pseudoclásicas” (Salvador Dalí, Sebastià Gasch y Lluis Montanyá, “L’anunci commercial. Publicitat. Propaganda” [1928]). “Con asuntos triviales se han producido muchas bellas obras de arte. Por esto, lo mismo podemos encontrar una bella sinfonía de colores en un cuadro de Rusiñol que en un cartel anunciador de vaselinas. No vemos, pues, la razón de que ciertos artistas sientan rubor por el trabajo del cartel comercial” (Paul Dermée, La técnica del cartel moderno [1927]). “Si consideramos con criterio objetivo la reacción psicológica del público ante un cuadro y un cartel,  la
comparación nos llevará a conclusiones muy curiosas y
significativas. El público en general tiene por costumbre, por
tradición transmitida a través de las generaciones, el
considerar el cuadro en los museos y en las exposiciones con cierta
timidez y reserva. El cuadro aparece a su vista como algo solemne y
ceremoniosamente hermético y misterioso, como algo
extraño a su vida y a sus costumbres. No intento analizar el
hecho en sí, sino comprobar su evidente realidad […] El cartel
carece de esa presencia misteriosa que rodea al cuadro y en su
expresión tan humilde y poco pretensiosa no necesita ‘posar’
para ser obra de arte” (Josep Renau, Función
social del cartel publicitario [1937]). la
comparación nos llevará a conclusiones muy curiosas y
significativas. El público en general tiene por costumbre, por
tradición transmitida a través de las generaciones, el
considerar el cuadro en los museos y en las exposiciones con cierta
timidez y reserva. El cuadro aparece a su vista como algo solemne y
ceremoniosamente hermético y misterioso, como algo
extraño a su vida y a sus costumbres. No intento analizar el
hecho en sí, sino comprobar su evidente realidad […] El cartel
carece de esa presencia misteriosa que rodea al cuadro y en su
expresión tan humilde y poco pretensiosa no necesita ‘posar’
para ser obra de arte” (Josep Renau, Función
social del cartel publicitario [1937]). “Al entrar en una exposición de pintura nos percatamos de que hemos dejado nuestro mundo para entrar en otro distinto; esta sensación nos certifica de que allí está recluso el ‘arte’, consagrado como tal desde hace muchos siglos. Pero en el cine no sentimos diferencia ninguna de temple; está a nuestra misma temperatura, a nuestro tono y compás, todo él joven y vivo, y se nos adapta y nos envuelve como una camiseta de sport” (Fernando Vela, “Desde la ribera oscura” [1925]). “En la materia de que tratamos debe el arte ponerse al servicio del comercio, y en vez de ser arte puro habrá de transformarse en arte comercial. Por eso no decimos arte del cartel, sino arte del cartel comercial” (Paul Dermée, La técnica del cartel moderno [1927]). “Toda la finalidad de la propaganda es determinar un acto de compra” (Prat Gaballí, Publicidad racional [1934]). “Soy un apasionado del cartel. Hoy, un cuadro de historia, un paisajito, un aguafuerte, un tío fumando  su pipa en su escorzo,
nos dejan, si no helados, indiferentes. En cambio, unos manchones
arrebatadores, anestesiantes, de Julius Klinger, pegados en una tapia
de suburbio, anunciando el perfume Mayamí, de Viena, nos
sugieren en el acto un mundo de apetitos. Y así con el prospecto
majestuoso del gran automóvil, de la fiesta de golf, de la
corrida de toros, de la feria de Sevilla. El sortilegio de unas
llamaradas cromáticas, sabiamente repartidas, y he aquí
de nuevo al pueblo conducido por el desierto como por la voz de
Moisés. El cartel, lo gráfico en lo dinámico.
Pintura maquinística” (Ernesto Giménez Caballero, “Crisis
del arte occidental o desesperación de la pintura”
[1935]). su pipa en su escorzo,
nos dejan, si no helados, indiferentes. En cambio, unos manchones
arrebatadores, anestesiantes, de Julius Klinger, pegados en una tapia
de suburbio, anunciando el perfume Mayamí, de Viena, nos
sugieren en el acto un mundo de apetitos. Y así con el prospecto
majestuoso del gran automóvil, de la fiesta de golf, de la
corrida de toros, de la feria de Sevilla. El sortilegio de unas
llamaradas cromáticas, sabiamente repartidas, y he aquí
de nuevo al pueblo conducido por el desierto como por la voz de
Moisés. El cartel, lo gráfico en lo dinámico.
Pintura maquinística” (Ernesto Giménez Caballero, “Crisis
del arte occidental o desesperación de la pintura”
[1935]). “El perfeccionamiento del cine obedece a un proceso neta y estrictamente industrial y anónimo. Su belleza y poesía antiartísticas son un resultado de estandarización absolutamente paralelo al de las demás industrias: el auto, el avión, el fonógrafo, etc.” (Salvador Dalí, Sebastià Gasch y Lluis Montanyá, “Cinema” [1928]). “Yo siempre me fío de la fotografía, nunca de la pintura, sobre todo si es de paisajes y tipos. Antes una tarjeta postal de diez céntimos que un lienzo de Sorolla” (Giménez Caballero, “Itinerario de lo violento” [1931]). “Vemos diariamente multitud de carteles que llaman nuestra atención por su originalidad, por su  elegancia
o por su
mérito artístico, y, sin embargo, en muchísimos
casos no pasamos de sentir a la vista de dichos carteles un goce
meramente estético, como el que experimentamos al contemplar un
cuadro. En tal caso, habrá llamado nuestra atención el
anuncio, pero no lo cosa anunciada […] La publicidad ha de tener fuerza
de venta. Desde luego, ha de llamar la atención en todos los
casos; pero al mismo tiempo debe expresar claramente una utilidad, una
necesidad o una ventaja, a fin de despertar interés hacia la
cosa que se ofrece” (Prat Gaballí, Publicidad racional [1934]). elegancia
o por su
mérito artístico, y, sin embargo, en muchísimos
casos no pasamos de sentir a la vista de dichos carteles un goce
meramente estético, como el que experimentamos al contemplar un
cuadro. En tal caso, habrá llamado nuestra atención el
anuncio, pero no lo cosa anunciada […] La publicidad ha de tener fuerza
de venta. Desde luego, ha de llamar la atención en todos los
casos; pero al mismo tiempo debe expresar claramente una utilidad, una
necesidad o una ventaja, a fin de despertar interés hacia la
cosa que se ofrece” (Prat Gaballí, Publicidad racional [1934]).“El cartel de la guerra y en la guerra, no puede estar hecho con fórmula y cálculo, por eso yo [el pintor Ramón Gaya] me atrevería a defender — y hasta aconsejar — un cartel que, necesitando aquí definirlo de algún modo para poder nombrarlo, tendré que decir cartel-pintura […] No, no se precipite [el cartelista Josep Renau]; le ruego que no vaya más allá de lo que está leyendo. Piensa usted que yo quiero hacer aquí una crítica del cartelista, pero se equivoca. Lo que critico, o sea, lo que lamento es ese mundo sumamente práctico y bruto que, escudándose en exigencias comerciales o industriales, les ha llevado hacia esa perfección fría y parada que sufren ustedes. Pero el pueblo y la guerra merecen otra manera de cartel […] El cartel que yo pienso lo hubiera pintado, naturalmente, Goya en España, Y Delacroix o Saumier en Francia. En cuanto a Goya mismo no tengo la menor duda, y ya dije en otra parte, que Los fusilamientos no me parecerían un cuadro, sino un genial cartelón” (Ramón Gaya, “Carta de un pintor a un cartelista” [1937]). Una pasión en el desierto: en las arenas movedizas del deseo orientalista Francisco Morán, Southern Methodist University I. “Uno no puede perserse en Egipto” La película Passion in the Desert (Pasión en el desierto) se estrenó en 1997. Dirigida por Lavinia Currier, los roles protagónicos recayeron en el apuesto y abiertamente gay actor británico  Ben Daniels, así como en un leopardo cuya belleza se igualaba a
la del primero. Sabemos que la directora también estuvo a cargo
del guión, y que empezó a trabajar en el proyecto siete
años antes de que se iniciara la filmación. Más
aún; no solo Currier se las arregló para conseguir los
Ben Daniels, así como en un leopardo cuya belleza se igualaba a
la del primero. Sabemos que la directora también estuvo a cargo
del guión, y que empezó a trabajar en el proyecto siete
años antes de que se iniciara la filmación. Más
aún; no solo Currier se las arregló para conseguir los  fundos necesarios, sino
también locaciones exóticas, y hasta hizo que en un
domador comprara cachorros de leopardos y los criara
específicamente para la película (1). La filmación tuvo lugar
en Petra (Jordania) y Moab (Utah). fundos necesarios, sino
también locaciones exóticas, y hasta hizo que en un
domador comprara cachorros de leopardos y los criara
específicamente para la película (1). La filmación tuvo lugar
en Petra (Jordania) y Moab (Utah).A mi juicio, los méritos principales de la película estriban, primero, en haber reelaborado – desde una perspectiva crítica – aquello que constituía la médula de significación del relato balzaciano: la contrucción occidental del Oriente como una otredad absoluta, deseada y temida al mismo tiempo; y, segundo, el ser una auténtica realización poética, de una belleza que llega a ser, por momentos, insoportable. A esto último contribuyeron, además de las excelencias del guión y de la actuación de Daniels, la dirección de fotografía – Alexei Rodionov – y la banda sonora del compositor español José Nieto, con la contribución del afamado compositor nubio Hamza el Din. La música y la fotografía se combinaron impecablemente en una producción cinematográfica que – sin exagerar – crean una atmósfera de encantamiento a la que difícilmente podría resistirse aún el más prevenido espectador. En una entrevista con Charlie Rose, a la pregunta de qué emociones y sentimientos quería ella que los espectadores se llevaran consigo, Currier respondió que el «misterio» y «lo sagrado» de la naturaleza. Otra de las preguntas de Rose tenía que ver con la razón por la cual la historia de Balzac  la había intrigado. “Pensé que era
bella,” expresó Lavinia, añadiendo: “La idea de un amor
entre especies que trasciende las fronteras de seres humanos y animales
era inusual, por no decir más; y también me interesaba
como ambientalista. Tendemos a sentimentalizar la naturaleza, y cuando
se vuelve feroz, queremos controlarla o matarla” (2). Las reflexiones de Laviria no
sugieren que se hubiera propuesto, al menos conscientemente, una
meditación crítica sobre las fantasías
orientalistas de Occidente. No obstante, lo significativo es que esto
resultara al cabo ineludible en una historia que tenía como
telón de fondo la invasión napoleónica a Egipto,
el extravío en el desierto de un joven soldado y, para rematar,
que éste terminara involucrado en una poderosa relación
erótica con un leopardo. Sobre todo por el hecho, sin dudas
importante, de que el guión – escrito, como ya sabemos, por
Currier – está cargado de comentarios irónicos sobre las
ficciones orientalistas de Occidente. En este sentido, creo que uno de
uno de los gestos críticos más significativos de la
filmación es el de las locaciones escogidas. la había intrigado. “Pensé que era
bella,” expresó Lavinia, añadiendo: “La idea de un amor
entre especies que trasciende las fronteras de seres humanos y animales
era inusual, por no decir más; y también me interesaba
como ambientalista. Tendemos a sentimentalizar la naturaleza, y cuando
se vuelve feroz, queremos controlarla o matarla” (2). Las reflexiones de Laviria no
sugieren que se hubiera propuesto, al menos conscientemente, una
meditación crítica sobre las fantasías
orientalistas de Occidente. No obstante, lo significativo es que esto
resultara al cabo ineludible en una historia que tenía como
telón de fondo la invasión napoleónica a Egipto,
el extravío en el desierto de un joven soldado y, para rematar,
que éste terminara involucrado en una poderosa relación
erótica con un leopardo. Sobre todo por el hecho, sin dudas
importante, de que el guión – escrito, como ya sabemos, por
Currier – está cargado de comentarios irónicos sobre las
ficciones orientalistas de Occidente. En este sentido, creo que uno de
uno de los gestos críticos más significativos de la
filmación es el de las locaciones escogidas. John Calhoun nos dice que “la fotografía principal comenzó en el otoño de 1994, en el desierto de Jordania y en la antigua ciudad de Petra.” A las cuatro semanas, las condiciones del tiempo obligaron a interrumpir la filmación, la cual se reanudó en la primavera del año siguiente, “cuando se completaron doce semanas más de rodaje, pero todavía sin tener metraje de calidad – con el leopardo – hasta que, finalmente, los trabajos de filmación se trasladaron a Moab, en Utah, donde el paisaje americano concordaba con lo agreste del paisaje del Medio Oriente. Aquí se capturaron la mayor parte de las escenas entre el soldado y su felina inamorata” (3) (énfasis mío). Desde luego, el cambio de locación obedeció a razones estrictamente prácticas, y no es mi intención decir aquí lo contrario. Pero, por otra parte, no puedo dejar de notar la significativa coincidencia del paisaje norteamericano con el del Medio Oriente, a lo que habría que añadir las resonancias árabes del nombre Moab, en Utah. Algo similar sucede con el título de la película que, en Estados Unidos, aparece como Simoom o Simoom: A Passion in the Desert. Esto hace que el mismo se cargue de múltiples significados. Simoom se menciona en el relato de Balzac, pero no con la connotación de un nombre propio, que es lo que sugiere el título de la película, sino en referencia a un tipo de viento llamado así en árabe (سموم samūm; from the root سم s-m-m, “to poison”) que, de acuerdo también con la información que ofrece Wikipedia, es un viento local, fuerte, seco, cargado de polvo, que sopla en el Sahara, Palestina, Jordania, Siria, y en los desiertos de la península arábiga. Otras ortografías incluyen samiel, sameyel, samoon, samun, simoun, y simoon. […] La tormenta se mueve de manera circular, aciclonada, arrastrando nubes de polvo y arena, y produce un efecto sofocante en hombres y animales. El nombre significa ‘viento de veneno,’ y es llamado así porque la repentina llegada puede causar también una hipertermia que, en su estado avanzado puede ser referida como ‘heat stroke’ o ‘sunstroke.’” Tomemos nota de paso del hecho de que este viento de veneno, y al parecer característicamente árabe, “azotó también a Santa Bárbara, California, en 1859,” […] dejando muertos a muchos animales y a mucha gente temiendo que el fin del mundo había llegado” (http://en.wikipedia.org/wiki/Simoom). Colocado al inicio del título de la película, e identificado a través de los dos puntos, con la pasión del desierto, se consigue, primero, traspolar el exceso de calor generado por el simmom al calor también excesivo de la pasión. La pasión del desierto se reafirma como pasión característicamente árabe, otra vez, porque se la identifica con el simmom. Es justamente por esto que no debemos olvidar que las escenas más calientes de Pasión se filmaron en un espacio en el que el paisaje norteamericano y el del Medio Oriente se vuelven indistinguibles uno de otro. De manera que, si simoom/Simoom es el desierto-viento-pasión-Egipto-Oriente-mujer-barbarie (en la película el pintor Venture dice del simmon que es impredecible, como corazón de mujer), entonces su remolino cegador es ya el lugar ideal para tramar espejismos en el que la diferencia que debía garantizar el lugar privilegiado de Occcidente-lo masculino-el auto-control-la civilización, tiene necesariamente que sucumbir. Comencemos por decir, entonces, que la película sigue, en lo esencial, la trama del relato  balzaciano.
Pero, mientras en el relato de Balzac la invasión de
Napoleón a Egipto en 1798 permanece como telón de fondo,
la película empieza con una elaborada introducción que la
trae a un primer plano. Primero vemos a unos beduinos que descubren en
el desierto a un joven soldado francés mal herido, Augustin
Robert (Ben Daniels), y lo conducen a lo que parece ser un
pequeño poblado en el que vemos mezclados soldados
napoleónicos y nativos. Asistimos a los preparativos para
la amputación: el tabique que le ponen en la boca, los hombres
que lo sujetan. El cirujano-sacrificador se apresta a serruchar el
brazo. La sangre salpica sobre el muro. Y aparece el título: Passion in the desert. balzaciano.
Pero, mientras en el relato de Balzac la invasión de
Napoleón a Egipto en 1798 permanece como telón de fondo,
la película empieza con una elaborada introducción que la
trae a un primer plano. Primero vemos a unos beduinos que descubren en
el desierto a un joven soldado francés mal herido, Augustin
Robert (Ben Daniels), y lo conducen a lo que parece ser un
pequeño poblado en el que vemos mezclados soldados
napoleónicos y nativos. Asistimos a los preparativos para
la amputación: el tabique que le ponen en la boca, los hombres
que lo sujetan. El cirujano-sacrificador se apresta a serruchar el
brazo. La sangre salpica sobre el muro. Y aparece el título: Passion in the desert.La escena que abre la película, como puede suponerse, tiene lugar en el «presente», puesto que la amputación no es sino el final de la historia. Saltamos, pues, de inmediato a ese «pasado», y vemos a un artista de salud frágil, Jean-Michel Venture de Paradis (Michel Piccoli), quien ha sido comisionado por Napoleón para bocetar el paisaje y los monumentos egipcios. Augustin ha recibido el encargo de prevenir que Venture sea molestado por los otros guardias. Vemos al soldado francés y, desde lo alto de una pequeña colina, algunas ruinas egipcias: trozos de columnas y una esfinge. Bajan los dos, y Venture se pone a dibujar, mientras Augustin sube a la cabeza de la esfinge para tomar las medidas. En un breve intercambio con el oficial del regimiento, Augustin calcula el tiempo  que falta para regresar a El Cairo. “Si no
se extravía,” le advierte su interlocutor. “Uno no puede
perderse en Egipto,” asegura sonriendo Augustin, justo cuando estamos
viendo instrumentos de medición, aparatos. “Está el Nilo,
y está Mar Rojo,” añade. Pero es precisamente esa
seguridad de que es imposible perderse en Egipto, la razón por
la que sabemos de antemano que ya lo está. Este es,
posiblemente, el primer guiño irónico de la cinta. Frente
al archivo del conocimiento orientalista – en el que se aúnan
tanto las medidas y bocetos como la conquista depredadora (4) – el desierto baraja sus arenas
movedizas, inutiliza las brújulas, borra, una a una, las
huellas, el camino de regreso. que falta para regresar a El Cairo. “Si no
se extravía,” le advierte su interlocutor. “Uno no puede
perderse en Egipto,” asegura sonriendo Augustin, justo cuando estamos
viendo instrumentos de medición, aparatos. “Está el Nilo,
y está Mar Rojo,” añade. Pero es precisamente esa
seguridad de que es imposible perderse en Egipto, la razón por
la que sabemos de antemano que ya lo está. Este es,
posiblemente, el primer guiño irónico de la cinta. Frente
al archivo del conocimiento orientalista – en el que se aúnan
tanto las medidas y bocetos como la conquista depredadora (4) – el desierto baraja sus arenas
movedizas, inutiliza las brújulas, borra, una a una, las
huellas, el camino de regreso. Más adelante, separados del regimiento por la escaramuza con los árabes, Venture y Augustin  cabalgan
solos por el desierto, bajo un sol ardiente, y la sed se agudiza. Se
mueven como si estuvieran alucinando y estuvieran a punto de
desplomarse. Llegan junto a un arbusto seco. Agustín murmura:
“Estamos perdidos.” Pero Venture no parece escucharlo y dice en voz
alta, como para sí: “Yo he estado aquí antes,” al tiempo
que palpa una de las ramas. Saca, entonces, su cuaderno de bocetar y se
lo extiende al soldado francés: allí aparece bocetado el
arbusto. Horrorizado, Augustin empieza a repetir, maquinalmente: “No he
estado aquí antes…,” al tiempo que camina en círculos
alrededor del arbusto. Se sienta, y ya desesperado comienza a decir:
“No puedes perderte en Egipto… Está el Nilo, y está el
Mar Rojo…” Es en este punto que los dos hombres se separan. Augustin,
antes de marcharse, le promete al pintor que regresará por
él. cabalgan
solos por el desierto, bajo un sol ardiente, y la sed se agudiza. Se
mueven como si estuvieran alucinando y estuvieran a punto de
desplomarse. Llegan junto a un arbusto seco. Agustín murmura:
“Estamos perdidos.” Pero Venture no parece escucharlo y dice en voz
alta, como para sí: “Yo he estado aquí antes,” al tiempo
que palpa una de las ramas. Saca, entonces, su cuaderno de bocetar y se
lo extiende al soldado francés: allí aparece bocetado el
arbusto. Horrorizado, Augustin empieza a repetir, maquinalmente: “No he
estado aquí antes…,” al tiempo que camina en círculos
alrededor del arbusto. Se sienta, y ya desesperado comienza a decir:
“No puedes perderte en Egipto… Está el Nilo, y está el
Mar Rojo…” Es en este punto que los dos hombres se separan. Augustin,
antes de marcharse, le promete al pintor que regresará por
él.II. ¿Puedes perderte en Egipto? “No he estado aquí antes,” ¿por qué Augustin se ve compelido a repetirse esto a sí mismo, una y otra vez? La única respuesta que se me ocurre es que, en efecto, él ha estado allí antes. El horror con que repite que no, parece ligarse a la experiencia de «lo siniestro» tal y como lo entendió Freud. Para éste, lo siniestro “no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y que solo se tornó extraño mediante el proceso de su represión.” Conviene en este punto recordar que al comienzo de su famoso ensayo, Freud alude a la disertación Das Unheimliche, de E. Jentsch, el cual relaciona lo siniestro con un sentido de desorientación. Según él, nos dice Freud, “[c]uanto más orientado esté un hombre en el mundo, tanto menos fácilmente las cosas y sucesos de éste le producirán la impresión de lo siniestro” (“Lo siniestro,” 2484). Sabemos que una impresión similar, esto es, de desorientación, asedia al “retorno involuntario a un mismo lugar” que experimenta el propio Freud (2495) (itálica en el original). En lo que respecta a Augustin no deja de ser significativo que la experiencia oriental tenga, como principal efecto, su desorientación. Esta, por otra parte, es el marcador de un origen reprimido o ninguneado: el útero de la madre, la mujer, la naturaleza, la muerte. El Occidente orientalizó al Oriente, lo envasó en una otredad absoluta, y reificó en él sus deseos y temores más profundos. Esto dio lugar a una paradoja: si el Oriente es lo femenino, lo velado, la amenaza de castración y, en última instancia, de muerte, se comprende que es también justamente el lugar hacia el que nos dirigimos inexorablemente, así como ese de donde procedemos. De modo que Occidente vendría a ser apenas un lapso parentético, precariamente suspendido entre el Oriente y… el Oriente. Así nos explicamos el horror de Augustin cuya refutación, repetida una y otra vez – “No he estado aquí antes” – no es sino el reconocimiento de una familiaridad que había sido reprimida. Ese despertar, el súbito colapso de la diferencia que exigen los sistemas disciplinarios, los saberes institucionalizados, es lo que captura Julia Kristeva en «lo abyecto»: “No es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un orden. Aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas. La complicidad, lo ambiguo, lo mixto” (Los poderes, 11). Antonia Lant nos habla de un “pasado faraónico” en el cine cuyo punto de partida estuvo en “[la] alianza entre novedosas formas ópticas y formas ilusorias de representación.” Lant afirma que hubo una asociación entre el recinto ennegrecido del cine silente y el de la tumba egipcia, en textos teóricos y en el uso del estilo arquitectónico egipcio en los auditorios: una percepción del cine como necrópolis, sus proyecciones misteriosas y malditas, advirtiendo a los espectadores […]; un notado paralelo entre la momificación como preservación para una vida más allá de la vida y lo fantasmático de las imágenes cinemáticas […]; un enlace entre la química de la momificación y esa del revelado e impresión de la película; una asociación entre la moderna sexualidad, particularmente la sexualidad de la pantalla femenina, y los mitos que rodeaban a la Esfinge y su silenciosa ilegibilidad (“The Curse of the Pharaoh,” 71 – 2). Nosotros, los espectadores, no fallamos en reconocer esa familiaridad, que Pasión en el desierto escenifica ejemplarmente: la amalgama de la imagen fantasmática del cine, la sexualidad asociada con la mujer, y por tanto anfibia, ilegible, misteriosa, y un imparable deseo de muerte. Por eso la insistencia de Augustin de que “no es posible perderse en Egipto,” y que más tarde – cuando ya sabe que lo está – vuelve a repetir, exige que se la contraponga al “No he estado aquí antes.” Ambas cosas parecen excluirse mutuamente. Si Augustin no podía perderse en Egipto – o por esta razón en cualquier otra parte – es porque ya tenía un conocimiento previo del lugar; y al revés, si no había estado en Egipto, no solo era posible, sino además de esperar, que se perdiera. Se pierde en un mar de arena que borra la separación entre Utah y Jordania, entre Occidente y Oriente, entre “civilización” y “barbarie,” entre la vida y la muerte, entre lo “masculino” y lo “femenino.” Se desorienta, pierde el Oriente – entiéndase el sentido de orientación – al adentrarse solo en el desierto. Lo que vemos derrumbarse es la seguridad prometida por la diferencia. Egipto no solo se niega a regalar esa diferencia, a confirmarla, sino que parece oponer a ella un conocimiento otro: el del doble. El “no he estado aquí antes” sugiere un encuentro, o más bien un reencuentro con otro terriblemente familiar; otro que debía ser eso – el Otro absoluto – y en el que el yo ahora parece mirarse como si se tratara de un espejo. Y de eso se trata, de una subjetividad hecha de espejismos, de reflejos, de naufragios. III. “Mi cabeza en una bandeja” Saltaré ahora al encuentro de Augustin con el leopardo, pues en esta relación que reside el núcleo de significación más importante de la cinta. Cuando está punto de morir a manos de un árabe que se dispone a abalanzarse sobre él, aparece el leopardo de improviso y se arroja sobre aquél. A una breve toma del forcejeo del hombre con la fiera, le sigue inmediatamente otra de Augustin que se ha refugiado en una cueva. Mientras escucha los rugidos del animal y los gritos del hombre, se tapa horrorizado los oídos. Sale después al aire libre y ve al leopardo devorando todavía a su presa. No hay ninguna imagen gráfica del  banquete;
solamente vemos el cuerpo de lejos y la ropa ensangrentada. Pero esta
escena resulta clave para el desarrollo de la historia: Augustin ha
visto la formidable máquina de matar que es el leopardo, y no
hay que perder de vista, ni mucho menos olvidar, que ese saber no puede haberlo abandonado
ni un instante. Y no solo a Augustin, sino tampoco a Ben Daniels. En
efecto, Vicky Moon nos dice que durante la escena de la danza – y a lo
que nos referiremos enseguida – Daniels resultó lastimado. Moon
cita lo que Currier le contó a un escritor: “Apretó a Ben
por la cintura, y Ben casi se hiela. Podía sentir su poder. El
gato se le tiró a la pierna y lo mordió. La herida fue
solo una hincada, pero después de eso Ben temblaba un poco” (The Middleburg Mystique, 39). banquete;
solamente vemos el cuerpo de lejos y la ropa ensangrentada. Pero esta
escena resulta clave para el desarrollo de la historia: Augustin ha
visto la formidable máquina de matar que es el leopardo, y no
hay que perder de vista, ni mucho menos olvidar, que ese saber no puede haberlo abandonado
ni un instante. Y no solo a Augustin, sino tampoco a Ben Daniels. En
efecto, Vicky Moon nos dice que durante la escena de la danza – y a lo
que nos referiremos enseguida – Daniels resultó lastimado. Moon
cita lo que Currier le contó a un escritor: “Apretó a Ben
por la cintura, y Ben casi se hiela. Podía sentir su poder. El
gato se le tiró a la pierna y lo mordió. La herida fue
solo una hincada, pero después de eso Ben temblaba un poco” (The Middleburg Mystique, 39). Augustin, quien – insisto – no pudo haber olvidado lo que vio, es no obstante fascinado por la belleza del leopardo. Comienza a intimar con él, y así los vemos jugar, junto a una pequeña charca que había cerca. A estas alturas, lo único que queda del uniforme de soldado es la chamarreta azul. En cuanto al pantalón, este ha sido reemplazado por un simple calzón, holgado, de tela muy fina. Augustin, que acaba de salir del agua casi desnudo, forcejea juguetonamente con el leopardo; o más bien, leoparda, puesto que ya ha descubierto que es hembra. Ambos se disputan la chaqueta azul. “Ya es hora de que tengas un nombre,” le dice el soldado, sonriendo, al leopardo:   Cleopatra, reina del desierto… no; tuvo un final triste Jeannette (rugido)... definitivamente, no Jeanette) Louise Colette… bella como la humedad …. Marie… ella canto en la oscuridad para mí Augustin recupera la chaqueta, y corre agarrando la cola del leopardo, mientras lleva en la otra mano una penca. Entran en la cueva. Augustin ya se ha puesto la chaqueta y el calzón, aunque la deja abierta. Colocándose la penca sobre la cabeza. ¿Qué tal un nombre árabe? Remedando una danza como la de Salomé y   ¡Aisha!... ella bailó el sable para mí en El Cairo La, la, la ¡Sultana! ¡Salomé!… mi cabeza… en una bandeja El joven soldado acompaña sus palabras con un gesto -- como si se cortara el cuello y ofreciendo su cabeza al animal cuya mirada coincide con la nuestra -- y mientras baila remedando los movimientos de Salomé: ¡Isis! ¡Shiva! …… ¡Josephine! …… ¿Quieres bailar?....   Atrae al leopardo hacia él por las patas. Lo vemos por la espalda, moviéndose lenta, sensualmente, como si danzara con el animal. La cabeza del leopardo, asomando por sobre sus hombros a un lado y al otro, parece mirarlo – y mirarnos – con curiosidad. Cada vez más excitado, Augustin le dice: “Eres hermosa….” Y luego: “¿Cómo te llamaré?”   La escena – hábilmente respaldada por el poder hipnotizante de la música – rezuma un intenso erotismo. Los close-ups de Augustin, particularmente de la mirada azul, intensa, seguidos por los de la cabeza del leopardo, sugieren un match perfecto entre dos bellezas salvajes. Por otra parte, el homoerotismo de esta escena en particular – y de la que le sigue – resulta apabullante. Esto último se manifiesta en el para nada disimulado deleite de la cámara en el cuerpo de Daniels, aún más erotizado por su cercanía a lo salvaje. Hay que agregar, además, el juego también de la cámara a sustituir en numerosas ocasiones el leopardo al que requiebra Daniels por el espectador. Así, por ejemplo, cuando Augustin ofrece su cabeza al leopardo, mientras simula danzar como Salomé, es realmente a nosotros a quienes está sonsacando, a quienes mira, a quienes le ofrece su cabeza. Ahora bien, el ritual danzario que ocurre mientras Augustin busca un nombre para el leopardo es otro de los guiños irónicos que nos hace la cinta. Los nombres orientales, y femeninos – con excepción del de Shiva – refuerzan la asociación Egipto (Oriente)-mujer-muerte. Debe notarse la paradoja de que, mientras por una parte la mujer es igualmente reificada como un cuerpo abierto, disponible, y en general, hecho para darle placer al hombre (“Marie… ella cantó en la oscuridad para mí”… “Aisha… ella bailó para mí en El Cairo…”), este cuerpo, se sugiere, es también letal. De ahí la asociación de Marie con la oscuridad, de Aisha con el sable, y, más explicitamente, de Salomé con la decapitación del hombre. Se trata de tres figuras asociadas a la castración. Por otra parte, la asociación de la mujer con Oriente es tan fuerte que cualquier imagen estereotipada de aquélla no puede sino orientalizarse. Esta es la razón por la que Josephine y Marie, por ejemplo, se acomodan sin problemas junto a Salomé, Aisha o Isis. La perversión de la escena, sin embargo, está en el gozo con que Augustin parece dispuesto a entregar la cabeza. Esto se debe, principalmente, a la ambigua posición erótica que ocupa él mismo. Llama la atención en este sentido, y para solo mencionar el ejemplo más visible, que él ocupe en la pantalla, simultáneamente, el lugar masculino del decapitado y el lugar femenino del deseo y el baile decapitantes. “¿Cómo te llamaré?,” Augustin insiste en preguntar. Y la pregunta sigue en la escena siguiente, ahora en el exterior, con el telón de fondo de unas ruinas. Echado en el piso, bocarriba, está el leopardo. Tendido a su lado está Augustin: “Alma del viento…” Su mano acaricia lentamente el cuerpo del animal; lo recorre. Toma una de sus patas delanteras y la acerca, presionándola suavemente hasta que asoma la garra. Con voluptuosidad se la pasa por el rostro. Luego toma la cabeza del animal entre sus manos y le abre las fauces por las que asoma un colmillo. La cabeza de Augustin se restriega con suavidad con la de la bestia. Finalmente lo vemos sobre el animal, lamiéndolo, degustándolo en total abandono. Escuchamos el golpe limpio, certero. Y vemos la cabeza sobre el plato, satisfecha. La escena, en cuestión, resulta genial por la manera en que juega, otra vez, con la ambigüedad erótica de Daniels. Para empezar, los roles masculino-femenino son fluidos, en primer lugar por la fractura de la relación sujeto-objeto y activo-pasivo. Augustin ocupa, como decíamos, un lugar intermedio en estas relaciones. Mientras él permanece absorto en su relación erótica con el leopardo, la cámara nos lo sirve, podríamos decir que en bandeja de plata. Debemos notar que Daniels permanece frente a nosotros casi todo el tiempo que dura la toma. Invariablemente la cámara nos lo ofrece en cuidadosos close-ups, y nos lo acerca o lo aleja con el propósito claro de objetivarlo como foco casi exclusivo del campo visual y del deseo. Esto se logra, fundamentalmente, por un astuto manejo de la desnudez. La chaqueta solo se abre lo suficiente para que podamos ver una franja gloriosa del pecho y un pezón. Pero esa entrada – unida a la voluptuosidad de la pose – sugiere una disponibilidad, una invitación. Igualmente hay que notar la cuidadosa postura de las piernas, una de ella extendida, mientras el muslo de la otra se eleva y permanece doblada a la altura de la rodilla. La cámara se acerca al torso, pero pasando a través de la entrepierna que se abre. El nudo que hace la tela en este lugar, recogiéndose a la altura de la cintura, parece requebrar el zarpazo de una garra. La pose de Daniels, su abandono, así como la laxitud de su ropa, nos recuerdan la imagen estereotipada de la mujer oriental. Y debe notarse que el contraste entre esta pose, más lánguida, y el rol activo, deseante, que lo vemos desempeñar al lamer el cuerpo del leopardo no solo no se oponen, sino que se combinan perfectamente en la misma proyección de un erotismo ambiguo. El cuerpo endurecido del leopardo, al que con tanta dedicación se entrega la lengua de Daniel, no falla en sugerir una descomunal erección fálica. Al cabo, el trabajo de esa lengua nos coloca ante un sujeto activo, y al mismo tiempo servil, sometido abyectamente al objeto de su deseo. Finalmente, quizá lo más decisivo es la intencionalidad de la cámara misma, su tenaz lamida sobre cuerpos que sentimos próximos, íntimos, y definitivamente distantes; cuerpos que relaman nuestro deseo y nuestro horror: el deseo bestial de Augustin es un desafío, una advertencia. 
      IV. ¿El último velo? Un día el leopardo desaparece, y cuando regresa no vuelve solo: lo acompaña otro leopardo. Augustin se vuelve ahora más posesivo. Está dispuesto a competir con su rival, y para ello renuncia  a las ropas que le quedaban. Lo vemos moverse a gatas,
como una fiera, y hasta rugir. Queriendo lograr un mimetismo perfecto,
se dirige a la charca y empieza a machacar piedras para mezclarlas con
el agua y el fango y obtener colores. Con la mezcla obtenida, se pinta
manchas en la piel, semejantes a las del leopardo. Cuando por fin
consigue atraer al leopardo, lo ata a una de las columnas en ruina para
que vuelva a escaparse. Vestido otra vez de soldado, Augustin se
dispone a marchar con la intención de regresar por el animal.
Pero éste, rompiendo las ligaduras que lo ataban, se abalanza
sobre él. Mientras luchan, Augustin saca una daga y le da
muerte. Abrumado por lo sucedido, carga al animal muerto entre los
brazos y empieza a andar. La cámara lo toma desde arriba, y lo
vemos alejarse, desaparecer poco a poco en la inmensidad del desierto,
mientras comienza a caer la tarde. a las ropas que le quedaban. Lo vemos moverse a gatas,
como una fiera, y hasta rugir. Queriendo lograr un mimetismo perfecto,
se dirige a la charca y empieza a machacar piedras para mezclarlas con
el agua y el fango y obtener colores. Con la mezcla obtenida, se pinta
manchas en la piel, semejantes a las del leopardo. Cuando por fin
consigue atraer al leopardo, lo ata a una de las columnas en ruina para
que vuelva a escaparse. Vestido otra vez de soldado, Augustin se
dispone a marchar con la intención de regresar por el animal.
Pero éste, rompiendo las ligaduras que lo ataban, se abalanza
sobre él. Mientras luchan, Augustin saca una daga y le da
muerte. Abrumado por lo sucedido, carga al animal muerto entre los
brazos y empieza a andar. La cámara lo toma desde arriba, y lo
vemos alejarse, desaparecer poco a poco en la inmensidad del desierto,
mientras comienza a caer la tarde.Para concluir, quiero referirme a dos tópicos imposibles de eludir: el de civilización vs. barbarie y el de lo humano vs. lo animal. Ambos, desde luego, están conectados, como también lo están con la sombrilla orientalista. Comenzaré por esto último. Uno de los estereotipos más persistentes de Oriente es el que lo identifica con lo irracional. El oriente es percibido entonces como el lugar de una sensualidad desenfrenada, y en general, de pasiones desbordadas. El importe político y propagandístico de esa visión esterotipada está a la vista  de todos. La perspectiva más
generalizada hoy asocia al Oriente con la barbarie. Los ejemplos
están a la vista. Si el expresidente norteamericano – de
infausta memoria – podía condenar la agresión a los
«países civilizados» por parte de un Oriente
bárbaro (que era lo implicado), no es de extrañar que una
señora ignorante le dijera a McCain, durante la campaña
presidencial, que Obama era árabe. Pero más reveladora en
este sentido, fue la respuesta del candidato republicano de que no, de
que Obama era “un buen hombre.” Otro ejemplo de lo que estamos diciendo
lo encontramos en el artículo “Learning to Live with Radical
Islam,” de Fareed Zakaria, publicado recientemente en Newsweek (5). El titular mismo, en el que Radical Islam aparece
sensacionalistamente destacado en negrita, es la puerta de entrada a la
visión maniquea y colonialista que Occidente – y en
particular el gobierno estadounidense – han estado propagandizando con
ayuda de los medios de comunicación, de las de todos. La perspectiva más
generalizada hoy asocia al Oriente con la barbarie. Los ejemplos
están a la vista. Si el expresidente norteamericano – de
infausta memoria – podía condenar la agresión a los
«países civilizados» por parte de un Oriente
bárbaro (que era lo implicado), no es de extrañar que una
señora ignorante le dijera a McCain, durante la campaña
presidencial, que Obama era árabe. Pero más reveladora en
este sentido, fue la respuesta del candidato republicano de que no, de
que Obama era “un buen hombre.” Otro ejemplo de lo que estamos diciendo
lo encontramos en el artículo “Learning to Live with Radical
Islam,” de Fareed Zakaria, publicado recientemente en Newsweek (5). El titular mismo, en el que Radical Islam aparece
sensacionalistamente destacado en negrita, es la puerta de entrada a la
visión maniquea y colonialista que Occidente – y en
particular el gobierno estadounidense – han estado propagandizando con
ayuda de los medios de comunicación, de las  producciones
hollywoodenses, y de los numerosos “expertos” en el medio oriente, como
el propio Zakaria, que plagan los noticieros. Es por eso que lo que
sí debe maravillarnos ahora – y lo que ninguno de esos
“expertos” menciona – es el enterarnos de que, súbitamente, hay
nada menos que talibanes moderados.
Desde luego, la identificación explícita de los
árabes con la barbarie ha encontrado su punto más
peligroso en la identificación de estos con el terrorismo. Lo
que está en juego aquí, es la humanidad misma del sujeto
oriental. Pero no olvidemos que eso que posibilita la efectividad del
discurso colonial no es otra cosa que su incapacidad y su falta de
voluntad para mirarse a sí mismo y reconocer su propio
radicalismo, sus propias prácticas terroristas, su
fundamentalismo. producciones
hollywoodenses, y de los numerosos “expertos” en el medio oriente, como
el propio Zakaria, que plagan los noticieros. Es por eso que lo que
sí debe maravillarnos ahora – y lo que ninguno de esos
“expertos” menciona – es el enterarnos de que, súbitamente, hay
nada menos que talibanes moderados.
Desde luego, la identificación explícita de los
árabes con la barbarie ha encontrado su punto más
peligroso en la identificación de estos con el terrorismo. Lo
que está en juego aquí, es la humanidad misma del sujeto
oriental. Pero no olvidemos que eso que posibilita la efectividad del
discurso colonial no es otra cosa que su incapacidad y su falta de
voluntad para mirarse a sí mismo y reconocer su propio
radicalismo, sus propias prácticas terroristas, su
fundamentalismo. Julia Kristeva observa acertadamente que la limitación de Freud en su lectura de lo siniestro por el énfasis que puso en aquellas obras en las que “el efecto siniestro es abolido debido al hecho mismo de que el mundo entero de la narrativa es ficticio.” Como consecuencia de esto, sigue, Kristeva, “el artificio neutraliza a lo siniestro, y vuelve todos los retornos de lo reprimido aceptables y placenteros” (Strangers, 187). Kristeva, que atrae al reino de lo siniestro particularmente la muerte y lo femenino, retoma la despersonalización que Freud de que habla Freud en relación con lo siniestro, pero insistiendo en que esta desborda lo literario en la experiencia psíquica de la otredad, sobre todo en la relación con el «extranjero». “¿Podemos estar tan seguros – nos pregunta – “de que los sentimientos ‘políticos’ de la xenofobia no incluyen, a menudo inconscientemente, esa agonía de horrorizada felicidad que ha sido llamada unheimlich [lo siniestro],  que en inglés es uncanny, y que los griegos con
simple justeza llamaron xenos,
“extranjero”? Se trata de ese sentido de despersonalización,
añade, “que Freud descubrió en [lo siniestro] y que
retoma nuestros y miedos infantiles del otro – el otro de la muerte, el
otro de la mujer, el otro del deseo incontrolable” (Strangers, 191). que en inglés es uncanny, y que los griegos con
simple justeza llamaron xenos,
“extranjero”? Se trata de ese sentido de despersonalización,
añade, “que Freud descubrió en [lo siniestro] y que
retoma nuestros y miedos infantiles del otro – el otro de la muerte, el
otro de la mujer, el otro del deseo incontrolable” (Strangers, 191). En este punto, puede verse que ese otro, tal y como lo resume Kristeva, podría ser perfectamente representado en los miedos y deseos que inspira el Oriente – no menos asociado, en efecto, con la muerte, la mujer y el deseo incontrolable, y, por tanto, con lo extranjero. Solo que aquí habría que agregar otro elemento importante: lo animal, lo bárbaro. Después de todo el deseo incontrolable que menciona Kristeva sugiere una animalidad, un estado fuera de la racionalidad, de la ley, de lo humano. Conviene, pues, tener en cuenta la advertencia de Giorgio Agamben en el sentido de que “preguntarse en qué modo – en el hombre – el hombre ha sido separado del no-hombre y el animal de lo humano es más urgente que tomar posición acerca de las grandes cuestiones, acerca de los denominados valores y derechos humanos” (Lo abierto, 35). Somos confrontados otra vez con el mismo dilema: la familiaridad (con lo extrajero encarnada en la muerte, la mujer, el deseo, y el animal) que debe ser reprimida, pero que, paradójicamente, limita, empobrece y pone en peligro la condición humana misma.  Lo que vemos en Pasión en el
desierto no es otra cosa que el gradual retorno a la conciencia,
y finalmente la bievenida, del otro reprimido. Del “es imposible
perderse en Egipto” pasamos a la intuición y el horror de “yo no
he estado aquí,” al gozoso ofrecimiento – si bien inconsciente
en el momento de su enunciación: “mi cabeza en una bandeja.”
Finalmente, asistimos a la consumación del sacrificio: la
desnudez y el vehemente deseo de pasar al otro lado: al lado del
animal. Estamos ante el develamiento de una intimidad reprimida que da
ahora a lo abierto, a una
posibilidad infinita de placeres, de desplazamientos. Como expresa
Kristeva, lo siniestro “es una destructuración
del yo que bien podría permanecer como un síntoma
sicótico o encajar como una apertura
a lo nuevo, a lo incongruente” (Strangers,
188) (énfasis en el original).
Lo que vemos en Pasión en el
desierto no es otra cosa que el gradual retorno a la conciencia,
y finalmente la bievenida, del otro reprimido. Del “es imposible
perderse en Egipto” pasamos a la intuición y el horror de “yo no
he estado aquí,” al gozoso ofrecimiento – si bien inconsciente
en el momento de su enunciación: “mi cabeza en una bandeja.”
Finalmente, asistimos a la consumación del sacrificio: la
desnudez y el vehemente deseo de pasar al otro lado: al lado del
animal. Estamos ante el develamiento de una intimidad reprimida que da
ahora a lo abierto, a una
posibilidad infinita de placeres, de desplazamientos. Como expresa
Kristeva, lo siniestro “es una destructuración
del yo que bien podría permanecer como un síntoma
sicótico o encajar como una apertura
a lo nuevo, a lo incongruente” (Strangers,
188) (énfasis en el original). Debe notarse, en primer lugar, que el personaje de la película desbanca la el binarismo sujeto-objeto al oscilar continuamente entre ambas posiciones. Él nos es propuesto a nosotros como objeto de nuestro deseo, mientras él mismo se da a la tarea de domesticar y ejercer poder sobre el a través del intento de nombrarlo. Sin embargo, observamos su fracaso en dar con el nombre justo – “¿cómo debere llamarte?,” le pregunta intrigado – y, por otra parte, que termina sometido; subyugado, deberíamos decir, por el “objeto” de su deseo, y al cual sacrifica la coherencia de su yo.  Recordemos que, según Georges Bataille, “[t]oda
la operación erótica tiene como principio una
destrucción de la estructura de ser cerrado que es, en su estado
normal, cada uno de los participantes en el juego.” Es decir, se trata
de que el erotismo implica “una disolución de esas formas de
vida social, regular, que fundamentan el orden discontinuo de las
individualidades que somos.” Ahora bien, aunque Bataille insiste en que
ambos participantes deben someterse al mismo “movimiento de
disolución,” también nos dice que en esa
disolución “al participante masculino le corresponde, en
principio, un papel activo; la parte femenina es pasiva” (El erotismo, 22-23) (énfasis
nuestro). Pero, puesto que – siguiendo lo que Bataille mismo dices – el
erotismo es un producto cultural, en Pasión
en el desierto ese erotismo no puede estar sino exclusivamente
en Augustin. En este sentido él es tanto el sacrificador, como el sacrificado. Él es lo cerrado que se abre a lo abierto, él es lo abierto por lo abierto (es decir, por lo que
podemos pensar Recordemos que, según Georges Bataille, “[t]oda
la operación erótica tiene como principio una
destrucción de la estructura de ser cerrado que es, en su estado
normal, cada uno de los participantes en el juego.” Es decir, se trata
de que el erotismo implica “una disolución de esas formas de
vida social, regular, que fundamentan el orden discontinuo de las
individualidades que somos.” Ahora bien, aunque Bataille insiste en que
ambos participantes deben someterse al mismo “movimiento de
disolución,” también nos dice que en esa
disolución “al participante masculino le corresponde, en
principio, un papel activo; la parte femenina es pasiva” (El erotismo, 22-23) (énfasis
nuestro). Pero, puesto que – siguiendo lo que Bataille mismo dices – el
erotismo es un producto cultural, en Pasión
en el desierto ese erotismo no puede estar sino exclusivamente
en Augustin. En este sentido él es tanto el sacrificador, como el sacrificado. Él es lo cerrado que se abre a lo abierto, él es lo abierto por lo abierto (es decir, por lo que
podemos pensar  como
abierto, desde la
divisoria de la cultura), y, no obstante, lo que permanece cerrado y mudo – vale decir, incompleto – en relación con
lo abierto. En efecto,
el hecho mismo de que intente pasar
por o convertirse en
animal a través de las manchas que pinta en su cuerpo, solo
reifica la distancia que lo separa de lo
abierto. El leopardo no piensa en ser leopardo; es, simplemente: “En cuanto al
animal no conoce ente ni no ente, abierto ni cerrado, él
está fuera del ser, fuera en una exterioridad más externa
que todo abierto y dentro de una intimidad más interior que toda
clausura” (Lo abierto, 166-167). como
abierto, desde la
divisoria de la cultura), y, no obstante, lo que permanece cerrado y mudo – vale decir, incompleto – en relación con
lo abierto. En efecto,
el hecho mismo de que intente pasar
por o convertirse en
animal a través de las manchas que pinta en su cuerpo, solo
reifica la distancia que lo separa de lo
abierto. El leopardo no piensa en ser leopardo; es, simplemente: “En cuanto al
animal no conoce ente ni no ente, abierto ni cerrado, él
está fuera del ser, fuera en una exterioridad más externa
que todo abierto y dentro de una intimidad más interior que toda
clausura” (Lo abierto, 166-167).El final de la película – Augustin desapareciendo, empequeñeciéndose en la inmensidad del desierto – se  cierra y abre magistralmente en relación con su
comienzo, ya mencionado: la amputación del brazo. La
amputación se realiza, por cierto, cuando – después de
beber un poco de alcohol – Augustín está todavía consciente. Esa amputación
(castración simbólica) es el precio pagado por un
conocimiento prohibido, por la transgresión del inconsciente.
Transgresión preciosa, el sacrificio es también una
ganancia. “Sobre la base de un inconsciente erótico, portador-de
muerte,” concluye Kristeva, “la siniestra extrañeza – una
proyección tanto como un primer ejercicio del deseo de muerte –
que presagia la obra del ‘segundo’ Freud, el del Más allá del Principio del
Placer, establece la diferencia dentro de nosotros en su forma
más desconcertante y la presenta como la condición misma
de nuestro ser con otros” (Strangers,
192). cierra y abre magistralmente en relación con su
comienzo, ya mencionado: la amputación del brazo. La
amputación se realiza, por cierto, cuando – después de
beber un poco de alcohol – Augustín está todavía consciente. Esa amputación
(castración simbólica) es el precio pagado por un
conocimiento prohibido, por la transgresión del inconsciente.
Transgresión preciosa, el sacrificio es también una
ganancia. “Sobre la base de un inconsciente erótico, portador-de
muerte,” concluye Kristeva, “la siniestra extrañeza – una
proyección tanto como un primer ejercicio del deseo de muerte –
que presagia la obra del ‘segundo’ Freud, el del Más allá del Principio del
Placer, establece la diferencia dentro de nosotros en su forma
más desconcertante y la presenta como la condición misma
de nuestro ser con otros” (Strangers,
192).
Notas 1. http://www.charlierose.com/guest/view/3711 2. http://www.charlierose.com/view/interview/4855 3. John Calhoun. “Animal Passion” en Live Design: http://livedesignonline.com/mag/lighting_animal_passion/ (Esta y las traducciones que siguen, son mías) 4. Robert está entregado a sus labores de medición de la esfinge cuando advierte de pronto que un grupo de soldados del regimiento, instigados por el oficial, se disponen a disparar con un cañón a la cabeza de la esfinge. Venture trata de evitarlo, pero no lo consigue, y la cabeza de la esfinge estalla en pedazos. Se trata de un acto de violencia gratuita, contra el que protesta Venture, inútilmente, porque se ríen de él. A la mañana siguiente de este hecho, un grupo de jinetes árabes atacan súbitamente el regimiento francés. La escena se desarrolla con una violencia que es tan rápida como brutal. Cuando todo ha pasado, vemos a un joven árabe moribundo. El oficial se aproxima a él con un cuchillo. “¡No!,” lo detiene Robert, “que está vivo todavía.” El oficial se detiene justo el tiempo necesario para mirarlo, echarse a reír, y espetar – acompañando la palabra con el acto – “ya no.” El artista, que habla el árabe, vuelve a la tarea de pintar, ahora el paisaje. A su lado yace otro joven árabe, que sangra. Despreocupadamente, moja sus dedos en la sangre, y pinta con ellos. 5. Ver: Fareed Zakaria. “Learning to Live with Radical Islam,” Newsweek. Significativamente, la porción del artículo seleccionada para llamar la atención del lector, a continuación del título, dice: “No tenemos que aceptar el apedreo de los criminales. Pero, es hora no tratar más a los islamistas como terroristas potenciales” (25). En primer lugar, el término «islamista» sugiere una indistinción entre «islámico» - como perteneciente a una región, o religión – e «islamista», que expresaría la adhesión fanática al Islám (de hecho, lo segundo se solo confirma el recelo y el desprecio, simbólico y real, que Occidente ha despositado en el primero). Así, en el artículo “Distinguiendo entre el Islám y el Islamismo,” del Center for Strategic and International Studies, se expresa que respecto al Islám “uno debe empezar por comprender el profundo y pertinaz llamado del Islám tradicional,” mientras que el Islamismo “es una ideología que demanda la adherencia más completa del hombre a la ley sagrada del Islám, y rechaza, tanto como sea posible, la influencia exterior” (Danielpipes.org: http://www.danielpipes.org/954/distinguishing-between-islam-and-islamism). Regresando al artículo de Zakaria, en segundo lugar, el islamismo, o los islamistas, es identificado con la barbarie: la lapidación de los criminales. Tanto en el de Zakaria, como en el segundo artículo citado, se enjuicia al Islám, a los islámicos desde una perspectiva etnocéntrica que, convenientemente, elude el “Islám” en el interior de Occidente: los pertinaces esfuerzos del cristianismo por convertir a todo el mundo, o – en el caso concreto de los Estados Unidos – los más que cuestionables métodos de ejecución de los criminales: la cámara de gas, la silla eléctrica (todas las traducciones son mías). Bibliografía Agamben, Giorgio. Lo abierto. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006. Bataille, Georges. El erotismo. Barcelona: Tusquets, 1997. Calhoum, John. “Animal Passion” en: Livedesignonline.com Freud, Sigmund. “Lo siniestro.” Obras Completas 3. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 2003. 2483-2505. Center for Strategic and International Studies, “Distinguishing Between Islam and Islamism” en: DanielPipes.org Kristeva, Julia. Los poderes de la perversión. Buenos Aires: Siglo XXI, 2000. Lant, Antonia. “The Curse of the Pharaoh“ en: Visions of the East. Orientalism in Film. Edited by Matthew Bernstein & Gaylyn Studlar. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1997. 69 – 98. Moon, Vicky. The Middleburg Mystique. Capital Books, 2001. Zacharia, Fareed. “Learning to Live with Radical Islam,” Newsweek, March 8, 2009. 25-28. |
| |
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | Café
París | La dicha
artificial | Ecos
y murmullos |
| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |