| La
rosa secreta
Félix
Lizárraga
A
Katiuska Barroso, a Sergio Pitol
Elaine
encendió un fósforo de cabeza amarilla que se
desprendió
al encenderse y se le pegó en el  dedo.
Elaine gritó, sacudió la mano y se ensalivó el
dedo.
Ahora tendría una ampolla, y le sería difícil
manejar
la pluma fuente. Por fortuna el examen del día siguiente
sería
oral; por fortuna sólo para su dedo lastimado, ya que los
exámenes
orales, y de filosofía, eran el coco de la mayor parte de los
estudiantes,
mayoría en la cual Elaine se contaba a sí misma. Aun los
mejores alumnos, como ella, temían a las pruebas orales. dedo.
Elaine gritó, sacudió la mano y se ensalivó el
dedo.
Ahora tendría una ampolla, y le sería difícil
manejar
la pluma fuente. Por fortuna el examen del día siguiente
sería
oral; por fortuna sólo para su dedo lastimado, ya que los
exámenes
orales, y de filosofía, eran el coco de la mayor parte de los
estudiantes,
mayoría en la cual Elaine se contaba a sí misma. Aun los
mejores alumnos, como ella, temían a las pruebas orales.
El siguiente fósforo no encendió en absoluto, pero el
tercero
respondió con normalidad y logró que brotara la llamita
súbita,
azulada, del gas. Puso el jarro de agua sobre la hornilla y
salió
de la cocina, esquivando la mesa de comer con un movimiento habitual de
las caderas.
Empujó la puerta de su cuarto y se sentó frente al
montón
de mamotretos que la aguardaba en su propia mesita. Desde su asiento
empujó
la puerta tras de sí de forma que quedó entornada. Nunca
cerraba la puerta de su cuarto, pero tampoco la dejaba abierta de par
en
par; su madre conocía cuando Elaine estaba en la casa de
sólo
mirar aquella puerta entornada, nunca cerrada hasta el aislamiento,
pero
sólo lo bastante abierta para que se pudiera mirar adentro
metiendo
la cabeza.
Era una especie de cariñosa declaración de independencia
que había surgido de ella espontáneamente y sin
comentarios,
ya de niña, y que su madre había aceptado del mismo modo,
pues nunca intentó meter una cabeza vigilante por la hendija, o
abrir del todo sin primero pedir el permiso de Elaine. Aquella puerta
entornada
era la expresión de su confianza mutua.
Ahora
estaba sola en la casa, y Elaine pensó que mientras se calentaba
el agua de su baño podía repasar un poco. Miró sin
entusiasmo los mamotretos apilados en la mesita, sus libretas
revueltas,
la guía de estudios y sobre ella la vieja Parker que a falta de
buena tinta Elaine rellenaba con una de fabricación casera.
Volvió a meterse en la boca el dedo lastimado y se lo
miró,
húmedo; lo que en una epidermis menos delicada que la suya
hubiese
quedado en un enrojecimiento sin consecuencias comenzaba a convertirse
en una ampolla doble.
Se levantó entonces a buscar la leche de magnesia, pero no la
encontró
en su sitio habitual, el botiquín del baño, por
más
que revolvió entre medicinas, lociones y champúes. Al
cerrar
el botiquín, se miró fugazmente en el espejo y se
encontró
un poco pálida, como siempre en invierno.
Sobre la coqueta del cuarto de su madre encontró sin dificultad
el pomo que buscaba, pues resaltaba de una manera casi violenta entre
la
preciosa, pulcra, ordenada cristalería del juego de tocador. A
Elaine
le pareció extraña aquella negligencia de su madre, hasta
que recordó haberla oído la noche anterior maldecir en
voz
baja en la cocina, y sonrió.
Hundió el dedo en el pomo, y gozó a la vez del frescor de
la magnesia en la quemadura y de la contemplación del orden
elegante
que reinaba en aquel cuarto, ese orden sin severidades que tanto
envidiaba
a su madre y que había procurado imitar toda su vida, sin
conseguirlo.
Nadie sino su madre era capaz de lograr que convivieran en
armonía
los heterogéneos muebles de su cuarto, la cama moderna con el
multimueble
como cabecera, la máquina de coser, la coqueta Luis XV y la comadrita de rejilla y oscura caoba torneada que heredara de la
abuela de Elaine.
XV y la comadrita de rejilla y oscura caoba torneada que heredara de la
abuela de Elaine.
Había forrado todo con una de esas telas hechas de retazos que
ella
llamaba "telas de paciencia", y de la misma tela de retazos, casi
suntuosa,
eran las cortinas y hasta la alfombrilla para los pies que había
junto a la cama. Todo estaba además agradablemente limpio y
cuidado.
Elaine pensó que la tersa pulcritud de aquel cuarto era el
retrato
de su madre, mejor que cualquier fotografía. En la oficina donde
trabajaba como secretaria la tenían en alto aprecio por esas
mismas
cualidades, su laboriosidad, su eficiencia, su bondad un poco lejana y,
más secretamente, sus habilidades como costurera.
Tal vez a manera de compensación, por lo mismo que era natural y
sosegadamente ordenada, su madre se permitía de tarde en tarde
ciertas
pequeñas negligencias, dejar la magnesia en la coqueta, una
revista
literaria a medio hojear sobre el cubrecama sin una arruga, tener en
los
últimos tiempos un amante casado con el que salía un fin
de semana sí y otro no, y pasarse llorando en secreto algunas
noches
de las que emergía demacrada pero más dulce que de
costumbre.
Elaine
suspiró, recogió la revista de la cama y fue a guardar la
magnesia en el botiquín, rozando distraída con la revista
el librero atestado que se extendía a todo lo largo y alto del
pasillo
al que daban los cuartos.
Unas puertas de cristal corredizo protegían del polvo los
numerosos
volúmenes que se alineaban apretadamente hilera sobre hilera,
ante
y sobre y entre los cuales se amontonaban unos y otros de cualquier
manera,
hasta dar la impresión de que si se abría una de aquellas
puertas aquella barricada se desbordaría, se derrumbaría,
se vendría abajo como un alud.
El librero y la mayor parte de los libros habían pertenecido al
padre de Elaine, lo mismo que la Parker y una pipa que de
pequeña
Elaine gustaba de olisquear sacándola a escondidas, como una
especie
de talismán, de la gaveta donde la guardaba su madre. Lo
hacía
a escondidas aun sabiendo que nadie la castigaría por eso.
Lo que nunca supo fue que su madre la sorprendió sin querer un
día
en que Elaine creyó estar sola en la casa. La madre
sintió
en su cuarto el rumor de un registro furtivo; se acercó de
puntillas,
y pudo ver la expresión grave, concentrada, con que la
niña
de siete años se acercaba la pipa a la cara 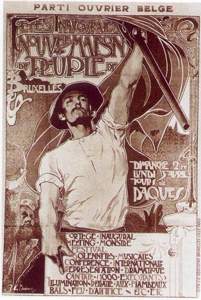 y
la olfateaba largamente, con los ojos cerrados. y
la olfateaba largamente, con los ojos cerrados.
Ese tufillo a picadura quemada era el único recuerdo seguro que
conservaba de su padre, pues no conseguía asociarlo, incluso, a
la imagen de aquel hombre hermoso que sonreía en las fotos del
álbum
familiar.
Al cabo de los años, sin embargo, llegó a preguntarse si
el olor que recordaba era en efecto el de su padre o el de sus
olisqueos
furtivos.
Aquella manía inocente y secreta fue desapareciendo, desplazada,
o reemplazada, por el interés de la lectura. Tal vez
había
comenzado buscando, tras aquellas puertas encristaladas y corredizas,
en
aquel laberinto de letras alineadas fila a fila unas sobre otras como
los
propios volúmenes en sus estanterías, otro camino hacia
su
padre. Acabó encontrando, en cambio, el hábito y el gusto
de los libros.
Pero Elaine no pensaba en nada de esto mientras iba hacia la cocina sin
soltar la revista y comprobaba con un dedo sano que el agua no estaba
aún
lo bastante caliente para su baño; había poco gas, o las
hornillas estaban tupidas, o ambas cosas, no se sabía.
Suspirando,
esquivó maquinalmente la mesa y volvió a su cuarto
rozando
los cristales del librero con el dedo ampollado, de modo que se
lastimó,
y volvió al baño por la leche de magnesia. Con el dedo
metido
en el pomo se sentó de nuevo frente a la mesita de estudio,
sobre
la que reinaba, como en todo el resto de su cuarto, un caos aparente y
no sin gracia, repetido en la gran luna del escaparate que, abierto,
revelaba
en su interior más libros que otra cosa, libros cuyo desorden
repetía
a su vez el de la mesita y el gran librero del pasillo.
Elaine decidió que estudiaría a la noche, mientras le
repasara
a Cristina. Dejó el pomo de magnesia en el suelo junto a la
cama,
se tiró boca abajo entre los cojines y abrió la revista,
que había arrojado allí antes de regresar al
baño.
Un título entre los otros atrajo su atención, el
título
de un cuento; buscó la página, manteniendo en alto el
dedo
blanqueado por la magnesia. El cuento se llamaba La rosa secreta, y
Elaine
pensó que era un título prometedor, tal vez demasiado.
De todos modos comenzó a leerlo distraídamente.
En
primera persona, el narrador hablaba de que solía ir las tardes
invernales a un parque de la parte antigua de la ciudad. Seguían
unas líneas descriptivas de la hermosura del parque y del
invierno
que Elaine prefirió saltar por el momento; ya volvería
sobre
ellas, si el cuento era bueno. Luego, una tarde en apariencia como las otras, el narrador veía llegar a una
muchacha
desconocida que llevaba en la mano una rosa amarilla.
en apariencia como las otras, el narrador veía llegar a una
muchacha
desconocida que llevaba en la mano una rosa amarilla.
Llegada a este punto, Elaine sintió una curiosa mezcla de
ansiedad
y fastidio: ahora, seguramente, surgiría un romance entre la
muchacha
de la rosa amarilla y el narrador.
El fastidio provenía de lo que hubiera podido definir, con una
frase
sacada de algún lugar, como "la melancólica arribada de
las
valijas previsibles"; la ansiedad, de su interés juvenil, que
como
tal reconocía y del que se avergonzaba, pero que no podía
remediar, por las cosas que tratasen del amor.
Con un suspiro que tenía algo de resoplido, siguió
leyendo.
El narrador, sin embargo, no acababa de acercarse a la muchacha.
Hablaba
de que en su infancia había conocido una sencilla
simbólica
o lenguaje de las rosas, referido al Día de las Madres: una rosa
roja era el símbolo de que la madre aún vivía; una
blanca, el emblema de la orfandad.
La amarilla quedaba curiosamente excluida, y a él se le
había
ocurrido en una ocasión, niño todavía, que
podía
significar la muerte del padre. Tal vez su exclusión de aquel
mínimo
alfabeto de  colores
se debía simplemente a su relativa rareza. colores
se debía simplemente a su relativa rareza.
El narrador había recordado también, a la llegada de la
muchacha,
a una triste y bella mujer de una novela de Bulgákow que anduvo
una tarde las calles de Moscú sosteniendo unas horribles flores
amarillas, como una especie de llamada de auxilio.
No decía el nombre de la novela, como si todo el mundo tuviera
que
conocer a ese Bulgákow, pensaba Elaine, y pensó
también
que era terrible no poderse leer todos los libros, sin darse cuenta de
que habérselos leído todos podría ser peor.
La muchacha que se había sentado esa tarde frente al narrador
era
también bella y parecía también triste, aunque no
tuviera mucho más de la mitad de la edad de la mujer de la
novela
de Bulgákow. El narrador lamentaba no poder conseguir una prosa
que tuviera la transparencia de esos pisapapeles que dejan ver en su
interior
la delicadeza milagrosa de un cangrejito o un anillo de tabaco, para
poder
describir debidamente la especial belleza de la muchacha.
Hacía su lamentación en más renglones de lo que
Elaine
hubiera deseado, pero le gustó la comparación, no tanto
lo
de la transparencia de la prosa, aunque no le parecía mal, como
lo de equiparar a una muchacha a un cangrejito y un anillo de tabaco;
por
lo menos le pareció divertida.
Seguía un intento de bosquejar esa descripción que Elaine
leyó saltando líneas hasta darse cuenta de que aquella
descripción
era todo el cuento.
No ocurría mucho más. El narrador se pasaba la tarde
observando
cómo la muchacha, abstraída, deshojaba lentísimamente la rosa, pétalo por
pétalo,
y luego se iba, y el narrador esperaba en vano que volviera por
allí
alguna tarde de aquel invierno y especulaba en varios párrafos
sobre
lo que aquella muchacha había ido a hacer aquel día, y
ningún
otro, a aquel lugar.
deshojaba lentísimamente la rosa, pétalo por
pétalo,
y luego se iba, y el narrador esperaba en vano que volviera por
allí
alguna tarde de aquel invierno y especulaba en varios párrafos
sobre
lo que aquella muchacha había ido a hacer aquel día, y
ningún
otro, a aquel lugar.
¿Esperaba ella a alguien? Tal vez, pero apenas había
mirado
en torno, y no había mostrado ninguna señal de
impaciencia.
Aunque también pudiera haber sabido de antemano que aquel a
quien
ella esperaba no vendría, y ésa era la razón de su
tristeza, o si no, etcétera.
Terminaba con algunas consideraciones sobre lo secreto y misterioso de
lo cotidiano, y una cita de Borges que Elaine sí había
leído
acerca de un poeta moribundo que descubría la vanidad de su arte
ante la inmensidad inexpresable de una rosa amarilla en el
crepúsculo.
El
cuento estaba bien escrito, y aunque un poco defraudada en el fondo de
que no hubiese incluido el romance habitual Elaine se disponía a
cerrar la revista más bien complacida y a volver a la cocina por
el agua para su baño, que ya debería estar hirviendo
hacía
rato, cuando una convicción inesperada cayó sobre ella
como
la rotura súbita de un dique.
Era una convicción, no una mera suposición, y
tenía
la violencia de un tsunami. La muchacha era ella.
Apretó la revista entre los dedos, sin darse cuenta de que se
lastimaba
la quemadura. Se recordaba perfectamente a sí misma
estirándose
sobre la baranda de un jardín para alcanzar la flor sin que
nadie
la viera, deambulando sin rumbo por calles desconocidas pero a las que
no había  prestado
atención, sentada luego en un parque, aquel parque del cuento,
sin
duda alguna. prestado
atención, sentada luego en un parque, aquel parque del cuento,
sin
duda alguna.
Lo que no recordaba era qué había hecho con la flor.
Podía
ser muy bien que la hubiese deshojado sin darse cuenta. Había
sentido
de pronto mucho frío, y había ido a buscar un
ómnibus
para regresar a su casa.
¿Cuándo había sido aquello? Pero no, no
podía
ser. Comenzó a leer de nuevo el cuento desde el principio.
Era el mismo parque, sin duda posible: los largos bancos antiguos con
el
asiento de mármol y el respaldo enrejado, las hojas de oro
retorcidas
arrastrándose suavemente a sus pies, las fuentes sin agua y
aquellas
extrañas palmeras como barbudas.
Pero aquella certeza bien podía ser una ilusión, pues ese
día Elaine apenas se había fijado en nada de lo que ahora
se le representaba con tan detallado verismo.
Fuera como fuese, ella había robado una rosa amarilla,
había
caminado despacio unas calles tortuosas, había estado sentada un
tiempo que no pudo ni quiso medir en un parque como el que aquel
escritor
desconocido describía tan bien, o tan mal, no hubiese podido
asegurarlo;
a tal punto se confundían en su imaginación las dos
evocaciones,
la de él y la suya propia.
El narrador, o el escritor, hablaba de su gusto por el invierno, que
hacía
más misteriosas y más remotas a las mujeres al obligarlas
a descubrir lo menos posible de su cuerpo, que era preciso adivinar
entre
los drapeados del jersey y de la lana, o bajo la tersura reluciente del
nylon o del cuero, o el aterciopelado de la felpa y las pieles.
El invierno era la estación de la elegancia, como el verano lo
era
de la sensualidad, y hacía que la atención se fijase en
la
parte mas espiritual según él del cuerpo humano, el
rostro.
Continuaba así casi una página entera, hasta que
aparecía
la muchacha con su rosa amarilla.
En
ese momento Elaine se dio cuenta de que el teléfono llevaba
sonando
por lo menos cinco minutos. Al salir a contestarlo al pasillo
tumbó
al suelo un par de mamotretos de filosofía, pero apenas se dio
cuenta.
"¿Sí?"
"Conteste sin pensar: ¿qué fue primero, el ser o la
conciencia?"
"Ah, eres tú, Cristina."
"¿Esperabas otra llamada?"
"Sí. Digo, no."
"Mosquita muerta, qué calladito te lo tenías.
Habrá
que tirar voladores, Elaine saliendo al fin de su pajuatería.
¿Es
alguien que yo conozco?"
"No, no esperaba llamada de nadie."
"Si lo niegas, es que yo lo conozco. Qué apasionante. ¿Es
Tony, por casualidad?"
"No es Tony, Cristina..."
"¿Alfredo, entonces? No puedo creerlo, y para colmo
ocultándote
de tu mejor amiga."
"Oye, Cristina..."
"¿No será ninguno de los zanguangos del aula, verdad?"
"No, Cristina, oye..."
"Porque esa aula de nosotras tiene el premio flaco, no hay uno que
valga
ni un meneo..."
"Cristina, por favor. Óyeme un momento. ¿No puedes llamar
dentro de un rato?"
"¡Lo tienes en tu casa! El salto cualitativo, es impactante."
"Cristina, ¡coño! Atiende. Llámame dentro de un
rato,
¿quieres?"
"Elaine, en serio, ¿te pasa algo? ¿Hay problemas en tu
casa?
¿Quieres que vaya para allá? Me visto y estoy allí
en un saltico."
"No pasa nada, Cristina. O sí, pasa algo, pero no puedo
explicarte
ahora."
"Ela, me preocupas. Te tiembla la voz. ¿No puedes decirme
qué
te pasa?"
"¿Qué hora es, Cristina?"
"Las cinco y media. Espera, las menos veinticinco."
"Llámame dentro de media hora", dijo Elaine, y colgó.
Estaba
asombrada de su propia brusquedad con Cristina, pero ya no podía remediarse.
con Cristina, pero ya no podía remediarse.
Además, necesitaba seguir releyendo el cuento en soledad, salir
de dudas. No sabía para qué, y en ese momento tampoco se
lo preguntaba.
Corrió a la cocina, apagó el fogón, dejó
allí
el jarro humeante y con el agua ya medio consumida. Volvió al
cuento,
a la aparición de la muchacha con su rosa amarilla.
Era ella misma, y había ocurrido el año anterior.
Reconocía
la ropa, el suéter verdeoscuro que le quedaba grande, la falda
larga
de listas verticales. El escritor hablaba de unas "medias como de
geisha"
que deberían ser las medias de lana blanca que solía
llevar
cuando hacía mucho frío, plegadas en el tobillo.
Pero aquella muchacha que vestía esas ropas suyas, ¿era
ella
misma, Elaine, u otra que el escritor imaginaba a partir de ella? Por
ejemplo,
¿tenía ella los cabellos "color de té con miel,
más
rizados que lacios", cabellos "tizianescos"?
Su
madre llegó quince minutos después, y estuvo a punto de
sorprenderla
sentada ante la coqueta de la abuela, con el suéter verdeoscuro,
con los codos apoyados sobre el mantelillo de retazos, hundidas las
manos
en el torbellino de su pelo suelto, tan cerca del espejo que su aliento
comenzaba a empañarlo.
Al sentir la llave en la cerradura, Elaine buscó refugio en el
baño.
Los pasos conocidos sonaron primero en el cuarto de su madre y luego
fueron
hacia la cocina.
"Elaine, ¿esta agua es para ti?", le llegó su voz desde
allá.
"Sí, mamá. ¿Quieres alcanzármela?",
gritó
Elaine.
"Está casi fría. ¿No quieres que te la caliente
otro
poco?"
"No, no hace falta. Dámela así mismo."
Cuando Elaine entreabrió la puerta del baño, las manos de
su madre le entregaron en silencio la toalla además del jarro.
Mientras se secaba a todo correr y tiritando, sintió el
teléfono
y a su madre que conversaba con Cristina. No podía oír
las
palabras, pero distinguía el tono risueño, casi juvenil,
que sólo Cristina sabía arrancarle. Alguna vez Elaine le
había dicho a Cristina que era contagiosa como la gripe.
Los nudillos de su madre golpetearon levemente la puerta.
"Ela, te llama la Gripe."
"Dile que me estoy bañando, que yo la llamo ahorita", dijo
Elaine,
y esperó para salir a que pasaran unos minutos.
El espejo del botiquín estaba rajado en diagonal, lo estaba
desde
que Elaine tenía uso de razón,  aunque
su madre nunca se había preocupado por cambiarlo, alegando vagas
dificultades cada vez que alguien le hablaba de eso, e incluso
rechazando
algún ofrecimiento, lo que era otra de sus negligencias
inexplicables. aunque
su madre nunca se había preocupado por cambiarlo, alegando vagas
dificultades cada vez que alguien le hablaba de eso, e incluso
rechazando
algún ofrecimiento, lo que era otra de sus negligencias
inexplicables.
Aquella rajadura era ya una costumbre, y ninguna de las dos se daba
cuenta
al mirarse en él de la raya zigzagueante que les partía
en
dos el rostro mientras se lavaban los dientes o la cabeza en el
lavabo.
Mientras Elaine daba tiempo a que Cristina colgara y su madre se fuera
a la cocina, la larga cicatriz en el cristal le pareció
más
real que aquel rostro pálido y como asustado que la acechaba
detrás
de ella. Aquella expresión de susto que asomaba tras la rajadura
acabó avergonzándola. Pero era cierto que estaba
asustada.
La casualidad había puesto su tristeza de un día,
tristeza
de la que apenas recordaba el motivo, ante los ojos agudos de aquel
hombre
totalmente desconocido, del que ni siquiera había leído
nada
antes, anónimo como un cristal que le devolvía su propia
imagen desde un ángulo nuevo para ella.
Elaine se tenía por inteligente, y lo era más de lo que
ella
misma suponía; se sabía deseada por los varones, deseo
que
solía incrementar la indiferencia que sabía fingirles.
Pero
ese fingimiento era en ella un medio de defensa, escudo y no
señuelo;
no era coqueta, ni hubiera sabido serlo de habérselo propuesto.
Le gustaba andar siempre limpia y presentable, como su madre; le
gustaba
soltarse el pelo o hacerse trenzas, como las princesas de
antaño,
y se dejaba largas las uñas sin exceso, pero no se las pintaba,
ni usaba maquillaje alguno, ni sus cejas delicadas habían
conocido
la depilación, y vestía colores discretos y que
armonizasen
entre sí.
No sabía que alguien pudiera comparar su pelo al té con
miel
y a las cabelleras famosas del Tiziano, que había visto en las
reproducciones
relucientes, como untadas de aceite, de las pinacotecas; no
sabía
que las alillas de su nariz eran casi transparentes y que temblaban a
veces
como una mariposa sujeta entre los dedos.
No sabía que era frágil y encantadora, y a ratos, como
aquel
día de la rosa amarilla, cuyo recuerdo compartía con otro
sin haberlo sospechado nunca, de una intensa belleza.
Llamó
a Cristina, y sin hacer caso de las ansiosas preguntas de su amiga se
limitó
a prometerle que se lo contaría todo por la noche. Cuando su
madre
la llamó para comer juntas, fue a la cocina llevando en la mano
la revista.
"La cogí de tu cama, esta tarde", dijo, sentándose frente
a ella.
"La había dejado allí para enseñártela",
dijo
su madre. "¿No leíste el cuento que dejé marcado?"
Elaine recordó que, cuando la cogiera, la revista estaba doblada
en dos, como dejada a medio hojear. "¿Cuál cuento?",
preguntó
con una voz cuidadosamente neutra.
"Uno de un autor que no conocía, de aquí... La rosa
profunda...
No. La rosa secreta."
"Ah. Sí. Lo leí", dijo Elaine, y se llenó
rápidamente
al boca.
"¿Qué te pareció?", preguntó la madre,
mientras
le servía un poco más de chicharritas.
Elaine hizo un vago gesto afirmativo, masticando a duras penas el
enorme
bocado que había cogido.
"A mí me pareció bueno. Un lindo cuento", dijo la madre.
"A lo mejor no es tan bueno, pero me gustó porque la muchacha se
parece muchísimo a ti."
Elaine estuvo a punto de atorarse y tuvo que recurrir al vaso de agua.
"¿Estás bien?", le preguntó la madre.
"Sí, estoy bien, mamá... ¿Qué
decías?"
"Hablaba del cuento. De que la muchacha se parece a ti."
"¿Tú crees?"
"Sí."
"Estás bromeando. Es tan bella y misteriosa, que sólo
puede
ser imaginaria."
"¿Cómo están las chicharritas?"
"Riquísimas."
Hubo una pausa. La madre masticaba pensativamente, y Elaine pudo
observarla.
Claro que su madre no podía saber nada de la rosa amarilla, por ese lado
estaba
tranquila. Pero había reconocido, a pesar de todo, una semejanza
entre ella y aquel retrato de una muchacha anónima, y eso era
curioso.
madre no podía saber nada de la rosa amarilla, por ese lado
estaba
tranquila. Pero había reconocido, a pesar de todo, una semejanza
entre ella y aquel retrato de una muchacha anónima, y eso era
curioso.
¿La recordaría, ya que no podría reconocerla, todo
el que la conociera al leer el cuento?
Miró el rostro abstraído de su madre, y vio con pena que
había perdido toda su belleza, no tanto por los años como
por un cansancio que venía de adentro. Descubrió, sin
embargo,
que al leer sobre la bella mujer triste que había andado las
calles
de Moscú con unas flores amarillas en la mano le había
puesto
siempre, y sin querer, aquel rostro cansado de su madre.
"Mañana es sábado", dijo Elaine. "¿Osvaldo viene a
recogerte?"
Su madre negó con la cabeza.
"Es el cumpleaños de su hijo el más chico."
Terminaron de comer en silencio, y en silencio se separaron;
normalmente
fregaban la loza juntas, pero esta noche le tocaba a su madre sola,
pues
Elaine tenía que ir a estudiar con Cristina.
Cuando estuvo lista para salir, habló a su madre desde el umbral
de la cocina.
"Mamá, ¿vas a leer esta noche la revista?"
"No. ¿Por qué?"
"Quería llevársela a la Gripe."
"Está bien, llévasela. Pero dile a esa loca que no me la
pierda."
"Está bien. Chao."
"Chao, Ela", dijo su madre sin volverse, enjuagando los cubiertos con
sus
movimientos eficientes y suaves.
Elaine vaciló un momento en el umbral. Luego se acercó a
su madre y le dio un beso fugaz.
La madre la miró, sonrió, y la sonrisa le devolvió
algo de aquella belleza que Elaine había echado de menos en su
rostro
durante la comida. Siguió sonriendo todavía un rato
después
de que Elaine se hubo ido.
La
puerta de la casa de Cristina estaba como siempre entreabierta y sujeta
por un gancho. Elaine dio dos toques en la puerta por pura manía
y mientras quitaba el gancho y entraba oyó venir desde el fondo
el grito de bienvenida de Cristina:
"¡Al fin, mi hijita!"
"¿Cómo sabes que soy yo, si ni siquiera me has visto?"
Cristina hizo su aparición en la puerta de la cocina, con una
bandeja
en la mano y unos pendientes enormes.
"Porque eres la única persona que cuando viene a esta casa toca
siempre antes de entrar."
Puso la bandeja con la teterita y las tazas de porcelana color crema
sobre
la mesa del comedor, arreglándoselas de modo que sus pendientes
revolotearan mientras lo hacía.
"Estaba muerta ya de la ansiedad."
 "Pues no pareces muy desmejorada", dijo Elaine, sonriendo
involuntariamente.
"¿Y esos pendientes nuevos?"
"Pues no pareces muy desmejorada", dijo Elaine, sonriendo
involuntariamente.
"¿Y esos pendientes nuevos?"
"¿Te gustan? Me los regaló un amigo. Son de los Lugares.
¿No te gustan? Me los puse porque Pablo venía a repasar
con
nosotras, pero lo llamé diciéndole que no para que
podamos
hablar, y me los dejé puestos para enseñártelos a
ti, que eres mi Coco Chanel. ¿Quieres verlos de cerca?
¿Te
gustan, de verdad?"
Elaine, sonriendo, le dio su aprobación, aunque por nada del
mundo
se los hubiese puesto ella misma.
Los gustos de ambas en materia de trapos y adornos eran exactamente
opuestos:
Elaine prefería la sobriedad, los colores oscuros o al pastel,
no
se pintaba y apenas usaba algún adorno, tras pensarlo mucho. El
gusto de Cristina era llamativo y cascabelero, la acompañaba a
todas
partes un tintineo de pulseras y un centelleo de colorines.
Pero la exacta oposición de sus gustos tenía en
común
el refinamiento, como las caras opuestas de una misma moneda tienen en
común el reborde y aun el material.
"Llegaste exactamente cuando terminaba de hacer el té. Con su
punta
de jengibre, como a ti te gusta. Coge el limón tú misma.
Te debo los teacakes y esas cosas, tú sabes que no
estamos
in England... Bueno, acaba de contarme qué te
pasó
esta tarde. Tenías la voz lívida como un cadáver."
"Por Dios, Cristina, no seas tan sinestésica."
"En serio, ¿qué pasó? Prometiste
contármelo,
¿no?"
"Pero, ¿no íbamos a repasar filosofía?"
"Aquí no se mienta la palabra filosofía hasta que no me
digas
lo que te pasa, o te leninizo de inmediato", amenazó Cristina,
blandiendo
Materialismo
y Empiriocriticismo.
Elaine tuvo que echarse a reír; Cristina seguía siendo
tan
contagiosa como la gripe, y su modo de ser hacía más
fáciles
las cosas. Se lo contó todo.
Cristina dictaminó que era asombroso y romántico,
abriendo
mucho los ojos y juntando las manos.
manos.
"Lo que te envidio, Ela. ¡Un escritor! Yo a lo más que he
llegado es a un par de diplomáticos. Tediosísimos, hija.
Podridos en plata, eso sí, te llevan a comer, te hacen regalos",
hizo brillar los pendientes con un movimiento de cabeza, "pero un
tedio.
Viajan muchísimos países, pero por gusto. Allí lo
único que conocen son los hoteles y las recepciones, que son
iguales
en todas partes... Pero un escritor, uno así, de verdad, aunque
no tenga un kilo..."
"Cristina, por favor. Ni que yo lo conociera."
"Eso es muy fácil. Con buscarlo tienes."
"¿Cómo voy a buscarlo, Cristina? Además,
¿para
qué?"
"A que ni siquiera has averiguado la edad que tiene. Ay, Elaine, lo
tuyo
es demasiado. No te digo que seas como yo, que a veces me he salido
demasiado
del tiesto", hablaba buscando en el índice la ficha de los
autores,
"pero espabílate un poco, hija. A que ni siquiera se te
ocurrió
buscar su ficha personal... Ay, pero no aparece."
"¿No hay fichas de los autores?"
"Sí, pero no de él... Parece que hay algún error,
porque en lugar de la suya hay una de un escritor yugoslavo."
"En este número no hay nada de ningún yugoslavo."
"Entonces es un error... Pero se puede averiguar, Ela."
"No te mandes a correr, Cristina. ¿Para qué quiero yo
averiguarlo?"
"¿Cómo que para qué? Niña, despierta. Ese
hombre
te vio un día y, por lo que puedes leer, lo dejaste flechado.
¿Crees
que él no está loco por volver a verte, a ti, a su musa?"
"Tienes una fantasía muy a lo Corín. Aparte, aun
aceptando
eso, ¿tú sabes si está casado?"
"¿Y qué? ¿A qué tú aspiras?
¿A
los mocosos de la universidad? Ahí no hay más que
cuatroojos
pajizos y lindorones de los que dan mucha papeleta pero pocas
funciones,
sin hablar de la Grecia que pulula. Los hombres casados son más
interesantes, y si son escritores, el doble."
"¿Y si es un viejo?"
"Un escritor no tiene edad."
"Pero las musas sí tenemos examen oral mañana. Saca la
guía,
Cristina."
"Está bien, tramposilla . Agarrándote del examen oral
cuando
te ves perdida", refunfuñó Cristina. "Ay, que si fuera
yo..."
A
pesar de todas sus objeciones y su desinterés pretendido, un
plan
inconfesado aun a sí misma  comenzaba
a formarse dentro de Elaine. Dejó que transcurriera el
sábado,
con su prueba oral en la que salió sobresaliente sin apenas
darse
cuenta. Rechazó amablemente un par de invitaciones de sus
condiscípulos,
y con mucho trabajo la de Cristina, que porfiaba para que la
acompañase
a la inauguración de no sé qué exposición
de
pintura neozelandesa a la que la invitaban sus amigos
diplomáticos. comenzaba
a formarse dentro de Elaine. Dejó que transcurriera el
sábado,
con su prueba oral en la que salió sobresaliente sin apenas
darse
cuenta. Rechazó amablemente un par de invitaciones de sus
condiscípulos,
y con mucho trabajo la de Cristina, que porfiaba para que la
acompañase
a la inauguración de no sé qué exposición
de
pintura neozelandesa a la que la invitaban sus amigos
diplomáticos.
Dio en cambio un largo paseo sin objetivo preciso en apariencia, pero
que
bordeaba
todo el tiempo ciertos jardines. Luego se encerró en su cuarto,
donde estuvo escuchando música hasta bien entrada la madrugada.
Osvaldo llamó a su madre a media mañana. Elaine
reconocía
la voz para Osvaldo de su madre por lo excesivamente impersonal, aunque
no oyera las palabras.
Su madre y ella no se ocultaban jamás nada la una a la otra,
pero
hablaban poco o nada entre sí de sus asuntos, tal vez porque lo
conversaban demasiado consigo mismas.
Se parecían tanto, que cada una podía leer el estado de
ánimo
de la otra; tal vez por eso hablaban poco, y su conversación
excluía
la confidencia, por permitirse mutuamente una intimidad siquiera
formal,
ya que la verdadera era imposible.
Por eso la voz de su madre al hablar con Osvaldo por teléfono
cerca
de Elaine afectaba una inexpresividad cuidadosa que ella, tan amable
siempre,
no usaba ni siquiera con los desconocidos o los conocidos más
antipáticos.
La sintió ir y venir en un ajetreo presuroso y un poco furtivo,
y luego el rumor apagado de la puerta de afuera al cerrarse.
Sólo entonces Elaine abrió la suya, fue a la cocina a
beber
un poco de leche fría y enterarse del contenido de la nota que
sabía
su madre le habría dejado sobre la mesita de la cocina,
contenido
que, como Elaine también lo esperaba, se limitaba a unas
escuetas
instrucciones sobre lo que podría preparar para el almuerzo y
unos
"cariños".
Elaine apenas almorzó. Se dio en cambio un largo baño
tibio,
y estuvo mucho rato cepillándose el pelo, mientras dudaba de si
se pondría o no tal o cual ropa, segura sin embargo de que
acabaría
vistiendo el suéter verdeoscuro, la larga falda de listas, las
medias
blancas plegadas.
Una vez compuesta, no se atrevió a mirarse en ningún
espejo,
el de luna de su escaparate, el de aumento de la coqueta que
distorsionaba
las cosas de lejos, ni siquiera el rajado del botiquín del
baño.
Salió cerrando la puerta casi furtivamente, como su madre.
Fue en derechura hacia el jardín donde el día antes
había
visto la rosa amarilla. Otras no menos hermosas florecían en el
mismo rosal, pero aquélla le había gustado más,
tenía
un aire especial de plenitud a pesar de no estar abierta del todo.
plenitud a pesar de no estar abierta del todo.
Durante todo el trayecto posterior, a pie y en el ómnibus, su
manera
de sujetarla y de andar sin mirar a los lados le prestaron un aire
desafiante
que más bien la favorecía; lo cierto era que no se
atrevía
a entreverse a sí misma en los cristales ni en los ojos de los
transeúntes.
Al llegar al viejo parque buscó enseguida un banco solitario, lo
más lejos posible de los paseantes, que no eran muchos. Durante
un rato no pudo levantar la vista de la flor y de una hoja retorcida y
casi desdorada ya que el aire trajo a sus pies.
Poco a poco, cuando la emoción y la vergüenza fueron
cediendo,
pudo contemplar lo que había a su alrededor, los árboles,
las palmeras barbudas, las fuentes de las que hoy manaba
increíblemente
un hilillo de agua, brillante a la luz suave, como tamizada, de la
tarde
invernal.
Lo reconocía perfectamente, pero a la vez lo hallaba muy
distinto
de la imagen que se había formado a partir de sus recuerdos y de
las descripciones del cuento.
Toda
esa tarde, Elaine espió por entre sus espesas pestañas,
con
una astucia femenina que nunca había utilizado pero que nadie
tuvo
que enseñarle, a las pocas personas que pasaron y a las
aún
menos que había sentadas en el parque.
Sabía que su espera bien podía ser vana, pues a lo mejor
el escritor desconocido no vendría esa tarde ni ninguna de las
sucesivas,
habiendo encontrado otro lugar u otra forma de pasar las tardes
invernales.
Podía ser también que, aun hallándose allí,
no deseara entrar en contacto con ella, o que simplemente no la
reconociera,
aunque esta última posibilidad le parecía
improbable.
Por otra parte, ella se hubiera dado por satisfecha con adivinar
quién
era él, siquiera de lejos.
Podía ser, por ejemplo, aquel hombre que tomaba el sol en su
sillón
de ruedas. Su elegante suéter negro de cuello de tortuga le daba
un aire de personaje del Greco, o más bien realzaba ese aire que
estaba ya en su rostro ascético, de cuidada barba entrecana, en
las largas manos pálidas que jugaban con un libro olvidado sobre
sus rodillas, como quien acaricia distraídamente un gato.
 Aquellas manos estaban hechas al trato de los libros, debían
saber
extraer de ellos todas las voluptuosidades que de seguro le vedaba la
inmovilidad
de sus piernas. Podía imaginarlas sobre una máquina de
escribir
como sobre el teclado de un piano.
Aquellas manos estaban hechas al trato de los libros, debían
saber
extraer de ellos todas las voluptuosidades que de seguro le vedaba la
inmovilidad
de sus piernas. Podía imaginarlas sobre una máquina de
escribir
como sobre el teclado de un piano.
Esas manos, al no poder alcanzarla a ella, podían haber
intentado
tocarla de otra forma, modelando su retrato en la arcilla temblorosa de
las palabras.
Elaine notó que sus miradas se detenían en ella como
casualmente
más de una vez, y en cada una de esas miradas había una
disimulada
melancolía, la melancolía serena de quien se sabe forzado
a la renuncia y ya la acepta.
También la miraba con disimulo aquel joven padre de familia que
tenía en brazos a su pequeño mientras su esposa retozaba
con la niña, una cosita menuda y vivaracha de largas trenzas.
Todos
ellos rebosaban salud y vitalidad, y eran como la antítesis del
ascético y triste hombre del sillón de ruedas.
Pero había en ellos más que eso, una armonía que
por
mucho que se alejasen en sus juegos los unos de los otros, o por poco
que
pareciesen atenderse mutuamente, hacía que en todo momento su
risueño
grupo formase una composición única, móvil pero
siempre
equilibrada.
Sólo los ojos de él, al mirar a Elaine, le recordaban por
momentos esas miradas que saltan hacia afuera en algunos cuadros cortesanos de Goya y de Velázquez. No
era propiamente una mirada de deseo; se trataba más bien de una
mirada de curiosidad.
afuera en algunos cuadros cortesanos de Goya y de Velázquez. No
era propiamente una mirada de deseo; se trataba más bien de una
mirada de curiosidad.
Aquella mirada implicaba otra clase de renuncia: era la renuncia del
personaje
de Goya, que sabe que no puede moverse de su puesto porque
rompería
la composición de ese cuadro del que forma parte, y del que es
responsable,
pero que se pregunta cómo sería todo si saliese de
él.
La mirada del joven padre era viva e inteligente, y Elaine pensó
que bien podría haber escrito él aquel cuento acerca de
una
muchacha desconocida e inalcanzable.
Pero podía haberlo escrito, por qué no, aquel muchacho
que
un poco más cerca fingía leer un libro o tal vez trataba
de hacerlo, pero que se quedaba mirándola con la avidez dulce y
desamparada de los tímidos cuando creía no ser visto por
Elaine, quien al amparo de sus pestañas no se perdía nada.
Llevaba una especie de sobretodo de un verde botella muy parecido al
del
suéter de Elaine, con el cuello levantado rozando su melena
lacia,
y unos bluejeans muy viejos y ajustados, que hacían más
grandes
aún sus pies embutidos en unos altos Cobra también
gastados.
Sin que hubiera en él sombra de afeminamiento, tenía algo
de la androginia de los ángeles de la pintura renacentista, y
por
lo menos su mismo peinado.
Había forrado esmeradamente el libro que leía en papel
cartucho,
pero en un momento en que fue a encender un cigarro se le cayó
al
suelo y Elaine pudo ver que se trataba de un libro de versos.
Sí, podía haber sido también aquel muchacho
tímido
que leía versos y enrojecía cara vez que se sabía
sorprendido por Elaine en su admirativa contemplación.
Podía, en fin, acabó por concluir Elaine, fatigada, ser
cualquiera
o nadie de los que pasaron por el parque en una tarde que se le
hacía
interminable. La espera que encontraba más sin sentido a cada
minuto,
las dos noches mal dormidas, empezaban a pesar sobre sus
párpados.
Elaine
se encontró de pronto en su puesto al fondo del aula. En el
estrado,
junto al pizarrón, se hallaba reunido el tribunal para la prueba
oral de filosofía, con caras muy serias y profesorales.  Examinaban
a alguien, y el turno siguiente sería el suyo. Entonces Elaine
descubrió,
con terror, que estaba desnuda. Examinaban
a alguien, y el turno siguiente sería el suyo. Entonces Elaine
descubrió,
con terror, que estaba desnuda.
Se preguntaba cómo habría podido salir así, y
procuraba
ocultarse lo más posible detrás de sus libros y su mesa,
pero ya los muchachos del aula comenzaban a darse cuenta, a cuchichear
y a señalarla con el dedo.
El tribunal la llamaba a comparecer al examen, y ella sentía las
risas ahogadas, veía volverse hacia sí los ojos
irónicos
y brillantes de sus condiscípulos.
En eso la mano de Cristina ponía algo en la suya, sus pendientes
dorados, y Elaine se levantaba entonces, no le importaba salir desnuda
ante todos, despacio y casi orgullosamente caminaba hacia el tribunal
con
los largos aretes rozando su cuello.
Extendió la mano hacia la mesa en busca de una papeleta, pero no
había papeletas, sino pétalos de flor y hojas retorcidas
de un dorado rojizo.
Un golpecito en el hombro la devolvió sobresaltada al parque,
donde
nada había tenido tiempo de cambiar. Si se había quedado
dormida, habría sido por unos pocos instantes. Miró su
hombro,
y vio sobre el fondo oscuro de la lana la blancuza cagada de un
pájaro.
Mientras buscaba maquinalmente en su cartera algo para limpiar la
macha,
una oleada de risa que en vano trataba de contener comenzó a
sacudirla
de pies a cabeza. Tenía la impresión de estar haciendo el
ridículo tan completa y enormemente que su risa era
también
total y franca, y la inundaba en marejadas cada vez más
arrasadoras.
Secándose los ojos que la risa contenida le aguaba, se
levantó
y echó a andar hacia la parada del ómnibus con paso
decidido
y alegre.
"Joven", la llamó una voz muy cerca, "joven."
Se volvió sin detenerse, y notó que un hombre caminaba
casi
junto a ella.
"Se le quedaba esto", dijo él, tendiéndole la rosa
amarilla.
Elaine se detuvo y la tomó maquinalmente. No se daba cuenta de
si
la había dejado caer o la había puesto a su lado; en
cualquier
caso, se había olvidado de ella.
"Gracias", dijo.
El hombre no soltó la flor enseguida, miraba a Elaine con una
expresión
extraña, interrogante.
"Es usted, verdad?", dijo con su voz grave, nítida.
A Elaine se le hizo un nudo en la garganta. Asintió vacilante
con
la cabeza, sintiendo que estaba a punto de echarse a temblar, sin poder
apartar sus ojos de los del desconocido.
"¿Puedo invitarla a un té? Digo, si no está usted
apurada."
"No... Quiero decir, no estoy apurada."
Él sonrió a medias, con un alivio que reveló a
Elaine
que también estaba turbado.
"También pudiéramos tomar una taza del café con
leche
más caro del universo y sus alrededores", comentó
mientras
caminaban juntos, "pero sospecho que los dos preferimos el té."
"Yo también lo sospecho", dijo ella, y sonrió. Llevaba la
cabeza un poco baja, sosteniendo graciosamente la cabeza contra su
pecho.
"Es
curioso que este lugar esté tan vacío un domingo", dijo
él
cuando llegaron a la pequeña y linda casa de té.
"¿Usted viene a tomar té aquí a menudo?"
"No, es creo la segunda vez que vengo. ¿Nos sentamos en aquella
mesa?"
Indicó una apartada, junto a la pared.
Separó para Elaine el asiento que daba la espalda a la puerta, y
se sentó frente a ella. Entre sus caras, sobre el mármol
del velador, se alzaba un bucarito con una fea rosa artificial, que
él
apartó a un lado.
"Qué casualidad. También es amarilla", dijo Elaine, y se
ruborizó sin saber por qué.
"Elegí la mesa por eso, aunque la flor es horrible. Sugiero que
tomemos té frío con menta, es una bebida por lo menos tan
bonita como sabrosa."
"Está bien."
"¿No le molesta que fume?"
Él hurgó en su chaqueta de mezclilla, y a Elaine le
llegó
una bocanada de un olor familiar.
La camarera llegó casi al mismo tiempo, y mientras él
hacía
el pedido y se entregaba a la minuciosa ceremonia de rellenar y
encender
su pipa, Elaine pudo examinarlo mejor.
Tenía un rostro curtido, varonil, agradablemente feo, cejijunto
pero con amables arruguillas de risa junto a los ojos. Era más joven de lo que parecía a
primera
vista, tal vez casi de su misma edad. Las manos que encendían la
pipa eran grandes y livianas, de dorso velludo.
junto a los ojos. Era más joven de lo que parecía a
primera
vista, tal vez casi de su misma edad. Las manos que encendían la
pipa eran grandes y livianas, de dorso velludo.
Aún no había terminado de encenderla cuando la camarera
trajo
los dos tés y unos pastelillos de hojaldre redondos y calientes,
rematados por una voluta de queso derretido, que Elaine encontró
más bien apetitosos. La rosa comenzaba a estorbarle; la puso en
el bucarito, junto a la flor artificial.
El azúcar cayó como una fina nieve sobre el hielo, y al
removerla
el ámbar claro del té y el esmeralda de la menta se
fundieron
en una mezcla luminosa.
"Es como malaquita, ¿verdad?", dijo Elaine, encantada.
Había
visto la malaquita sólo en fotografías, lo mismo que el
ámbar
y la esmeralda, y tal vez por lo mismo los identificaba con la belleza.
"Y sabe muy bien."
"Me alegro de que le guste", dijo él. "Tengo un amigo, sin
embargo,
que lo encuentra horrible, aunque más bien se refiere al sabor.
Siempre anda diciendo que le gustaría vivir en un gabinete de
malaquita,
como el que construyó no sé qué Zar de Rusia, pero
el té con menta no puede ni olerlo... El mundo es curioso,
¿no?
Yo, por ejemplo, nunca soñé hallarme aquí hablando
con usted."
Elaine se sonrojó.
"Yo tampoco", dijo en voz baja. "Y, si voy a decirle la verdad, no
sé
por qué volví."
"Yo vine a hacer tiempo antes de ir a un concierto que dan esta noche,
frente a la Catedral. Es la  Obertura
1812 de Chaikowsky, ¿la conoce? Sí, debí
imaginármelo.
Con campanadas y cañonazos de verdad. Cuando llegué al
parque,
enseguida pensé en el cuento. Y pum, allí estaba usted." Obertura
1812 de Chaikowsky, ¿la conoce? Sí, debí
imaginármelo.
Con campanadas y cañonazos de verdad. Cuando llegué al
parque,
enseguida pensé en el cuento. Y pum, allí estaba usted."
Acarició los pétalos de la flor viva con la mano libre,
rozándolos
con delicadeza.
"Con su rosa amarilla. He pasado toda la tarde mirándola.
¿No
se dio cuenta? Estaba sentado exactamente frente a usted. Tal vez la
palma
no la dejara verme... ¿Así que le gusta Chaikowsky?
Disculpe
si soy torpe, no había hablado nunca con el personaje de un
cuento.
Acabo de leerlo, además, como quien dice, y me fascinó,
no
tanto el cuento como la muchacha triste que deshoja una rosa, y una
rosa
amarilla... ¿Sabía que una vez alguien hizo rodar la bola
de que Borges había escrito una novela que se llamaba
así,
La
rosa secreta? Era mentira, por supuesto."
Hubo una pausa. Elaine miraba el fondo de su vaso, el torbellino de
nieve
y malaquita. Tomó un sorbo y preguntó, sin apartar la
vista
de su té:
"¿Dijo que leyó el cuento hace poco?"
"Hace unos días. En el pueblo donde vivo no venden esa revista,
pero yo estoy suscrito. Yo también escribo, o lo intento, al
menos.
Usted... Pero, ¿por qué estamos hablándonos de
usted
como si fuésemos franceses, o algo? Sabes, ese amigo mío
al que no le gusta el té con menta tuvo una abuela de la que
siempre
está hablando, y que le decía que son esas coincidencias
las que demuestran que uno es un elegido. Era teósofa, claro,
kardecista
e incluso francesa. No te rías, era francesa de verdad,
pobrecita.
Pero tenía razón, sobre todo si cambiamos esa palabra de
elegido por un término menos romántico. Un pararrayos,
tal
vez, como decía Cortázar. Diga... Dime una cosa.
¿Puedo hacerte una pregunta?"
"Sí, claro."
"Tú... No sé cómo preguntarte. ¿Es habitual
que vengas aquí, vestida de ese modo, con una rosa?"
Elaine negó con la cabeza, y sonrió dulcemente.
"Es la segunda vez que vengo a este parque... Lo mismo que tú."
"¿Cómo lo sabes? Ah, yo mismo lo dije, es verdad.
¿Quieres
venir conmigo al concierto?"
Ella dudó un instante. Bebió un poco de té y luego
dijo:
"No. Gracias de todos modos."
"Gracias por las gracias. Claro que hubiera agradecido más que
vinieras,
pero en fin..."
Dejó su vaso y se puso de nuevo a encender la pipa.
"La Obertura 1812", prosiguió, "es una música de
extraño
destino. Como se sabe, es una especie de duelo en que Dios Guarde al
Zar
derrota a La Marsellesa. En esa época, se suponía que
conmemoraba
la victoria del pueblo ruso sobre las tropas de Napoleón. Pero
podía
ser vista, o mejor dicho escuchada, como un homenaje a la derecha
monárquica,
como la victoria del knut sobre las ideas liberales, ese viento que
también
soplaba desde Francia. De todo eso, ¿qué nos queda hoy,
esta
noche? Nada más que una hermosa música... Siento que no
vengas."
"Yo también", dijo ella.
Apuró lo que quedaba de su té y se levantó.
Sólo
entonces advirtió que en la cenefa terracota de las paredes
había
unas como flores o pequeños soles amarillos.
"Me voy. Gracias por el té, por la conversación..."
"Y por la abuela de mi amigo."
Elaine sonrió.
"Y por la abuela de tu amigo."
Se quedó de pie sin moverse, indecisa. Cogió la rosa del
florero y se la tendió.
"Toma, te la regalo. ¿La guardarás como recuerdo?"
Por un momento se miraron a los ojos. Después Elaine se
inclinó
sobre él, que instintivamente le presentó la mejilla,
pero
ella lo besó en los labios, rozándolos apenas con los
suyos
y sintiendo muy cerca su olor suave a tabaco.
No miró atrás ni una sola vez mientras caminaba hacia la
parada del ómnibus, escondiendo las manos en las axilas por la
frialdad
del atardecer.
Cuando
llegó a su casa, su madre estaba sentada en la cocina casi a
oscuras,
ante los restos de una comida ligera. Al verla recostarse al marco de la puerta,
parpadeó
y le dedicó una sonrisa fatigada.
una comida ligera. Al verla recostarse al marco de la puerta,
parpadeó
y le dedicó una sonrisa fatigada.
"Me asustaste", dijo, "no te sentí entrar. ¿Quieres comer
algo?"
"No, no tengo hambre."
"En la nevera hay té."
Elaine buscó un vaso y se sirvió. Al cerrar el
refrigerador,
la cocina pareció aún más oscura, pero no
encendió
la luz.
Fue a sentarse frente a su madre, que con un cigarro en los labios
rallaba
inútilmente fósforo tras fósforo. Al final
desistió,
y se puso a jugar con el cigarro apagado entre los dedos. Los labios le
temblaban un poco.
"¿Qué hora es?", preguntó.
"Alrededor de las seis y media."
"Qué temprano."
"¿Cómo has pasado el domingo?"
"Bien... ¿Y tú?"
Elaine miró su vaso. Anochecía rápidamente, y ya
no
se distinguía el color del té. Podía ser
ámbar,
podía ser cualquier otro.
"Bien", dijo.
1988
|



 dedo.
Elaine gritó, sacudió la mano y se ensalivó el
dedo.
Ahora tendría una ampolla, y le sería difícil
manejar
la pluma fuente. Por fortuna el examen del día siguiente
sería
oral; por fortuna sólo para su dedo lastimado, ya que los
exámenes
orales, y de filosofía, eran el coco de la mayor parte de los
estudiantes,
mayoría en la cual Elaine se contaba a sí misma. Aun los
mejores alumnos, como ella, temían a las pruebas orales.
dedo.
Elaine gritó, sacudió la mano y se ensalivó el
dedo.
Ahora tendría una ampolla, y le sería difícil
manejar
la pluma fuente. Por fortuna el examen del día siguiente
sería
oral; por fortuna sólo para su dedo lastimado, ya que los
exámenes
orales, y de filosofía, eran el coco de la mayor parte de los
estudiantes,
mayoría en la cual Elaine se contaba a sí misma. Aun los
mejores alumnos, como ella, temían a las pruebas orales.
 XV y la comadrita de rejilla y oscura caoba torneada que heredara de la
abuela de Elaine.
XV y la comadrita de rejilla y oscura caoba torneada que heredara de la
abuela de Elaine.
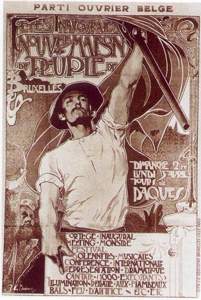 y
la olfateaba largamente, con los ojos cerrados.
y
la olfateaba largamente, con los ojos cerrados.
 en apariencia como las otras, el narrador veía llegar a una
muchacha
desconocida que llevaba en la mano una rosa amarilla.
en apariencia como las otras, el narrador veía llegar a una
muchacha
desconocida que llevaba en la mano una rosa amarilla.
 colores
se debía simplemente a su relativa rareza.
colores
se debía simplemente a su relativa rareza.
 deshojaba lentísimamente la rosa, pétalo por
pétalo,
y luego se iba, y el narrador esperaba en vano que volviera por
allí
alguna tarde de aquel invierno y especulaba en varios párrafos
sobre
lo que aquella muchacha había ido a hacer aquel día, y
ningún
otro, a aquel lugar.
deshojaba lentísimamente la rosa, pétalo por
pétalo,
y luego se iba, y el narrador esperaba en vano que volviera por
allí
alguna tarde de aquel invierno y especulaba en varios párrafos
sobre
lo que aquella muchacha había ido a hacer aquel día, y
ningún
otro, a aquel lugar.
 prestado
atención, sentada luego en un parque, aquel parque del cuento,
sin
duda alguna.
prestado
atención, sentada luego en un parque, aquel parque del cuento,
sin
duda alguna.
 con Cristina, pero ya no podía remediarse.
con Cristina, pero ya no podía remediarse.
 aunque
su madre nunca se había preocupado por cambiarlo, alegando vagas
dificultades cada vez que alguien le hablaba de eso, e incluso
rechazando
algún ofrecimiento, lo que era otra de sus negligencias
inexplicables.
aunque
su madre nunca se había preocupado por cambiarlo, alegando vagas
dificultades cada vez que alguien le hablaba de eso, e incluso
rechazando
algún ofrecimiento, lo que era otra de sus negligencias
inexplicables.
 madre no podía saber nada de la rosa amarilla, por ese lado
estaba
tranquila. Pero había reconocido, a pesar de todo, una semejanza
entre ella y aquel retrato de una muchacha anónima, y eso era
curioso.
madre no podía saber nada de la rosa amarilla, por ese lado
estaba
tranquila. Pero había reconocido, a pesar de todo, una semejanza
entre ella y aquel retrato de una muchacha anónima, y eso era
curioso.
 "Pues no pareces muy desmejorada", dijo Elaine, sonriendo
involuntariamente.
"¿Y esos pendientes nuevos?"
"Pues no pareces muy desmejorada", dijo Elaine, sonriendo
involuntariamente.
"¿Y esos pendientes nuevos?"
 manos.
manos.
 comenzaba
a formarse dentro de Elaine. Dejó que transcurriera el
sábado,
con su prueba oral en la que salió sobresaliente sin apenas
darse
cuenta. Rechazó amablemente un par de invitaciones de sus
condiscípulos,
y con mucho trabajo la de Cristina, que porfiaba para que la
acompañase
a la inauguración de no sé qué exposición
de
pintura neozelandesa a la que la invitaban sus amigos
diplomáticos.
comenzaba
a formarse dentro de Elaine. Dejó que transcurriera el
sábado,
con su prueba oral en la que salió sobresaliente sin apenas
darse
cuenta. Rechazó amablemente un par de invitaciones de sus
condiscípulos,
y con mucho trabajo la de Cristina, que porfiaba para que la
acompañase
a la inauguración de no sé qué exposición
de
pintura neozelandesa a la que la invitaban sus amigos
diplomáticos.
 plenitud a pesar de no estar abierta del todo.
plenitud a pesar de no estar abierta del todo.
 Aquellas manos estaban hechas al trato de los libros, debían
saber
extraer de ellos todas las voluptuosidades que de seguro le vedaba la
inmovilidad
de sus piernas. Podía imaginarlas sobre una máquina de
escribir
como sobre el teclado de un piano.
Aquellas manos estaban hechas al trato de los libros, debían
saber
extraer de ellos todas las voluptuosidades que de seguro le vedaba la
inmovilidad
de sus piernas. Podía imaginarlas sobre una máquina de
escribir
como sobre el teclado de un piano.
 afuera en algunos cuadros cortesanos de Goya y de Velázquez. No
era propiamente una mirada de deseo; se trataba más bien de una
mirada de curiosidad.
afuera en algunos cuadros cortesanos de Goya y de Velázquez. No
era propiamente una mirada de deseo; se trataba más bien de una
mirada de curiosidad.
 Examinaban
a alguien, y el turno siguiente sería el suyo. Entonces Elaine
descubrió,
con terror, que estaba desnuda.
Examinaban
a alguien, y el turno siguiente sería el suyo. Entonces Elaine
descubrió,
con terror, que estaba desnuda.
 junto a los ojos. Era más joven de lo que parecía a
primera
vista, tal vez casi de su misma edad. Las manos que encendían la
pipa eran grandes y livianas, de dorso velludo.
junto a los ojos. Era más joven de lo que parecía a
primera
vista, tal vez casi de su misma edad. Las manos que encendían la
pipa eran grandes y livianas, de dorso velludo.
 Obertura
1812 de Chaikowsky, ¿la conoce? Sí, debí
imaginármelo.
Con campanadas y cañonazos de verdad. Cuando llegué al
parque,
enseguida pensé en el cuento. Y pum, allí estaba usted."
Obertura
1812 de Chaikowsky, ¿la conoce? Sí, debí
imaginármelo.
Con campanadas y cañonazos de verdad. Cuando llegué al
parque,
enseguida pensé en el cuento. Y pum, allí estaba usted."
 una comida ligera. Al verla recostarse al marco de la puerta,
parpadeó
y le dedicó una sonrisa fatigada.
una comida ligera. Al verla recostarse al marco de la puerta,
parpadeó
y le dedicó una sonrisa fatigada.