| Julián
del Casal
José
Lezama Lima
I
Nuestra
historia poética ha luchado contra dos enemigos, visibles, constantes,
por invisibles. El rastro de una visión rastrera, pura cercanía
y vulgaridad, gratuito apego que se solaza con cualquier  fragmento,
por interesado desconocimiento de la esencial verdadera fuente. Otra actitud,
pesarosa de antítesis, enamorada de las grandes teorías,
de vastos puntos de vista, ha visto en lo nuestro poético o una
camisa rellena de paja o un bulto de arena donde cualquier esgrima puede
ensayarse. Lo primero es ingenuo, lo otro, hinchado, y como actitud es
la misma pobreza de lo que combate como iealizado. Qué importa que
ninguno de nuestros poetas haya teorizado ni realizado en su poesfa aquellos
polysemos
de que nos habla Dante en su carta al Can Grande de la Scala, o sobre las
ausencias mallarmeanas. Eso no puede otorgarnos un regalado desdén.
Hay que buscar otro acercamiento, hay que cerrar los ojos hasta encontrar
ese único punto, redorado insecto, espejismo, punto. De la misma
manera que un poeta o pintor detenido en la estética de la flor,
tendría que abandonarse, reconstruirse para alcanzar la estética
de la hoja, y estaba allí, cerca, rodeando, ambos, rosa y hoja,
a igual distancia de la distracción última o bochorno primero
del fruto. fragmento,
por interesado desconocimiento de la esencial verdadera fuente. Otra actitud,
pesarosa de antítesis, enamorada de las grandes teorías,
de vastos puntos de vista, ha visto en lo nuestro poético o una
camisa rellena de paja o un bulto de arena donde cualquier esgrima puede
ensayarse. Lo primero es ingenuo, lo otro, hinchado, y como actitud es
la misma pobreza de lo que combate como iealizado. Qué importa que
ninguno de nuestros poetas haya teorizado ni realizado en su poesfa aquellos
polysemos
de que nos habla Dante en su carta al Can Grande de la Scala, o sobre las
ausencias mallarmeanas. Eso no puede otorgarnos un regalado desdén.
Hay que buscar otro acercamiento, hay que cerrar los ojos hasta encontrar
ese único punto, redorado insecto, espejismo, punto. De la misma
manera que un poeta o pintor detenido en la estética de la flor,
tendría que abandonarse, reconstruirse para alcanzar la estética
de la hoja, y estaba allí, cerca, rodeando, ambos, rosa y hoja,
a igual distancia de la distracción última o bochorno primero
del fruto.
Hay que empezar de nuevo, como siempre. Pero si la crítica no concluye,
y goza también de ese empezar, la crítica y lo otro, fundidos
ambos en un solo enemigo, no distingue tampoco, no ofrece tregua tampoco.
Mejor. Hay que hablar de producción, no de creación, se propone,
o la poesía se adhiere a la teoría del conocimiento; la crítica
se puede trocar en creación, no en capricho, apegarse a invisibles
orígenes sin olvidar la corrección, sus ajustes. No se trata
de confundir, de rearmar de nuevo uno de aquellos imbroglios finiseculares
y volver a lo de la crítica creadora. Sino de acercarse al hecho
literario con la tradición de mirar fijamente la pared, las manchas
de la humedad, las hilachas de la madera, inmóvil, sentado: que
ya entraña la calentura y la pared en ese absoluto fijarse en un
hecho, dejar caer el ojo, no como la ceniza que cae, sino deteniéndolo,
hasta que esa cacería inmóvil se justifica, empezando a hervir
y dilatarse.
Una sucesión de reyes y tres edades pueden servir, pero en América,
la crítica frente a valores indeterminados o espesos, o meras secuencias,
tiene que ser más sutil, no puede abstenerse o asimilarse un cuerpo
contingente, tiene que reincorporar un accidente, presentándolo
en su aislamiento y salvación. Así, quien vea en el barroco
colonial un estilo intermedio entre el barroco jesuítico y el rococó,
no le valdrá de nada lo que ha visto, hay que acercarse de otro
modo, viendo en todo creación, dolor. Una cultura asimilada o desasimilada
por otra no es una comodidad, nadie la ha regalado, sino un hecho doloroso,
igualmente creador, creado. Creador, creado, desaparecen fundidos, diríamos
empleando la manera de los escolásticos por la doctrina de la participación.
El hecho de que, Casal quisiera imitar a Stecheti, o a parnasianos de tercera
clase como León Dierx - a los que supera fácilmente - tiene
la misma mudez y escaso valor simbólico, que el que se haya encontrado
con Baudelaire, al que no superará nunca. Ambos hechos tienen el
mismo escaso, valor, la misma mudez. Las gentes ociosas cogen esas insignificancias
y las retuercen, las prolongan, y atemorizan después con esas vastedades
fáciles, llegando a proclamaciones insensatas. Así en nuestro
bric-à
brac literario, un crítico puede encontrar insinuaciones, roces
furtivos, verdaderas delicias, con tal de que su lente ostente más
que el resguardo de una irónica estampa, un verso que flota, que
no hizo falta reconstruirlo, en nuestra adolescencia. Así la furia
y los entretenimientos de uno de nuestros principales románticos,
quedaban reducidos para mí a este verso lento y delicioso: las
húmedas reliquias de su nave. O en este otro donde parece irisarse
la serpiente metálica de Paul Valéry: Junto a cada cuna
una invisible / panoplia al hombre aguarda. Son versos de José
Martí, de una plasticidad espléndida, de una dócil
dignidad, en que la inteligencia ha relacionado dos cosas con un ligero
golpe romántico, produciendo un seguro diamante. Estos versos son
de otro romántico, para usar el distingo de las escuelas, sin embargo,
hay en ellos una especie de embriaguez nocturna, de reflejo último
y cansado. Y mientras parece derivarse de nuestros románticos cierta
vastedad, ciertas generalizaciones impetuosas, cierto confesionalismo regalado,
se borraban muchas cosas para mí, y sólo quedaba el encanto
de ese verso obtenido por la inteligencia y el ángel.
Otras veces no era el aislamiento de un solo verso. Era un paseo preferente
el haberse decidido por una atracción casi inconsecuente. Así,
como es posible que dentro de la cacareada frialdad de Luaces, éste
revelase preferencias por el tema de Erígone. Aunque no lo hubiese
alcanzado, solamente el tema, el acercamiento teje una huella que
es necesario aclarar. Yo he sentido una extraña fruición
cuando he visto un documento de Casal, no estudiado aún por ningún
crítico. Es un libro de balance de grandes dimensiones. El padre
de Casal lo usaba para apuntar la lista de sus esclavos. Casal va colocando
sobre las páginas ya ocupadas, recortes de periódicos, cosas
de su gusto. En 1886, todavía Rimbaud necesita de Verlaine. Pero ya por
aquellos años entre nosotros, Casal se interesa por él, coloca
en el librote poemas y referencias de Rimbaud. Claro está que en
el librote aparecen también recortes de la peor pacotilla hispanoamericana.
Pero queda una gracia que sopla, una intuición que se tornea, hay
un fragmento de Rimbaud. Está también en el librote el soneto
«Erígone», de Luaces. No se ha visto con detenimiento
el parnasianismo inocente de los sonetos de Luaces. Casal sorprende la
calidad de algunos de ellos. Junto a ta rápida ganancia de le calidad
que sopla en ajenos sitios, también la otra pequeña adquisición
del tranquilo logro humilde, de lo frustrado que una vez la gracia animó.
Es curioso que la pintura histórica y Los trofeos, provoquen
los sonetos de Casal, pero añade una seguridad, y como un arte para
rehallar el hilo de la tradición, que allí cerca se encuentre
aquel Erígone. Claro está que la rugosidad mate y el hielo
frito de Luaces dista mucho de este otro tipo de inmovilidad, sin dilatación
provocada, de aquellos otros sonetos de Casal, con más misteriosa
cola de pez y una voluptvosidad más universal y exquisita.
gusto. En 1886, todavía Rimbaud necesita de Verlaine. Pero ya por
aquellos años entre nosotros, Casal se interesa por él, coloca
en el librote poemas y referencias de Rimbaud. Claro está que en
el librote aparecen también recortes de la peor pacotilla hispanoamericana.
Pero queda una gracia que sopla, una intuición que se tornea, hay
un fragmento de Rimbaud. Está también en el librote el soneto
«Erígone», de Luaces. No se ha visto con detenimiento
el parnasianismo inocente de los sonetos de Luaces. Casal sorprende la
calidad de algunos de ellos. Junto a ta rápida ganancia de le calidad
que sopla en ajenos sitios, también la otra pequeña adquisición
del tranquilo logro humilde, de lo frustrado que una vez la gracia animó.
Es curioso que la pintura histórica y Los trofeos, provoquen
los sonetos de Casal, pero añade una seguridad, y como un arte para
rehallar el hilo de la tradición, que allí cerca se encuentre
aquel Erígone. Claro está que la rugosidad mate y el hielo
frito de Luaces dista mucho de este otro tipo de inmovilidad, sin dilatación
provocada, de aquellos otros sonetos de Casal, con más misteriosa
cola de pez y una voluptvosidad más universal y exquisita.
Es necesario volver, mejor intensificar, a la luz misteriosa, la claridad
que se desespera. Allí concurren muchas cosas diferentes, homogéneas,
bruscas, silenciosas. Como en la horizontal del agua concurren animales
diferentes, de distinto peso, pero unidos, intensificados en un impulso
por romper con su inmovilidad, el cristal, la red también. ¿Acaso
la sed no es el nacimiento del cristal, el primer impulso necesario, que
después se congela, se hace aro de límite el cristal? Queda
así la sed como el cristal invisible, el cristal como agua invariable.
Hay un momento que en la crítica y en la poesía, arranca
de Poe, divulga Baudelaire, aprovecha Valéry, en que todo quiere
quedar como método dentro de una noche en la que se han borrado
los astros naturales, de acompañante luz. Poe en sus cuentos, en
sus estudios sobre la luz, en sus críticas, hablaba de «un
método de razonamiento sugestivo». Esa frase es tan real como
esta otra que yo propondría, para declarar la crítica que
le conviene a un poeta: una potencia de razonamiento reminiscente. Digo
potencia porque supone un material hostil, una resistencia. Resistencia
que puede describir un arco de infinitas variaciones. Desde la frustración
de una obra hasta el acierto momentáneo que agrandado - con aquella
óptica del conejo que Ortega encontraba en Proust - puede situar
lo definitiva gracia. Es un modo que no desdeña la frustración
y la diana de una vez, aun en el adolescente que prueba sus fuerzas en
la ocasión entregada por una embriaguez pascual. Digo razonamiento
reminiscente, en vez de razonamiento sugestivo comp Poe, por el poderoso
y pleno atractivo que esta palabra tuvo para los griegos. Tanto la Grecia
de los mitos como la socrática mantuvieron idéntico gesto
con respecto a la memoria. Prometeo, en su lecho incuestionablemente  incómodo,
se vuelve para decirnos: «Encontré para ellos, para los mortales,
el número, lo más ingenioso que existe, y la disposición
de las letras, y la memoria, madre de las musas.» Todavía
en Esquilo es más misteriosa, soplo más nutridor, como rocío
o niebla, la memoria. En definitiva la mitología acepta eso, pero
ingresa Júpiter para disminuir la fuerza creadora de la memoria.
Las nueve musas son hijas de Nemósine y Júpiter, acepta al
griego del siglo IV antes de Cristo, ya muy apegado a Sócrates,
dentro de una mitología oficial. De ese modo la memoria es participante
y actúa en el conocimiento de la materia. Recordar para un griego
era un ejercicio, tan saludable como el conocimiento bíblico, algo
carnal, copulativo. Ese razonamiento reminiscente, favorece una mutua adquisición,
apega lo causal a lo originario, vuelve el guante para mostrar no tan solo
las artificiosas costuras y el rocío de la transpiración.
Este razonamiento reminiscente, ahuyenta lo reminiscencia del capricho
o de la nube, comunicándole a la razón una proyección
giratoria de la que sale espejada y gananciosa. Yo creo que esta crítica,
cuyo instrumento es el razonamiento reminiscente, sería infructuosa
pira acercarse a grandes sistemas de expresión; si lleváramos
ese procedimiento a Dante o a Goethe, escribiríamos alejandrinos,
diccionarios y enciclopedias ordenadas por un alfabeto chino. En obras
de vastas proporciones situar el ser sustancial y las proporciones de la
obra en la circunstancia, puede ser divertido, prudente y recomendable.
Pero tendremos que contentarnos, en definitiva, con la gracia que se aloja
en aquel ser sustancial, gracia que se encarnaba sin apelaciones ni disculpas.
Claro está que esa gracia adquiere la mejor de sus formas en la
plenitud o en descubrirnos a tiempo, haciéndolos un tanto más
audible, el vasto rumor acurrucado en los orígenes, o el trágico
rebote contra el muro de las lamentaciones de los que no querían
que el espíritu se acogiese a la letra escrita, sino que permaneciese
inalcanzable rumor... En otro tipo de cultura ese razonamiento reminiscente,
puede evitarnos que la crítica se acoja a un desteñido complejo
inferior, que se derivaría de meras comprobaciones, influencias
o prioridades, convirtiendo miserablemente a los epígonos americanos,
en meros testimonios de ajenos nacimientos. Ese procedimiento puede habitar
un detalle, convirtiéndolo por la fuerza de su mismo aislamiento,
en una esencia vigorosa y extraña; no detenerse en los groseros
razonamientos engendrados por un texto ligado a otro anterior, sino aproximándose
al instrumento verbal en su forma más contrapuntística, encontrar
la huella de la diferenciación, dándole más importancia
que a la influencia enviada por el texto anterior al punto de apoyo, rápido
y momentáneo, en el que se deecargaba plenamente. Así, por
ese olvido de estampas esenciales, hemos caído en lo cuantitativo
de las influencias, superficial delicia de nuestros críticos, que
prescinden del misterio del eco. Como si entre la voz originaria y el eco
no se interpusieran, con su intocable misterio, invisibles lluvias y cristales.
Nadie toca o vuelve sobre la página de Esteban Borrero, en recuerdo
de Casal. Ningún erudito la repite, ningún crítico
la aprieta para destilarla. Es algo de una escueta y suculenta belleza.
Puede llevarnos a prescindir de muchos antecedentes cercanos o lejanos.
Casal acude a la casa de Borrero, allí está la poetisa, los
hermanos de la poetisa, el padre de la. poetisa. Todos creados, recordados
por el centro de Juana Barrero. Ahora los protagonistas no van a ser ellos.
Otros hermanos, zonas grises, que ahora se tornan maravillosamente comprensivas.
Hay ese silencio coral del trópico, en que ya - siesta o crepúsculo
- no hay nada que decir, pero en el que nadie se atreve a romper, a despedirse.
Un pequeño hermano de Juana Borrero se pierde, cuando reaparece,
esgrime un loto, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. Hay
ese silencio coral del trópico, siesta o crepúsculo. Otro
pequeñó hermano de Juana Borrero exclama un verso de Casal:
un
loto blanco de pistilos de oro. El poeta se siente entonces necesario,
y desde luego, comprende lo misterioso de esa comprensión, y desde
luego creo que llora. Es algo más que una estampa, o una delicada
mezcla de oportunidad y comprensión. Nos puede servir para refutar
las siguientes frases de rubén Darío: «Casal en nuestras
letras es un ser exótico. Nació allí en las Antillas,
como Leconte de Lisie en la Isla Borbón y la emperatriz Josefina
en la Martinica. La casualidad tiene sus ocurrencias.» La anterior
estampa nos demuestra que la casualidad siempre tiene su justificación.,
El momento en que el garzón arranca el loto, para conducir su agrado
al visitante. El otro garzón que, apoyándose en el azar de
su memoria, repite felizmente el verso. Y el poeta que, enterrado en su
silencio y en. el coro de los otros silencios, siente como la futura plástica
en que su obra va a ser apreciada y recibe como una nota anticipada. incómodo,
se vuelve para decirnos: «Encontré para ellos, para los mortales,
el número, lo más ingenioso que existe, y la disposición
de las letras, y la memoria, madre de las musas.» Todavía
en Esquilo es más misteriosa, soplo más nutridor, como rocío
o niebla, la memoria. En definitiva la mitología acepta eso, pero
ingresa Júpiter para disminuir la fuerza creadora de la memoria.
Las nueve musas son hijas de Nemósine y Júpiter, acepta al
griego del siglo IV antes de Cristo, ya muy apegado a Sócrates,
dentro de una mitología oficial. De ese modo la memoria es participante
y actúa en el conocimiento de la materia. Recordar para un griego
era un ejercicio, tan saludable como el conocimiento bíblico, algo
carnal, copulativo. Ese razonamiento reminiscente, favorece una mutua adquisición,
apega lo causal a lo originario, vuelve el guante para mostrar no tan solo
las artificiosas costuras y el rocío de la transpiración.
Este razonamiento reminiscente, ahuyenta lo reminiscencia del capricho
o de la nube, comunicándole a la razón una proyección
giratoria de la que sale espejada y gananciosa. Yo creo que esta crítica,
cuyo instrumento es el razonamiento reminiscente, sería infructuosa
pira acercarse a grandes sistemas de expresión; si lleváramos
ese procedimiento a Dante o a Goethe, escribiríamos alejandrinos,
diccionarios y enciclopedias ordenadas por un alfabeto chino. En obras
de vastas proporciones situar el ser sustancial y las proporciones de la
obra en la circunstancia, puede ser divertido, prudente y recomendable.
Pero tendremos que contentarnos, en definitiva, con la gracia que se aloja
en aquel ser sustancial, gracia que se encarnaba sin apelaciones ni disculpas.
Claro está que esa gracia adquiere la mejor de sus formas en la
plenitud o en descubrirnos a tiempo, haciéndolos un tanto más
audible, el vasto rumor acurrucado en los orígenes, o el trágico
rebote contra el muro de las lamentaciones de los que no querían
que el espíritu se acogiese a la letra escrita, sino que permaneciese
inalcanzable rumor... En otro tipo de cultura ese razonamiento reminiscente,
puede evitarnos que la crítica se acoja a un desteñido complejo
inferior, que se derivaría de meras comprobaciones, influencias
o prioridades, convirtiendo miserablemente a los epígonos americanos,
en meros testimonios de ajenos nacimientos. Ese procedimiento puede habitar
un detalle, convirtiéndolo por la fuerza de su mismo aislamiento,
en una esencia vigorosa y extraña; no detenerse en los groseros
razonamientos engendrados por un texto ligado a otro anterior, sino aproximándose
al instrumento verbal en su forma más contrapuntística, encontrar
la huella de la diferenciación, dándole más importancia
que a la influencia enviada por el texto anterior al punto de apoyo, rápido
y momentáneo, en el que se deecargaba plenamente. Así, por
ese olvido de estampas esenciales, hemos caído en lo cuantitativo
de las influencias, superficial delicia de nuestros críticos, que
prescinden del misterio del eco. Como si entre la voz originaria y el eco
no se interpusieran, con su intocable misterio, invisibles lluvias y cristales.
Nadie toca o vuelve sobre la página de Esteban Borrero, en recuerdo
de Casal. Ningún erudito la repite, ningún crítico
la aprieta para destilarla. Es algo de una escueta y suculenta belleza.
Puede llevarnos a prescindir de muchos antecedentes cercanos o lejanos.
Casal acude a la casa de Borrero, allí está la poetisa, los
hermanos de la poetisa, el padre de la. poetisa. Todos creados, recordados
por el centro de Juana Barrero. Ahora los protagonistas no van a ser ellos.
Otros hermanos, zonas grises, que ahora se tornan maravillosamente comprensivas.
Hay ese silencio coral del trópico, en que ya - siesta o crepúsculo
- no hay nada que decir, pero en el que nadie se atreve a romper, a despedirse.
Un pequeño hermano de Juana Borrero se pierde, cuando reaparece,
esgrime un loto, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. Hay
ese silencio coral del trópico, siesta o crepúsculo. Otro
pequeñó hermano de Juana Borrero exclama un verso de Casal:
un
loto blanco de pistilos de oro. El poeta se siente entonces necesario,
y desde luego, comprende lo misterioso de esa comprensión, y desde
luego creo que llora. Es algo más que una estampa, o una delicada
mezcla de oportunidad y comprensión. Nos puede servir para refutar
las siguientes frases de rubén Darío: «Casal en nuestras
letras es un ser exótico. Nació allí en las Antillas,
como Leconte de Lisie en la Isla Borbón y la emperatriz Josefina
en la Martinica. La casualidad tiene sus ocurrencias.» La anterior
estampa nos demuestra que la casualidad siempre tiene su justificación.,
El momento en que el garzón arranca el loto, para conducir su agrado
al visitante. El otro garzón que, apoyándose en el azar de
su memoria, repite felizmente el verso. Y el poeta que, enterrado en su
silencio y en. el coro de los otros silencios, siente como la futura plástica
en que su obra va a ser apreciada y recibe como una nota anticipada.
II
Nada
se parece menos al hombre, nos dice e1 dandy Lord Brummell, asunto para
lograr la aparente profundidad de sus frases, que un hombre. Y a su vez
el dandy Charles Baudelaire, nos afirma que lo que hace la individualidad
es una amalgama indefinible. Así, yo creo que las repetidas valoraciones
de una línea de tradición clásica: Descartes - Racine
- Baudelaire - Mallarmé -Valéry, se ha construido dándole
preeminencia en Baudelalre a su fuerza analítica sobre sus poderosos
recuerdos de infancia. Era su adolescencia un rebelarse ante un destino
impuesto. Pero presto ese resentimiento iba a desaparecer por las delicias
entrevistas: Sorrento, los mares de la India, la isla Mauricio, Ceylán...
Esas visiones de su adolescencia aunadas a su afán de apoderarse
y construir el secreto, como Poe, del jugador de ajedrez, de la máquina
pensante. En eso Baudelaire saltaba, como Poe, del cuento racionalista
a las visiones de Eleonora y La isla del hada. De esos recuerdos
derivó Baudelaire sus tentaciones y su atracción por el perfume,
tentación y no tema, invasiones lentas pero incontenibles que prescindían
de un centro de dureza, comunicandole la desolación de un constante
deshielo.
Con esos recuerdos, rodeado de esas tentaciones, Baudelaire podía
soportar con una gran elegancia, el peso de una gran tradición.
Todo en él parecía desenvolverse dentro de esa amalgama indefinible,
en que lo cuantitativo es ya cualitativo, momento estudiado por Descartes,
y en que, según su frase, la ceniza se convierte en cristal.
Nada hacía suponer en Baudelaire el antecedente de esa otra poesía,
en que ya no interesa la creación, ofrecer, siquiera sea en su gracia,
un pequeño universo, sino el momento de esa creación, demoníaca
física de ese momento, en que con una apresurada frialdad desdeñosa
contemplamos el trueque de lo inconsciente en consciente. Contra eso es
necesario repetir frases del mismo Baudelaire: «es la infalibilidad
misma del medio que constituye la inmoralidad, como la infalibilidad supuesta
de la magia le impone su estigma infernal». Rechazando por igual
un método y una magia grosera, Baudelaire va superando el perfume
reminiscente de su adolescencia por una soberanía espléndida
en que las palabras que más asoman en su obra son ya gracia y pecado
original.
No podía presumir Casal de poseer esas impurezas reducibles, esas
vastas amalgamas, que tiene que detener el poeta para que su obra confine
con la nada y con lo terrible sucesivo, pero resistido con una previa vastedad
cuantitativa. Se había puesto Casal en contacto con una de las más peligrosas revelaciones de la cultura francesa, aportando tan solo las
decisiones externas que lo impelían a apoderarse de un temario más
que de un secreto. Rodeado de sus espías, de sus enemigos, de sus
perfumes y de sus recuerdos de Ceylán, Baudelaire ofrecía
una reducción, en la que alternaban las indirectas delicias de los
olores con su devoción a la máquina pensante, conjugando
los venenos más refinados y las más dogmáticas meditaciones
acerca del pecado original.,Ya él era deudor a vastos envíos
de sensibilidades disímiles, con los cuales se había construido
un oído y unas formas inauditas. Casal había sido embriagado
por esas mezclas de Baudelaire, pero careciendo de una castigada servidumbre
crítica para desmontar aquel delicioso organismo, había derivado
tan solo un temario con aquel cansancio externo y ciertas devociones superficiales
de Baudelaire - la ramera, las corbatas rojas, la Venus Negra, Sátán
Trimegisto -, con los cuales contestaba con propios signos las devociones
románticas. Claro está que el Baudelaire del cual deriva
Valéry la comprensión de su secreto, y aquel otro que gustaba
de afirmar la creación como un éxtasis de Dios, permanecían
silenciosos para Casal. Pero había de pasar casi íntegra
a la obra de Casal la pervivencia del paisaje tropical, que en Baudelaire
es eso y su rayon macabre. Ya que la crueldad, los martirios, la
insatisfacción y el vocinglero apetito de los trópicos, forman
como el paisaje de su obra y su color central. De una manera casi invisible
receptaba Casal de aquel vasto organismo lo que podía incorporarse
porosa y musicalmente. «Me gusta rodearme de una amable pestilencia»,
exclama Baudelaire, y Casal glosa su visita a su médico, con tan
fuertes toques que parece el relato de una excursión a Argel durante
la peste: «Brillan ante mis ojos, nos dice Casal, las arborescencias
que los herpes dibujan sobre la piel o el pus que mana, como crema de ámbar,
de las llagas en putrefacción; y siento el vaho cálido de
los organismos abrasados por la fiebre o la humedad viscosa de los miembros
deformados por la lepra.» Pero no sería tan solo en ese acercamiento
demasiado inmediato en el que habitaría Casal. Con ese impulso natural,
de ligero peso, o impulsado por esas voluptuosidades naturales, según
decía el propio Baudelaire, se lanza a rodearse de una fauna y flora,
de propia y exquisita pertenencia, entregando un trópico no totalmente
habitado, pero sí rápidamente entrevisto.
peligrosas revelaciones de la cultura francesa, aportando tan solo las
decisiones externas que lo impelían a apoderarse de un temario más
que de un secreto. Rodeado de sus espías, de sus enemigos, de sus
perfumes y de sus recuerdos de Ceylán, Baudelaire ofrecía
una reducción, en la que alternaban las indirectas delicias de los
olores con su devoción a la máquina pensante, conjugando
los venenos más refinados y las más dogmáticas meditaciones
acerca del pecado original.,Ya él era deudor a vastos envíos
de sensibilidades disímiles, con los cuales se había construido
un oído y unas formas inauditas. Casal había sido embriagado
por esas mezclas de Baudelaire, pero careciendo de una castigada servidumbre
crítica para desmontar aquel delicioso organismo, había derivado
tan solo un temario con aquel cansancio externo y ciertas devociones superficiales
de Baudelaire - la ramera, las corbatas rojas, la Venus Negra, Sátán
Trimegisto -, con los cuales contestaba con propios signos las devociones
románticas. Claro está que el Baudelaire del cual deriva
Valéry la comprensión de su secreto, y aquel otro que gustaba
de afirmar la creación como un éxtasis de Dios, permanecían
silenciosos para Casal. Pero había de pasar casi íntegra
a la obra de Casal la pervivencia del paisaje tropical, que en Baudelaire
es eso y su rayon macabre. Ya que la crueldad, los martirios, la
insatisfacción y el vocinglero apetito de los trópicos, forman
como el paisaje de su obra y su color central. De una manera casi invisible
receptaba Casal de aquel vasto organismo lo que podía incorporarse
porosa y musicalmente. «Me gusta rodearme de una amable pestilencia»,
exclama Baudelaire, y Casal glosa su visita a su médico, con tan
fuertes toques que parece el relato de una excursión a Argel durante
la peste: «Brillan ante mis ojos, nos dice Casal, las arborescencias
que los herpes dibujan sobre la piel o el pus que mana, como crema de ámbar,
de las llagas en putrefacción; y siento el vaho cálido de
los organismos abrasados por la fiebre o la humedad viscosa de los miembros
deformados por la lepra.» Pero no sería tan solo en ese acercamiento
demasiado inmediato en el que habitaría Casal. Con ese impulso natural,
de ligero peso, o impulsado por esas voluptuosidades naturales, según
decía el propio Baudelaire, se lanza a rodearse de una fauna y flora,
de propia y exquisita pertenencia, entregando un trópico no totalmente
habitado, pero sí rápidamente entrevisto.
La inteligencia lentísima, pero indetenible, de las plantas, de
los insectos, de los estambres y pistilos, la inteligencia voluptuosa,
se esbozan levemente, pero suficientes para revelarnos su entrevisto en
la poesía de Casal:
El
olor resinoso del abeto
mezclado al de las rojas azaleas
que engendran la locura en el cerebro
del pájaro que llega fatigado miel
a beber en los pistilos verdes.
Baudelaire
había encontrado entre otros improbables efectos, que el haschich
se tornaba numérico, reduciendo violentamente la melodía
a una vasta operación. Pero también gustaba de señalar
los efectos contrarios; cuando la inmóvil prisionera se rodea de
una fauna de sátiros, monos y bufones, que le provocarían
las variantes y acumulación de lo barroco. Eso parece persistir
en Casal, que convoca en algunos momentos de su poesía a una delicada
fauna. En esos momentos, alejado de los pavos reales y juegos de agua de
Versalles, que habían de insistir y dañar la poesía
de Darío, Casal ve llegar lentos y correctos a la hora del baño,
animales que parecen ir integrando en su poesía un contorno y una
circunstancia de total ajuste central, de propia impulsión:
Encajes
invisibles
extienden
en silencio las arañas
por las ramas nudosas de las vides
cuajadas
de rocío. Aletean
los flamencos rosados que se irguen
después de picotear las fresas rojas
nacidas
entre pálidos jazmjnes.
Yo creo que, a pesar de girar dentro de esa reminiscencia del paisaje tropical
en Baudelaire, hay dos notas diferenciales en Casal que aportan nuevas
matizaciones. Rodeado de sus voluptuosidades naturales, Baudelaire huía
del vino y de cualquier forma de voluptuosidad solar, prefiriendo el opio
lento y poroso; constituyen, decía, un lenguaje jeroglífico
del cual yo no poseo la llave. Casal intentaba trasladar esas voluptuosidades
a un centro de mayor energía. Lo sexual en Casal es perentorio y
decisivo. Así el buitre, hijo de Tifón y Echydna, que le
roe fijamente el sexo, cuando en el mito clásico era el hígado
la víscera nutritiva. Un ardor más inmediato hace aparecer
el trópico, menos invadido y laxo en Casal, en pocos momentos, pero
muy significativos. Ya en sus primeros poemas aparecía la muerte
y el titán que le destruye. Cual si en mi pecho la rodilla hincara
/ Joven Titán de miembros acerados. Las mayúsculas
empleadas nos dicen que se trataba de un Dios.
Apartándóse Baudelaire del concepto del mar en los románticos,
o de colocación del tema a través de la fuerza de la evocación
dejada por sus viajes para romper ciertos cristales, no llega a la identidad
del tema, tal como lo vemos en Valéry, el mar siempre sin cesar
recomenzando, aun allí, en Baudelaire, regazo romántico,
el mar es espejo. El tema en fuertes cambiantes, busca una inclusión
total, de imagen a imagen, buscando el secreto del inicio del oleaje. En
Casal esa atracción radical de lo marino desaparece, así
como cualquier intensidad derivada de una evocación natural. Pero
el contorno de lo marino se puebla de cabelleras y de diosas que nos envían
sus quebradizos ecos. Surge el tema de la Venus Anadyomena.
Impulsado por el romanticismo de la líquida vastedad - no hay la
lejanía recordada o la atracción extensa en Casal - llega
a las figuraciones del agua obligando a la tierra a forma y color, a lo
necesario insular:
Surgen
de pronto del marino seno
ejércitos
de oceanidas hermosas
de
garzos ojos y rosados cuerpos
que,
con ramas de algas en las manos
y
perlas en los húmedos cabellos
color
de oro verdoso.
Una de las mayores delicias que nos rinde Casal es cuando logra simultanear
esas energías sexuales respaldadas por un paisaje líquido.
En su soneto «Galatea» los contrastes del rosa y del verde
adquieren un destello cegador. Mientras la mirada descubre y recubre la
piel color de rosa, la lujuria
logra vencer la lenta extensión de la mirada, oponiendo al rosa
la fijeza de su ojo verde. En otros momentos la diosa marina queda sin
contraste eficaz, pero adquiere la sola pureza de su figura. La diosa cabalga
un pálido delfín al pie de rocas verdinegras. El contraste
sexual desaparece, los colores se atenúan. Pero abandonado a su
identidad, adquiere el verso una plasticidad y una rapidez eficaces: sobre
la espalda de un delfín cetrino. Pero la Venus Anadyomena está
evocada en directo contraste con Galatea huida la nota sexual y la figuración
nítidamente marina. lujuria
logra vencer la lenta extensión de la mirada, oponiendo al rosa
la fijeza de su ojo verde. En otros momentos la diosa marina queda sin
contraste eficaz, pero adquiere la sola pureza de su figura. La diosa cabalga
un pálido delfín al pie de rocas verdinegras. El contraste
sexual desaparece, los colores se atenúan. Pero abandonado a su
identidad, adquiere el verso una plasticidad y una rapidez eficaces: sobre
la espalda de un delfín cetrino. Pero la Venus Anadyomena está
evocada en directo contraste con Galatea huida la nota sexual y la figuración
nítidamente marina.
Hay una nota que no aparece en Casal y que Baudelaire habría situado
como una de las primeras glorias del haschich: la luz, la lluvia
y el embriagado insecto aparecen y se reiteran en Casal, cada vez que surge
el tema del trópico. Así, si el mar en Baudelaire es espejo,
el paisaje casi siempre es voluntarioso, intentando trocar sus pensers
brûlants en una atmósfera calmada (ver «Paysage»).
En la manera de tocar el paisaje, por algunos vestigios parece Casal acercarse
más a Poe. Al Poe de El palacio de la dicha. En el
último círculo de Poe, de sus éxtasis, aparece siempre
la isla: «aproximadamente, nos dice, en el centro de la angosta perspectiva
que abarcaba mi mirada, una isla circular...», «la ribera y
su imagen estaban tan bien fundidas que todo parecía suspendido
en el aire». Existe una lejanía, una interposición
que no es el paisaje como paraíso plenamente disfrutado. El viajero
es atraído - como en uno de sus poemas - por El palacio de la
dicha. Cuando mira en torno, la lluvia, en un remolino, es absorbida
por la tierra. Lo que le comunica su deseo y movimiento, en otro remolino,
desaparece, como una visión que no puede reproducir la fuga de sus
compases. Y el enloquecedor zumbido del insecto en torno del hombre y de
la flor, contribuye a trocar el sonido en total desvanecimiento.
No era que Casal no hubiese acudido a la cita con Baudelaire armado de
valiosos atributos. A la deliciosa síntesis que ofrecía Baudelaire,
Casal podía responder con una síntesis sanguínea igualmente
deliciosa. Tenía ese vasto arsenal cuantitativo en el cual día
a día el poeta esconde y distribuye. Sus contemporáneos,
gráficos y groseros, sólo le distinguen cuando se disfraza
con babuchas orientales, o cuando adopta la vestimenta del eterno huérfano.
Su síntesis sanguínea ofrecía unos contrastes ejemplares:
exquisitos neuróticos, místicos, cardenales, viajeros vascos,
padres arruinados. Asegurado así, puede llegar coma Baudelaire,
armado de sus métodos, a los mismos resultados: hastío, ronda
de la muerte, porosa votuptuosidad, secretos.
En aquel juego de secretos, el método de Baudelaire hubiese obtenido
un incomparable resultado. Pero Casal se quedó en la etapa adolescente
del primer Baudelaire obteniendo de él temas y resultados aparentes.
Hasta la llegada de Casal habíamos contemplado en nuestro siglo
XIX, superficiales complementos, gratuitas recepciones poéticas,
influencias porque sí y cómodas resonancias. Pero a fines
de ese siglo se brinda con Casal una espléndida muestra de madurez
poética. Casal tenía todos los antecedentes de sangre y de
gusto, para receptar a Baudelalre. Nuestra crítica - tan absurda
y municipal para juzgar el hecho poético - se contentaba con presentarlo
como un afrancesado más o cualquiera. Pero ese reparo ofrecido en
esa forma era radicalmente innecesario.
Toda la vida previa y misteriosa de Casal, cuando se encuentra con Baudelaire
no lo abandona, aunque animado por éste, convierte la externa queja
en invisible secreto. Secreto donde vida y poesía se resuelven.
El punto que vuela, la espada por doquier, invisibles en vida y poesía,
resguardando, asemejando, llevando al ángel o al mar. Nadie lo sabe,
lo pregunta, lo dice. Por eso Darío en la glosa que le dedicó
a su muerte, pregunta: ¿Quién fue su confidente? De
mi vida, oirás contar una cosa que te deje el alma helada - dice
Casal. Los incapaces de llegar a la tensión de la poesía
creerían encontrar ahí un eco de aquel verso de Baudelaire:
Le
secret douloreux qui me fait languir. Pero aquel verso en Casal era
supremamente necesario. Por primera vez en la historia de nuestra sensibilidad,
el poeta hace arrodillar, obliga a que se le crea. Está más
allá de sus recursos voluntarios, puede mirar su obra como un cuerpo
desprendido o como un planeta muerto: sacudir la ceniza o mirar fijamente,
ya nadie podrá verle ni preguntarle. Se justifica, se ha ido reduciendo
a un punto visible por invisible, y el mismo es materia y su obra, materia
firmada, como decían los escolásticos, oculto dentro de la
forma formadora.
Aunque entramos en una zona cambiante y de muy peligrosas suertes, quizás
creeríamos que los principales impedimentos de Casal para llegar
al total logro, consistieron en una no profundización del análisis
poético que ofrecía Baudelaire, a un desconocimiento de lo
que el simbolismo entrañaba (él, en realidad, se quedaba
con el Mallarmé que nos descubría Huysmans, pero no con aquel
que desprendía un fuego helado en el misterio de la penúltima
sílaba muerta, que era del que arrancaría lo otro, Valéry
y todo lo demás). Sería excesivo exigirle a Casal que rehallase
el hilo de nuestra tradición para lo exquisito, pero no el olvidar
las poderosas adquisiciones verbales hechas en la corte de Felipe IV. Se
alejaban de nuestra propia tradición para lo exquisito y se hundían
en la adoración del rococó y de Luis XV. ¿No era eso
una equivocación esencial y costosa?
De la estancia de Casal en el jesuita Colegio de Belén, derivó
en sus primeros versos una tendencia hacia el pastiche de los clásicos.
En esas primeras poesías - Hojas al viento - situadas dentro
de los cánones del modernismo, nos extraña que sobrenaden
algunos recuerdos de Garcilaso. Recordándolo Casal, con lo ingenuo
y simple de un ejercicio de poesía escolar. Así, en su.primer
libro, asoman versos que están dentro de las lecciones recibidas:
Sus
labios de carmín, que afrenta fueron / de las fragantes
rosas encarnadas, o estos otros en los que alude a la hora
en que
se cubre el fruto prado / de blancos lirios y purpúreas rosas.
A veces son más que versos aislados, logra una visión, una
continuidad de la imagen no muy lejana de la cortesanía de los poetas
italianizantes del Renacimiento:
La
rubia cabellera de la hermosa
en
largos rima de oro descendía
por
su mórbida espalda
que
hecha de nieve y rosa parecía.
Mientras
al borde de su blanca falda
asomaba
su pie breve y pulido,
como
su cuello asoma,
entre
las ramas del caliente nido,
enamorada
y cándida paloma.
De su estancia en aquel colegio de jesuitas derivó sus argrupamientos
verbales resueltos trivialmente, su sentido sucesivo desenvuelto en una
forma simplista, casi nunca con realización creadora. Y aquellos
horribles textos - Martínez de la Rosa, Núñez de Arce
- con los que se fabrican allí los ejercicios de composición.
Alternando así ejercicios espirituales y ejercicios de composición. El sustantivo y su abrazado acompañante, disminuidos de estatura,
parecen alcanzar allí un talle oblicuo de cultura decorativa sin
creación, forma entre paréntesis, cuyo fondo no es la sustancia,
sino la justificación, al escoger constantemente entre los dos ejércitos,
pero sin fiebre ni terrible reposo. Aquellos versos de Casal donde aparecen
olas
diamantinas, cerúleos mares, rayo purpurino, parecen tocados,
muertos por aquellas perennes angosturas. Sustantivo jesuita y su acompañante
dosificado, allí situado para ocupar un lugar que viene siempre,
siempre presente, aunque recostado y yerto. Los movimientos del lenguaje,
sus cerrazones elípticas, sus peligrosos ritmos, nunca le habían
rozado ni con fidelidad llevadera ni con ciega y total enemistad.
El sustantivo y su abrazado acompañante, disminuidos de estatura,
parecen alcanzar allí un talle oblicuo de cultura decorativa sin
creación, forma entre paréntesis, cuyo fondo no es la sustancia,
sino la justificación, al escoger constantemente entre los dos ejércitos,
pero sin fiebre ni terrible reposo. Aquellos versos de Casal donde aparecen
olas
diamantinas, cerúleos mares, rayo purpurino, parecen tocados,
muertos por aquellas perennes angosturas. Sustantivo jesuita y su acompañante
dosificado, allí situado para ocupar un lugar que viene siempre,
siempre presente, aunque recostado y yerto. Los movimientos del lenguaje,
sus cerrazones elípticas, sus peligrosos ritmos, nunca le habían
rozado ni con fidelidad llevadera ni con ciega y total enemistad.
El salto de esos ejercicios a Baudelaire, sólo podía verificarse
por la exquisitez y seguridad de una sangre. La riqueza de una adolescencia,
que, concentrándose, puede saltar y mostrar la parábola de
su elasticidad. La elegante síntesis de la iangre, convirtiéndose
en un a priori, y verificando la concentración poemática.
Aunque girando dentro de los grandes temas - mar, sexo - dentro del ambiente
desalojado por Baudelaire, en el que señalamos diferenciales matizaciones,
pero Casal, entrando definitivamente por ese resquicio en la poesía,
logra trasladar la circunstancia como eco doloroso a propia obra. Esa extraña
sensación, por desconocida e intraducible, de gozar un momento favorable
de la poesía, hace que poetas como Baudelaire poseídos por
un rayon macabre, no olviden fugarse en la ironía o en la
dignidad de la inteligencia tierna. J’ai senti comme une ironie,
dice Baudelaire le soleil déchirer mon sein. La ironía
solar, pero en Casal, eso se traduce en molestia, frustración, interminable
silencio. En la piel, en el. sexo, en el conocimiento, no la ironía
solar, sino el enemigo que persigue, que se hace dueño de nuestra
pesadilla. Motivan esa ironía en Baudelaire, el convencimiento de
que si su poesía habita una tierra desolada, la posibilidad de diálogo
reitera su promesa. Así Baudelaire hablándonos de una ciudad
escogida: Où jamais un soupir ne reste sans écho.
Casal, por el contrario, tiene que resistir los rigores de la poesía,
su lejanía viciosa, su hastío demoníaco: tiene que
trasladar la poesía, ya que no podrá alcanzar la felicidad
de la obra, a una constante prueba de actitud poética, de vida poética.
Así es posible reconstruir la lejanía que habitó su
poesía, estrechándola con otras incomprensibles lejanías.
En su poesía, en la atmósfera que se va desprendiendo de
la palabra como cáscara o ruido, podemos encontrar bien visibles
dos direcciones que son a su vez dos signos. Sigue a veces una línea
de gustosa habitabilidad de una tierra única - tal vez el misterioso
y refractado palacio de la dicha, del cuento de Poe -, como el viajero
que llega a una ciudad abandonada la víspera por todos sus moradores.
Allí existe un rasgado silencio, martirio que llega para todos los
sentidos y el insecto enloquecido vaga por las dobladas columnas: Más
suave el canto del nocturno insecto / Más leve el ruido da
la humana planta. En esa ciudad abandonada los gestos y los ruidos,
el pie casi invisible y el invisible ruido del insecto muriendo en su campana
de papel de China, van haciéndose inservibles para obligarnos a
una constante evocación. Pero en esos confines abandonados por el
hombre, ha quedado el recuerdo lluvioso de un trabajo bien hecho; hasta
el último momento el hombre que allí habitó se entretuvo
en que saliesen de sus fábricas la más exacta nieve y el
más figurado fuego: Donde al caer de erguidos surtidores
/ las sierpes de agua en las marmóreas tazas, es decir, el
ambiente de alcanzada ceniza y frustración, va a gozarse en las
figuraciones de altivo relieve, con la riqueza de lo nítido y su
cobertura de respetable suntuosidad.
Pero ved a Casal sin tregua. En cualquiera de los momentos que hemos destacado
no tendrá el respiro de lo irónico y de la buena acogida.
En la desolación de su ambiente respirado, en la altivez  de
sus símbolos vividos, alcanzados, se ha vuelto todo contra él,
que queda, de ese modo, fijo centro de esa furia que vuelve una vez más
(que es desapacible, que no la queremos, pero que después resulta
la única compañía que nos salva). Aunque parezca solazarse
en ser el único paseante de la ciudad abandonada, pasa por su más
oscuro ser el silbido que convoca para lo inexpresable: Oirás
contir una cosa que te deje el alma helada. En esa fatalidad final,
que no está dicha directamente, pero que invade el reverso de su
obra, es donde podernos situar sus mejores precisiones y su perdurabilidad. de
sus símbolos vividos, alcanzados, se ha vuelto todo contra él,
que queda, de ese modo, fijo centro de esa furia que vuelve una vez más
(que es desapacible, que no la queremos, pero que después resulta
la única compañía que nos salva). Aunque parezca solazarse
en ser el único paseante de la ciudad abandonada, pasa por su más
oscuro ser el silbido que convoca para lo inexpresable: Oirás
contir una cosa que te deje el alma helada. En esa fatalidad final,
que no está dicha directamente, pero que invade el reverso de su
obra, es donde podernos situar sus mejores precisiones y su perdurabilidad.
Entre los espejuelos de plomo de Varona y la levita Gladstone de Montoro,
Casal comporta entre nosotros un especial siglo XIX. Ese siglo ha estado
hasta ahora en manos de profesores mansuetos y de pasivos archiveros. Las
consecuencias de eso han sido unas entecas, fúnebres estadísticas
de valores, que propagaban el ruido del afrancesamiento de Casal, que fue
entre nosotros la poesía de su época, mientras día
a día intentaban reivindicar a los pesados autonomistas, que fueron
la antipatía de su época. Pero ya a fines de ese siglo, como
muestra de su madurez, existe la comprensión misteripsa y la amistad
a la distancia. Ya he visto una preciosa dedicatoria de Maceo a Casal.
Y Martí, que no conoció a Casal, cuando éste muere,
le dedica unas páginas muy merecidas. Pero Varona, que entre nosotros
representa el laicismo sin violenta religación, siempre ofrecía
sus reparos a Canal, que fue el antilaico, el fervoroso de la poesía.
La imagen que aparece en un poema de Casal, tabletear del trueno,
le molesta a Varona. Pero he ahí que un fenómeno de la naturaleza
no empleado como los romáticos, sino en forma de dos tablillas,
que teniéndolas un niño al alcance de su mano puede provocar,
será sin duda delicada. Casal respetaba a Varona, decía que
los críticos tenían que ser como Taine y como Varona. Eso
es una muestra de su esteticismo, de su cortesía. Pero plantea una
posible enemistad que nosotros tenemos que dilucidar. Así podremos
hacer con ese siglo XIX, calembours, boutades, roulants, descoyuntarlo,
tomarlo en serio o reducirlo a irónica estampa, variarlo, ordenarlo,
exigirle; ésa es una posición que no nos podemos dejar arrancar,
un nuevo siglo XIX nuestro, creado por nosotros y por los demás,
pero que de ninguna manera podemos dejar abandonado a nuestros ponzoñosos
profesores ni a los pasivos archiveros.
Resiste Casal en propio cuerpo los rigores de la poesía, su convocatoria
y último remontar. No así Baudelaire, que en cualquier momento
sabe recubrir sus ojos con los vidrios arules que pedía en uno de
sus más agradables delirios. No así en Rimbaud, de cuyos
ojos decía Verlaine que eran de un pálido azul inquietante,
amortiguando con el azul y la palidez su desatada inquietud. Como un ángel
al que afeitan, nos dice Rimbaud, yo estoy siempre sentado. Así
puede decir Baudelaire: J’ai puni sur une fleur l’insolence de la nature;
castigar como un duende voluntarioso a la flor que va a decirnos el vencimiento
del mundo colérico de los fenómenos. No podrá Casal
depositar ese castigo sobre el halago de un mundo ajeno. Un poderoso castigo
va cayendo tan solo sobre su intimidad resistente, con un ademán
inequívoco que acabará por hundir su vida, obligándonos
a encararnos con su poesía por lo que opuso de resistencia a lo
incomprensible de ese castigo.
III.
Esteticismo y dandysmo
La
belleza se convierte en mal peligroso, puede encarnar, las manos la asen.
Ni su llegada ni su despedida, existía tranquilamente, el dedo podía
tocarla con acusadora levedad y el ojo moroso repasarla o reconstruirla
incesantemente. En aquella irreconciliable sustancia, es posible situar
la ligereza de nuestros dedos mientras se desprende un breve remolino de
humo. Por eso el siglo XIX, después de ciertas brusquedades momentáneas, enarca y confunde
los temas del esteticismo y dandysmo. Pero Casal y Baudelaire han de servirnos
para establecer precisas delimltaciones. Determinados presupuestos puros,
indivisibles ingredientes, caen en su violenta exclusividad y rechazo,
para ofrecer después, olvidado la sorpresa de la trasmutación
intermedia, una síntesis de anticipadas purezas. En otras ocasiones,
terrible seguridad, establece una distinción peligrosa y el poeta
conduce o mira fijamente. Las cosas están ahí en su imposible
aliento de toro destruido, nos rodean mansamente, pero frente a ellas no
un apetito cognoscente, que supone una furia y una resistencia, sino una
distinción que establece en el mundo exterior o enemigo una preintencionada
categoría, que establece no una fría diferencia resuelta,
sino una falsa escala de Jacob, donde el lago romántico tiene más
atractivos que la cloaca surrealista, o los chalecos rojos del buen Théophile
nos resultan más tolerables que la endiablada pistola de Alfred
Jarry.
después de ciertas brusquedades momentáneas, enarca y confunde
los temas del esteticismo y dandysmo. Pero Casal y Baudelaire han de servirnos
para establecer precisas delimltaciones. Determinados presupuestos puros,
indivisibles ingredientes, caen en su violenta exclusividad y rechazo,
para ofrecer después, olvidado la sorpresa de la trasmutación
intermedia, una síntesis de anticipadas purezas. En otras ocasiones,
terrible seguridad, establece una distinción peligrosa y el poeta
conduce o mira fijamente. Las cosas están ahí en su imposible
aliento de toro destruido, nos rodean mansamente, pero frente a ellas no
un apetito cognoscente, que supone una furia y una resistencia, sino una
distinción que establece en el mundo exterior o enemigo una preintencionada
categoría, que establece no una fría diferencia resuelta,
sino una falsa escala de Jacob, donde el lago romántico tiene más
atractivos que la cloaca surrealista, o los chalecos rojos del buen Théophile
nos resultan más tolerables que la endiablada pistola de Alfred
Jarry.
Casal, en ocasiones, distingue para ver, para prolongar su mirada. Para
alcanzar la tregua de adormecer la mirada sobre las cosas que él
distinguió o alcanzó. Casal es, quiere ser esteticista. Él
adora la belleza como se decía graciosamente en aquellos días,
convirtiéndola así en arquetipo fácil, en cosa cercana,
burguesa y táctil. Desconociendo tal vez lo otro, a que tiene que
ir todo poeta: el vencimiento de una sustancia que motiva en nosotros un
incesante índice de refracción, mediante el cual las cosas
revierten, se alejan o divierten. Propia pertenencia, tierra poseía.
Y aquel invisible y tenaz rumor que le comunica a la sustancia que ha de
ser vencida un leve fruncimiento, mediante el cual surge la forma, como
un paseo y como un nacer. Pero sin distinguir, sin romper, sin nacer. De
tal manera que en aquel vasto sistema de lo homogéneo y de lo indistinto,
hay siempre la espera misteriosa, el silencio que se realiza y aquel afuera
nuestro, mediante el cual el misterio de los enlaces goza de un suave despertar,
invisible delizarse, donde distinguir es una enojosa espera o una grosera
interrupción.
Esteticismo y dandysmo, Casal y Baudelaire, peligros y perdurables soluciones
marcan en esos poetas totales separaciones. Si antes señalamos una
zona de reciprocidades y confluencias en la temática de ambos poetas,
ahora con respecto al modo de acercarse a la poesía, hay radicales
disonancias. Desde Baudelaire hasta la poesía que se agita en nuestros
días, conviene distinguir entre esteticismo y dandysmo y conviene
tener de esas dos posiciones poéticas una distinción tan
precisa como los órdenes de los círculos infernales. El esteticismo
llega a nuestros días, dándole vuelta entre sus dedos a la
estética de la rosa, pero la brevedad de su tránsito, tema
ético, y su misteriosa geometría, donde el misterio es‘ mínimo
y la geometría superficial, limitan las vastas agitaciones que tiene
que domeñar el poeta y las resultas de sus totales y fieros dolores.
Por eso el tema de la rosa se desenvuelve en el poema breve, en la suite
y en el solo de arpas, y desde Horacio hasta la venerable figura de Juan
Ramón Jiménez, parece olvidar que Dios y el hombre incluyen
a la belleza sin nombrarla, porque sólo ellos son infinitamente
hermosos y están siempre desnudos.
Casal prefiere la cabellera teñida al trigo y el ópalo engastado
a la tranquila atmósfera del astro. Pero, ¿qué nos
interesa eso y por qué lo subrayamos? Él está rodeado
de maravillosas hojas, de la fauna de un trópico breve y calmado,
que parece querer retener las delicias y rechazar las abundancias. Pero
Casal, influido por la sinfonía de las flores que aparece en el
Al revés, de Huysmans, detesta el maravilloso trenzado de la hoja
que le rodea, y sus amigos señalan como sus flores favoritas los
crisantemos, el ixon, amarylis, el ilang, los crolllopsis, que Huysmans
había mirado y aspirado por él. El esteticismo tiene como
principal enemigo una refinada cursilería, como la excesiva ambición
poética tiene como remedo el ridículo, pero acaso no es la
primera virtud poética huir del buen gusto cortesano como huye de
sí y de todos.
Contrastemos ese esteticismo con el dandysmo de Charle Baudelaire, que
asoma elempre que se acerca al tema de lo bello, principalmente en su «Hymne
à la Beauté». De una parte, cielo, Dios, ángel:
de la otra, Satán, abismo, sirena, paro el dandy prescinde de una
selección, pues ella, la belleza solo contribuye a hacernos el Universo
meins
hideux et les instants meins lourds. La terrible indiferencia del dandy
- que estrena sus mejores jubones para un paseo solitario o instala sus
candelabros en una mesa sin invitados - que todo lo reduce a la persona,
que de ella parte y en ella se anega, está patente en esas declaraciones
de Baudelaire. El dandy es en realidad el último de los artesanos
de gran estilo que, carente de fe, termina convirtiéndose a si mismo
en piedra y se labra constantemente, con la misma indiferencia que si fuese
labrado por el agua o por invisibles instrumentos.
Pero en la repulsa el dandysmo se muestra más decidido que el esteticismo.
La poesía más huera e insulsa estaba representada entonces
por el señor José Fornaris. Pero Casal, ya en los años
en que comenzaba su modernismo, se separa de él sin brusquedades,
y con motivo de su muerte  Casal
se detiene. Hay en eso una exquisita cortesía, pero también
una indudable vacilación. Señala los que subrayaban la inutilidad
de Fornaris y de ellos, dice Casal: «no serían capaces de
componer la peor de sus décimas». Pero no hay en eso una equivocación
de Casal sino el que ve en el pobre Fornaris, el escondido detrás
de otras pobrezas enmascaradas. «Hasta por los metros que emplea
- dice de nuevo Casal refiriéndose a Fornaris - se conoce que su
maestro ha sido Quintana, hueco, vulgarote e insulso rimador de lugares
comunes.» Baudelaire se muestra irreductible, acompañado del
hastío, sólo reconoce a las nubes y su imprescindible innecesario,
el dandy y la soledad. «Excepto Chateaubriand, Balzac, Stendhal,
Mérimée, Vigny, Flaubert, Banville, Gautier, Leconte de Lisie
- nos dice Baudelaire -, toda la chusma moderna me da horror. La virtud,
horror; el vicio, horror; el estilo fluido, horror; el progreso, horror.»
La cantidad de su hastío, sus crecedoras cifras, le permiten aislar
las negaciones del mundo exterior con el tiempo distribuido en días
favorables. Ocioso mandarín, ocio y hastío, le burlan las
cosas al hombre, para hacer de éste un juego de cartas y de hombres,
y encuentra al fin en el tiempo empleado en consagrar cada uno de sus movimientos,
la propia y mejor distribución de la distracción de sus miradas.
El hastío del dandy le impulsa a prescindir de las cosas y queda
así posesor poseído, infinito en su interminable línea
de puntos; por eso confunde, mejor iguala, un rey y un criado, pues, distraído,
le dice Lord Brummell a Jorge V: «Gales, toque el timbre.»
Y aunque no le dé mucha importancia, tiene que fugarse a Bolonia,
desterrado. No ha querido ofender, estaba abstraído, y tiene que
irse al destierro casi igual tiempo que un tirano cansado. Pero he ahí
que Charles Baudelaire, dandy perfecto, pretende entrar con la misma poesía
en el destino, la gracia y el pecado original. Pero en sus últimos
momentos, los esenciales, el dandy se puede trocar en un solitario perdurable.
Incapaz de ser abuelo o de despertarse con el trigo en la mañana,
el dandy dedica sus últimos años a los sorbos teologales.
Ved a Baudelaire coincidiendo con Santo Tomás de Aquino en el rechazo
y condenación de lo que los escolásticos llamaban el progreso
necesario. Casal
se detiene. Hay en eso una exquisita cortesía, pero también
una indudable vacilación. Señala los que subrayaban la inutilidad
de Fornaris y de ellos, dice Casal: «no serían capaces de
componer la peor de sus décimas». Pero no hay en eso una equivocación
de Casal sino el que ve en el pobre Fornaris, el escondido detrás
de otras pobrezas enmascaradas. «Hasta por los metros que emplea
- dice de nuevo Casal refiriéndose a Fornaris - se conoce que su
maestro ha sido Quintana, hueco, vulgarote e insulso rimador de lugares
comunes.» Baudelaire se muestra irreductible, acompañado del
hastío, sólo reconoce a las nubes y su imprescindible innecesario,
el dandy y la soledad. «Excepto Chateaubriand, Balzac, Stendhal,
Mérimée, Vigny, Flaubert, Banville, Gautier, Leconte de Lisie
- nos dice Baudelaire -, toda la chusma moderna me da horror. La virtud,
horror; el vicio, horror; el estilo fluido, horror; el progreso, horror.»
La cantidad de su hastío, sus crecedoras cifras, le permiten aislar
las negaciones del mundo exterior con el tiempo distribuido en días
favorables. Ocioso mandarín, ocio y hastío, le burlan las
cosas al hombre, para hacer de éste un juego de cartas y de hombres,
y encuentra al fin en el tiempo empleado en consagrar cada uno de sus movimientos,
la propia y mejor distribución de la distracción de sus miradas.
El hastío del dandy le impulsa a prescindir de las cosas y queda
así posesor poseído, infinito en su interminable línea
de puntos; por eso confunde, mejor iguala, un rey y un criado, pues, distraído,
le dice Lord Brummell a Jorge V: «Gales, toque el timbre.»
Y aunque no le dé mucha importancia, tiene que fugarse a Bolonia,
desterrado. No ha querido ofender, estaba abstraído, y tiene que
irse al destierro casi igual tiempo que un tirano cansado. Pero he ahí
que Charles Baudelaire, dandy perfecto, pretende entrar con la misma poesía
en el destino, la gracia y el pecado original. Pero en sus últimos
momentos, los esenciales, el dandy se puede trocar en un solitario perdurable.
Incapaz de ser abuelo o de despertarse con el trigo en la mañana,
el dandy dedica sus últimos años a los sorbos teologales.
Ved a Baudelaire coincidiendo con Santo Tomás de Aquino en el rechazo
y condenación de lo que los escolásticos llamaban el progreso
necesario.
IV
Las
últimas crisis del láudano, las más soberbias, se
truecan en grandes invasiones de agua. Interminable juego ds curvas, despeños,
palacios submarinos van propiciando una interminable extensión.
Ya los maestros antiguos veían en el agua la materia y en el fuego
la forma. Los tejidos del agua y la forma comprobada que crece y se reconstruye,
se esconde, reaparece, en una exquisita simultaneidad, se tornan en cuerpo
intocable. He aquí el dandy apoyado en el láudano, como en
un bastón invisible. Proporción, peso v sonido se van borrando
ante la furia de lo extenso. Queda así el dandy reducido al hombre
y al terrible dominio del agua, de la planicie, de lo lineal absoluto.
Las cosas, borradas, han comenzado por no existir para huir de una forma
dañada que no sería otra cosa que una incomprensible detención.
Por eso irá a sumirse en temas teologales, encontrando en el paraíso
y en el ángel, esa vasta zona de lo indistinto y de lo interminable
homogéneo.
Desde su esteticismo Théophile Gautier afirmaba que una piel de
pantera era más bella que el hombre. Lo primero que nos atrae del
dandysmo y su reducción al hombre es su coincidencia con el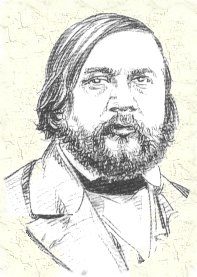 antropocentrismo católico. El esteticismo que no puede negar su
línea de continuidad con los helenistas alemanes del XVIII, un Winckelmann,
un Lessing, nos plantea directas relaciones entre el hombre y el sentido
de las apariencias. Del antropomorfismo esteticista al antropocentrismo
dandysta hay la diferencia entre dos culturas, dos actitudes que conducen
a dos finales poéticos de distinta enemistad. Mientras el dandysmo
termina en Charles Baudelaire, buscando el paraíso revelado y las
reducciones del pecado original, el esteticismo culmina en las vitrinas,
en las colecciones de ídolos muertos, de materia que no quiere ser
firmada, que no marcha hacia nosotros. Ved a Casal sigiloso, de manos del
cronista teatral Conde Kostia penetrando en el camerino de Sara Bernhardt,
Casal inquieto le arranca de la túnica un pedazo de encaje. Sorprended
a Casal en las opulentas y graciosas cámaras que gustaba de habitar,
cuyo repaso constituyen unas valiosas estampas finiseculares y cuyo trazado
me complazco ahora en evitar - colocando como imágenes de su gusto
en las paredes, desnudos del Moulin de la Galtette envueltos en las espiras
de la serpiente -. El encaje está ya hoy amarillento, su polvo no
desatará ninguna mariposa, y el desnudo son los que ya se han convertido
en estampa finisecular, en postales da imposible pornografía.
antropocentrismo católico. El esteticismo que no puede negar su
línea de continuidad con los helenistas alemanes del XVIII, un Winckelmann,
un Lessing, nos plantea directas relaciones entre el hombre y el sentido
de las apariencias. Del antropomorfismo esteticista al antropocentrismo
dandysta hay la diferencia entre dos culturas, dos actitudes que conducen
a dos finales poéticos de distinta enemistad. Mientras el dandysmo
termina en Charles Baudelaire, buscando el paraíso revelado y las
reducciones del pecado original, el esteticismo culmina en las vitrinas,
en las colecciones de ídolos muertos, de materia que no quiere ser
firmada, que no marcha hacia nosotros. Ved a Casal sigiloso, de manos del
cronista teatral Conde Kostia penetrando en el camerino de Sara Bernhardt,
Casal inquieto le arranca de la túnica un pedazo de encaje. Sorprended
a Casal en las opulentas y graciosas cámaras que gustaba de habitar,
cuyo repaso constituyen unas valiosas estampas finiseculares y cuyo trazado
me complazco ahora en evitar - colocando como imágenes de su gusto
en las paredes, desnudos del Moulin de la Galtette envueltos en las espiras
de la serpiente -. El encaje está ya hoy amarillento, su polvo no
desatará ninguna mariposa, y el desnudo son los que ya se han convertido
en estampa finisecular, en postales da imposible pornografía.
Rodeado de sus ídolos, el esteticista sufre el hastío, pero,
¿acaso el dandy no se aburre también? Pero he ahí
dos clases de hastío. El esteticista sufre el hastío de la
riqueza artificial, pero igualmente el dandy está ganado por el
hastío de la riqueza natural. Sólo que el hastío del
dandy está engendrado por la imposibilidad de la pareja. Por eso
Baudelaire nos dice: «¿La mujer es lo contrario del dandy.
Debe horrorizarnos. La mujer tiene hambre y quiere comer, sed y quiere
beber. El bello mérito. La mujer es natural, es decir, abominable.»
En el soneto «Castidad», de Casal, no resuelto artísticamente,
pero muy significativo para subrayar cómo este dandysmo de Baudelaire
se filtra a través de su esteticismo. Ni con voz de ángel
ni lenguaje obsceno, logra en mí enardecer al torpe bruto, dice
Casal, refiriéndose a la mujer.
Queda así sujeto el dandy a las líneas que parten de él
y que en él vuelven a confundirse. Es amarga esa almendra de perpetuo
destierro, y una enumeración de dandys literarios, Lawrence Sterne,
Vllliers, Barbey, Baudelaire, Nerval, lo comprueban alternando el suicidio
con el insoportable  tedio
y con el lluvioso emigrar. Contrastemos esas enumeraciones dolorosas con
el regodeo esteticista: Gautier, los Goncourt, Montesquieu-Fezensac, los
chalecos rojos, los salones y las joyas, les ocupan tanto tiempo que su
poesía termina en mera verba y exteriores opulencias. El dandy,
Baudelaire lo demostró a cabalidad, es el enemigo del snob, el esteticista
cuenta con los demás, con sus cegueras para despreciarlos y con
sus deslumbramientos para atraerlos. El dandy no tiene que ver nada con
el snob. A los esteticistas les faltó no sólo propio pozo,
sino también trágica objetividad, terrible conocimiento de
lo indistinto. tedio
y con el lluvioso emigrar. Contrastemos esas enumeraciones dolorosas con
el regodeo esteticista: Gautier, los Goncourt, Montesquieu-Fezensac, los
chalecos rojos, los salones y las joyas, les ocupan tanto tiempo que su
poesía termina en mera verba y exteriores opulencias. El dandy,
Baudelaire lo demostró a cabalidad, es el enemigo del snob, el esteticista
cuenta con los demás, con sus cegueras para despreciarlos y con
sus deslumbramientos para atraerlos. El dandy no tiene que ver nada con
el snob. A los esteticistas les faltó no sólo propio pozo,
sino también trágica objetividad, terrible conocimiento de
lo indistinto.
Las categorías del mundo exterior son una de las gustosas fruiciones
del esteticismo. Gusta de suponer más bella la rama del almendro
que la corrupción del pez, del hombre o del zapato. Las excesivas
reducciones del dandysmo al hombre le llevan a crear lo natural excesivo.
Esta tensión propuesta por Baudelaire es la enemiga del sueño
gobernado dirigido por tos surrealistas. Lo natural que se excede, que
impulsa al globo de fuego, reducido después a vellón o a
paloma. No el sueño convertido en ganancial y alquilado palacio
subacuático. Casi toda la poesía contemporánea arranca
de ese natural excesivo. Lo maravilloso táctil es otro de los guiños
del esteticismo que antecedía ciertas caras, o momentos de la materia
en que ésta nos hablaba. Pero lo natural excesivo, cuenta con los
primeros recursos que después se transforman en un prolongado balanceo
entre los orígenes y el Juicio Final.
Esas violentas reducciones llevaban la poesía a su destino y al
del ser. Se convertía la poesía en la comprensión
de la sustancia y su reflejo y la mentira primera coincidía con
el más castigado artificio, llegando en ese juego de timbres a una
fatal y desdeñosa coincidencia entre la vibración y el eco.
Lo natural excesivo engendraba en el ser una tensión que el anátisis
podía receptar, uniendo lo inefable provocado a los instrumentos
receptores. Ese inefable provocado se prolongaba, junto con lo natural
excesivo, en la sustancia que no refracta diabólicamente el pensamiento,
no coincidiendo, como en el sueño de Claudel, el conocimiento con
el nacimiento de las cosas. Ese mundo de reducciones, de tensiones y de
provocaciones, se iba sumergiendo en las delicias de una porosidad maravillosa,
cuya sorpresa residual era el hastío de una coincidencia esperada.
Lo natural excesivo se transformaba en un nuevo destino, o para decirlo
con palabras de Baudelaire, en una fatalidad de nueva especie. Claro está
que las reducciones al hombre podían ser reemplazadas por las reducciones
a un punto y enclavar la poesía entre el fenómeno de la creación
y la nada. En esa caída del ángel no podía prolongarse
la etapa de una posición retadora. Entonces Baudelaire, que nunca
ha dejado de ser un cristiano jansenista descendiente de Racine, como le
ha llamado Thibaudet, comprende que cuando la palabra se libera de toda
gravitación y logra total nacimiento y pureza, surge entonces por
rara adquisición de su reverso, el irreemplazable verbal, igualado
con el tema del destino, y el trabajo de su mágica insistencia,
adquiere entonces como el residuo de toda libre elección, la más
inaudita dignidad. Baudelaire, en esto también como en todo, dandy
perfecto, comprende lo que los católicos llaman deliciosamente la
buena intención asidua, que resuelve las bruscas agresiones o armonizaciones
entre el destino y la dignidad. Lo natural excesivo se ha tornado en un
gracioso movimiento del hombre, que ahora lucha irreconciliablemente con
los grandes y únicos temas, eliminada toda fatalidad de nueva especie,
con la gracia, destino y pecado original. Ahora Baudelaire, que ha alcanzado
su ambiciosa madurez, habita el ámbito de Racine, y el paraíso
revelado está radicalmente escindido del paraíso comprado
o sustitutivo. Desaparecen los excitantes, y Baudelaire une la evocación
a la inspiración, como Claudel une la evocación y la creación.
Eso ha sido el aporte más cuantioso de Baudelalre a la poesía,
la más perfecta e inaudita trayectoria de poeta, la más gananciosa
y absoluta de todos aquellos poetas que han pretendido que su conciencia
domine su ser; después de él, evocación, creación
e inspiración y consecuente método, marcan el inicio de toda
poesía que aspire a un absoluto nuestro.
Impedido por el esteticismo no llega Casal a esos grandes temas de la poesía
de Baudelaire. El catolicismo de Casal procedía de declaraciorres
cabales y de comprobaciones en la introducción a la muerte. «Me
encuentro muy enfermo, le dice en carta a Dario, tan enfermo que desde
juilio a la fecha he recibido dos veces los santos sacramentos.»
Después de haber recibido a la poesía en la misteriosa propiedad
de la carne, ésta se apegaba a la salvación, insistencia
ciega de la carne. De su estancia en el jesuita Colegio de Belén
había derivado el frío del sustantivo y de su acompañante,
pero ahora, tema jesuítico, las postrimerías le rondan. Casal
conserva nítidamente el resguardo adolescente de su fe. Sin embargo,
el catolicismo no está en su obra, ni mucho menos los temas del
Trento jesuita. Sin embargo, en Baudelaire la desesperada brusquedad y
tenebrosa angustia, con que se incita cada una de las integraciones de
su obra, se agitan en la desesperación o clamor del catolicismo.
El grito con que cierra su obra fundamental: sumergido en el fondo del
golfo, cielo o infierno, qué importa. Al fondo de lo descanocido
para encontrar lo nuevo. Ya aquí no presenciamos a Baudelaiie y
su acompañante método. Lo desconocido, clamor o rumor, qué
importa, la única novedad tiene que salir de ese desconocido, que
huye de la famosa paz de que nos habla Pascal. La época del método
de Baudelaire la podemos reconocer en las ediciones con tablas de variantes
de Les fleurs du mal, allí donde había puesto porte
toujours le châtiment, rectifica y pone porte souvent le châtiment.
Un siempre sustituido por un frívolo a veces. Pero en ese desconocido
para alcanzar lo nuevo, Baudelaire tocó la más inaudita integración
de poeta moderno conocida. Ya en esa frase parece Baudelaire tocar la zona
del speculum per enigmate de San Pablo, enigma del espejo. De esa
manera su poesía, que había utilizado el reflejo de los sentidos,
los envíos del perfume, y que alcanza los grandes temas de la gracia
y el paraíso revelado, se cierra deslumbradoramente con una postura
de desesperado catolicismo, de contracción y clamor.
V
Cercano
al paraíso revelado, la tentación se ha convertido en perfume.
Con una grosera pasividad el perfume mueve sus ondas, gozándose
en dos impedimentos sucesivos, en dos sucesivos hastíos. Fijo rocío, cristal, el conocimiento no puede penetrar la sustancia
y el perfume se recubre de un “tiempo inerte, donde un indetenible girar,
propone invariables absolutos distintos. El otro hastío, quizás
hoy el más aprovechado, va recogiendo y rectificando en cada uno
de sus detalles el misterio que se apodera del matiz o de una prolongada
diferencia. L'ennui, le claire ennui de sa nuance, dice Valéry.
Hasta que Baudelaire no logró habitar en su poesía el paraíso
revelado, el perfume y el hastío, los reflejos de los sentidos sólo
lograban habitarlo. La poesía de Casal que no logró llegar
a ese último y dilatado ámbito de Baudelaire, más
cercana todavía, se demoró como un San Esteban paciente en
la mera imploración de los sentidos, en sus creencias, en sus abandonados
deseos.
Fijo rocío, cristal, el conocimiento no puede penetrar la sustancia
y el perfume se recubre de un “tiempo inerte, donde un indetenible girar,
propone invariables absolutos distintos. El otro hastío, quizás
hoy el más aprovechado, va recogiendo y rectificando en cada uno
de sus detalles el misterio que se apodera del matiz o de una prolongada
diferencia. L'ennui, le claire ennui de sa nuance, dice Valéry.
Hasta que Baudelaire no logró habitar en su poesía el paraíso
revelado, el perfume y el hastío, los reflejos de los sentidos sólo
lograban habitarlo. La poesía de Casal que no logró llegar
a ese último y dilatado ámbito de Baudelaire, más
cercana todavía, se demoró como un San Esteban paciente en
la mera imploración de los sentidos, en sus creencias, en sus abandonados
deseos.
Hasta la última etapa de Baudelaire y la maravillosa alianza de
Claudel, la poesía se abandonaba a los sentidos o a los perfumes
y el hastío. Después de esas dos palabras, que son las más
repetidas en poesía, después del continuo y un tanto monótono
oleaje de Hugo, podemos observar que a la despreocupación laxa de
los sentidos, al perfume, la frase que ha venido a reemplazarla es olvido.
Olvido y hastío, porque en aquella confesada impedimenta para el
apoderamiento, ha venido a reemplazar un total absoluto negativo.
Casal había gozado alguna de las perfecciones de ese hastío,
llegando a las delicias del hastío inmóvil:
Siento
sumido en mortal calma,
vagos
dolores en los músculos.
Pero sus sentidos, en mera imploración, no habían de gozar
de la distribución primera que es lujo de todo verdadero poeta.
Sus preferencias esteticistas le impedían llegar a las lentas invasiones
del perfume.
A pesar de su presencia incompleta no sería excesivo señalar
en los momentos finales de Casal, cuando su esteticismo prolonga una definición
tan clara en un poema que no me decido a citar por sus extremas deficiencias,
Casal escinde belleza y sentido de verdad y muerte. Claro está que
en ese hastío rodeante la rebeldía o la separación
luciferina pueden esbozarse, ese momento, roza siquiera sea levemente su
poesía:
Oh
ninfas de la mar no hagáis que acate
de
Zeus el cobarde poderío.
Pero antes de llegar a esas imploraciones sensoriales, recordemos algunos
juegos en los que los sentidos se aglomeran como danzantes alrededor de
un invisible punto central o en que logran detener la corriente de la sangre,
en innumerables respuestas y correspondencias.
Esa acumulación de los sentidos es una de las variantes de las reducciones
al hombre, logrando una sorprendente suma que ha de descargarse en un punto.
Pero no lo hace, quedando de esa impulsión y de ese no realizarse,
la comprobación de sus furias. Góngora arracimaba sus sentidos,
como todos sabemos, provocando ese leve remolino verbal, quedando en la
fuerza de esa convergencia su delicia principal. Pero los sentidos que
han de girar entre la incitación de su insatisfacción y la
de su cumplimiento, presto adquieren por cada uno de sus apetitos el convencimiento
de que está frente al vacío. Góngora ofrece ejemplos
incansables:
El
ardiente sudor niega
en
cuantas le densó nieblas su aliento.
Baudelaire en la continuidad de una nítida tradición, podía
prescindir de esos mosaicos de Ravena y de sentido superpuesto. En él
la música ofrecía un peligro inminente, pues no está
lejos de hablarnos un poco desdeñoso de la perversa música.
Lo sucesivo de la onda, sus dilatadas sugerencias y la provocación
constante de su arco, habían sido reemplazadas no sólo por
las grandes invasiones de agua, de las últimas crisis del láudano,
sino por un cambio correspondiente de ecos y reflejos:
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
En esas respuestas en la que cada sentido más en desprendimientos
lentos, en misteriosas evaporaciones, que en rápido suceder confuso,
como en toda coincidencia, había un tiempo voluptuoso. Pero esa
voluptuosidad del tiempo sensorial, del tiempo de la evaporación
y su llegada a nosotros, decantaba el hastío del paraíso
comprado o sustituto, cuando Baudelaire, fascinado por sus propios recuerdos,
por las evaporaciones de Ceylán, decidió abandonar el paso
lento de las voluptuosidades, la correspondencia de los sentidos. Je croyais
- dice Baudelaire - respirer le parfum de ton sang. Sus creencias,
la sanguinosa corriente, como los cuatro ríos del Paraíso
le ayudaban a entrar en el paraíso revelado.
«Respirar el perfume de tu sangre», dice Baudelaire, deseoso
de superar el perfume furtivo, el paraíso verde, el que está
más allá de la India y de la China.
Frente a esa abundancia acumulada de los sentidos y a sus danzantes sucesivas
respuestas, Casal queda como un primitivo implorante. Ellos - sus deseos
- se quedan en el intento de ese primer momento de la belleza. Apetito
y diferenciación que son tan solo las apariencias de lo que la poesía
tiene que atraer y respetar. A esa imploración en Casal se aunaba
la creencia primitiva también, de que los sentidos podían
reaparecer, mostrarnos algo que no existía cuando se prolongaban.
Dice Casal:
Muere
al fin, creadora ya agotada,
o
brinda algo nuevo a los sentidos...
¡Ya
un color, ya un sonido, ya un perfume!
Esas sagradas convocaciones tienen un especial sentido: vienen a ser como
la más exquisita  comprobación
de nuestro siglo XIX. No se llega a una trasmutación total, pero
lo entrevisto, el filtro voluptuoso, las conjugaciones nocturnas de los
insectos, de las plantas, aparecen, se agitan. y. retornan. Puede realizar
una sorprendente y porosa presencia: utilizar todos los cansancios y síntesis
anteriores, no obstante mostrar, como un primitivo, la imploración
de sus sentidos. Ya en él, en forma de insinuación, lo voluntarioso
propio busca y se resuelve en lo resistente impropio. Contaba tan solo
con sus sentidos y no pudo mostrar una soberbia y decisiva reducción.
El espejismo y respuestas de todos los sentidos era con lo único
que podía contar para su natural excesivo, para esas imprevistas
reducciones. Ya en él las lentas evoluciones acrobáticas
de la voluptuosidad, ocupando, girando en el ser, postura opuesta a la
sola acomodación estoica, aparece siquiera sea como ramal o hilacha
de los grandes y totales elementos. No es postura voluptuosa, esos batimientos,
esos negros bastiones. La voluptuosidad inane o contemplativa, en primera
llegada. No la voluptuosidad ocupante, resuelta en exacta medida en el
ser. Ni la última voluptuosidad casi siempre terrible, resuelta
en breve remolino, pero en total muerte. La de San Juan, digamos. Aquí
el secreto está resuelto con buen ocultamiento de pastor que convoca
escondido detrás de un árbol. Brazos y órganos de
comunicación verá en esos árboles, pero no podrá
interpretarlos, quedando al fin sin tregua, pues muerto se ha quedado asido
de ellos. comprobación
de nuestro siglo XIX. No se llega a una trasmutación total, pero
lo entrevisto, el filtro voluptuoso, las conjugaciones nocturnas de los
insectos, de las plantas, aparecen, se agitan. y. retornan. Puede realizar
una sorprendente y porosa presencia: utilizar todos los cansancios y síntesis
anteriores, no obstante mostrar, como un primitivo, la imploración
de sus sentidos. Ya en él, en forma de insinuación, lo voluntarioso
propio busca y se resuelve en lo resistente impropio. Contaba tan solo
con sus sentidos y no pudo mostrar una soberbia y decisiva reducción.
El espejismo y respuestas de todos los sentidos era con lo único
que podía contar para su natural excesivo, para esas imprevistas
reducciones. Ya en él las lentas evoluciones acrobáticas
de la voluptuosidad, ocupando, girando en el ser, postura opuesta a la
sola acomodación estoica, aparece siquiera sea como ramal o hilacha
de los grandes y totales elementos. No es postura voluptuosa, esos batimientos,
esos negros bastiones. La voluptuosidad inane o contemplativa, en primera
llegada. No la voluptuosidad ocupante, resuelta en exacta medida en el
ser. Ni la última voluptuosidad casi siempre terrible, resuelta
en breve remolino, pero en total muerte. La de San Juan, digamos. Aquí
el secreto está resuelto con buen ocultamiento de pastor que convoca
escondido detrás de un árbol. Brazos y órganos de
comunicación verá en esos árboles, pero no podrá
interpretarlos, quedando al fin sin tregua, pues muerto se ha quedado asido
de ellos.
VI
Ya
sabemos que Baudelaire, por una intensificación de la distancia
y por una genial concepción de las tentaciones de ese tiempo en
forma de perfume, quería liberar el verbo en sucesivas evaporaciones,
de la fuerza que le comunicaba la caída o sus comprobaciones excesivas.
El matiz y el hastío, dos lebreles que chasquean sus góticos
rabillos, en ese ámbito laxo que los envíos del perfume terminaban
por trasmitir en una plúmbea atmósfera de ópalo, de
un vapor gris perla y negro. Casal distó mucho de alcanzar esa cumplida
distancia donde los sentidos sobrenadan sin ninguna exigencia del tiempo.
Pero Casal viene a cumplir en nuestra literatura lo entrevisto de los sentidos,
que permiten ver la noche acurrucada en una hoja y a esa misma hoja trocarse
en oído o en concha marina. Lo que se esconde detrás de un
cuerpo, y que apenas muestra sus orejas como dos índices groseros.
Esa posición ante la poesía a fines del siglo XIX se cumplió
entre nosotros por obra de Casal, ¿cómo no agradecérse1o?
Pero quedaba otra posición que también se iba a cumplir.
El perfume iba a ser reemplazado por el sabor. Y una gravitación,
una severa gravedad iba a ocupar el sitio de la anterior evaporación.
«El poeta - dice Claudel - en su boca, sin hablar, siente las palabras
por su sabor.». Tenía Martí el sabor de las palabras,
aunque en ocasiones masticaba demasiado de prisa. Había llegado
por esa salvadora pesantez del verbo a una danza, más tumultuosa
que de ballet, en que el paladar intervenía directamente en la sabiduría.
Claro está que, así como Casal no llegó a una total
recepción entre la imantación y la onda como Baudelaire,
Martí tampoco había de llegar a la tal rumia, salvadora gota
de plomo o buey junto al establo, de Unamuno, Claudel o Péguy. Ya
que el sabor no es una prueba deliciosa, como el desprendimiento de la
sustancia, sino poema incorporado, como lo es también la respiración.
Y esa danza nocturna en que la palabra en una innumerable ley de gravitación
gira sobre el secante de la lengua que absorbe con una lentitud que es
casi un irradiar. Y el cielo del paladar cayendo, triturando casi la oscura
ley del verbo, muy semejante al otro cielo sobre nosotros mismos.
Pero quedaba otra posición no cubierta aún. La que en el
siqlo XlX desempeñó un Lautréamont; se ha hablado
a propósito de éste de dinamogenia primitiva, de acto impuesto
como un universo. Ya sabemoe que todo acto implica la justa desenvoltura
del punto como reducción, un sitio punto donde descargar un golpe
brutal. Entre nosotros las fronteras de agua, reducidas, bruñidas,
parecen irse reduciendo a un punto terrenal, punto que puede ser un demoníaco
resorte o una sobresaturada tensión. Ese acto que incluye como el
agua, rechaza como el fuego, todavía en nuestra poesía no
ha sido presentado. Poesía que más que un acto es una meditación
sobre la sustancia, engendrada por el rencor de la especie y por el maligno
uno indiviso. Sería tan imprudente su existencia como el provocarla.
No se trata de la poesía de los innumerables pequeños absolutos,
sino tan solo esa eternidad aprovechamiento, ese punto como infinito receptor
que después se diversifica y ondula. No se trata de un universo
poético, cosa poetizada, que sería después de todo
candorosa reducción. Más allá de la distancia recorrida
por la evaporación de la sustancia y más allá de la
rumia de la gravitación, todo parece dirigirse, imantarse o provocarse
alrededor de una sustancia que suprime toda incoherencia y aun continuidad
invisible, pues cualquier fragmento repetiría cualidades mayores
no concebidas ni desprendidas, sino eternas participantes impulsadas a
su correspondiente progresión y espejo, pero de esta última
posición poética, ¿cómo podría hablar
yo ahora?
FINAL
Cuando
Casal muere leía a Amiel, repasaba el Kempis... ¿Volvía
a la adolescencia? Se encontraba en ese retorno a las primeras figuras
del que sólo puede derivarse paz y dimensión. Se iniciaba
una seguridad, una tregua. Iba a sumergirse en delicias o en refinamientos
más profundos. Situado ya en la más perdurable posición:
entre la tregua de Dios y la flauta del Maligno.
En todo símbolo hay concupiscencia, nos previene Pascal. Ese añadido
que una sensualidad para lo perdurable, gusta de poner en el tiempo hecho,
hacia atrás como una línea limite de la propia insuficiencia.
Ese vacío actual que no se resigna a ocupar una forma, busca señalar
vestigios, posibilidades, como una comprobación de la extensión
de sus miradas. Por eso encuentra en la frustración de una búsqueda
pasada, una temerosa justificación de la posible plenitud que anhelamos.
Gusta de suponer frustraciones, rupturas, violentísimas imposiciones
del destino, como si se sintiese dueño de una unidad de medida,
la que mueve a su antojo, procurando colmarla de parte de los que él
pretende bienaventurados. Esa consideración de frustración
se ve obligada inútilmente a compararse proporcionalmente con los
que muestran como acabada la continuidad de su curva y termina abandonándose
a los antojos, a los más pasadizos caprichos. Supone que esa unidad
de medida se va colmando con la extensión de una serie de puntos,
olvidando que ese pasado puede ser interminablemente movedizo. Y que por
lo tanto no estamos obligados a prolongar para cerrar, añadiendo
tiempo para formar después la figura que se sitúa en el espacio.
Y que una frustración puede ser voluntaria, por situarse con un
salto elástico fuera de las circunstancias. Puede ser involuntaria...
Lo primero será siempre una virtud. Lo otro, reducido el tiempo,
nos parece que todo transcurrir ocupa su posición más legítima.
Ya aquí la imaginación se hunde en el barranco por inútil,
por sobreañadida. No tiene ya que añadir nada más,
ningún nuevo fragmento puede ser aclarador. ¿No veis en la
frustración de Casal, en su sacrificio, el cumplimiento de un destino
armonioso?
1941
Analecta
del reloj (1941), p. 62-97.
Reproducido
en (y tomado de): José Lezama Lima. Confluencias. Selección
de ensayos. Selección y prólogo de Abel Prieto. La Habana:
Letras
Cubanas, 1988., p.181 -- 205.
|



 fragmento,
por interesado desconocimiento de la esencial verdadera fuente. Otra actitud,
pesarosa de antítesis, enamorada de las grandes teorías,
de vastos puntos de vista, ha visto en lo nuestro poético o una
camisa rellena de paja o un bulto de arena donde cualquier esgrima puede
ensayarse. Lo primero es ingenuo, lo otro, hinchado, y como actitud es
la misma pobreza de lo que combate como iealizado. Qué importa que
ninguno de nuestros poetas haya teorizado ni realizado en su poesfa aquellos
polysemos
de que nos habla Dante en su carta al Can Grande de la Scala, o sobre las
ausencias mallarmeanas. Eso no puede otorgarnos un regalado desdén.
Hay que buscar otro acercamiento, hay que cerrar los ojos hasta encontrar
ese único punto, redorado insecto, espejismo, punto. De la misma
manera que un poeta o pintor detenido en la estética de la flor,
tendría que abandonarse, reconstruirse para alcanzar la estética
de la hoja, y estaba allí, cerca, rodeando, ambos, rosa y hoja,
a igual distancia de la distracción última o bochorno primero
del fruto.
fragmento,
por interesado desconocimiento de la esencial verdadera fuente. Otra actitud,
pesarosa de antítesis, enamorada de las grandes teorías,
de vastos puntos de vista, ha visto en lo nuestro poético o una
camisa rellena de paja o un bulto de arena donde cualquier esgrima puede
ensayarse. Lo primero es ingenuo, lo otro, hinchado, y como actitud es
la misma pobreza de lo que combate como iealizado. Qué importa que
ninguno de nuestros poetas haya teorizado ni realizado en su poesfa aquellos
polysemos
de que nos habla Dante en su carta al Can Grande de la Scala, o sobre las
ausencias mallarmeanas. Eso no puede otorgarnos un regalado desdén.
Hay que buscar otro acercamiento, hay que cerrar los ojos hasta encontrar
ese único punto, redorado insecto, espejismo, punto. De la misma
manera que un poeta o pintor detenido en la estética de la flor,
tendría que abandonarse, reconstruirse para alcanzar la estética
de la hoja, y estaba allí, cerca, rodeando, ambos, rosa y hoja,
a igual distancia de la distracción última o bochorno primero
del fruto.
 gusto. En 1886, todavía Rimbaud necesita de Verlaine. Pero ya por
aquellos años entre nosotros, Casal se interesa por él, coloca
en el librote poemas y referencias de Rimbaud. Claro está que en
el librote aparecen también recortes de la peor pacotilla hispanoamericana.
Pero queda una gracia que sopla, una intuición que se tornea, hay
un fragmento de Rimbaud. Está también en el librote el soneto
«Erígone», de Luaces. No se ha visto con detenimiento
el parnasianismo inocente de los sonetos de Luaces. Casal sorprende la
calidad de algunos de ellos. Junto a ta rápida ganancia de le calidad
que sopla en ajenos sitios, también la otra pequeña adquisición
del tranquilo logro humilde, de lo frustrado que una vez la gracia animó.
Es curioso que la pintura histórica y Los trofeos, provoquen
los sonetos de Casal, pero añade una seguridad, y como un arte para
rehallar el hilo de la tradición, que allí cerca se encuentre
aquel Erígone. Claro está que la rugosidad mate y el hielo
frito de Luaces dista mucho de este otro tipo de inmovilidad, sin dilatación
provocada, de aquellos otros sonetos de Casal, con más misteriosa
cola de pez y una voluptvosidad más universal y exquisita.
gusto. En 1886, todavía Rimbaud necesita de Verlaine. Pero ya por
aquellos años entre nosotros, Casal se interesa por él, coloca
en el librote poemas y referencias de Rimbaud. Claro está que en
el librote aparecen también recortes de la peor pacotilla hispanoamericana.
Pero queda una gracia que sopla, una intuición que se tornea, hay
un fragmento de Rimbaud. Está también en el librote el soneto
«Erígone», de Luaces. No se ha visto con detenimiento
el parnasianismo inocente de los sonetos de Luaces. Casal sorprende la
calidad de algunos de ellos. Junto a ta rápida ganancia de le calidad
que sopla en ajenos sitios, también la otra pequeña adquisición
del tranquilo logro humilde, de lo frustrado que una vez la gracia animó.
Es curioso que la pintura histórica y Los trofeos, provoquen
los sonetos de Casal, pero añade una seguridad, y como un arte para
rehallar el hilo de la tradición, que allí cerca se encuentre
aquel Erígone. Claro está que la rugosidad mate y el hielo
frito de Luaces dista mucho de este otro tipo de inmovilidad, sin dilatación
provocada, de aquellos otros sonetos de Casal, con más misteriosa
cola de pez y una voluptvosidad más universal y exquisita.
 incómodo,
se vuelve para decirnos: «Encontré para ellos, para los mortales,
el número, lo más ingenioso que existe, y la disposición
de las letras, y la memoria, madre de las musas.» Todavía
en Esquilo es más misteriosa, soplo más nutridor, como rocío
o niebla, la memoria. En definitiva la mitología acepta eso, pero
ingresa Júpiter para disminuir la fuerza creadora de la memoria.
Las nueve musas son hijas de Nemósine y Júpiter, acepta al
griego del siglo IV antes de Cristo, ya muy apegado a Sócrates,
dentro de una mitología oficial. De ese modo la memoria es participante
y actúa en el conocimiento de la materia. Recordar para un griego
era un ejercicio, tan saludable como el conocimiento bíblico, algo
carnal, copulativo. Ese razonamiento reminiscente, favorece una mutua adquisición,
apega lo causal a lo originario, vuelve el guante para mostrar no tan solo
las artificiosas costuras y el rocío de la transpiración.
Este razonamiento reminiscente, ahuyenta lo reminiscencia del capricho
o de la nube, comunicándole a la razón una proyección
giratoria de la que sale espejada y gananciosa. Yo creo que esta crítica,
cuyo instrumento es el razonamiento reminiscente, sería infructuosa
pira acercarse a grandes sistemas de expresión; si lleváramos
ese procedimiento a Dante o a Goethe, escribiríamos alejandrinos,
diccionarios y enciclopedias ordenadas por un alfabeto chino. En obras
de vastas proporciones situar el ser sustancial y las proporciones de la
obra en la circunstancia, puede ser divertido, prudente y recomendable.
Pero tendremos que contentarnos, en definitiva, con la gracia que se aloja
en aquel ser sustancial, gracia que se encarnaba sin apelaciones ni disculpas.
Claro está que esa gracia adquiere la mejor de sus formas en la
plenitud o en descubrirnos a tiempo, haciéndolos un tanto más
audible, el vasto rumor acurrucado en los orígenes, o el trágico
rebote contra el muro de las lamentaciones de los que no querían
que el espíritu se acogiese a la letra escrita, sino que permaneciese
inalcanzable rumor... En otro tipo de cultura ese razonamiento reminiscente,
puede evitarnos que la crítica se acoja a un desteñido complejo
inferior, que se derivaría de meras comprobaciones, influencias
o prioridades, convirtiendo miserablemente a los epígonos americanos,
en meros testimonios de ajenos nacimientos. Ese procedimiento puede habitar
un detalle, convirtiéndolo por la fuerza de su mismo aislamiento,
en una esencia vigorosa y extraña; no detenerse en los groseros
razonamientos engendrados por un texto ligado a otro anterior, sino aproximándose
al instrumento verbal en su forma más contrapuntística, encontrar
la huella de la diferenciación, dándole más importancia
que a la influencia enviada por el texto anterior al punto de apoyo, rápido
y momentáneo, en el que se deecargaba plenamente. Así, por
ese olvido de estampas esenciales, hemos caído en lo cuantitativo
de las influencias, superficial delicia de nuestros críticos, que
prescinden del misterio del eco. Como si entre la voz originaria y el eco
no se interpusieran, con su intocable misterio, invisibles lluvias y cristales.
Nadie toca o vuelve sobre la página de Esteban Borrero, en recuerdo
de Casal. Ningún erudito la repite, ningún crítico
la aprieta para destilarla. Es algo de una escueta y suculenta belleza.
Puede llevarnos a prescindir de muchos antecedentes cercanos o lejanos.
Casal acude a la casa de Borrero, allí está la poetisa, los
hermanos de la poetisa, el padre de la. poetisa. Todos creados, recordados
por el centro de Juana Barrero. Ahora los protagonistas no van a ser ellos.
Otros hermanos, zonas grises, que ahora se tornan maravillosamente comprensivas.
Hay ese silencio coral del trópico, en que ya - siesta o crepúsculo
- no hay nada que decir, pero en el que nadie se atreve a romper, a despedirse.
Un pequeño hermano de Juana Borrero se pierde, cuando reaparece,
esgrime un loto, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. Hay
ese silencio coral del trópico, siesta o crepúsculo. Otro
pequeñó hermano de Juana Borrero exclama un verso de Casal:
un
loto blanco de pistilos de oro. El poeta se siente entonces necesario,
y desde luego, comprende lo misterioso de esa comprensión, y desde
luego creo que llora. Es algo más que una estampa, o una delicada
mezcla de oportunidad y comprensión. Nos puede servir para refutar
las siguientes frases de rubén Darío: «Casal en nuestras
letras es un ser exótico. Nació allí en las Antillas,
como Leconte de Lisie en la Isla Borbón y la emperatriz Josefina
en la Martinica. La casualidad tiene sus ocurrencias.» La anterior
estampa nos demuestra que la casualidad siempre tiene su justificación.,
El momento en que el garzón arranca el loto, para conducir su agrado
al visitante. El otro garzón que, apoyándose en el azar de
su memoria, repite felizmente el verso. Y el poeta que, enterrado en su
silencio y en. el coro de los otros silencios, siente como la futura plástica
en que su obra va a ser apreciada y recibe como una nota anticipada.
incómodo,
se vuelve para decirnos: «Encontré para ellos, para los mortales,
el número, lo más ingenioso que existe, y la disposición
de las letras, y la memoria, madre de las musas.» Todavía
en Esquilo es más misteriosa, soplo más nutridor, como rocío
o niebla, la memoria. En definitiva la mitología acepta eso, pero
ingresa Júpiter para disminuir la fuerza creadora de la memoria.
Las nueve musas son hijas de Nemósine y Júpiter, acepta al
griego del siglo IV antes de Cristo, ya muy apegado a Sócrates,
dentro de una mitología oficial. De ese modo la memoria es participante
y actúa en el conocimiento de la materia. Recordar para un griego
era un ejercicio, tan saludable como el conocimiento bíblico, algo
carnal, copulativo. Ese razonamiento reminiscente, favorece una mutua adquisición,
apega lo causal a lo originario, vuelve el guante para mostrar no tan solo
las artificiosas costuras y el rocío de la transpiración.
Este razonamiento reminiscente, ahuyenta lo reminiscencia del capricho
o de la nube, comunicándole a la razón una proyección
giratoria de la que sale espejada y gananciosa. Yo creo que esta crítica,
cuyo instrumento es el razonamiento reminiscente, sería infructuosa
pira acercarse a grandes sistemas de expresión; si lleváramos
ese procedimiento a Dante o a Goethe, escribiríamos alejandrinos,
diccionarios y enciclopedias ordenadas por un alfabeto chino. En obras
de vastas proporciones situar el ser sustancial y las proporciones de la
obra en la circunstancia, puede ser divertido, prudente y recomendable.
Pero tendremos que contentarnos, en definitiva, con la gracia que se aloja
en aquel ser sustancial, gracia que se encarnaba sin apelaciones ni disculpas.
Claro está que esa gracia adquiere la mejor de sus formas en la
plenitud o en descubrirnos a tiempo, haciéndolos un tanto más
audible, el vasto rumor acurrucado en los orígenes, o el trágico
rebote contra el muro de las lamentaciones de los que no querían
que el espíritu se acogiese a la letra escrita, sino que permaneciese
inalcanzable rumor... En otro tipo de cultura ese razonamiento reminiscente,
puede evitarnos que la crítica se acoja a un desteñido complejo
inferior, que se derivaría de meras comprobaciones, influencias
o prioridades, convirtiendo miserablemente a los epígonos americanos,
en meros testimonios de ajenos nacimientos. Ese procedimiento puede habitar
un detalle, convirtiéndolo por la fuerza de su mismo aislamiento,
en una esencia vigorosa y extraña; no detenerse en los groseros
razonamientos engendrados por un texto ligado a otro anterior, sino aproximándose
al instrumento verbal en su forma más contrapuntística, encontrar
la huella de la diferenciación, dándole más importancia
que a la influencia enviada por el texto anterior al punto de apoyo, rápido
y momentáneo, en el que se deecargaba plenamente. Así, por
ese olvido de estampas esenciales, hemos caído en lo cuantitativo
de las influencias, superficial delicia de nuestros críticos, que
prescinden del misterio del eco. Como si entre la voz originaria y el eco
no se interpusieran, con su intocable misterio, invisibles lluvias y cristales.
Nadie toca o vuelve sobre la página de Esteban Borrero, en recuerdo
de Casal. Ningún erudito la repite, ningún crítico
la aprieta para destilarla. Es algo de una escueta y suculenta belleza.
Puede llevarnos a prescindir de muchos antecedentes cercanos o lejanos.
Casal acude a la casa de Borrero, allí está la poetisa, los
hermanos de la poetisa, el padre de la. poetisa. Todos creados, recordados
por el centro de Juana Barrero. Ahora los protagonistas no van a ser ellos.
Otros hermanos, zonas grises, que ahora se tornan maravillosamente comprensivas.
Hay ese silencio coral del trópico, en que ya - siesta o crepúsculo
- no hay nada que decir, pero en el que nadie se atreve a romper, a despedirse.
Un pequeño hermano de Juana Borrero se pierde, cuando reaparece,
esgrime un loto, haciéndolo girar lentamente entre sus dedos. Hay
ese silencio coral del trópico, siesta o crepúsculo. Otro
pequeñó hermano de Juana Borrero exclama un verso de Casal:
un
loto blanco de pistilos de oro. El poeta se siente entonces necesario,
y desde luego, comprende lo misterioso de esa comprensión, y desde
luego creo que llora. Es algo más que una estampa, o una delicada
mezcla de oportunidad y comprensión. Nos puede servir para refutar
las siguientes frases de rubén Darío: «Casal en nuestras
letras es un ser exótico. Nació allí en las Antillas,
como Leconte de Lisie en la Isla Borbón y la emperatriz Josefina
en la Martinica. La casualidad tiene sus ocurrencias.» La anterior
estampa nos demuestra que la casualidad siempre tiene su justificación.,
El momento en que el garzón arranca el loto, para conducir su agrado
al visitante. El otro garzón que, apoyándose en el azar de
su memoria, repite felizmente el verso. Y el poeta que, enterrado en su
silencio y en. el coro de los otros silencios, siente como la futura plástica
en que su obra va a ser apreciada y recibe como una nota anticipada.
 peligrosas revelaciones de la cultura francesa, aportando tan solo las
decisiones externas que lo impelían a apoderarse de un temario más
que de un secreto. Rodeado de sus espías, de sus enemigos, de sus
perfumes y de sus recuerdos de Ceylán, Baudelaire ofrecía
una reducción, en la que alternaban las indirectas delicias de los
olores con su devoción a la máquina pensante, conjugando
los venenos más refinados y las más dogmáticas meditaciones
acerca del pecado original.,Ya él era deudor a vastos envíos
de sensibilidades disímiles, con los cuales se había construido
un oído y unas formas inauditas. Casal había sido embriagado
por esas mezclas de Baudelaire, pero careciendo de una castigada servidumbre
crítica para desmontar aquel delicioso organismo, había derivado
tan solo un temario con aquel cansancio externo y ciertas devociones superficiales
de Baudelaire - la ramera, las corbatas rojas, la Venus Negra, Sátán
Trimegisto -, con los cuales contestaba con propios signos las devociones
románticas. Claro está que el Baudelaire del cual deriva
Valéry la comprensión de su secreto, y aquel otro que gustaba
de afirmar la creación como un éxtasis de Dios, permanecían
silenciosos para Casal. Pero había de pasar casi íntegra
a la obra de Casal la pervivencia del paisaje tropical, que en Baudelaire
es eso y su rayon macabre. Ya que la crueldad, los martirios, la
insatisfacción y el vocinglero apetito de los trópicos, forman
como el paisaje de su obra y su color central. De una manera casi invisible
receptaba Casal de aquel vasto organismo lo que podía incorporarse
porosa y musicalmente. «Me gusta rodearme de una amable pestilencia»,
exclama Baudelaire, y Casal glosa su visita a su médico, con tan
fuertes toques que parece el relato de una excursión a Argel durante
la peste: «Brillan ante mis ojos, nos dice Casal, las arborescencias
que los herpes dibujan sobre la piel o el pus que mana, como crema de ámbar,
de las llagas en putrefacción; y siento el vaho cálido de
los organismos abrasados por la fiebre o la humedad viscosa de los miembros
deformados por la lepra.» Pero no sería tan solo en ese acercamiento
demasiado inmediato en el que habitaría Casal. Con ese impulso natural,
de ligero peso, o impulsado por esas voluptuosidades naturales, según
decía el propio Baudelaire, se lanza a rodearse de una fauna y flora,
de propia y exquisita pertenencia, entregando un trópico no totalmente
habitado, pero sí rápidamente entrevisto.
peligrosas revelaciones de la cultura francesa, aportando tan solo las
decisiones externas que lo impelían a apoderarse de un temario más
que de un secreto. Rodeado de sus espías, de sus enemigos, de sus
perfumes y de sus recuerdos de Ceylán, Baudelaire ofrecía
una reducción, en la que alternaban las indirectas delicias de los
olores con su devoción a la máquina pensante, conjugando
los venenos más refinados y las más dogmáticas meditaciones
acerca del pecado original.,Ya él era deudor a vastos envíos
de sensibilidades disímiles, con los cuales se había construido
un oído y unas formas inauditas. Casal había sido embriagado
por esas mezclas de Baudelaire, pero careciendo de una castigada servidumbre
crítica para desmontar aquel delicioso organismo, había derivado
tan solo un temario con aquel cansancio externo y ciertas devociones superficiales
de Baudelaire - la ramera, las corbatas rojas, la Venus Negra, Sátán
Trimegisto -, con los cuales contestaba con propios signos las devociones
románticas. Claro está que el Baudelaire del cual deriva
Valéry la comprensión de su secreto, y aquel otro que gustaba
de afirmar la creación como un éxtasis de Dios, permanecían
silenciosos para Casal. Pero había de pasar casi íntegra
a la obra de Casal la pervivencia del paisaje tropical, que en Baudelaire
es eso y su rayon macabre. Ya que la crueldad, los martirios, la
insatisfacción y el vocinglero apetito de los trópicos, forman
como el paisaje de su obra y su color central. De una manera casi invisible
receptaba Casal de aquel vasto organismo lo que podía incorporarse
porosa y musicalmente. «Me gusta rodearme de una amable pestilencia»,
exclama Baudelaire, y Casal glosa su visita a su médico, con tan
fuertes toques que parece el relato de una excursión a Argel durante
la peste: «Brillan ante mis ojos, nos dice Casal, las arborescencias
que los herpes dibujan sobre la piel o el pus que mana, como crema de ámbar,
de las llagas en putrefacción; y siento el vaho cálido de
los organismos abrasados por la fiebre o la humedad viscosa de los miembros
deformados por la lepra.» Pero no sería tan solo en ese acercamiento
demasiado inmediato en el que habitaría Casal. Con ese impulso natural,
de ligero peso, o impulsado por esas voluptuosidades naturales, según
decía el propio Baudelaire, se lanza a rodearse de una fauna y flora,
de propia y exquisita pertenencia, entregando un trópico no totalmente
habitado, pero sí rápidamente entrevisto.
 lujuria
logra vencer la lenta extensión de la mirada, oponiendo al rosa
la fijeza de su ojo verde. En otros momentos la diosa marina queda sin
contraste eficaz, pero adquiere la sola pureza de su figura. La diosa cabalga
un pálido delfín al pie de rocas verdinegras. El contraste
sexual desaparece, los colores se atenúan. Pero abandonado a su
identidad, adquiere el verso una plasticidad y una rapidez eficaces: sobre
la espalda de un delfín cetrino. Pero la Venus Anadyomena está
evocada en directo contraste con Galatea huida la nota sexual y la figuración
nítidamente marina.
lujuria
logra vencer la lenta extensión de la mirada, oponiendo al rosa
la fijeza de su ojo verde. En otros momentos la diosa marina queda sin
contraste eficaz, pero adquiere la sola pureza de su figura. La diosa cabalga
un pálido delfín al pie de rocas verdinegras. El contraste
sexual desaparece, los colores se atenúan. Pero abandonado a su
identidad, adquiere el verso una plasticidad y una rapidez eficaces: sobre
la espalda de un delfín cetrino. Pero la Venus Anadyomena está
evocada en directo contraste con Galatea huida la nota sexual y la figuración
nítidamente marina.
 El sustantivo y su abrazado acompañante, disminuidos de estatura,
parecen alcanzar allí un talle oblicuo de cultura decorativa sin
creación, forma entre paréntesis, cuyo fondo no es la sustancia,
sino la justificación, al escoger constantemente entre los dos ejércitos,
pero sin fiebre ni terrible reposo. Aquellos versos de Casal donde aparecen
olas
diamantinas, cerúleos mares, rayo purpurino, parecen tocados,
muertos por aquellas perennes angosturas. Sustantivo jesuita y su acompañante
dosificado, allí situado para ocupar un lugar que viene siempre,
siempre presente, aunque recostado y yerto. Los movimientos del lenguaje,
sus cerrazones elípticas, sus peligrosos ritmos, nunca le habían
rozado ni con fidelidad llevadera ni con ciega y total enemistad.
El sustantivo y su abrazado acompañante, disminuidos de estatura,
parecen alcanzar allí un talle oblicuo de cultura decorativa sin
creación, forma entre paréntesis, cuyo fondo no es la sustancia,
sino la justificación, al escoger constantemente entre los dos ejércitos,
pero sin fiebre ni terrible reposo. Aquellos versos de Casal donde aparecen
olas
diamantinas, cerúleos mares, rayo purpurino, parecen tocados,
muertos por aquellas perennes angosturas. Sustantivo jesuita y su acompañante
dosificado, allí situado para ocupar un lugar que viene siempre,
siempre presente, aunque recostado y yerto. Los movimientos del lenguaje,
sus cerrazones elípticas, sus peligrosos ritmos, nunca le habían
rozado ni con fidelidad llevadera ni con ciega y total enemistad.
 de
sus símbolos vividos, alcanzados, se ha vuelto todo contra él,
que queda, de ese modo, fijo centro de esa furia que vuelve una vez más
(que es desapacible, que no la queremos, pero que después resulta
la única compañía que nos salva). Aunque parezca solazarse
en ser el único paseante de la ciudad abandonada, pasa por su más
oscuro ser el silbido que convoca para lo inexpresable: Oirás
contir una cosa que te deje el alma helada. En esa fatalidad final,
que no está dicha directamente, pero que invade el reverso de su
obra, es donde podernos situar sus mejores precisiones y su perdurabilidad.
de
sus símbolos vividos, alcanzados, se ha vuelto todo contra él,
que queda, de ese modo, fijo centro de esa furia que vuelve una vez más
(que es desapacible, que no la queremos, pero que después resulta
la única compañía que nos salva). Aunque parezca solazarse
en ser el único paseante de la ciudad abandonada, pasa por su más
oscuro ser el silbido que convoca para lo inexpresable: Oirás
contir una cosa que te deje el alma helada. En esa fatalidad final,
que no está dicha directamente, pero que invade el reverso de su
obra, es donde podernos situar sus mejores precisiones y su perdurabilidad.
 después de ciertas brusquedades momentáneas, enarca y confunde
los temas del esteticismo y dandysmo. Pero Casal y Baudelaire han de servirnos
para establecer precisas delimltaciones. Determinados presupuestos puros,
indivisibles ingredientes, caen en su violenta exclusividad y rechazo,
para ofrecer después, olvidado la sorpresa de la trasmutación
intermedia, una síntesis de anticipadas purezas. En otras ocasiones,
terrible seguridad, establece una distinción peligrosa y el poeta
conduce o mira fijamente. Las cosas están ahí en su imposible
aliento de toro destruido, nos rodean mansamente, pero frente a ellas no
un apetito cognoscente, que supone una furia y una resistencia, sino una
distinción que establece en el mundo exterior o enemigo una preintencionada
categoría, que establece no una fría diferencia resuelta,
sino una falsa escala de Jacob, donde el lago romántico tiene más
atractivos que la cloaca surrealista, o los chalecos rojos del buen Théophile
nos resultan más tolerables que la endiablada pistola de Alfred
Jarry.
después de ciertas brusquedades momentáneas, enarca y confunde
los temas del esteticismo y dandysmo. Pero Casal y Baudelaire han de servirnos
para establecer precisas delimltaciones. Determinados presupuestos puros,
indivisibles ingredientes, caen en su violenta exclusividad y rechazo,
para ofrecer después, olvidado la sorpresa de la trasmutación
intermedia, una síntesis de anticipadas purezas. En otras ocasiones,
terrible seguridad, establece una distinción peligrosa y el poeta
conduce o mira fijamente. Las cosas están ahí en su imposible
aliento de toro destruido, nos rodean mansamente, pero frente a ellas no
un apetito cognoscente, que supone una furia y una resistencia, sino una
distinción que establece en el mundo exterior o enemigo una preintencionada
categoría, que establece no una fría diferencia resuelta,
sino una falsa escala de Jacob, donde el lago romántico tiene más
atractivos que la cloaca surrealista, o los chalecos rojos del buen Théophile
nos resultan más tolerables que la endiablada pistola de Alfred
Jarry.
 Casal
se detiene. Hay en eso una exquisita cortesía, pero también
una indudable vacilación. Señala los que subrayaban la inutilidad
de Fornaris y de ellos, dice Casal: «no serían capaces de
componer la peor de sus décimas». Pero no hay en eso una equivocación
de Casal sino el que ve en el pobre Fornaris, el escondido detrás
de otras pobrezas enmascaradas. «Hasta por los metros que emplea
- dice de nuevo Casal refiriéndose a Fornaris - se conoce que su
maestro ha sido Quintana, hueco, vulgarote e insulso rimador de lugares
comunes.» Baudelaire se muestra irreductible, acompañado del
hastío, sólo reconoce a las nubes y su imprescindible innecesario,
el dandy y la soledad. «Excepto Chateaubriand, Balzac, Stendhal,
Mérimée, Vigny, Flaubert, Banville, Gautier, Leconte de Lisie
- nos dice Baudelaire -, toda la chusma moderna me da horror. La virtud,
horror; el vicio, horror; el estilo fluido, horror; el progreso, horror.»
La cantidad de su hastío, sus crecedoras cifras, le permiten aislar
las negaciones del mundo exterior con el tiempo distribuido en días
favorables. Ocioso mandarín, ocio y hastío, le burlan las
cosas al hombre, para hacer de éste un juego de cartas y de hombres,
y encuentra al fin en el tiempo empleado en consagrar cada uno de sus movimientos,
la propia y mejor distribución de la distracción de sus miradas.
El hastío del dandy le impulsa a prescindir de las cosas y queda
así posesor poseído, infinito en su interminable línea
de puntos; por eso confunde, mejor iguala, un rey y un criado, pues, distraído,
le dice Lord Brummell a Jorge V: «Gales, toque el timbre.»
Y aunque no le dé mucha importancia, tiene que fugarse a Bolonia,
desterrado. No ha querido ofender, estaba abstraído, y tiene que
irse al destierro casi igual tiempo que un tirano cansado. Pero he ahí
que Charles Baudelaire, dandy perfecto, pretende entrar con la misma poesía
en el destino, la gracia y el pecado original. Pero en sus últimos
momentos, los esenciales, el dandy se puede trocar en un solitario perdurable.
Incapaz de ser abuelo o de despertarse con el trigo en la mañana,
el dandy dedica sus últimos años a los sorbos teologales.
Ved a Baudelaire coincidiendo con Santo Tomás de Aquino en el rechazo
y condenación de lo que los escolásticos llamaban el progreso
necesario.
Casal
se detiene. Hay en eso una exquisita cortesía, pero también
una indudable vacilación. Señala los que subrayaban la inutilidad
de Fornaris y de ellos, dice Casal: «no serían capaces de
componer la peor de sus décimas». Pero no hay en eso una equivocación
de Casal sino el que ve en el pobre Fornaris, el escondido detrás
de otras pobrezas enmascaradas. «Hasta por los metros que emplea
- dice de nuevo Casal refiriéndose a Fornaris - se conoce que su
maestro ha sido Quintana, hueco, vulgarote e insulso rimador de lugares
comunes.» Baudelaire se muestra irreductible, acompañado del
hastío, sólo reconoce a las nubes y su imprescindible innecesario,
el dandy y la soledad. «Excepto Chateaubriand, Balzac, Stendhal,
Mérimée, Vigny, Flaubert, Banville, Gautier, Leconte de Lisie
- nos dice Baudelaire -, toda la chusma moderna me da horror. La virtud,
horror; el vicio, horror; el estilo fluido, horror; el progreso, horror.»
La cantidad de su hastío, sus crecedoras cifras, le permiten aislar
las negaciones del mundo exterior con el tiempo distribuido en días
favorables. Ocioso mandarín, ocio y hastío, le burlan las
cosas al hombre, para hacer de éste un juego de cartas y de hombres,
y encuentra al fin en el tiempo empleado en consagrar cada uno de sus movimientos,
la propia y mejor distribución de la distracción de sus miradas.
El hastío del dandy le impulsa a prescindir de las cosas y queda
así posesor poseído, infinito en su interminable línea
de puntos; por eso confunde, mejor iguala, un rey y un criado, pues, distraído,
le dice Lord Brummell a Jorge V: «Gales, toque el timbre.»
Y aunque no le dé mucha importancia, tiene que fugarse a Bolonia,
desterrado. No ha querido ofender, estaba abstraído, y tiene que
irse al destierro casi igual tiempo que un tirano cansado. Pero he ahí
que Charles Baudelaire, dandy perfecto, pretende entrar con la misma poesía
en el destino, la gracia y el pecado original. Pero en sus últimos
momentos, los esenciales, el dandy se puede trocar en un solitario perdurable.
Incapaz de ser abuelo o de despertarse con el trigo en la mañana,
el dandy dedica sus últimos años a los sorbos teologales.
Ved a Baudelaire coincidiendo con Santo Tomás de Aquino en el rechazo
y condenación de lo que los escolásticos llamaban el progreso
necesario.
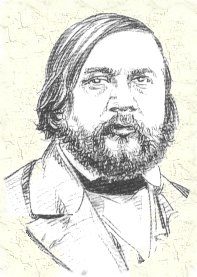 antropocentrismo católico. El esteticismo que no puede negar su
línea de continuidad con los helenistas alemanes del XVIII, un Winckelmann,
un Lessing, nos plantea directas relaciones entre el hombre y el sentido
de las apariencias. Del antropomorfismo esteticista al antropocentrismo
dandysta hay la diferencia entre dos culturas, dos actitudes que conducen
a dos finales poéticos de distinta enemistad. Mientras el dandysmo
termina en Charles Baudelaire, buscando el paraíso revelado y las
reducciones del pecado original, el esteticismo culmina en las vitrinas,
en las colecciones de ídolos muertos, de materia que no quiere ser
firmada, que no marcha hacia nosotros. Ved a Casal sigiloso, de manos del
cronista teatral Conde Kostia penetrando en el camerino de Sara Bernhardt,
Casal inquieto le arranca de la túnica un pedazo de encaje. Sorprended
a Casal en las opulentas y graciosas cámaras que gustaba de habitar,
cuyo repaso constituyen unas valiosas estampas finiseculares y cuyo trazado
me complazco ahora en evitar - colocando como imágenes de su gusto
en las paredes, desnudos del Moulin de la Galtette envueltos en las espiras
de la serpiente -. El encaje está ya hoy amarillento, su polvo no
desatará ninguna mariposa, y el desnudo son los que ya se han convertido
en estampa finisecular, en postales da imposible pornografía.
antropocentrismo católico. El esteticismo que no puede negar su
línea de continuidad con los helenistas alemanes del XVIII, un Winckelmann,
un Lessing, nos plantea directas relaciones entre el hombre y el sentido
de las apariencias. Del antropomorfismo esteticista al antropocentrismo
dandysta hay la diferencia entre dos culturas, dos actitudes que conducen
a dos finales poéticos de distinta enemistad. Mientras el dandysmo
termina en Charles Baudelaire, buscando el paraíso revelado y las
reducciones del pecado original, el esteticismo culmina en las vitrinas,
en las colecciones de ídolos muertos, de materia que no quiere ser
firmada, que no marcha hacia nosotros. Ved a Casal sigiloso, de manos del
cronista teatral Conde Kostia penetrando en el camerino de Sara Bernhardt,
Casal inquieto le arranca de la túnica un pedazo de encaje. Sorprended
a Casal en las opulentas y graciosas cámaras que gustaba de habitar,
cuyo repaso constituyen unas valiosas estampas finiseculares y cuyo trazado
me complazco ahora en evitar - colocando como imágenes de su gusto
en las paredes, desnudos del Moulin de la Galtette envueltos en las espiras
de la serpiente -. El encaje está ya hoy amarillento, su polvo no
desatará ninguna mariposa, y el desnudo son los que ya se han convertido
en estampa finisecular, en postales da imposible pornografía.
 tedio
y con el lluvioso emigrar. Contrastemos esas enumeraciones dolorosas con
el regodeo esteticista: Gautier, los Goncourt, Montesquieu-Fezensac, los
chalecos rojos, los salones y las joyas, les ocupan tanto tiempo que su
poesía termina en mera verba y exteriores opulencias. El dandy,
Baudelaire lo demostró a cabalidad, es el enemigo del snob, el esteticista
cuenta con los demás, con sus cegueras para despreciarlos y con
sus deslumbramientos para atraerlos. El dandy no tiene que ver nada con
el snob. A los esteticistas les faltó no sólo propio pozo,
sino también trágica objetividad, terrible conocimiento de
lo indistinto.
tedio
y con el lluvioso emigrar. Contrastemos esas enumeraciones dolorosas con
el regodeo esteticista: Gautier, los Goncourt, Montesquieu-Fezensac, los
chalecos rojos, los salones y las joyas, les ocupan tanto tiempo que su
poesía termina en mera verba y exteriores opulencias. El dandy,
Baudelaire lo demostró a cabalidad, es el enemigo del snob, el esteticista
cuenta con los demás, con sus cegueras para despreciarlos y con
sus deslumbramientos para atraerlos. El dandy no tiene que ver nada con
el snob. A los esteticistas les faltó no sólo propio pozo,
sino también trágica objetividad, terrible conocimiento de
lo indistinto.
 Fijo rocío, cristal, el conocimiento no puede penetrar la sustancia
y el perfume se recubre de un “tiempo inerte, donde un indetenible girar,
propone invariables absolutos distintos. El otro hastío, quizás
hoy el más aprovechado, va recogiendo y rectificando en cada uno
de sus detalles el misterio que se apodera del matiz o de una prolongada
diferencia. L'ennui, le claire ennui de sa nuance, dice Valéry.
Hasta que Baudelaire no logró habitar en su poesía el paraíso
revelado, el perfume y el hastío, los reflejos de los sentidos sólo
lograban habitarlo. La poesía de Casal que no logró llegar
a ese último y dilatado ámbito de Baudelaire, más
cercana todavía, se demoró como un San Esteban paciente en
la mera imploración de los sentidos, en sus creencias, en sus abandonados
deseos.
Fijo rocío, cristal, el conocimiento no puede penetrar la sustancia
y el perfume se recubre de un “tiempo inerte, donde un indetenible girar,
propone invariables absolutos distintos. El otro hastío, quizás
hoy el más aprovechado, va recogiendo y rectificando en cada uno
de sus detalles el misterio que se apodera del matiz o de una prolongada
diferencia. L'ennui, le claire ennui de sa nuance, dice Valéry.
Hasta que Baudelaire no logró habitar en su poesía el paraíso
revelado, el perfume y el hastío, los reflejos de los sentidos sólo
lograban habitarlo. La poesía de Casal que no logró llegar
a ese último y dilatado ámbito de Baudelaire, más
cercana todavía, se demoró como un San Esteban paciente en
la mera imploración de los sentidos, en sus creencias, en sus abandonados
deseos.
 comprobación
de nuestro siglo XIX. No se llega a una trasmutación total, pero
lo entrevisto, el filtro voluptuoso, las conjugaciones nocturnas de los
insectos, de las plantas, aparecen, se agitan. y. retornan. Puede realizar
una sorprendente y porosa presencia: utilizar todos los cansancios y síntesis
anteriores, no obstante mostrar, como un primitivo, la imploración
de sus sentidos. Ya en él, en forma de insinuación, lo voluntarioso
propio busca y se resuelve en lo resistente impropio. Contaba tan solo
con sus sentidos y no pudo mostrar una soberbia y decisiva reducción.
El espejismo y respuestas de todos los sentidos era con lo único
que podía contar para su natural excesivo, para esas imprevistas
reducciones. Ya en él las lentas evoluciones acrobáticas
de la voluptuosidad, ocupando, girando en el ser, postura opuesta a la
sola acomodación estoica, aparece siquiera sea como ramal o hilacha
de los grandes y totales elementos. No es postura voluptuosa, esos batimientos,
esos negros bastiones. La voluptuosidad inane o contemplativa, en primera
llegada. No la voluptuosidad ocupante, resuelta en exacta medida en el
ser. Ni la última voluptuosidad casi siempre terrible, resuelta
en breve remolino, pero en total muerte. La de San Juan, digamos. Aquí
el secreto está resuelto con buen ocultamiento de pastor que convoca
escondido detrás de un árbol. Brazos y órganos de
comunicación verá en esos árboles, pero no podrá
interpretarlos, quedando al fin sin tregua, pues muerto se ha quedado asido
de ellos.
comprobación
de nuestro siglo XIX. No se llega a una trasmutación total, pero
lo entrevisto, el filtro voluptuoso, las conjugaciones nocturnas de los
insectos, de las plantas, aparecen, se agitan. y. retornan. Puede realizar
una sorprendente y porosa presencia: utilizar todos los cansancios y síntesis
anteriores, no obstante mostrar, como un primitivo, la imploración
de sus sentidos. Ya en él, en forma de insinuación, lo voluntarioso
propio busca y se resuelve en lo resistente impropio. Contaba tan solo
con sus sentidos y no pudo mostrar una soberbia y decisiva reducción.
El espejismo y respuestas de todos los sentidos era con lo único
que podía contar para su natural excesivo, para esas imprevistas
reducciones. Ya en él las lentas evoluciones acrobáticas
de la voluptuosidad, ocupando, girando en el ser, postura opuesta a la
sola acomodación estoica, aparece siquiera sea como ramal o hilacha
de los grandes y totales elementos. No es postura voluptuosa, esos batimientos,
esos negros bastiones. La voluptuosidad inane o contemplativa, en primera
llegada. No la voluptuosidad ocupante, resuelta en exacta medida en el
ser. Ni la última voluptuosidad casi siempre terrible, resuelta
en breve remolino, pero en total muerte. La de San Juan, digamos. Aquí
el secreto está resuelto con buen ocultamiento de pastor que convoca
escondido detrás de un árbol. Brazos y órganos de
comunicación verá en esos árboles, pero no podrá
interpretarlos, quedando al fin sin tregua, pues muerto se ha quedado asido
de ellos.