Darío
y Casal en La Habana de 1892
Francisco Morán,
Dallas
Examinemos unas páginas traspapeladas de la Autobiografía del poeta
nicaragüense Rubén Darío: ésas que
corresponderían a su estancia en La Habana de 1892.
A pesar de la calurosa acogida de que fue
objeto por parte de los escritores cubanos, Darío sólo
comenta, de pasada, en su Autobiografía:
“En Cuba se embarcó Texifonte Gallego que había sido
secretario de ya no recuerdo qué capitán general” (82).
Como puede apreciarse, ni siquiera recuerda haber desembarcado en Cuba.
Otros textos suyos, sin embargo, sí aluden y dan cuenta de su
visita a La Habana en 1892. Ellos son la crónica “El
General Lachambre. Recuerdo de La Habana,” publicada en La Nación de Buenos Aires el
7 de marzo de 1895, y el prólogo que escribió para un
poemario del cubano Manuel Serafín Pichardo.
En “El general…,” Darío refiere que,
durante su estadía en La Habana conoció a Raoul Cay,  cronista de El
Fígaro, quien, a la noche siguiente de esa
presentación, lo invitó a su casa donde le
presentó al Sr. Cay, su padre y “antiguo canciller del consulado
imperial de la China en la capital de la isla” (87). Fue presentado
también a María Cay, la hermana de Raoul, y al general
Lachambre, su prometido. Después – continúa Darío
– Raoul, él y Casal pasaron “a un saloncito contiguo, a ver
chinerías y japonerías” (88). El pasaje marca textualmente,
pudiéramos decir, la entrada al Barrio Chino de la
crónica. No solamente por la ritualización
implícita en el pasaje
mismo, sino también porque connota una reducción
espacial: el «saloncito». Ese «saloncito» es,
hasta cierto punto, la primera chinería
que nos ofrece la crónica, puesto que evoca la
característica miniaturización con que se estereotipa lo
oriental. “Pasamos Julián del Casal, […] Raoul Cay y yo,” dice
Darío asumiendo una especie de ojo grupal que pasea por la
vitrina orientalista. Y continúa: “Primero las distinciones
enviadas al Sr. Cay por el gobierno del gran imperio: los parasoles,
los trajes de seda bordados de dragones de oro, los ricos abanicos, las
lacas, los kakemonos y surimonos en las paredes, los pequeños
netskes del Japón, las armas, los variados marfiles” (88). Al
reproducir – sin citarla directamente – la voz de Raoul Cay, que es
quien guía su paseo, Darío de hecho lo reemplaza y toma a
su cargo hacernos pasar al saloncito a nosotros, los lectores, y
pasearnos después por sus intimidades orientales. Estos
desplazamientos identitarios, sin embargo, no rompen con la
homogeneidad del grupo. Tal ruptura se produce cuando, sorpresivamente,
Darío se hace a un lado para reportar la extrañeza de
Julián del Casal: “Julián del Casal, el pobre y exquisito
artista que ya duerme en la tumba, gozaba con toda aquella
instalación de preciosidades orientales: se envolvía en
los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes
inverosímiles” (88). El nosotros
del grupo se distancia de un él
(Casal), descarrilado por la pose oriental. cronista de El
Fígaro, quien, a la noche siguiente de esa
presentación, lo invitó a su casa donde le
presentó al Sr. Cay, su padre y “antiguo canciller del consulado
imperial de la China en la capital de la isla” (87). Fue presentado
también a María Cay, la hermana de Raoul, y al general
Lachambre, su prometido. Después – continúa Darío
– Raoul, él y Casal pasaron “a un saloncito contiguo, a ver
chinerías y japonerías” (88). El pasaje marca textualmente,
pudiéramos decir, la entrada al Barrio Chino de la
crónica. No solamente por la ritualización
implícita en el pasaje
mismo, sino también porque connota una reducción
espacial: el «saloncito». Ese «saloncito» es,
hasta cierto punto, la primera chinería
que nos ofrece la crónica, puesto que evoca la
característica miniaturización con que se estereotipa lo
oriental. “Pasamos Julián del Casal, […] Raoul Cay y yo,” dice
Darío asumiendo una especie de ojo grupal que pasea por la
vitrina orientalista. Y continúa: “Primero las distinciones
enviadas al Sr. Cay por el gobierno del gran imperio: los parasoles,
los trajes de seda bordados de dragones de oro, los ricos abanicos, las
lacas, los kakemonos y surimonos en las paredes, los pequeños
netskes del Japón, las armas, los variados marfiles” (88). Al
reproducir – sin citarla directamente – la voz de Raoul Cay, que es
quien guía su paseo, Darío de hecho lo reemplaza y toma a
su cargo hacernos pasar al saloncito a nosotros, los lectores, y
pasearnos después por sus intimidades orientales. Estos
desplazamientos identitarios, sin embargo, no rompen con la
homogeneidad del grupo. Tal ruptura se produce cuando, sorpresivamente,
Darío se hace a un lado para reportar la extrañeza de
Julián del Casal: “Julián del Casal, el pobre y exquisito
artista que ya duerme en la tumba, gozaba con toda aquella
instalación de preciosidades orientales: se envolvía en
los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes
inverosímiles” (88). El nosotros
del grupo se distancia de un él
(Casal), descarrilado por la pose oriental.
Pero años más tarde – y ahora me
refiero concretamente al «Prólogo» para los poemas
de Pichardo, de 1911 – la memoria de Darío, al aludir a esta
escena, varía significativamente: “Raoul Cay, aquel charmant
Raoul, en cuya casa bebimos un té digno de Confucio y nos
vestimos [afirma]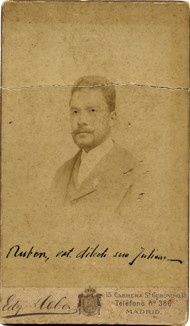 de mandarines chinos con espléndidos trajes
auténticos” (609). de mandarines chinos con espléndidos trajes
auténticos” (609).
En la primera versión, Darío es
un mero observador que sólo cuenta lo que ve. Desde su
privilegiado espacio construye lo que podríamos considerar el
primer reporte “oficial” del acto travestista de un escritor cubano. En
cuanto a la segunda versión, además de narrador, es
también actor, participa de la puesta en escena, sólo que
esta vez los elementos trasvestistas (los «mantos de seda»,
las «raras telas», los «turbantes
inverosímiles», así como el cuerpo que se envuelve
en ellos) han sido cuidadosamente removidos y suplantados por un vestirse o, incluso, por un disfrazarse, pero ya sin los
elementos de ambigüedad que habíamos visto inicialmente. En
efecto, ahora (nos) vestimos se opone a (se) envolvía (como nosotros, a él), y trajes auténticos a raras telas y turbantes inverosímiles.
Esta manipulación se extiende, además, a las
construcciones verbales: el imperfecto se envolvía describe
perfectamente la sinuosidad de los movimientos danzarios, remedos de
los de Salomé, mientras que el pretérito simple nos vestimos alude, por el
contrario, a una acción más enérgica, ejecutada
sin interrupción ni titubeos, y rápidamente. Cuando
leemos ambos textos como lo que son – un continuum – vemos más
claramente como la construcción de la diferencia obliga al
hablante a reproducirla performativamente. Los cruces e intercambios –
el franco titubeo – entre nosotros
y él sugieren el
pánico homosexual de Darío, pánico suscitado por
la volatilidad del estilo, de las telas raras de un Oriente estereotipado
en el que el modernismo no podía sino extraviarse. La brecha
abierta por la memoria de Darío entre envolverse y vestirse resulta ineficaz – y al
mismo tiempo reveladora – en el sentido de que ambos participan de una
misma aventura: disfrazarse.
De entre el “envolverse en” y el “vestirse con” emergen, pues, una
sexualidad y un erotismo constituidos en y a través del acto de posar.
La
máscara en el espejo
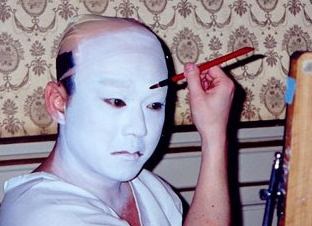 La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno
de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y
sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma
el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al
Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las
dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el
lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”
según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]
lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero
representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,
violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió
distinguiendo por ciertas inmutables características” (Mishima, 3). En esta lectura Mishima
puede ser “violentamente occidentalizado,” y, no obstante, preservar
ciertas características “inmutables,” no ya de Japón,
sino de un
(¿cuál?) otro
Japón. Uno tiene que preguntarse en virtud de qué
sería posible esta doble “autenticidad,” particularmente si se
trata de una duplicidad constituida, como es el caso, de culturas que
no han dejado de ser percibidas como opuestas. Lo mismo sucede cuando
se trata de dilucidar la relación vida-obra en Mishima.
Así, aunque para Yourcenar, “la realidad central [de Mishima]
hay que buscarla en la obra del escritor,” admite que su muerte,
“cuidadosamente premeditada, es parte de su obra” (5). Cualquiera que
sea el punto de enfoque, la foto de Mishima siempre queda
borrosa.
La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno
de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y
sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma
el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al
Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las
dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el
lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”
según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]
lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero
representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,
violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió
distinguiendo por ciertas inmutables características” (Mishima, 3). En esta lectura Mishima
puede ser “violentamente occidentalizado,” y, no obstante, preservar
ciertas características “inmutables,” no ya de Japón,
sino de un
(¿cuál?) otro
Japón. Uno tiene que preguntarse en virtud de qué
sería posible esta doble “autenticidad,” particularmente si se
trata de una duplicidad constituida, como es el caso, de culturas que
no han dejado de ser percibidas como opuestas. Lo mismo sucede cuando
se trata de dilucidar la relación vida-obra en Mishima.
Así, aunque para Yourcenar, “la realidad central [de Mishima]
hay que buscarla en la obra del escritor,” admite que su muerte,
“cuidadosamente premeditada, es parte de su obra” (5). Cualquiera que
sea el punto de enfoque, la foto de Mishima siempre queda
borrosa.
Quizá dos de los momentos más
significativos de la lectura de Yourcenar sean sus referencias,
primero, a la frustración del niño que descubre que lo
que él había creído que era un caballero (Juana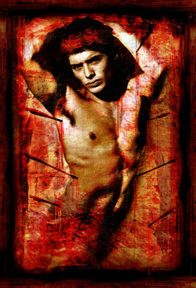 de Arco), había resultado ser una mujer; y
luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez
al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,
“[para] nosotros,” dice
Yourcenar, “lo interesante es que fuera Juana de Arco la que motivara
esta reacción, y no alguna de las muchas heroínas del
teatro Kabuki disfrazada de hombre” (6 – 7) (énfasis
mío). de Arco), había resultado ser una mujer; y
luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez
al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,
“[para] nosotros,” dice
Yourcenar, “lo interesante es que fuera Juana de Arco la que motivara
esta reacción, y no alguna de las muchas heroínas del
teatro Kabuki disfrazada de hombre” (6 – 7) (énfasis
mío).
No deja de ser irónico que la imagen del
caballero occidental que cautiva el deseo del niño que Mishima
era entonces resultara ser una mujer. Y no sólo porque invierte
la lectura, siendo ahora Occidente lo feminizado, sino porque
aquí también el deseo está atado al cuerpo velado,
al rostro semi oculto (precisamente una de las imágenes
más estereotipadas de lo oriental). “Había un bello
escudo de armas en la armadura de plata que vestía el caballero.
Su hermoso se atisbaba tras la vicera,” recuerda Mishima en Confesiones de una máscara (Confessions, 11). La visera del
yelmo, como la cortina o el velo en tantos escenarios orientales,
promete el cuerpo y lo oculta. La fuerza de la imagen que nos ofrece
Mishima reside en su poder de subversión del estereotipo
oriental. La visera y el yelmo cambian de lugar; al entrar en el juego
de la seducción pierden sus respectivas – o sus supuestas –
fijezas. Ambos signos hechos de veladuras, se revelan propicios
al engaño, a la pose.
Podemos comprender mejor esto si repasamos
otra anécdota de la infancia de Mishima, tal y como él
mismo la refiere en sus memorias. Habiendo visto en el teatro la
actuación de la maga Shokyokusai Tenkatsu, nos dice que
sintió el deseo de “convertirse en Tenkatsu” (17). Un día
entró en el cuarto de su madre y abrió una de las gavetas
de su ropero:
De entre los kimonos de mi madre saqué el
más divino, el más colorido. Para la faja
escogí un obi que tenía rosas escarlatas pintadas al
óleo, y le di vueltas y vueltas en mi cintura al estilo de un
pacha turco. Me envolví la cabeza con papel crepé
de China. Mis mejillas se ruborizaron de delicia salvaje cuando
me paré frente al espejo y vi que este turbante improvisado se
parecía al de los piratas de la Isla del Tesoro (17 – 18).
 De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que
no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al
autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,
bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert
Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido
escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada
orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la
acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el
espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto
es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo, él resulta ser ella. Cada traje y cada rostro son,
pues, llamadas a escena, una máscara agregada a otra.
De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que
no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al
autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,
bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert
Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido
escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada
orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la
acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el
espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto
es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo, él resulta ser ella. Cada traje y cada rostro son,
pues, llamadas a escena, una máscara agregada a otra.
Tanto en el performance travestista de Mishima
– como en el de Casal – la identidad de género, y con ella,
inevitablemente la sexualidad, se producen a través de un
proceso que es crucial en ambos casos: el devenir. El proceso por el cual
alguien o algo deviene – se
transforma – en otra cosa, nos fuerza a ver la subjetivación no
como un resultado, sino como representación de poses
sucesivas. En realidad uno siempre está en vías, en
camino de convertirse en algo. Ese estar en camino, en movimiento, es
lo que le niega su fijeza al significante. Por eso el modernismo es raro. Al usar el término devenir, lo hago siguiendo la
propuesta de Gilles Deleuze, quien define el becoming en términos de una
simultaneidad “cuya característica es eludir el presente,” no
tolerando “la separación o la distinción de antes y
después, o de pasado y futuro,” puesto que su esencia es
“moverse y halar en ambas direcciones al mismo tiempo” (“What is
Becoming,” 39). Tenemos, entonces, concluye Deleuze, que “[la]
paradoja de este puro devenir, con su capacidad de eludir el presente,
es la paradoja de la identidad infinita” (40).
El deseo de Mishima de convertirse en Tenkatsu
es el propulsor de la pose. Pero, como podemos ver, el camino a esa
máscara está guardado por otras máscaras (la del
pasha turco, la del pirata de la Isla del Tesoro). Son estos disfraces
– es decir, los obstáculos que encuentra el sujeto para
encontrarse con su deseo – los que, en última instancia,
constituyen el goce. La identidad, en efecto, queda clausurada, porque
pasa a ser, en el campo constitutivo de la pose, una
instantánea, el pestañeo del deseo.
Podemos ver, en lo que respecta a Casal,
cuán significativo resulta que Darío intentara fijar su diferencia, o su extrañeza, a través del
uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación
discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos
“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en
los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes
inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos
permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos
de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro
repertorio. diferencia, o su extrañeza, a través del
uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación
discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos
“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en
los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes
inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos
permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos
de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro
repertorio.
Si el discurso orientalista produce o procura
un saber, es decir, producir un Oriente real, significado y delimitado
en tanto objeto de estudio, la seducción, en cambio, “al
producir sólo ilusiones,” dice Baudrillard, “obtiene todos los
poderes, incluyendo el poder hacer retornar a la producción y a
la realidad a su ilusión fundamental” (Seduction 70). En el apogeo de la
máscara y el disfraz Oriente y Occidente intercambian sus
signos, se borran y reescriben uno a otro. Lo único que queda es
la representación, el artificio, la pose. Mishima posando como
San Sebastián y seducido por el cuerpo asaeteado; San
Sebastián, a su vez, seducido por las flechas; la
página-espejo en la que vemos a Mishima, y en la que él
ve a San Sebastián representándolo, deseando ser Mishima
mientras posa como San Sebastián. Mishima y Casal
envolviéndose en las telas raras de la escritura, y arrastrando
en ellas a Darío y a nosotros. Sujeto
y objeto, Oriente y Occidente, afuera y adentro, revelación y ocultamiento, se vuelven
canjeables, barajas con las que apostamos a la seducción y lo
perdemos y ganamos todo.
Obras citadas
Baudrillard, Jean. Seduction.
New York: St Martin’s Press, 1990.
Darío, Rubén. “Recuerdos de La Habana. El General
Lachambre”. Prosa dispersa.
Madrid: Mundo Latino, 1919. 87-90.
----- “Autobiografía.” Obras
Completas. Tomo 1. Madrid: Afrodisio Aguado, 1950. 15-177.
----- “Manuel Serafín Pichardo”. Obras Completas. Tomo 1.
607-615.
Deleuze, Gilles. “What is Becoming?” The
Deleuze Reader. New York: Columbia University Press, 1993.
39-41.
Mishima, Yukio. Confessions of a mask.
Conneticut: A New Directions Book, 1958.
Yourcenar, Marguerite. Mishima. A
vision of the void. New York: Farrar, Straus and Giroux,
1986. |


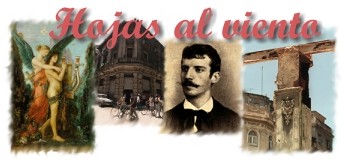
 cronista de
cronista de 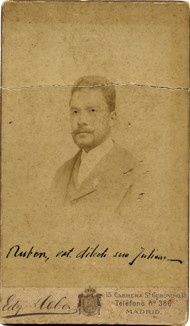 de mandarines chinos con espléndidos trajes
auténticos” (609).
de mandarines chinos con espléndidos trajes
auténticos” (609). 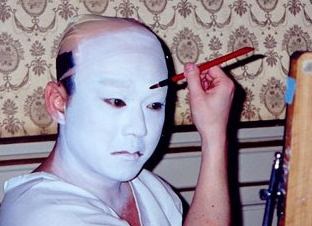 La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno
de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y
sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma
el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al
Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las
dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el
lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”
según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]
lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero
representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,
violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió
distinguiendo por ciertas inmutables características” (
La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno
de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y
sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma
el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al
Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las
dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el
lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”
según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]
lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero
representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,
violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió
distinguiendo por ciertas inmutables características” (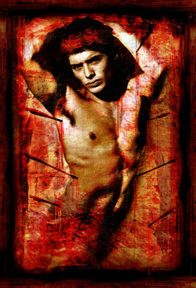 de Arco), había resultado ser una mujer; y
luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez
al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,
“[para]
de Arco), había resultado ser una mujer; y
luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez
al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,
“[para]  De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que
no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al
autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,
bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert
Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido
escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada
orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la
acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el
espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto
es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo,
De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que
no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al
autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,
bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert
Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido
escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada
orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la
acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el
espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto
es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo,  diferencia, o su extrañeza, a través del
uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación
discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos
“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en
los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes
inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos
permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos
de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro
repertorio.
diferencia, o su extrañeza, a través del
uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación
discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos
“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en
los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes
inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos
permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos
de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro
repertorio.