 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | La dicha artificial | Ecos y murmullos | La expresión americana | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | La dicha artificial | Ecos y murmullos | La expresión americana | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
| El angel de sodoma
(continuación del
número anterior) Cuando llegaron a la casa, Amparo e Isabel-Luisa dormían. Al encender luz, Jaime se asustó de la faz desencajada de su hermano: – Se ve que no tienes costumbre de trasnochar. – Sí. – Pero no estás malo, ¿eh? – No. Cansancio... Apaga, por Dios. – En el puente y en el cuarto, de doce a cuatro, te quisiera yo ver. Dormían en la misma alcoba. Jaime en la cama de hierro; él en otra improvisada con la meridiana, sillas y un colchón. Las dos noches anteriores, habíale parecido que Jaime se acostaba en seguida, sin detenerse como él a doblar el traje; y ésta lo veía ir y venir, impaciente, casi con ganas de gritarle que concluyera de librarlo de la tortura de la luz. Por fin apagó, y, todavía, durante largo rato, JoséMaría no se atrevió a asomarse a su propia alma por el estorbo del punto rojo del cigarrillo, gue languidecía al separarse de la cama y, al poco rato, subía hasta el rostro y, al avivarse junto a la boca, lo alumbraba casi. Cuando, por fin, la pupila viajera se extinguió y la respiración de Jaime se hizo más sonora e isócrona, José-María arrancóse de su sopor de espera, y se puso a mirar dentro del precipicio abierto aquella noche en su ser. Una claridad sulfúrea iluminaba los resortes más recónditos de su vida, hasta el confín de la niñez. Todo se encadenaba y explicaba. ¡Qué luz cruda, implacable; qué lógica horrenda! Los menos  conscientes movimientos de su alma y de su carne,
cordinábanse y adquirían sentido. Ahora aquel
retraimiento infantil, aquel enfretenerse con muñecas y
vasijitas, aquel huír de los juegos violentos de los chicos,
adquirían valor de manantial, donde nacían las
pestilentes aguas que, sueltas de súbito, amenazaban ahogarlo.
Cien interrogaciones, henchidas de asco y de lástima al par, se
entrecruzaban en su mente, cual si una parte crítica, libre
aún de la contaminación, quisiera averiguar cuándo
y por qué medios aquella fístula en el instinto
había desviado el rumbo de su vida... Hasta allí donde la
infancia borra en lo externo las diferencias del sexo y lo expresa con
los colores del atavío, hallaba su memoria indicios. De
más allá que su razón, veníale la voz
irónica de la naturaleza diciéndole: «Desobedece
tus formas, vuelve la espalda a tu condición viril.» Ya en
los primeros recuerdos de pubertad, los indicios se convertían
en síntomas: No, no había fumado ni resistido nunca el
vaho del alcohol. Ruedos de faldas sirviéronle siempre de
regazo. En el sosiego, en la limpieza hogareña, en el seguro de
los seres débiles había ido larvándose su
predestinación. La dulce convivencia con sus hermanas, las horas
domésticas de guisos y costuras, de arreglos, de suave goce
entre encajes y cintas, de hábil copia de los patrones
publicados en las revistas de modas, tomaban ahora, en el recuerdo,
densidad malsana. Las mismas virtudes ensalzadas por la voz popular: su
minuciosidad, su espíritu de orden, mostraban, alumbradas por la
vivisectora luz, un revés repugnante. ¡Todo él era
cual falsa medalla dorada, en el anverso, para engañar a los
confiados, cuyo reverso delataba el metal vil, roído de
carroña! ¿De cuál antepasado le venía la
degeneración? ¿O habría brotado en él por
mal milagro, invistiéndole del funesto deshonor propio del
cabeza de una estirpe de sexo espurio, marcada por la Naturaleza con la
ambigüedad del hermafrodita? conscientes movimientos de su alma y de su carne,
cordinábanse y adquirían sentido. Ahora aquel
retraimiento infantil, aquel enfretenerse con muñecas y
vasijitas, aquel huír de los juegos violentos de los chicos,
adquirían valor de manantial, donde nacían las
pestilentes aguas que, sueltas de súbito, amenazaban ahogarlo.
Cien interrogaciones, henchidas de asco y de lástima al par, se
entrecruzaban en su mente, cual si una parte crítica, libre
aún de la contaminación, quisiera averiguar cuándo
y por qué medios aquella fístula en el instinto
había desviado el rumbo de su vida... Hasta allí donde la
infancia borra en lo externo las diferencias del sexo y lo expresa con
los colores del atavío, hallaba su memoria indicios. De
más allá que su razón, veníale la voz
irónica de la naturaleza diciéndole: «Desobedece
tus formas, vuelve la espalda a tu condición viril.» Ya en
los primeros recuerdos de pubertad, los indicios se convertían
en síntomas: No, no había fumado ni resistido nunca el
vaho del alcohol. Ruedos de faldas sirviéronle siempre de
regazo. En el sosiego, en la limpieza hogareña, en el seguro de
los seres débiles había ido larvándose su
predestinación. La dulce convivencia con sus hermanas, las horas
domésticas de guisos y costuras, de arreglos, de suave goce
entre encajes y cintas, de hábil copia de los patrones
publicados en las revistas de modas, tomaban ahora, en el recuerdo,
densidad malsana. Las mismas virtudes ensalzadas por la voz popular: su
minuciosidad, su espíritu de orden, mostraban, alumbradas por la
vivisectora luz, un revés repugnante. ¡Todo él era
cual falsa medalla dorada, en el anverso, para engañar a los
confiados, cuyo reverso delataba el metal vil, roído de
carroña! ¿De cuál antepasado le venía la
degeneración? ¿O habría brotado en él por
mal milagro, invistiéndole del funesto deshonor propio del
cabeza de una estirpe de sexo espurio, marcada por la Naturaleza con la
ambigüedad del hermafrodita?¡Ah, bien percibía ahora la causa de su enervamiento cuando el compañero albino, en la oficina, se inclinaba sobre él para darle los datos de las notas de arbitraje o indicarle el descuento de los giros! Hasta su turbación al esquivar o sostener algunas miradas de hombres, en la calle, tomaba sentido pleno, de acusación. ¡La madrecita alabada por todos era un monstruo, un lirio de putrefactas raíces!... Y, poco a poco, al resucitar en el alma y en la piel la impresión reveladora que el hércules del circo le sacó del secreto de la carne y del alma, una angustia irrevocable lo oprimía, y nuevas interrogaciones, más exigentes cada vez, enrarecíanle el porvenir. ¿Adónde le llevaría aquella desventura? ¿A la deshonra¿ ¿Al vilipendio? ¿Llegaría a ser uno de esos seres abyetos, andrajos vivos por igual ajenos a la belleza frágil de la mujer y a la hermosura masculina, de quienes se huye, y a quienes se cita como cifra de escarnio? ¿Por qué la Naturaleza había ido a equivocarse en él, en él que hubiera querido conservar y aún abrillantar, si fuera posible, el nombre del padre heroico aureolado por la distancia y por la muerte? Si debió ser hembra, ¿por qué no haber nacido completa, otra Isabel Luisa, otra Amparo mejor? Y si debió ser hombre, el varón necesario para regir la casa y sujetar las pasiones de todos, ¿por qué no haberle dado la musculatura y el temple del que allí, junto a él, casi insultaba con su compacto sueño aquel insomnio? El recuerdo de su propio cuerpo lo asaltó como un dato más, y en un movimiento irreflexivo encendió la luz. El sueño de Jaime era tan macizo, que ni se movió siquiera. Estaba destapado de cintura arriba, y el dorso tostado y peludo acentuaba la expresión angulosa del rostro. José-María se incorporó y, en la luna del armario, vió, con ira, cual si se tratara de un personaje desconocido hasta entonces, su faz y su tórax. La piel impúber, las formas túrgidas, completaban la imagen ya anticipada por el pensamiento. Un halo ambiguo, de carne y de formas indecisas entre los dos sexos, diferenciaba su torso del velludo de Jaime. Equívoca dejadez afinaba las facciones: la boca participaba de algo de la de sus hermanas; en las violetas de las ojeras, el verde de los ojos tenía un raya anormal, triste. Y por esa tristeza el odio se fue trocando poco a poco en lástima. Hubiera querido desdoblarse, volver sobre el resto de su pobre see lo mejor de sí, para acariciarse y consolarse. ¡Pero no: ese ansia de consuelo y caricia era feminidad también! Triunfaría de toda flaqueza malsana con rigores. Cura de fuego y hierro, sin contemplaciones... ¡No, él no quería sucumbir, él no quería deshonrar el nombre ni manchar el escudo grabado por sus antecesores en piedra! ¡No quería, tampoco, por admiración al sexo del que habría sido esclava feliz de haberse cumplido su destino de hembra, deshonrar la apariencia de hombre completo confiada a su responsabilidad! Lucharía, pisaría con la voluntad, hasta exterminarlo, aquel ser de abominación recién nacido y tirano ya. Ahogaría en el trabajo los malos instintos. ¡Quitaría de su nombre aquel María invasor, y sería José, ¡José nada más!, para siempre! Lo que de hombre había en el misterio de su organismo, se irguió con tal fuerza, que la alcoba crujió e hizo moverse a Jaime. Entonces una mano rápida y pudorosa – la de la María que había pretendido aniquilar con su primer ímpetu – apagó la luz. – ¿Qué te pasa, ¡ajo!? – masculló Jaime. – Nada... Una pesadilla... Nada. No grites así. – Pues a mí me has sacado de un buen sueño, ¡caray! Vuélvete del otro lado y no chinches. José-María, acometido de una debilidad inmensa, sintiéndose completo en las dos mitades sexuales que cobijaban sus dos nombres, ocultó la cabeza debajo de la almohada, y se puso a sollozar sin ruido. No lloraba por él, sino por sus antepasados, por sus hermanos, por los hijos que ellos pudieran tener, a los cuales iban a legarles un nombre sucio. Su llanto era ese llanto silencioso, casi subterráneo, de las madres. Una sensación de viaje ilusionaba al muelle, y los pañuelos parecían ecos de las espumas. En la matinal transparencia, a lo lejos, la brisa hacía cosquillas al mar, vasto, risueño, de un azul sin mácula. Al término de la naciente estela el navío recobraba su silueta romántica. De pronto, al volverse hacia la ciudad, dos grupos, uno de tres personas y otro de dos, se acercaron cual si fueran a unirse por razón de haber ido a despedir a la misma persona, y luego de una inclinación de cabeza anduvieron muy próximos, paralelos, para volverse a separar apenas llegaron a la opuesta acera. Un rencor angustioso, violento, endurecía a José-María. Con manos ásperas por primera vez, retuvo a sus hermanas. – No os apresuréis. Dejadlos pasar. – Es la del circo, ¿no? – Y su hermano... o su novio, vaya usted a saber... Aunque se parecen tanto, que... – ¡Eso sí que es un hombre! – dijo Amparo con la boca vibrante. Fueron no más unos minutos, unos pasos, y José-María creyólos horas y cuesta abrupta al término de la cual se elevara una cruz. Sentía su peso sobre los hombros del alma, y la presencia acusadora y odiosa del hércules lastimábale hasta las raíces del ser, en sonrojo infinito. Su castidad no podía conocer el ejemplo de esos contactos brutales hijos de la cegadora fiebre del deseo que, apenas ahíto éste, truecan la fatigosa lucidez en ansias de huír y de limpiarse con todas las aguas puras del mundo. Y era esa misma sensación, pero multiplicada, agravada por el vilipendio de lo inconfesable. De regreso a la casa, bajo la luz tanto tiempo escénica de la pantalla, en los tres rostros hubo todavía un eco de aquella presencia desconocida y turbadora, que sólo en uno de ellos había de marcar para siempre huellas de desventura. – Ya estará Jaime lejos – suspiró José-María, para suavizar un silencio demasiado largo. Y cuando la última onda sonora de la voz iba a enterrarse en las sombras de los rincones, Amparo, mirando de frente a Isabel-Luisa, comentó: – Si le dieran los millones de tu banquero a aquel tipazo, ¿eh? – O siquiera al empleado de abajo, chica. No hay justicia. – ¿Qué es eso? ¡A callar! Hubo algo imperativo, exasperado, nuevo e inapelable, en el tono de José-María al cortar la esbozada riña, porque las dos bocas femeninas se detuvieron, y largo rato volvió a llenar el comedor un mutismo hosco. Mas antes de que el desconocido del circo pasara a ser en su alma y en su carne el primer oscuro eslabón de una cadena de abnegaciones y servidumbres, ejerció en las dos muchachas un influjo debido acaso a la homogeneidad de su fluido sensual con el de los Vélez-Gomara. ¿No había, la mujer, traído ya, de lejos, la voluntad de Jaime inerme entre sus redes? Por involuntaria comparación el objetivo inmediato de sus vidas empezó, en los días sucesivos, a parecerles indigno; y sin ponerse de acuerdo, Isabel-Z,uisa depuso su asedio al capital del banquero entero, y Amparo rompió sus relaciones con el vecino del piso bajo. Las tres imaginaciones giraban en el vacío, desgastándolos a espaldas de la conciencia; desde lejos, sin necesidad de emplear ninguno de sus recios músculos, el hércules apolíneo impulsaba aquel girar ardoroso. Jaime y el circo estarían próximos a llegar al puerto en donde se habían dado nueva cita, y detrás, una casa, desequilibrada por su paso, realizaba esfuerzos para recobrar su centro de sustentación. Al recibirse la primera carta de Jaime, todos buscaron en ella, por tácita ansia, una referencia ajena a él, que no venía. «El viaje había sido magnífico. Buen tiempo. Se divertía poco...» Ellos le contestarían, creyendo ser sinceros también: «Seguimos buenos. Nada cambia por aquí. Cuando vuelvas nos hallarás lo mismo...» ¡Y ya no se volverían a encontrar nunca más! ¡Y todo había cambiado, para siempre! Un momento pareció que el cráter del volcán iba a cerrarse, y que la humilde feracidad de sus vidas vírgenes no revelaría la ígnea corriente subterránea. Emperezábase el verano en brazos del otoño. Comenzaba a enflaquecer el estuche de días del almanaque, y ya las noches eran frescas. La vida pasional de la ciudad iba a ceder al anticipo de ceniza con que, desde principios de octubre, las brumas del mar anunciarían la cuaresma, y había en las naturalezas un sosiego suavísimo. La misma Amparo, que desde la ruptura con su primer novio había tenido tres más, llevaba unos días tranquilos, absorbida la potencia morena de los labios por toda la rubia languidez del resto del ser. Algunas tardes, José-María encontraba, al regresar del trabajo, al viejo Bermúdez Gil en la casa, y se establecía entre los cuatro una plática buena y leda, hasta muy tarde. Era dulce aquel conservar empezado con vislumbres de sol en las montañas, y concluído bajo una sombra de nocturno azul, en la cual se iban fundiendo poco a poco formas, facciones, brillos de pupilas, y de la que sólo concluía por destacarse, fosfórica, la manecilla de la brújula colgada de la cadena de reloj del anciano. – Tu jefe está muy contento de ti, José-Mari. Te ascenderán después del balance. Y el día de año nuevo quiere que vayáis por la tarde a su casa. Isabel-Luisa se irguió en el asiento. Una sonrisa irónica quiso alumbrar entre los dos labios gruesos de la boca morena usurpada por el rostro rubio de Amparo; pero ademán y gesto anuláronse en la penumbra, y el viejo prosiguió: – Estoy muy contento de ti, y si tu padre viviese también lo estaría. Honras su nombre, sí. Lo dicen todos. José María se estremeció. Un sonrojo interno le daba impulsos de gritar «¡No, no lo honro! Precisamente para no deshonrarlo tengo que apretar los ojos y los puños de noche, que contar miles y miles a fin de no pensar es nada ni en nadie hasta que viene el sueño, que trabajar en la oficina sin mirar a ninguno de mis compañeros, sobre todo al muchacho albino... El último: el que está en presidio, el que ha robado, el que ha matado, puede mirarme con desprecio. ¡Ah, si ustedes supieran mis torturas!... Por mi conducta, hasta ahora, sí, lo honro: He sido buen hijo, buen hermano... ¡he sido hombre! Pero ¿y desde hoy? Esta tranquilidad que ahora me tiene como adormecido, ¿seguirá cuando la primavera raye de verde los troncos de los árboles y haya otra vez flores y alegres brisas, y huelan los jazmines a sueño y los geranios a acción apasionad.a? ¡Honrar a mi padre, salvar su blasón de toda mancha! Sí, sí, eso quiero. Cuidaré de Jaime, de estas dos, y, todavía más, de mí mismo, porque junto a la deshonra que yo podré echar sobre su tumba, los extravíos de Jaime, la mala boda de Isabel-Luisa y hasta la posible caída de Amparo, arrastrada por sus labios carnosos en cualquiera de los amoríos a que se entregaba ciega y crédula, no serían nada. Entre todos los pecados posibles, el mío sería el más hediondo, el más denigrante. Hasta la deshonra tiene matices. En la ciénaga hay capas, y la más fetida, la de imposible remisión, era la que aiimentaba las raíces de su ser. Todo eso lo pensaba en uno de esos raros segundos de superficie breve y de fondo inmenso. Ni sus hermanas ni Bermúdez Gil notaron que su silencio había durado un punto más de lo normal cuando respondió: – Debemos honrarlo. Lo que hizo papá por nosotros... – Y a tu pobre madre también – dijo la voz amiga. José-María calló. Iba a responder, un dique doloroso estancóle en la garganta las palabras. Sus manos activas le recordaban otras manos; las inflexiones de su voz, sus gestos y ademanes que ahora espiaba en los espejos con mirada severa, le recordaban los maternos; y, sin embargo, una sequedad casi rencorosa impermeabilizó contra toda ternura su espíritu al choque de la evocación. Ni la pereza ni la desmaña ambizurda del gigante suicida entraban para nada en su persona: él odiaba el alcohol, era capaz de la energía cotidiana, repugnaba la explosiva violencia, amaba el orden, la limpieza, el ahorro. ¡Y, en cambio, su madre!... Sentíase más, infinitamente más que sus  dos hermanas, heredero de ella, cual si por
demoníaca encarnación lo hubiera concebido sin contacto
de hombre; y, por eso, una protesta amarga se cuajaba contra el vientre
que no supo hacerlo por completo varón o por completo hembra.
Para justificarse ante la creciente ola de menosprecio con que se
juzgaba, deteníase a veces, y, encarándose con un testigo
invisible, decía «¿Qué culpa tengo yo?
¡Si fuera un vicioso, un vil caído por lujuria en la
renegación del sexo, merecería que se me escupiera!
¡Pero, si dentro de mí, me siento blando, femenino!
¡Si desde niño gusté de cuanto las mujeres gustan!
Si la naturaleza, o Dios, o Satán iban hacerme mujer y, cuando
ya estaban puestos los cimientos de mi ser, se arrepintieron y echaron
de mala gana arcilla de hombre, ¿qué he de hacer yo? Tal
vez ella, mi madre, quisiera tener la primera una hija... Sí,
eso debió ser.»
dos hermanas, heredero de ella, cual si por
demoníaca encarnación lo hubiera concebido sin contacto
de hombre; y, por eso, una protesta amarga se cuajaba contra el vientre
que no supo hacerlo por completo varón o por completo hembra.
Para justificarse ante la creciente ola de menosprecio con que se
juzgaba, deteníase a veces, y, encarándose con un testigo
invisible, decía «¿Qué culpa tengo yo?
¡Si fuera un vicioso, un vil caído por lujuria en la
renegación del sexo, merecería que se me escupiera!
¡Pero, si dentro de mí, me siento blando, femenino!
¡Si desde niño gusté de cuanto las mujeres gustan!
Si la naturaleza, o Dios, o Satán iban hacerme mujer y, cuando
ya estaban puestos los cimientos de mi ser, se arrepintieron y echaron
de mala gana arcilla de hombre, ¿qué he de hacer yo? Tal
vez ella, mi madre, quisiera tener la primera una hija... Sí,
eso debió ser.»Por este resentimiento y por la idea de que un deber salvador lo obligaba venerar a su padre, retratos de éste repetían su caraza de gigante con media alma en todas las habitaciones, mientras la fotografía única de la mujercita de manos siempre vivas quedó secuestrada en el álbum de pastas de terciopelo esquinado de cobre. Y, parásito hasta después de muerto, la efigie del padre llenó la casa con su presencia espiritual, exigiendo intereses de sacrificio al acto de haberse matado después de concertar un seguro y al haber recogido de sus ascendientes un apellido heráldico. Pasó el otoño. Fué un invierno tranquilo, en el que, sin el medio al mal retoñar, José-María habría podido ser feliz. Pasaba los días en una zozobra de espera, cual si su dolor estuviese adormecido, pero dispuesto a despertar más agudo apenas el anestésico del frío y de las oblicuas lluvias soltara de las amarras de la voluntad sus nervios y su piel. Salvo repentinas borrascas, el caráracter dulcificábasele, y una exorable comprensión se emanaba no de su inteligencia, sino de las entrañas hacia todos los suyos. Sentía anhelos de perdonar por si algún día tenía que ser juzgado y perdonado. – Cada vez escribe menos Jaime - solía decir con palabras mordidas Isabel-Luisa –. Concluirá por olvidarnos del todo. – Ya escribirá, mujer. Y si no escribe, no ha de pensarse mal: su vida no estará tan estúpidamente vacía como la nuestra... Además, no debemos dar tres cuartos al pregonero, que a nadie le importa. Nuestro deber es callar hasta lo más mínimo que pueda empañar el nombre de papá, ya sabéis. – Sí, sí. Y él lo callaba. Lo callaba hasta para con sus hermanas, ya que no podía callarlo para consigo mismo. Al enterarse de que Jaime había abandonado el buque once meses después de su partida, inventó la noticia de que fue contratado por una Compañía extranjera con mucho mejor sueldo, y le escribió a los dos o tres puertos en donde sospechaba pudiera hallarse, diciéndole que, si no por ellos, por el nombre familiar escribiese confirmando su mentira, y diciéndole, sólo a él, si necesitaba algo. No obtuvo respuesta. Isabel-Luisa, que había vuelto a dirigir la batería de sus gracias contra el hijo del banquero, completó su queja de días antes, declarando una noche: – La familia se ha reducido a tres. El la reconvino y, por reacción, empezó a derivar hacia Amparo una simpatía teñida de piedad: de piedad por sus defectos, hermanos aunque mucho menores, de los que él sentía dispuestos a despertar en sí en cuanto avivase todos los rescoldos de pasión la primavera. – Tú, al fin y al cabo, eres como eres, pero echas de menos todos los días carta de Jaime, ¿verdad? – Claro... Y me lo comeré a besos cuando venga. Era como era, sí: cándida e infiel, igual que una paloma. A cada solicitud de amor, el cerebro se le cerraba y se le entreabrían los labios. ¡También ella sufría de un capricho de las potencias que rigen nuestro destino! Si en lugar de la boca de brasa blanda, que proyectaba sobre su carne rubia un fulgor moreno, tuviese su boca verdadera, la casta y estrecha que le usurpaba Isabel-Luisa, ¿no habría sido toda la vida fría, sosegada, feliz? Sí, a pesar de la boca, muchas veces a las ventanas de azuloso betún con rejas de rimel se asomaba una mirada niña, indefensa. – ¡Si vieras cuánto te quiero, Amparo! Tú y yo tenemos que velar aún más que ellos por el buen nombre de papá... ¡No es culpa nuestra, pero!... Hay que proceder siempre como si nos estuvieran mirand.o. Llevamos un apellido noble... No hay más remedio. Ella se ovillaba con felino ronroneo entre sus caricias, y él la contemplaba con un miedo profundo de la carne y del pensamiento, seguro de que si otras manos que las suyas tocaran la piel a la vez ardorosa y fragante, quedarían abolidos todos los respetos y las mejores palabras trocaríanse en suspiros. Viéndose como en un espejo en el parecido fraterno y asustándose de que su cuerpo pudiera alguna vez curvarse así, esponjarse así en una absorción sensual culpable, José-María sentía agobios. Entonces, valiéndose de cualquier pretexto, la regañaba, y luego, de noche, en el insomnio, se increpaba a sí mismo con palabras atroces, injustas... – He sido un bruto... Yo que no tengo derecho a reñir a nadie... ¡Y por eso!... ¡Y a ella, a la que hubiera querido parecerme! Al llegar la primavera el José-María del circo despertó. El anestésico invernal se fundió en una noche con la primera lluvia de abril. Al salir de la oficina, al filo último del crepúscuio, José-María no pudo obedecer a las voces de sensatez que le aconsejaban ir a encerrarse en su casa. La ciudad, anfibia, duplicaba las luces que ahondaban en el asfalto una dimensión misteriosa. Olía a tierra húmeda, y en el aire, electrizado por la tempestad, tornábase más ancho e ingrávido el pecho. José-María fué, sin saber por qué, hacia los muelles. El límite entre la ciudad y el mar habíase borrado. Una orgía de luces entre las cuales el crudo  violeta de los arcos voltaicos, la blancura espectral
del
magnesio, el amarillo de los fúnebres faroles y los rojos azules
y verdes de los buques copiaban el arco iris inexistente en el negro
cielo de tormenta, prestaba hasta a los sitios más familiares
una novedad de aventura. Algo de pueril fiesta veneciana habría
alegrado el ánimo si un no sé qué de turbio, de
neblinoso en los cuerpos y en las intenciones, no diese a cada paso
trémulo sentido de riesgo... Allí, en aquel sitio del
muelle, había estado reclinado el buque que se llevó a
Jaime. Aquí, en este mismo lugar, estuvieron él y sus
hermanas... Por aquí, por éste mismo andén,
marcharon paralelamente ellos tres y los otros dos: la mujer que,
acaso, era ya dueña de la vida de su hermano y el hombre odiado,
¡el hombre maldito!... violeta de los arcos voltaicos, la blancura espectral
del
magnesio, el amarillo de los fúnebres faroles y los rojos azules
y verdes de los buques copiaban el arco iris inexistente en el negro
cielo de tormenta, prestaba hasta a los sitios más familiares
una novedad de aventura. Algo de pueril fiesta veneciana habría
alegrado el ánimo si un no sé qué de turbio, de
neblinoso en los cuerpos y en las intenciones, no diese a cada paso
trémulo sentido de riesgo... Allí, en aquel sitio del
muelle, había estado reclinado el buque que se llevó a
Jaime. Aquí, en este mismo lugar, estuvieron él y sus
hermanas... Por aquí, por éste mismo andén,
marcharon paralelamente ellos tres y los otros dos: la mujer que,
acaso, era ya dueña de la vida de su hermano y el hombre odiado,
¡el hombre maldito!...Tembló. Tres marineros cogidos por los brazos venían tambaleándose al compás de una canción alcohólica y lúbrica. Una voz de timbre macho, joven, dominaba a las otras. José-María se detuvo lleno de un terror, infinito y delicioso, de mujer. El grupo se acercó, cruzó, se alejó, mientras él, sin aliento, presto a romperse, como un cristal sutil, al menor toque de una palabra o de una mano audaces, quedaba en una medrosa suspensión de vida, protegido por un jirón más intenso de sombra. Después, en una sola carrera, huyó hasta su casa y, al entrar, abrazó y besó a Isabel-Luisa y Amparo, con la efusión vital de quien acaba de escapar a un gran peligro. Pero que el aire fuera ágil y cargado de aromas; que estuviera saturado de luz y de perezas o presentase la cristalina transparencia invernal, su conciencia funcionaba inmutable, escandalosa y trémula, a modo de despertador incrustado en el reloj de su vida, exacto en el desencadenar alarmas al comienzo de cada hora propicia al sueño de las claudicaciones. Para no poner ante sus pasos la negra cinta de un destino aherrojado en la alternativa del sacrificio y del vicio sin perdón, cerraba los ojos al pasado mañana y, marcándose cortas etapas de futuro, las seguía con obstinada voluntad. Como en todas, hubo en la primera dos aspectos: el relativo a sus hermanos, a su apellido, y el relativo a él, «Mañana haré esto; pasado lo otro», decía, sin atreverse a ir más allá; pero vagamente, pensaba: «Contrariaré la expansiva sensuaiidad de Amparo, trataré de quitar del carácter de Isabel-Luisa esa frialdad utilitaria, seca... Habré de reencauzar a Jaime... Y, por último, simultáneo a la observación de que todas estas faltas ajenas eran sólo del carácter, se a.cordaba de sí, y decía torvo: «Y tendré que modificar también esta constitución física mía, que bastaría para delatar a cualquiera que viese mi cuerpo, el combate de insinuaciones y resistencias que se pelea de continuo en mí.» Le despachó a Jaime cartas donde el imperativo recorría desde la súplica a la exigencia. La gratitud debida al padre y la conducta debida al nombre ilustre de los Vélez tomaba bajo su pluma argumentos tan vehementes que el marino, por gratas que fueran las distracciones de su vida, no habría podido leerlas sin inquietud. La mayor parte de este epistolario no llegó a su destino, y al serle devuelto a José-María, éste volvió a leer las cartas escritas por su mano meses antes, cual si en vez de ser suyas le fuesen dirigidas por alguien muy íntimo: como si él fuese un poco Jaime, y un José-María lejano conocedor de sus zozobras, quisiera servirle de lazarillo en la infernal senda. Mientras tanto, hacía media hora de gimnasia violenta todas las mañanas y, en el intervalo entre el final y la comida y la hora de regresar al escritorio, se sometía en la terraza, desnudo, al rigor del sol, que le abrasaba la piel, le producía tremendas cefalalgias y dejaba dentro de sus ojos un chisporroteo de estrellitas cáusticas, terribles. – ¿Has visto las herejías que hace este hombre? ¡Y con ese cutis de jazmín que da envidiia! Te vas a poner hecho un moro – decíale Amparo. – ¡Ojalá! – respondía él con tanto ardor, que Isabel-Luisa, saliendo de su ensimismamiento, terciaba: – Hay que dejar a cada cual con sus manías. Es el mejor modo de no reñir. Y entonces el alma de José-María se abría en consejos que la boca morena recibía risueña y la boca rubia con un rictus casi sardónico. Cuando, bajo la piel suave, los músculos fueron marcando sus protuberancias, José-María, a empuje del estímulo, empezó a aprender a fumar. Los esfuerzos para tragarse el humo le causaban tos y dolores de cabeza. A veces una colilla «olvidada ex profeso» para que le sirviese de testimonio viril, lo despertaba con su pestífero olor; y entonces todos sus esfuerzos por caer en la cama rendido y no dar al pensamiento ocasión de mecerlo con un vaivén que concluía diluyendo su voluntad en sensaciones equívocas, veíanse fallidos injustamente. ¡Para el menor resultado apreciable precisaban meses y meses de trabajo, mientras que las tentaciones y los sueños insinuábanse y se multiplicaban en menos de un minuto! Bastaban las candencias morbosas y estúpidas de un tango en la ciudad, el desarrollo mórbido de las olas en la playa, la ternura de algunos verdes en la campiña, la forma de alguna nube en el cielo para que el drama de su carne y de sus nervios tomase estado imperativo. Los ojos y las manos se le iban a la menor distracción tras de las revistas de modas, tras de las 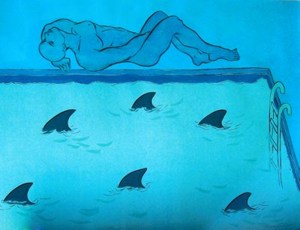 labores
de tijera y aguja que sus hermanas realizaban; pero no volvió a
poner los dedos en ellas. Cuanta inclinación sospechosa
movía su simpatía, era contrarrestada con rigor.
Habituóse a andar a pasos largos, rítmicos. Usaba
bastón, y en vano dejaba transcurrir tres y cuatro días
sin afeitarse para dar a su rostro un aspecto áspero.
Burlándose de esos esfuerzos, una voz interna le decía:
labores
de tijera y aguja que sus hermanas realizaban; pero no volvió a
poner los dedos en ellas. Cuanta inclinación sospechosa
movía su simpatía, era contrarrestada con rigor.
Habituóse a andar a pasos largos, rítmicos. Usaba
bastón, y en vano dejaba transcurrir tres y cuatro días
sin afeitarse para dar a su rostro un aspecto áspero.
Burlándose de esos esfuerzos, una voz interna le decía:– Todo es inútil. Tu barba, tu cara envuelta en humo, tus trabajos, pueden menos que ese desasosiego muelle que a veces te turba. Los ejercicios de días y días, los sacrificios de meses, son vencidos por un medio día de tormenta, por un tropezón involuntario con el compañero de la oficina, por una mirada imposible de sostener en la calle. ¿Recuerdas la impresión que te hizo ayer aquel vendedor? No se trata de una cosa que puedes adquirir o dejar, sino de una cosa que eres porque naciste así, porque te engendraron así. Y tarde o temprano... Pero a esta ironía cínica respondía el carácter con nuevas precauciones, ahincando el ímpetu para cumplir las etapas sin desmayar. De este modo llevó a término en secreto, valiéndose de un mayordomo viejo de la Compañía naviera, la investigación del paradero de Jaime, y volvió a escribirle. Cuando llegó su respuesta tuvo la voluntad de no abrir la carta ante sus hermanas. Y sin mover un músculo del rostro, sin apresurar el ademán, la guardó en el bolsillo. – ¿No será esa carta de Jaime? – preguntó Amparo. – No. Es un asunto de la oficina que dije que me lo escribieran aquí. Cosa de un corresponsal de América. Sin interesarse por la cuestión, Isabel-Luisa dijo: – ¿Sabes que la tía de tu jefe, como tú le llamas, de Claudio, quiere conocerte? El me lo ha dicho. Sí, no me mires con esos ojos de susto. Aunque te lleva algunos años... – ¡Calla, mujer! Me da asco oírte. – Ni una palabra más, hijo. Atento siempre a observarse a sí mismo, José-María se puso a analizar el incidente mientras comía. La perfecta facilidad de su disimulo, la rapidez con que había mentido ante el generoso presentimiento de Amparo, dolíale tanto como la irreprimible repugnancia con que todo su ser respondió a la insinuación matrimonial de Isabel-Luisa. Al terminar la cena, con acento inseguro que quiso parecer valiente, anunció: – Voy a dar una vuelta. Vengo pronto. Había previsto una contradicción, siquiera una de esas sorpresas molestas que incitan a argüir; pero nada le dijeron, y salió medio decepcionado. Ráfagas frescas venían del mar, e iba ágil, oprimiendo con la diestra, de tiempo en tiempo, según solía hacerlo en los tranvías cuando llevaba algún documento o valores del Banco, la carta de Jaime. Un farol de luz más viva y quieta que los ofros lo incitó a leerla. La falta de intimidad de la calle cortóle el impulso, y entonces enderezó su marcha hacia un café del puerto. Turbado por el tumulto, por el vaho del alcohol, de humo y de respiraciones, sentóse en uno de los pocos sitios vacíos, entre varios militares y dos hombres de edad. Pidió jarabe de zarza, que halló desabrido y bebió a tragos casi dolorosos, sin atreverse a rechazarlo, y, en seguida, a pesar de las voces, del choque de las fichas de dominó contra los mármoles y del runrun de la inmensa colmena de zánganos, sintióse aislado, cual si en la vibración gárrula del café hubiérase hecho una extraña zona de artificial silencio. Rasgó el sobre y, desde las primeras líneas, el tono desenredad.o de Jaime se le impuso. Al leer lo evocaba echado en la silla, hacia atrás, balanceándose y balanceando la cogida de licor con un aire envidiable de impertinencia, casi de amenaza. Aun cuando la carta constituía un acto de remordimiento, José-María sentía, en vez de la severidad propia del jefe de familia, ganas de pedirle perdón. Jaime había desembarcado en Colombo. Daba la «casualidad que estaba allí el circo; pero el desembarque no había sido por esa causa, sino por deudas de honor que le impedían seguir en el buque. El tedio del viaje indujóle a jugar y tuvo mala suerte. «¡Cosas de la juventud! Claro que él, tan serio, tan perfecto, comprendería mal estas cosas». Por eso no le había escrito antes. Pero hoy, en uno de esos días tristes en que hasta los más hombres sienten la necesidad de hablar con otro, aun cuando sea para acusarse, cogía la pluma, y... Acaso apenas echada la carta se arrepintiera. Jose-María anegóse en una ternura deliciosa, tibia. La sospecha de que la mujer del circo más aún que la adversidad de los naipes, fuera causa del tropiezo de su hermano, quitaba valor de sinceridad a la carta. ¡No importa! – se dijo –. Sea un motivo u otro, yo debo ayudarle. Él no me lo pide; pero... Si dice con su jactancia de última hora que no me apure ni diga nada a Isabel-Luisa y Amparo, que es hombre de salir por sí solo de todos los atolladeros, yo no debo hacer caso... Urge mandarle dinero, no sólo por él, sino precisamente por nuestro nombre, por la memoria sagrada de papá. «¿Y si es la mujer sólo? ¿Si ese dinero...?», insinuaba la voz de la duda. «¡Tampoco importa!», era la respuesta. Había que ayudarle en secreto... Y después de la decisión, el alma, con lógica y perversidad, recordaba al hombre que se parecía a aquella mujer, al que con haber estado frente a él unos minutos le aciduló toda la vida, y pensaba: ¿Cómo iba a resistir el pobre Jaime, que no tiene por qué contenerse ni avergonzarse, viéndola a todas horas, sintiéndola cerca, deseándola? La presencia de la mujer parecida al hombre que le reveló la desventura de haber caído bajo una indecisión de la Naturaleza, justificaba todo. ¡Pobre Jaime! Al compadecerlo José-María, se compadecía a sí mismo también. Y casi deseaba que fuera mentira lo de las pérdidas de juego, para que el pecado del que ya consideraba él como mayorazgo de la familia, tuviese siquiera algo de común con el suyo. Cuando una voz aguda pinchó la pompa de añoranzas en que esta aislado y lo restituyó a la realidad del café, encogióse. En la mesa inmediata los militares disputaban, y uno más joven que los otros, de mandíbula brutal, golpeó con la diestra la cruz pendiente de su pecho. Era un mozo cetrino,  áspero. Feo y violento entreveraba de palabrotas
su
discurso, y a modo de suprema razón daba puñadas en el
mármol. ¡Cómo admiró
José-María se empaque altivo! Y no había en su al
admiración, hecha de pura envidia, nada del atractivo turbio
que, desde niño, habíanle producido otros seres de su
propio sexo; nada del sentimiento de admiración delictiva que le
produjo el hércules del circo. Aquel hombre, tal vez
en un
segundo de cólera ciega o en uno de esos miedos absolutos que
anulan hasta el instinto y obligan a huír hacia adelante,
habría consagrado su varonía con cifra heroica; y
él, el que en tantos minutos, en tantas horas de desmoralizadora
primavera resistía al enemigo, se consideraba, frente a su
fuerza ufana y armada, indigno, débil. áspero. Feo y violento entreveraba de palabrotas
su
discurso, y a modo de suprema razón daba puñadas en el
mármol. ¡Cómo admiró
José-María se empaque altivo! Y no había en su al
admiración, hecha de pura envidia, nada del atractivo turbio
que, desde niño, habíanle producido otros seres de su
propio sexo; nada del sentimiento de admiración delictiva que le
produjo el hércules del circo. Aquel hombre, tal vez
en un
segundo de cólera ciega o en uno de esos miedos absolutos que
anulan hasta el instinto y obligan a huír hacia adelante,
habría consagrado su varonía con cifra heroica; y
él, el que en tantos minutos, en tantas horas de desmoralizadora
primavera resistía al enemigo, se consideraba, frente a su
fuerza ufana y armada, indigno, débil.Con su mandíbula bruta y su alma forjada de un golpe, el militar podía mirar a no importa a quién cara a cara, y blasfemar y exasperarse a la menor contradicción, mientras que él, en cuanto dos ojos lo examinaban, sentíase obligado a humillar la cabeza. ¡Ah, de haber estado en la vida solo, de no tener la responsabilidad de tres destinos, él también se habría ido a la guerra, no importa a cuál, a pelear negro de humo, amarga la boca de pólvora y el alma de barbarie! Pero no... Imposible: Jaime, Isabel-Luisa y Amparo llevaban también el nombre paterno y, acaso, no podrían resistir a los malos ímpetus como él. Allí estaba el ejemplo de Jaime, caído a la primera salida; tal vez ablandado por las peores flaquezas cuando él, envidioso, lo suponía en el puente, lleno el pecho de aire de mar y la mirada de horizontes. Nada dijo a sus hermanas, y contó a Bermúdez Gil una historia rica en detalles, que para cualquier otro menos confiado que el anciano la hubiesen tornado sospechosa. Dos días después, tras varias tentativas en que se le secaba el paladar y el corazón le castigaba el pecho, pidió a su jefe dinero adelantado. – Es para pagar un atraso. Desde luego yo armaré un documento. Le aseguro a usted que... – Por Dios, Vélez... Si no hace falta nada de eso... Si necesita usted más, ya sabe. Fui amigo de su padre, y en la casa usted es lo menos empleado posible, sépalo. Además, como empleado no hay otro más concienzudo, más... Ea, tome, ya veremos el modo de desquitarlo sin que se le desequilibre demasiado el sueldo. ¡No faltaba más! Aquella amabilidad lo turbó más que lo hubiera turbado la negativa temida. Pensó en Claudio, el hijo del jefe, y en Isabel-Luisa; en el recado de ésta referente a la hermana solterona del banquero; y, atropellando las palabras de gratitud, solicitó: – No quisiera que mis hermanas se enterasen, sabe usted... Sufrirían, y… Además no le he dicho que sólo puedo aceptar el favor si me concede llevarme trabajo a casa o venir a horas extraordinarias, como otros... Gracias, sí. Pero... Es condición precisa. Perdóneme. Envió el dinero a Jaime y, durante unos días, la imagen de un reo quemado vivo por deudas de honor, alternaron en sus sueños con la figura de una mujer que, saliendo resplandeciente de un manto oscuro, se columpiaba entre las fieras transformándose poco a poco, al caer en brazos de un tigre, en hombre. Era un sueño de prima noche, y lo esperaba casi al borde de la vigilia, cual si se limitara a revelar la imagen imborrable e invisiblemente impresa en la placa del pensamiento. Y en el sueño, al cambiar la estatua de sexo, la fiera, que tenía las facciones de Jaime, hacíase más débil, más blanca, bombeaba el pecho terso, y adquiría bajo el fulgor de las pupilas de asustado verde, una belleza frágil, como ruborizada y amenazada, de flor. Y entonces, José-María despertaba sudoroso, con un sabor de vicio en el paladar y en el alma. De noche, bajo la pantalla de luz suavísima, trabajaba hasta muy tarde. Su letra regular, sus cifras esbeltas, no descubrían que la mano se agarrotara algunas veces en la pluma. Isabel-Luisa, en cuanto Amparo inclinaba la hermosa cabeza sobre el respaldo de la butaca, dejaba exhalar entre los labios morenos un aliento que tenía algo de suspiro, de queja voluptuosa, de esencia carnal y le llamaba la atención en voz queda, apartándolo del trabajo: – Psche... Ya está dormida... No he podido decírtelo aún: Ahora coquetea con un forastero. ¡Qué lástima!, ¿verdad? Tan buena, tan... ¡Ah, si yo me casara bien, si alguna vez saliéramos de esta mediocridad, a sus años y todo la metía en un colegio...! José-María sentía un rubor de raza. Suponía ya a Isabel-Luisa en brazos del sietemesino cubierto de oro, legalmente; y luego, sin querer, simpatizaba con Amparo, a la que siempre había visto inclinada hacia los hombres de constitución recia. En seguida pensaba en Jaime, de quien no había vuelto a tener carta hacía más de seis meses, y, al cabo, sus ideas – piedras de honda –, volvían a recaer sobre sí mismo con una piedad que, al reconocer su condición de virtud femenina, cambiábase en ira. Ya entonces Isabel-Luisa había vuelto a apretar la boca estrecha y a dar a las mallas del bordado toda la atención de sus manos y de sus ojos. De no ser así, habría visto más de una vez que José-María sacudía en enérgico movimiento de cabeza para lanzar fuera de sí los pensamientos débiles, y curvaba el busto sobre el trabajo. Durante tres o cuatro líneas la caligrafía perdía su equilibrada regularidad, y algunos números, saliéndose o no llegando al límite de las niveladas columnas de guarismos, parecían re-representar absurdamente, por su diferencia de tamaño, más o menos de lo que afirma la Aritmética. continuará. |
| La Azotea de Reina | La dicha artificial | Ecos y murmullos | La expresión americana |
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |