| El
camino de Damasco para Abilio Estévez Francisco Morán A partir del ataque de fiebre y escalofríos que sufre Casal en 1892, durante la cena de  Nochebuena
en casa de Malpica, su salud se deteriora aceleradamente. El 18
de junio de 1893, La Habana Elegante
informa a los lectores que últimamente el poeta se había
visto atacado por una persistente dolencia, de la cual había
conseguido mejorarlo la sabiduría del doctor Francisco
Zayas. La nota añadía que aquél había
embarcado hacia Yaguajay ese mismo sábado con el
propósito de visitar su familia y recuperarse. Unas
semanas más tarde, el 30 de julio, reporta su regreso a La
Habana, y también que en los últimos días el mal
se había agudizado. La nota hace saber que Casal se
había mudado al Hotel Central, lo cual – se sugiere – se
debió “a la bondad material” de Domingo Malpica. Su
cuarto, según se expresa, “es visitado diariamente” por su
compañeros y amigos, incluidos los redactores de La Habana Elegante, quienes “desean
con todas sus ansias ver lo más pronto posible un desenlace
satisfactorio en los padecimientos del joven y notable autor.” A
pesar de esta recaída que, como es natural, debió hacer
pensar a todos que el desenlace fatal se aproximaba, sorpresivamente,
sin embargo, La Habana Elegante
anuncia el 1ro de octubre que ya está en prensa el último
libro de Casal – Bustos y rimas
–, y comunica a sus lectores y a quienes se habían
preocupado por su salud que “su mejoría se ha determinado de
manera tan rápida y progresiva, que esperamos que muy pronto,
después de pasados los días de la convalescencia, podamos
verlo de nuevo entre nosotros, prestándonos su
valiosísima colaboración.” Más aún,
allí se inserta un «soneto inédito», de
Casal, dedicado a Enrique Gómez Carrillo, y hasta se hace saber
que el poeta ya tiene un nuevo libro en imprenta. Ese nuevo libro
– se trata, como ya dijimos, de Bustos
y Rimas – que hace sudar la tinta de la imprenta y los cuerpos
de los linotipistas, ha crecido como otro rizoma pulmonar, de la
escritura, a expensas de la sangre y de la fatiga. Lejos de
anunciar la recuperación del cuerpo como creían sus
amigos – anuncia su gozosa disolución, su ablución en las
aguas albañales y opalinas, en los aromas enervantes del
jabalí perseguido por los ágiles lebreles de la
escritura. Sólo falta – sin un toque de suerte lo permite
– el broche del estilo para ponerlo todo en su sitio: cuerpo y ciudad,
el cuerpo apalabrado en la página final, blanco catafalco de
todos sus deseos. Nochebuena
en casa de Malpica, su salud se deteriora aceleradamente. El 18
de junio de 1893, La Habana Elegante
informa a los lectores que últimamente el poeta se había
visto atacado por una persistente dolencia, de la cual había
conseguido mejorarlo la sabiduría del doctor Francisco
Zayas. La nota añadía que aquél había
embarcado hacia Yaguajay ese mismo sábado con el
propósito de visitar su familia y recuperarse. Unas
semanas más tarde, el 30 de julio, reporta su regreso a La
Habana, y también que en los últimos días el mal
se había agudizado. La nota hace saber que Casal se
había mudado al Hotel Central, lo cual – se sugiere – se
debió “a la bondad material” de Domingo Malpica. Su
cuarto, según se expresa, “es visitado diariamente” por su
compañeros y amigos, incluidos los redactores de La Habana Elegante, quienes “desean
con todas sus ansias ver lo más pronto posible un desenlace
satisfactorio en los padecimientos del joven y notable autor.” A
pesar de esta recaída que, como es natural, debió hacer
pensar a todos que el desenlace fatal se aproximaba, sorpresivamente,
sin embargo, La Habana Elegante
anuncia el 1ro de octubre que ya está en prensa el último
libro de Casal – Bustos y rimas
–, y comunica a sus lectores y a quienes se habían
preocupado por su salud que “su mejoría se ha determinado de
manera tan rápida y progresiva, que esperamos que muy pronto,
después de pasados los días de la convalescencia, podamos
verlo de nuevo entre nosotros, prestándonos su
valiosísima colaboración.” Más aún,
allí se inserta un «soneto inédito», de
Casal, dedicado a Enrique Gómez Carrillo, y hasta se hace saber
que el poeta ya tiene un nuevo libro en imprenta. Ese nuevo libro
– se trata, como ya dijimos, de Bustos
y Rimas – que hace sudar la tinta de la imprenta y los cuerpos
de los linotipistas, ha crecido como otro rizoma pulmonar, de la
escritura, a expensas de la sangre y de la fatiga. Lejos de
anunciar la recuperación del cuerpo como creían sus
amigos – anuncia su gozosa disolución, su ablución en las
aguas albañales y opalinas, en los aromas enervantes del
jabalí perseguido por los ágiles lebreles de la
escritura. Sólo falta – sin un toque de suerte lo permite
– el broche del estilo para ponerlo todo en su sitio: cuerpo y ciudad,
el cuerpo apalabrado en la página final, blanco catafalco de
todos sus deseos. En contraste con el súbito optimismo manifestado por la redacción de la revista insignia del modernismo cubano, y por sus amigos, Casal, por el contrario, está convencido de la inminencia de su muerte. Mientras aquéllos lo creen ya fuera de peligro, y lo anuncian públicamente, él comienza a despedirse de los amigos que están más lejos. Así, menos de una semana después de publicada la nota del periódico, le escribe una carta de despedida – es el 5 de octubre – a Eulogio Horta: “Ven lo más pronto que puedas, para darte un abrazo antes de marcharme.” Y escasamente dos días más tarde, se despide de Darío: “Te escribo estas líneas para demostrarte que aun al borde de la tumba, adonde pronto me iré a dormir, te quiero y te admiro cada día más.” No percibimos el miedo, sino la urgencia por no dejar inconclusos los asuntos más apremiantes: la confirmación de los amores, de los afectos, y que su último libro salga de la imprenta a tiempo para verlo. Verse por última vez en el espejo de las palabras, en la placa fotográfica del poema; verse en el ensayo de su propia muerte, estudiar cada gesto, definir la última pose. Por eso importuna a la dirección de «La Moderna», haciéndose necesario persuadirlo de que todos están haciendo lo que pueden para que el libro salga pronto: “¿Cree usted que pueda convenirme atrasar la obra por mortificarlo a Ud.? […] El papel llegó el sábado y hoy pienso imprimir los dos pliegos.” La fecha de esta carta, que inútilmente intenta tranquilizarlo, resulta escalofriante: 16 de octubre de 1893. La seguridad que buscan trasmitir sus líneas, hoy lo sabemos, no persuaden a Casal. “La Habana Elegante me está editando [Bustos y rimas],” le había dicho a Darío en su carta de despedida, “pero no tiene ningún valor. Yo te lo mandaré, o te lo mandarán.” Esta modestia, sin dudas fingida, se deshace ante la ansiedad que nos sugiere la carta de la imprenta. Aurelio Miranda, su compañero de redacción, asegura que “todo su afán era saber si había pruebas o pliegos de su obra Bustos y rimas, en prensa.” El 21 de octubre, Casal va temprano a la redacción de La Habana Elegante y deja una nota, sin firmar, sobre Mi libro de Cuba, de la escritora puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió. Luego de entregarle a Miranda las pruebas revisadas del «busto» dedicado a Aurelia Castillo de González, y al ver que el cielo se nubla, le comenta: “Mal día es hoy para mí,” y se despide: “- Hasta el lunes.” Su amigo, no obstante ese augurio que tiene el peso de una lápida, lo recuerda “risueño, alegre, jovial.” También Elga Adman expresa que “[h]acía años que no lo veíamos tan alegre como el sábado.” Aún Hernández Miyares llega a creerlo también fuera de peligro, pues lo ve “contento, sonriendo, con los ojos claros relampagueantes, respirando vida.” Gonzalo Aróstegui afirma incluso – al parecer sin comprender muy bien lo que dice – que “[e]l día de su muerte fue el día más alegre de su vida,” y según la nota de El Fígaro, Casal, al comunicar “a sus íntimos amigos” que ya estaba repuesto, afirmaba “encontrarse como en nueva vida (era su frase).” Sabiendo que está a punto de morir, convencido de que ese día, el 21 de octubre, será un día aciago, Casal transforma ese descubrimiento en fiesta, en alegría. Ese sentido de anticipación que los dioses les hacen llegar a sus elegidos, a los más hermosos, será aprovechado para pulir hasta el más mínimo gesto, cada palabra, cada saludo, los últimos versos. Tomará un especial cuidado en asegurarse de que aquéllos que lo vean por última vez conserven impresa la imagen feliz, henchida de vida y de futuro, que el baño de sangre tornará aún más indeleble. Al creerlo completamente recuperado, sus amigos cooperan, toman parte sin saberlo en una representación que no les pertenece, y a la que asisten – en todos sus significados – como meros accesorios. Son los personajes secundarios del drama, los encargados de tomar notas, de preparar meticulosamente la escenografía, el último cuadro: la mansión señorial, el banquete exquisito, la designación del lugar de cada comensal. A ellos corresponde animar la conversación de sobremesa, pasar el vino – no hay que acudir al viejo truco, por demás innecesario, de derramar la sal. Al anochecer de ese mismo día, Casal sale de la casa de Malpica, en la calle Virtudes, y se dirige a la mansión de Lucas de los Santos Lamadrid, en Prado 111, a donde había sido invitado a cenar. Apenas empezamos a subir por la escalinata de mármol, nos llegan las voces, el aroma de algún asado, el perfume enervante de la piña, los giros de una pieza de Ignacio Cervantes, la confusión de las voces de los invitados, y el humo de los cigarrillos y los tabacos. Luego viene la sobremesa, la  conversación informal entre las últimas
copas y las volutas del humo haciendo cabriolas entre las
lámparas de gas. Casal, que no ha dejado de fumar desde su
llegada a la mansión de Lamadrid, enciende otro
cigarrillo. Lezama hace reaparecer para nosotros “el cigarrillo
que entre [sus] dedos se quemaba.” Las chupadas se alargan y
espacían, mientras su mirada se concentra en la punta que se
consume. Todos sus sentidos parecen concentrarse en el final del
cigarrillo y en las volutas perfumadas del humo que, por un instante,
lo invisibilizan. Su nariz se ensancha, enardecida por el aroma,
de modo que a nadie que lo hubiera observado con detenimiento se le
habría escapado la excitación interna, la
aceleración de la sangre, golpeando la habitual palidez del
rostro. Él lo supo a tiempo. Le vino de un recuerdo
fugaz, instantáneo cuando muchas veces, al leer o escribir, la
sensación era de tal fuerza que podía percibir, en el
interior de su organismo, el estallido que produce la rotura de un
nervio al llegar a su máximo de tensión.
Pensó la palabra rotura
cuando ya uno de los invitados, mensajero de los dioses, había
hecho el chiste, y ni siquiera tiene tiempo – ensimismado como estaba –
para escucharlo. Eso es lo que lo hace sonreír, primero:
el chiste que se esconde y rompe en fuegos de artificios en la punta
del cigarro. Volviendo entonces los ojos inflamados a quienes
ahora tenían los suyos clavados en él, sintió que
el sudor frío humedecía su frente, que se amorataban sus
labios rojos, y ya sin poderlo evitar, estalló en una carcajada
resonante, feroz, puntuada por la ironía, que deshizo en chispas
las perlas del collar. Quedó allí, en medio del
banquete, rodeado de sus invitados que lo vieron inmovilizarse en la
pose, horrorizado y gozoso para siempre en el purpurino rastro de la
sangre que corría de sus venas, al ver que lo recibían
como un sudario sus más íntimas posesiones: la tina de
mármol rosa, la habanera bañera de alabastro, el
frío, el secreto. Aún después de haberse
sosegado el cuadro, de haberse enfriado sus colores, la risa no dejaba
de resonar, de propagarse en los perfumes, de intoxicarlo todo.
Pronto fue obvio que la representación no estaba realmente
terminada, por lo que una desolada señora corrió en busca
de un médico y regresó con el doctor Santos
Fernández. Llegó a tiempo el galeno para ver la
monstruosa hinchazón del cuadro y las esquirlas de los pulmones
de Casal esparcirse violentamente, en todas direcciones, en lluvia de
sangre en gotas carmesíes. Tuvo que cerrar los ojos y
cubrirse fuertemente los oídos con las manos para no escuchar
esa risa chillona de pájaro, ni ver esos ojos endemoniados que
seguían abiertos, obstinadamente fijos en el cigarro
encendido. Intentó, con la ingenuidad y arrogancia que
cabe esperar en los de su profesión, arrebatar ese cigarro cuyas
escandalosas emisiones nocturnas no se doblegaron nunca al
régimen ni a la vigilancia del consultorio. Pero no hizo
más que acercar la conversación informal entre las últimas
copas y las volutas del humo haciendo cabriolas entre las
lámparas de gas. Casal, que no ha dejado de fumar desde su
llegada a la mansión de Lamadrid, enciende otro
cigarrillo. Lezama hace reaparecer para nosotros “el cigarrillo
que entre [sus] dedos se quemaba.” Las chupadas se alargan y
espacían, mientras su mirada se concentra en la punta que se
consume. Todos sus sentidos parecen concentrarse en el final del
cigarrillo y en las volutas perfumadas del humo que, por un instante,
lo invisibilizan. Su nariz se ensancha, enardecida por el aroma,
de modo que a nadie que lo hubiera observado con detenimiento se le
habría escapado la excitación interna, la
aceleración de la sangre, golpeando la habitual palidez del
rostro. Él lo supo a tiempo. Le vino de un recuerdo
fugaz, instantáneo cuando muchas veces, al leer o escribir, la
sensación era de tal fuerza que podía percibir, en el
interior de su organismo, el estallido que produce la rotura de un
nervio al llegar a su máximo de tensión.
Pensó la palabra rotura
cuando ya uno de los invitados, mensajero de los dioses, había
hecho el chiste, y ni siquiera tiene tiempo – ensimismado como estaba –
para escucharlo. Eso es lo que lo hace sonreír, primero:
el chiste que se esconde y rompe en fuegos de artificios en la punta
del cigarro. Volviendo entonces los ojos inflamados a quienes
ahora tenían los suyos clavados en él, sintió que
el sudor frío humedecía su frente, que se amorataban sus
labios rojos, y ya sin poderlo evitar, estalló en una carcajada
resonante, feroz, puntuada por la ironía, que deshizo en chispas
las perlas del collar. Quedó allí, en medio del
banquete, rodeado de sus invitados que lo vieron inmovilizarse en la
pose, horrorizado y gozoso para siempre en el purpurino rastro de la
sangre que corría de sus venas, al ver que lo recibían
como un sudario sus más íntimas posesiones: la tina de
mármol rosa, la habanera bañera de alabastro, el
frío, el secreto. Aún después de haberse
sosegado el cuadro, de haberse enfriado sus colores, la risa no dejaba
de resonar, de propagarse en los perfumes, de intoxicarlo todo.
Pronto fue obvio que la representación no estaba realmente
terminada, por lo que una desolada señora corrió en busca
de un médico y regresó con el doctor Santos
Fernández. Llegó a tiempo el galeno para ver la
monstruosa hinchazón del cuadro y las esquirlas de los pulmones
de Casal esparcirse violentamente, en todas direcciones, en lluvia de
sangre en gotas carmesíes. Tuvo que cerrar los ojos y
cubrirse fuertemente los oídos con las manos para no escuchar
esa risa chillona de pájaro, ni ver esos ojos endemoniados que
seguían abiertos, obstinadamente fijos en el cigarro
encendido. Intentó, con la ingenuidad y arrogancia que
cabe esperar en los de su profesión, arrebatar ese cigarro cuyas
escandalosas emisiones nocturnas no se doblegaron nunca al
régimen ni a la vigilancia del consultorio. Pero no hizo
más que acercar la 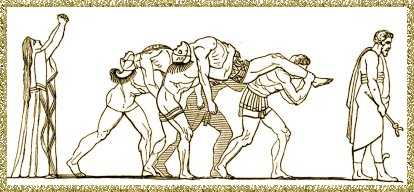 mano,
y el todavía humedecido cigarrillo de «La Honradez»
se abrió, entre los dedos que lo retenían con firmeza, en
un loto blanco de pistilos de oro. Vencido de espanto, y falto ya
de recursos, Santos Fernández sólo pudo certificar que el
deceso había ocurrido a consecuencia de la rotura de un
aneurisma. No se había secado todavía la tinta
sobre el papel cuando todo el lugar fue invadido por un perfume muy
extraño, un perfume de templo, a la vez que de lupanar…. mano,
y el todavía humedecido cigarrillo de «La Honradez»
se abrió, entre los dedos que lo retenían con firmeza, en
un loto blanco de pistilos de oro. Vencido de espanto, y falto ya
de recursos, Santos Fernández sólo pudo certificar que el
deceso había ocurrido a consecuencia de la rotura de un
aneurisma. No se había secado todavía la tinta
sobre el papel cuando todo el lugar fue invadido por un perfume muy
extraño, un perfume de templo, a la vez que de lupanar….A esa misma hora y muy lejos de La Habana, en París, Gustave Moreau recordó – sin poderse explicar muy bien por qué – la insistencia con que hacía solo unos años un joven poeta habanero le había solicitado una reproducción de uno de sus cuadros: Le Jeune Homme et la Mort. ¿Por qué no accedió entonces a su ruego? Sin poder responderse a sí mismo esta pregunta, y sin recordar siquiera el nombre de ese poeta – sus cartas estaban en alguna parte, pero quién podía estar seguro de que aparecerían en el caos en que se había convertido su estudio – el pintor se estremeció con la ráfaga de ese recuerdo que tan intempestivamente lo había asaltado. No podía imaginar siquiera que en una calle habanera – de la que quizá jamás conocería ni el nombre – una súbita carcajada había desangrado al modelo, que formas y colores habían cobrado cuerpo antes de estallar, alegremente, con vibrar sonoro. |