| Cornucopia
colonial o la jugosa construcción de la nación
para
Verónica Salles-Reese, en la piña
Francisco
Morán, Georgetown University
El presente trabajo tiene como puntos de partida, por una parte, la indudable
depreciación que el  interés
por la poesía ha sufrido en los estudios académicos, y por
la otra, la sugerencia de Roberto González Echevarría de
que la noción romántica acerca de la especificidad de la
literatura latinoamericana, basada en “[t]he relationship between culture
and literature has been given coherence by nature, a sort of supreme text
that, like an enormous vine, envelops and supports both”(41). Considerando
lo uno y lo otro, quiero proponer una posible arqueología de dicha
metáfora que nos ayude a comprender mejor qué imaginarios
la articularon, así como el rol desempeñado por la poesía
en dichas construcciones. interés
por la poesía ha sufrido en los estudios académicos, y por
la otra, la sugerencia de Roberto González Echevarría de
que la noción romántica acerca de la especificidad de la
literatura latinoamericana, basada en “[t]he relationship between culture
and literature has been given coherence by nature, a sort of supreme text
that, like an enormous vine, envelops and supports both”(41). Considerando
lo uno y lo otro, quiero proponer una posible arqueología de dicha
metáfora que nos ayude a comprender mejor qué imaginarios
la articularon, así como el rol desempeñado por la poesía
en dichas construcciones.
La primera anotación sobre la naturaleza americana que encontramos
en el diario de navegación de Colón (jueves, 11 de octubre)
es extremadamente sencilla. Recoge Las Casas que “vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras”. Poco a poco,
estas entradas van configurando uno de los rasgos estilísticos distintivos
del diario: la comparación por similitud, por diferencia, o por
superioridad: “algunos árboles eran de la naturaleza de otros que
ay en Castilla” (miércoles, 17 de octubre) / “ni me se cansan
los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras” (viernes,
19 de octubre). Hay un tópico, sin embargo, que parece apuntar
desde un principio hacia un impulso diferenciador: el de la abundancia.
Dejando a un lado que Colón tenía que vender su propia empresa
a los reyes, resulta obvio que la exhuberancia de la naturaleza insular
tuvo que impresionar a descubridores y conquistadores. Esta abundancia
se traducirá, en el caso de Colón, en los superlativos y
en el constante uso de “muchos/as”: “es esta tierra la mejor e más
fértil y temperada y llana que aya en el mundo” (miércoles,
17 de octubre) / “que veo mill maneras de árboles que tienen cada
uno su manera de fruta y verde agora como en España en el mes de
Mayo y Junio y mill maneras de yervas, eso mesmo con flores”. El
sentido que privilegian estas descripciones es el de la vista. Los
frutos se dis-frutan con la mirada, no con el paladar. Pero el primer
paso está dado: el diario ha registrado la cornucopia insular, y
esta abundancia virgen es -no hay que olvidarlo- el sello del paraíso.
Stephen Greenblatt (en el capítulo “Marvelous Possessions”del libro
de igual título) subraya que en su carta a Luis de Santangel, Colón
llena el vacío de las tierras que aún no están señaladas
en los mapas con un “todo esto”, y se refiere a las mismas como a lo que
maravillosamente ha sido “dado” por la divina providencia. Lo cierto
es que, a partir del primer viaje, las “muchas islas”, la “gente sin número”,
los “ríos tan poblados de oro”, las “muchas maneras de especerías
de que sería largo de escrevir”, “otras infinitas cosas”, etc. delatan
-al mismo tiempo que intentan llenarlo- el vacío de las cosas mismas,
el de sus especificidades consideradas individualmente. En los diarios
de Colón podrán apreciarse el relato de viajes, el incipiente
relato etnográfico, la construcción de mitos, pero no encontramos
al naturalista. Colón ve pájaros, pero no al “pájaro”.
Ve el bosque, pero no los árboles.
muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras”. Poco a poco,
estas entradas van configurando uno de los rasgos estilísticos distintivos
del diario: la comparación por similitud, por diferencia, o por
superioridad: “algunos árboles eran de la naturaleza de otros que
ay en Castilla” (miércoles, 17 de octubre) / “ni me se cansan
los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras” (viernes,
19 de octubre). Hay un tópico, sin embargo, que parece apuntar
desde un principio hacia un impulso diferenciador: el de la abundancia.
Dejando a un lado que Colón tenía que vender su propia empresa
a los reyes, resulta obvio que la exhuberancia de la naturaleza insular
tuvo que impresionar a descubridores y conquistadores. Esta abundancia
se traducirá, en el caso de Colón, en los superlativos y
en el constante uso de “muchos/as”: “es esta tierra la mejor e más
fértil y temperada y llana que aya en el mundo” (miércoles,
17 de octubre) / “que veo mill maneras de árboles que tienen cada
uno su manera de fruta y verde agora como en España en el mes de
Mayo y Junio y mill maneras de yervas, eso mesmo con flores”. El
sentido que privilegian estas descripciones es el de la vista. Los
frutos se dis-frutan con la mirada, no con el paladar. Pero el primer
paso está dado: el diario ha registrado la cornucopia insular, y
esta abundancia virgen es -no hay que olvidarlo- el sello del paraíso.
Stephen Greenblatt (en el capítulo “Marvelous Possessions”del libro
de igual título) subraya que en su carta a Luis de Santangel, Colón
llena el vacío de las tierras que aún no están señaladas
en los mapas con un “todo esto”, y se refiere a las mismas como a lo que
maravillosamente ha sido “dado” por la divina providencia. Lo cierto
es que, a partir del primer viaje, las “muchas islas”, la “gente sin número”,
los “ríos tan poblados de oro”, las “muchas maneras de especerías
de que sería largo de escrevir”, “otras infinitas cosas”, etc. delatan
-al mismo tiempo que intentan llenarlo- el vacío de las cosas mismas,
el de sus especificidades consideradas individualmente. En los diarios
de Colón podrán apreciarse el relato de viajes, el incipiente
relato etnográfico, la construcción de mitos, pero no encontramos
al naturalista. Colón ve pájaros, pero no al “pájaro”.
Ve el bosque, pero no los árboles.
Un segundo momento en el desarrollo de la red metafórica de la naturaleza
americana lo encontramos en el Sumario de la natural Historia de las Indias,
de Gonzalo Fernández de Oviedo. 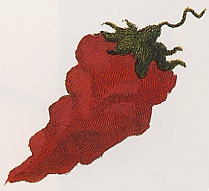 Digamos
que allí donde Colón vio árboles, Oviedo ve el árbol;
y que donde Colón sólo vio frutas, Oviedo se detiene a aspirarles
el perfume, a degustarlas. La mirada de Colón quiere apresarlo
todo de un sólo golpe. Es la mirada imperial que ve panorámicamente
las extensiones a colonizar. La de Oviedo, por supuesto, es también
imperial (no hay que olvidar su nombramiento como cronista oficial), pero
es también la del señor que, dueño ya de sus dominios,
los inspecciona. De ahí que si Colón inventa la cornucopia
paradisíaca americana, Oviedo la registra, la inscribe. A
la mirada en lontananza, panorámica, de Colón, sucede ahora
el ojo escudriñador de Oviedo. Colón había registrado
la diversidad de la naturaleza americana, su parecido con la de España-Europa
y, a veces, su superioridad. Oviedo subraya esa superioridad, la
sistematiza como argumento retórico. La primacía en
el tema no es, pues, de Andrés Bello, sino de Oviedo. Lo que
Bello hace es conferirle a esa red metafórica una conciencia americana
que Oviedo no podía poseer. Puede que sólo se tratara
de satisfacer la voluntad imperial, pero lo cierto es que en Oviedo hay,
al parecer, una curiosidad innata, lo que podría explicar la morosidad
con que se detiene en lo más nimio: mira el fruto, lo sopesa en
la lengua y con la lengua. Al describir el mamey, nos dice que éste
“sabe a melocotones y duraznos, o mejor, y huele muy bien, y es más
espesa esta fruta y de más suave gusto que el melocotón,
y esta carnosidad que hay desde el dicho cuesco hasta la corteza es tan
gruesa como un dedo, o poco menos, y no se puede mejorar ni ver otra mejor
fruta”. No se trata de una mera diferencia: el mamey es de “más
suave gusto que el melocotón”. En Oviedo (y en José
de Acosta, como veremos más adelante) asistimos a la presión
a que el lenguaje es sometido una y otra vez. Incapaces de poder
describir lo que el lector europeo no conocía, Oviedo comienza a
mezclar las formas, los sabores, las texturas de las cosas conocidas en
Europa para traducir las americanas. El resultado es, sin dudas,
sorprendente: un híbrido barroco. Ahí está ese
mamey que, al mismo tiempo, sabe a melocotón y a durazno.
El fruto americano entra de este modo en la imaginación europea
(¡y en la americana!) como un fruto marcado por la heterogeneidad,
por la hibridez de lo americano y de lo europeo, es decir, por la ambigüedad
de su propia identidad. Paradójica e irónicamente,
esa problemática identidad, única, pero formulada a partir
del paladar extranjero, sigue siendo el problema sin resolver, el fantasma
de un origen que siempre está en otra parte, pero que es también
– en cuanto imaginario – la posibilidad de soñar lo “americano”.
Ese mamey tropical podría ser visto, simbólicamente, como
el primer paso en la conformación del imaginario latinoamericano:
es el primer paso en dirección al “ajiaco”. No obstante, si
bien el “mamey” que describe Oviedo revela la imposibilidad de lo “americano”,
también es un fruto que, marcado por su propia extrañeza
– tampoco es “español”, ni “europeo” --, se escapa una y otra vez
por entre las grietas del lenguaje de su señor. Resbala, se
vuelve inasible en su lujuriosa ambigüedad gustativa, e impone a la
lengua del amo ese tartamudeo lingüístico, ese no saber por
dónde agarrar el mamey que percibimos en Oviedo y que, no obstante,
nos lo vuelve tan delicioso a la lectura. Digamos
que allí donde Colón vio árboles, Oviedo ve el árbol;
y que donde Colón sólo vio frutas, Oviedo se detiene a aspirarles
el perfume, a degustarlas. La mirada de Colón quiere apresarlo
todo de un sólo golpe. Es la mirada imperial que ve panorámicamente
las extensiones a colonizar. La de Oviedo, por supuesto, es también
imperial (no hay que olvidar su nombramiento como cronista oficial), pero
es también la del señor que, dueño ya de sus dominios,
los inspecciona. De ahí que si Colón inventa la cornucopia
paradisíaca americana, Oviedo la registra, la inscribe. A
la mirada en lontananza, panorámica, de Colón, sucede ahora
el ojo escudriñador de Oviedo. Colón había registrado
la diversidad de la naturaleza americana, su parecido con la de España-Europa
y, a veces, su superioridad. Oviedo subraya esa superioridad, la
sistematiza como argumento retórico. La primacía en
el tema no es, pues, de Andrés Bello, sino de Oviedo. Lo que
Bello hace es conferirle a esa red metafórica una conciencia americana
que Oviedo no podía poseer. Puede que sólo se tratara
de satisfacer la voluntad imperial, pero lo cierto es que en Oviedo hay,
al parecer, una curiosidad innata, lo que podría explicar la morosidad
con que se detiene en lo más nimio: mira el fruto, lo sopesa en
la lengua y con la lengua. Al describir el mamey, nos dice que éste
“sabe a melocotones y duraznos, o mejor, y huele muy bien, y es más
espesa esta fruta y de más suave gusto que el melocotón,
y esta carnosidad que hay desde el dicho cuesco hasta la corteza es tan
gruesa como un dedo, o poco menos, y no se puede mejorar ni ver otra mejor
fruta”. No se trata de una mera diferencia: el mamey es de “más
suave gusto que el melocotón”. En Oviedo (y en José
de Acosta, como veremos más adelante) asistimos a la presión
a que el lenguaje es sometido una y otra vez. Incapaces de poder
describir lo que el lector europeo no conocía, Oviedo comienza a
mezclar las formas, los sabores, las texturas de las cosas conocidas en
Europa para traducir las americanas. El resultado es, sin dudas,
sorprendente: un híbrido barroco. Ahí está ese
mamey que, al mismo tiempo, sabe a melocotón y a durazno.
El fruto americano entra de este modo en la imaginación europea
(¡y en la americana!) como un fruto marcado por la heterogeneidad,
por la hibridez de lo americano y de lo europeo, es decir, por la ambigüedad
de su propia identidad. Paradójica e irónicamente,
esa problemática identidad, única, pero formulada a partir
del paladar extranjero, sigue siendo el problema sin resolver, el fantasma
de un origen que siempre está en otra parte, pero que es también
– en cuanto imaginario – la posibilidad de soñar lo “americano”.
Ese mamey tropical podría ser visto, simbólicamente, como
el primer paso en la conformación del imaginario latinoamericano:
es el primer paso en dirección al “ajiaco”. No obstante, si
bien el “mamey” que describe Oviedo revela la imposibilidad de lo “americano”,
también es un fruto que, marcado por su propia extrañeza
– tampoco es “español”, ni “europeo” --, se escapa una y otra vez
por entre las grietas del lenguaje de su señor. Resbala, se
vuelve inasible en su lujuriosa ambigüedad gustativa, e impone a la
lengua del amo ese tartamudeo lingüístico, ese no saber por
dónde agarrar el mamey que percibimos en Oviedo y que, no obstante,
nos lo vuelve tan delicioso a la lectura.
Algo similar percibimos cuando nos habla del “guanábano”. Sorprendemos
entonces una delicada sinestesia: “salvo que aunque es tan espesa, es aguanosa
y de lindo sabor templado”. El trópico, con sus “labores sutiles”
perturba los sentidos de Oviedo, los confunde. Y, claro, le traba
la lengua; o mejor aún, lo des-lengua. De esa trabazón
brota la poesía; por entre el lenguaje pastoso y su saliva, asoma
la literatura. En este sentido, resulta significativa la resistencia
que ofrece el fruto: “solamente se deja de comer de ella aquella corteza
delgada que tiene y las pepitas”. El poder está en la guanábana.
Uno podría preguntarse en manos de quién está la epistemología
del fruto? ¿Quién es aquí el subalterno? ¿La
fruta americana? ¿La lengua de Oviedo? Las frutas americanas,
que anticipan en Oviedo una sensualidad casi barroca, parecen ser una de
las modalidades de nuestra subalterneidad. Y ese subalterno habla
aquí de dos maneras diferentes: en el tartamudeo que inscribe en
el discurso colonial (desestabilizándolo), y en la autoridad con
que dirige/pone límites a/modula/ reformula su apetito. Veamos
otro ejemplo en la descripción de la guayaba:
EL
GUAYABO es un árbol de buena vista, y la hoja de él casi
como la del  moral,
sino que es menor, y cuando está en flor huele muy bien, en especial
la flor de cierto género de estos guayabos; echa unas manzanas más
macizas que las manzanas de acá, y de mayor peso aunque fuesen de
igual tamaño, y tienen muchas pepitas, o mejor diciendo, están
llenas de granitos muy chicos y duros, pero solamente son enojosas de comer
a los que nuevamente las conocen, por causa de aquellos granillos; pero
a quien ya la conoce es muy linda fruta y apetitosa, y por dentro son algunas
coloradas y otras blancas; y donde mejores yo las he visto es en el Darién
y por aquella tierra, que en parte de cuantas yo he estado de Tierra-Firme;
las de las islas no son tales, y para quien la tiene en costumbre es muy
buena fruta, y mucho mejor que manzanas. moral,
sino que es menor, y cuando está en flor huele muy bien, en especial
la flor de cierto género de estos guayabos; echa unas manzanas más
macizas que las manzanas de acá, y de mayor peso aunque fuesen de
igual tamaño, y tienen muchas pepitas, o mejor diciendo, están
llenas de granitos muy chicos y duros, pero solamente son enojosas de comer
a los que nuevamente las conocen, por causa de aquellos granillos; pero
a quien ya la conoce es muy linda fruta y apetitosa, y por dentro son algunas
coloradas y otras blancas; y donde mejores yo las he visto es en el Darién
y por aquella tierra, que en parte de cuantas yo he estado de Tierra-Firme;
las de las islas no son tales, y para quien la tiene en costumbre es muy
buena fruta, y mucho mejor que manzanas.
El
tartamudeo a que ya he hecho referencia queda marcado por las mismas conjunciones
adversativas que revelan el forcejeo de la escritura en sus aspiraciones
de describir/inscribir la fruta -- “sino que”, “aunque”, “pero” --, y también
en el balbuceo del “mejor diciendo”. Vemos, además, las condiciones
que impone al paladar del conquistador: a menos que se acostumbre (o sea,
a menos que se aplatane, para decirlo en criollo) no podrá apreciar,
no sólo que la guayaba “es muy buena fruta”, sino, incluso, que
es “mucho mejor que manzanas”. El fruto resiste al lenguaje y, también,
a la experiencia colonizadora. No se entrega a menos que el conquistador
se entregue primero, a menos que se a-costumbre. Pero esto
no puede suceder a menos que, antes, olvide un poco la manzana. Para
entonces ya habrá dejado de ser el español o el europeo en
busca de frutos exóticos. Sin darse cuenta se habrá
convertido en el criollo, en otro, es decir, en americano; un americano
al que, no obstante, lo persigue el sabor extraño, bífido,
del Paraíso. Más adelante veremos que, mientras Oviedo
avanza – sin buscarlo, ni pretenderlo – hacia una expresión americana
(con todo lo discutible que la idea misma pueda parecernos hoy), Bello,
que sí busca ansiona y conscientemente esa “expresión”, no
hace sino expresar (y expresarse con) la voz imperial del sujeto colonizador.
El
jesuíta José de Acosta (1540-1600) publicó en Sevilla,
en 1590, su Historia natural y moral de las Indias. El discurso discurre
aquí por una vereda más científica y naturalista que
en Oviedo: “Mas hasta ahora no he visto autor que trate de aclarar las
causas y razón de tales novedades y extrañezas de naturaleza,
ni que haga discurso o inquisición en esta parte”. En el Libro
IV, capítulo XIX, nos encontramos las descripciones de “diversos
géneros de verduras y legumbres; y de los que llaman pepinos, y
piñas, y frutilla de Chile, y ciruelas”. Acosta nos explica
que a los diversos “géneros de estos arbustos o verduras” que hay
“en Indias”, y “que son de muy buen gusto” los primeros españoles
“les pusieron nombres de España, tomados de otras cosas a que tienen
alguna semejanza, como piñas y pepinos y ciruelas, siendo en la
verdad, frutas diversísimas; y que es mucho más sin comparación
en lo que difieren, de las que en Castilla se llaman por esos nombres”.
Como Oviedo, Acosta enfatiza la diferencia en lugar de la semejanza, pero
no se trata ahora tanto de la superioridad del fruto americano como sí
de su “especificidad”. Ahora bien, cuando pareciera que, no obstante,
también él se desliza por el tipo de comparación que
critica, es cuando, por el contrario, da muestras de un ojo más
perspicaz e inteligente. En efecto, anota las semejanzas externas
(“Las piñas son del tamaño y figura exterior de las piñas
de Castilla”), pero sólo para poner de relieve una diferencia más
radical, esa que emana de la constitución misma del fruto: “en lo
de dentro totalmente difieren, porque ni tienen piñones, ni apartamientos
de cáscaras, sino todo es carne de comer, quitada la corteza de
fuera; y es fruta de excelente olor, y de mucho apetito para comer”.
A esto sigue una cuidadosa observación del modo en que la piña
es consumida. El comentario en cuestión parece – como tal
era, sin dudas, el caso – el de un aprendiz, el de un iniciado: “el sabor
tiene un agrillo dulce y jugoso: cómenlas haciendo tajadas de ellas,
y echándolas un rato en agua y sal. Algunos tienen opinión
que engendran cólera, y dicen que no es comida muy sana, mas no
he visto experiencia que las acredite mal”.1 Lo
que sigue, entonces, es extraordinario. Tal y como le sucede a  Oviedo,
intenta explicar, describir, un fruto que el europeo desconoce, por lo
que fatalmente tiene que acudir a lo que éste ya conocía.
Sólo que, en lugar de recurrir al ejemplo de otro fruto, utiliza
– para explicar el nacimiento de la fruta – el de una flor: “nacen en una
como caña o verga, que sale de entre muchas hojas, al modo que el
azucena o lirio; y en el tamaño será poco mayor, aunque más
grueso”. La fragancia de la piña y las formas del lirio o
de la azucena se yuxtaponen. La piña se metamorfosea en flor;
la flor, en piña. El resultado es una flor de un perfume suculento.
Y una fruta con la caprichosa forma de la flor, con un sello de nobleza
que se avenía muy bien a la aristocracia, al imperio de la fruta.
Finalmente, asistimos en Acosta a uno de los instantes decisivos en la
construcción del imaginario de la cultura latinoamericana: es el
momento en que la piña le es presentada a Carlos V. Éste
“el olor alabó, el sabor no quiso ver qué tal era”.
El emperador se niega a probar la piña. Se trata de una perturbadora
intuición: la piña no es sólo una fruta; es también
su “igual”. Ese gesto – sin él mismo saberlo – es el
que corona a la fruta americana. El retraimiento del emperador más
poderoso de Europa frente a la fruta americana, ¿qué otra
cosa podría ser sino un primer signo de abdicación?
Algunos de los frutos y productos americanos que más fortuna harían
en Europa tuvieron, incialmente, un efecto desorientador. El Oviedo,
intenta explicar, describir, un fruto que el europeo desconoce, por lo
que fatalmente tiene que acudir a lo que éste ya conocía.
Sólo que, en lugar de recurrir al ejemplo de otro fruto, utiliza
– para explicar el nacimiento de la fruta – el de una flor: “nacen en una
como caña o verga, que sale de entre muchas hojas, al modo que el
azucena o lirio; y en el tamaño será poco mayor, aunque más
grueso”. La fragancia de la piña y las formas del lirio o
de la azucena se yuxtaponen. La piña se metamorfosea en flor;
la flor, en piña. El resultado es una flor de un perfume suculento.
Y una fruta con la caprichosa forma de la flor, con un sello de nobleza
que se avenía muy bien a la aristocracia, al imperio de la fruta.
Finalmente, asistimos en Acosta a uno de los instantes decisivos en la
construcción del imaginario de la cultura latinoamericana: es el
momento en que la piña le es presentada a Carlos V. Éste
“el olor alabó, el sabor no quiso ver qué tal era”.
El emperador se niega a probar la piña. Se trata de una perturbadora
intuición: la piña no es sólo una fruta; es también
su “igual”. Ese gesto – sin él mismo saberlo – es el
que corona a la fruta americana. El retraimiento del emperador más
poderoso de Europa frente a la fruta americana, ¿qué otra
cosa podría ser sino un primer signo de abdicación?
Algunos de los frutos y productos americanos que más fortuna harían
en Europa tuvieron, incialmente, un efecto desorientador. El  gusto
de Occidente no estaba listo para el chocolate, ni para la piña
o la guayaba. Lo que les llega de América parece cosa del
demonio. Ahí están las volutas del tabaco, dibujando en el
aire la fragilidad del imperio. Mucho antes de que una excesiva ornamentación
diera a las fachadas un inconfundible gesto teatral; mucho antes de que
la música y los colores se extraviasen en el frenesí de las
formas, el barroco se había anunciado en los excesos de la fragancia
de la piña, en los extravíos del olor de la guayaba.2
El gesto de Carlos V es instintivo: conjura los excesos por venir.
Después del chocolate, de la piña, del tabaco y la guayaba,
¿qué otra cosa podía esperarse sino las impudicias
del barroco? Carlos V abdica, y la piña criolla se apropia
su corona, su imperio. Han comenzado las complicaciones del sabor:
el de la piña es ambiguo y escandaloso.3
Su forma perfecta, de impecable simetría, entrampa los sentidos.
Ácida y dulce, aromática hasta el enervamiento, la piña
pone a prueba, desafía a / la lengua, ésa misma que Nebrija
había considerado “compañera del Imperio”. Cuando se
leen las descripciones de Oviedo y de Acosta, uno se da cuenta de que la
jugosa señora se les ha escapado. gusto
de Occidente no estaba listo para el chocolate, ni para la piña
o la guayaba. Lo que les llega de América parece cosa del
demonio. Ahí están las volutas del tabaco, dibujando en el
aire la fragilidad del imperio. Mucho antes de que una excesiva ornamentación
diera a las fachadas un inconfundible gesto teatral; mucho antes de que
la música y los colores se extraviasen en el frenesí de las
formas, el barroco se había anunciado en los excesos de la fragancia
de la piña, en los extravíos del olor de la guayaba.2
El gesto de Carlos V es instintivo: conjura los excesos por venir.
Después del chocolate, de la piña, del tabaco y la guayaba,
¿qué otra cosa podía esperarse sino las impudicias
del barroco? Carlos V abdica, y la piña criolla se apropia
su corona, su imperio. Han comenzado las complicaciones del sabor:
el de la piña es ambiguo y escandaloso.3
Su forma perfecta, de impecable simetría, entrampa los sentidos.
Ácida y dulce, aromática hasta el enervamiento, la piña
pone a prueba, desafía a / la lengua, ésa misma que Nebrija
había considerado “compañera del Imperio”. Cuando se
leen las descripciones de Oviedo y de Acosta, uno se da cuenta de que la
jugosa señora se les ha escapado.
A la piña le ha correspondido, por cierto, un espacio singular,
tanto en el imaginario americano4 como en el europeo.
La indiscutible nobleza y proporción de sus formas (que configuran
una testa  coronada),
su fragancia (Virgilio Piñera dirá de ella que podría
“detener un pájaro en el aire”), la ambigüedad de que está
revestida (el sabor dulce y ácido al mismo tiempo; el hecho de que,
inicialmente, todos se refirieran a ella lo mismo en masculino que en femenino,
hicieron que se convirtiera en uno de los símbolos de la naturaleza
americana y, por extensión, de lo “americano”. Pero la piña
es, sin dudas, un símbolo bifronte y, por tanto, la negación
más deliciosamente rotunda de cualquier esencia americana.
No hay que olvidar que el barroco se la apropió y que terminó
por convertirse en ícono de las monarquías europeas.
En vajillas de plata (extraída, probablemente en muchos casos, del
Potosí), en las pilastras de las columnas de riquísimos palacios,
en joyas costosas, etc., la piña se convirtió en elemento
decorativo, en trofeo de conquista, en imagen “real”. coronada),
su fragancia (Virgilio Piñera dirá de ella que podría
“detener un pájaro en el aire”), la ambigüedad de que está
revestida (el sabor dulce y ácido al mismo tiempo; el hecho de que,
inicialmente, todos se refirieran a ella lo mismo en masculino que en femenino,
hicieron que se convirtiera en uno de los símbolos de la naturaleza
americana y, por extensión, de lo “americano”. Pero la piña
es, sin dudas, un símbolo bifronte y, por tanto, la negación
más deliciosamente rotunda de cualquier esencia americana.
No hay que olvidar que el barroco se la apropió y que terminó
por convertirse en ícono de las monarquías europeas.
En vajillas de plata (extraída, probablemente en muchos casos, del
Potosí), en las pilastras de las columnas de riquísimos palacios,
en joyas costosas, etc., la piña se convirtió en elemento
decorativo, en trofeo de conquista, en imagen “real”. En el siglo XVII fue altamente apreciada. Usada por los ricos para
adornar las mesas de los banquetes, pronto devino un símbolo de
rango social y de hospitalidad. Bien entrados los 1600s, Charles
II de Inglaterra posó para un retrato oficial en un acto entonces
simbólico de un privilegio real: recibiendo una piña como
regalo. Para que se tenga una idea de a qué extremos llegó
el entusiasmo de las clases más privilegiadas, baste decir que en
Escocia, en 1761, se construyó una casa la cual remataba en
una torre de piedra que tenía la forma de una piña.
Pero si la piña se convierte en símbolo del poder real y
aristocrático en Europa, también se convierte muy pronto
– como ya dijimos -- en símbolo de lo “americano”. Esa calidad
“americana” de la piña es lo que permite – para sólo poner
un ejemplo significativo – a Aileen Castañeda hacer la crítica
de la colonia en un lienzo cuyo título es ya revelador: “Piña
colonial”. Y para poder apreciar este extraño itinerario que
termina por inscribir en el mismo signo, no ya significados distintos,
sino significados que se presentan ellos mismos como opuestos irreconciliables,
es necesario volvernos a la poesía de la colonia. El habanero
Manuel de Zequeira y Arango, con la locura por sombrero, escribe su conocida
silva “A la piña”: “Del seno fértil de la madre Vesta
/ En actitud erguida se levanta / La airosa piña de explendor vestida,
/ Llena de ricas galas”. Pero sucede que, aún en el instante
mismo de su nacimiento, la retórica neoclásica nos roba el
codiciado fruto: “Desde que nace, liberal Pomona / Con la muy verde túnica
la ampara, / Hasta que Ceres borda su vestido / Con estrellas doradas.
En el siglo XVII fue altamente apreciada. Usada por los ricos para
adornar las mesas de los banquetes, pronto devino un símbolo de
rango social y de hospitalidad. Bien entrados los 1600s, Charles
II de Inglaterra posó para un retrato oficial en un acto entonces
simbólico de un privilegio real: recibiendo una piña como
regalo. Para que se tenga una idea de a qué extremos llegó
el entusiasmo de las clases más privilegiadas, baste decir que en
Escocia, en 1761, se construyó una casa la cual remataba en
una torre de piedra que tenía la forma de una piña.
Pero si la piña se convierte en símbolo del poder real y
aristocrático en Europa, también se convierte muy pronto
– como ya dijimos -- en símbolo de lo “americano”. Esa calidad
“americana” de la piña es lo que permite – para sólo poner
un ejemplo significativo – a Aileen Castañeda hacer la crítica
de la colonia en un lienzo cuyo título es ya revelador: “Piña
colonial”. Y para poder apreciar este extraño itinerario que
termina por inscribir en el mismo signo, no ya significados distintos,
sino significados que se presentan ellos mismos como opuestos irreconciliables,
es necesario volvernos a la poesía de la colonia. El habanero
Manuel de Zequeira y Arango, con la locura por sombrero, escribe su conocida
silva “A la piña”: “Del seno fértil de la madre Vesta
/ En actitud erguida se levanta / La airosa piña de explendor vestida,
/ Llena de ricas galas”. Pero sucede que, aún en el instante
mismo de su nacimiento, la retórica neoclásica nos roba el
codiciado fruto: “Desde que nace, liberal Pomona / Con la muy verde túnica
la ampara, / Hasta que Ceres borda su vestido / Con estrellas doradas.
La
contradicción es tan obvia que casi no requiere ningún comentario.
El encumbramiento de la piña va de la mano con la pompa teatral
del barroco y con el andamiaje neoclásico. Y todo ello visto  desde
una perspectiva imperial tal y como naturalmente correspondía al
ceremonial de cualquier coronación. En este sentido el poema
de Zequeira – además de responder fielmente a las nociones europeas
de literatura y de poesía – es, él mismo, vocero de la ideología
imperial y colonialista. Lo interesante es que la pompa imperial
de que se reviste la fruta (expresión, por tanto, del dominio colonial
y de la negación de la soberanía) es, justamente, el trono
en el que se realizan la patria, la ciudad y la naturaleza insular.
En efecto, nada le impide a Zequeira coronar en la piña, nada menos
que a la ciudad de La Habana, a la naturaleza insular y, finalmente, a
la mismísima Cuba: “la pompa de mi patria”. Vemos emerger
aquí la ideología de la cultura criolla en la apropiación
simbólica de la naturaleza mediante el discurso literario que legitima
así un incipiente nacionalismo cuyo punto de partida es – por irónico
que ello sea – el ímpetu imperial del colonizador. El poema
se hace eco, además, de las maravillas que Colón va descubriendo,
y del mito de la cornucopia americana que, consecuentemente, comienza a
construir un espacio de excepcional abundancia y fertilidad. desde
una perspectiva imperial tal y como naturalmente correspondía al
ceremonial de cualquier coronación. En este sentido el poema
de Zequeira – además de responder fielmente a las nociones europeas
de literatura y de poesía – es, él mismo, vocero de la ideología
imperial y colonialista. Lo interesante es que la pompa imperial
de que se reviste la fruta (expresión, por tanto, del dominio colonial
y de la negación de la soberanía) es, justamente, el trono
en el que se realizan la patria, la ciudad y la naturaleza insular.
En efecto, nada le impide a Zequeira coronar en la piña, nada menos
que a la ciudad de La Habana, a la naturaleza insular y, finalmente, a
la mismísima Cuba: “la pompa de mi patria”. Vemos emerger
aquí la ideología de la cultura criolla en la apropiación
simbólica de la naturaleza mediante el discurso literario que legitima
así un incipiente nacionalismo cuyo punto de partida es – por irónico
que ello sea – el ímpetu imperial del colonizador. El poema
se hace eco, además, de las maravillas que Colón va descubriendo,
y del mito de la cornucopia americana que, consecuentemente, comienza a
construir un espacio de excepcional abundancia y fertilidad.
Siempre
hemos creído que Andrés Bello fue quien dio inicio (en la
poesía) a esta identificación de lo americano con su naturaleza.
Bello publicó sus Silvas americanas (“La agricultura de la zona
tórrida” y la “Alocución a la poesía”) en Londres
en 1823. Cuando se vuelve suplicante a la poesía:
¡Oh
quien contigo, amable poesía,
del
Cauca a las orillas me llevara,
y
el blando aliento a respirar me diera
de
la siempre lozana primavera
que
allí su imperio estableció y su corte!
uno
no puede menos – como en el caso de Zequeira – que sorprenderse.
El sujeto que interpela (Bello), lo interpelado (la poesía) y el
paisaje americano figuran un pacto de correspondencias. No  sólo
la primavera, sino que, obviamente también la poesía, estableció
“su imperio” y “su corte” en las orillas del Cauca. Nuevamente la
ideología monárquica e imperial y el modelo literario europeo
asoman por donde menos se esperaría: allí donde el texto
pretende e insiste en ser diferente, original, libre y americano.
Según Roberto González Echevarría, es “una similitud
exagerada y perversa (y no una distinción radical, ontogenética)
lo que a menudo constituye la diferencia de la literatura latinoamericana”.
Lo vimos en Zequeira, y lo vemos en Bello, quien, mientras más exhorta
a la “divina poesía” a que deje “la culta Europa” y a que dirija
“el vuelo a donde [le ] abre / el mundo de Colón su grande escena”,
más su propia poesía (es decir, la de Bello) reifica aquellas
cadenas que quisiera romper. Entre otras cosas porque en el propio
discurso de Bello está la clave que lo delata: en resumidas cuentas
“el mundo de Colón” al que llama a la poesía, ¿cuál
es sino el europeo? ¿Cuál es si no el de la conquista
y el de la colonización? ¿Cuál es si no el del
inicio del exterminio de las únicas culturas que, con todo derecho,
hubieran podido llamarse “americanas”? Y eso, a condición
de olvidar que el mismo nombre de “América” nos fue dado por Europa.
Pero fue el cubano Manuel Justo Rubalcava quien, antes que Bello – y de
un modo más beligerante – dibuja la raya separatista en el suelo
y lanza el desafío. Rubalcava había nacido en Santiago de
Cuba en 1769 y murió allí en 1805. Considerando la
fecha de su muerte, su “Silva cubana” tiene, necesariamente, que haber
sido escrita mucho antes que las “Silvas americanas” de Bello. En
el sabor, en el gusto, tienen lugar las primeras escaramuzas separatistas
de los criollos, el primer grito de independencia: “Más suave que
la pera / En Cuba es la gratísima guayaba”. Hemos hablado
de desafío e insinuado el espacio de la batalla. Pero donde
esta se libra realmente es en las praderas de nadie, en las tembladeras
de la seducción: “El célebre Aguacate / Que aborrece al principio
el europeo / Y aunque jamás lo cate / Con el verdor seduce
su deseo”. sólo
la primavera, sino que, obviamente también la poesía, estableció
“su imperio” y “su corte” en las orillas del Cauca. Nuevamente la
ideología monárquica e imperial y el modelo literario europeo
asoman por donde menos se esperaría: allí donde el texto
pretende e insiste en ser diferente, original, libre y americano.
Según Roberto González Echevarría, es “una similitud
exagerada y perversa (y no una distinción radical, ontogenética)
lo que a menudo constituye la diferencia de la literatura latinoamericana”.
Lo vimos en Zequeira, y lo vemos en Bello, quien, mientras más exhorta
a la “divina poesía” a que deje “la culta Europa” y a que dirija
“el vuelo a donde [le ] abre / el mundo de Colón su grande escena”,
más su propia poesía (es decir, la de Bello) reifica aquellas
cadenas que quisiera romper. Entre otras cosas porque en el propio
discurso de Bello está la clave que lo delata: en resumidas cuentas
“el mundo de Colón” al que llama a la poesía, ¿cuál
es sino el europeo? ¿Cuál es si no el de la conquista
y el de la colonización? ¿Cuál es si no el del
inicio del exterminio de las únicas culturas que, con todo derecho,
hubieran podido llamarse “americanas”? Y eso, a condición
de olvidar que el mismo nombre de “América” nos fue dado por Europa.
Pero fue el cubano Manuel Justo Rubalcava quien, antes que Bello – y de
un modo más beligerante – dibuja la raya separatista en el suelo
y lanza el desafío. Rubalcava había nacido en Santiago de
Cuba en 1769 y murió allí en 1805. Considerando la
fecha de su muerte, su “Silva cubana” tiene, necesariamente, que haber
sido escrita mucho antes que las “Silvas americanas” de Bello. En
el sabor, en el gusto, tienen lugar las primeras escaramuzas separatistas
de los criollos, el primer grito de independencia: “Más suave que
la pera / En Cuba es la gratísima guayaba”. Hemos hablado
de desafío e insinuado el espacio de la batalla. Pero donde
esta se libra realmente es en las praderas de nadie, en las tembladeras
de la seducción: “El célebre Aguacate / Que aborrece al principio
el europeo / Y aunque jamás lo cate / Con el verdor seduce
su deseo”.
La “Silva cubana” es solidaria -tanto en el contenido como en la forma-
de la oda de Zequeira. Uno podría preguntarse -puesto que
nos estamos moviendo en el terreno de la lírica- por qué
es la silva la forma poética escojida por Bello, Zequeira y Rubalcava.
Recordemos que esta forma estrófica combina versos de 7 y de 11
sílabas y que, si revisamos la poesía cortesana y de homenaje
del barroco, constataremos que, en efecto, esa forma (junto a otras como
la loa, el soneto, la décima y el romance ocasional) fue una de
las más socorridas. La silva era, pues, un tipo de estrofa
ya condicionada para la celebración, los festejos y el encumbramiento.
Ahora bien, la composición de Rubalcava no es, en realidad, un espacio
celebratorio a la manera del que Zequeira abre para la piña.
Ahora lo que se subraya no es la excepcionalidad de las frutas  americanas,
sino su superioridad. Sólo que, una vez más, este afán
está irónicamente condenado de antemano a repetir el modelo.
Si el marañón es “más grato que la guinda”, ello se
debe a que su “color rozagante” figura “en lo pálido” el de Adonis.
La fruta americana se construye en el discurso criollo con todos los tópicos
culturales del imaginario europeo. A cada paso nos topamos con Jano,
con “los rayos de Cyntio reluciente”, con Horacio. El anón
no es sino el “Argos de las frutas”. Rubalcava nos recuerda en mucho
a Oviedo. Para éste, el mamey es “de más suave gusto
que el melocotón”, mientras que aquél nos dirá que
“la gratísima guayaba” es más “suave que la pera”.
Si Oviedo nos dice que la guayaba “es muy buena fruta, y mucho mejor que
manzanas” para “quien la tiene en costumbre”, Rubalcava nota que sólo
“al principio el europeo” (es decir, cuando no se ha acostumbrado todavía)
“aborrece” el Aguacate. Lo que en americanas,
sino su superioridad. Sólo que, una vez más, este afán
está irónicamente condenado de antemano a repetir el modelo.
Si el marañón es “más grato que la guinda”, ello se
debe a que su “color rozagante” figura “en lo pálido” el de Adonis.
La fruta americana se construye en el discurso criollo con todos los tópicos
culturales del imaginario europeo. A cada paso nos topamos con Jano,
con “los rayos de Cyntio reluciente”, con Horacio. El anón
no es sino el “Argos de las frutas”. Rubalcava nos recuerda en mucho
a Oviedo. Para éste, el mamey es “de más suave gusto
que el melocotón”, mientras que aquél nos dirá que
“la gratísima guayaba” es más “suave que la pera”.
Si Oviedo nos dice que la guayaba “es muy buena fruta, y mucho mejor que
manzanas” para “quien la tiene en costumbre”, Rubalcava nota que sólo
“al principio el europeo” (es decir, cuando no se ha acostumbrado todavía)
“aborrece” el Aguacate. Lo que en  Oviedo
y Acosta es mera comparación de frutos (y en la cual casi siempre
triunfa el americano), en los poetas que hemos visto tiene lugar -al unísono-
el despegue (de) y el retorno a lo europeo. Ello se debe a los tópicos
y referencias culturales (en este caso mitológicos) que se interponen
en, obstaculizan y frustran el impulso separatista. Quisiera concluir
insistiendo en que el mismo imaginario, las mismas formas literarias que
problematizan y cuestionan nuestras pretensiones identitarias, son, al
mismo tiempo, las que las posibilitan. Y nos confirman que, aunque
no podemos ser absolutamente “americanos”, tampoco podemos ser “europeos”.
Que el secreto de lo que “somos” sigue estando encomendado a las peligrosas
voluptuosidades de la piña, a las amenazadoras veleidades del sabor. Oviedo
y Acosta es mera comparación de frutos (y en la cual casi siempre
triunfa el americano), en los poetas que hemos visto tiene lugar -al unísono-
el despegue (de) y el retorno a lo europeo. Ello se debe a los tópicos
y referencias culturales (en este caso mitológicos) que se interponen
en, obstaculizan y frustran el impulso separatista. Quisiera concluir
insistiendo en que el mismo imaginario, las mismas formas literarias que
problematizan y cuestionan nuestras pretensiones identitarias, son, al
mismo tiempo, las que las posibilitan. Y nos confirman que, aunque
no podemos ser absolutamente “americanos”, tampoco podemos ser “europeos”.
Que el secreto de lo que “somos” sigue estando encomendado a las peligrosas
voluptuosidades de la piña, a las amenazadoras veleidades del sabor.
Notas
1El
escritor cubano Antonio José Ponte, en un libro tan sugestivo como
suculento, nos recuerda que el ensayista inglés Charles Lamb, al
escribir un elogio de la piña, afirma que el suyo “es el mejor de
los sabores, aunque quizá demasiado trascendente”, y que “hiere
y escoria los labios de aquél que se le acerque”. Antonio
José Ponte: Las comidas profundas. Miami: Ediciones
Deleatur, 1997. pp. 9 – 10.
2
Guillermo Cabrera Infante explica el "erotismo desmesurado" con que el
pintor Ramón Alejandro crea sus frutas, en virtud de que aquél
-- y éste, por extensión -- "es barroco". Remito al
lector al libro ¡Vaya Papaya! (París, 1992) en el que
el escritor cubano comenta la obra del pintor.
3
ob. cit. p. 8.
4
Para ver, por ejemplo, su presencia en todo un imaginario erótico
del que participan muchas otras frutas como la papaya, el plátano,
la guanábana, etc., véase el hermoso Cuerpos en bandeja,
de Orlando González Esteva.
Bibliografía
Acosta,
José de. Historia natural y moral de las Indias.
Valencia : Valencia Cultural, 1977
Alejandro,
Ramón. ¡Vaya Papaya! Introducción de Gguillermo
Cabrera Infante. París: Le Polygraphe, 1992.
Colón,
Cristóbal. Los Cuatro viajes: testamento. Edic.
Consuelo Varela. Madrid : Alianza Editorial, c1986.
Fernández
de Oviedo y Valdés, Gonzalo. Sumario de la natural historia
de las Indias. Santafé de Bogotá : Instituto Caro
y Cuervo: Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano," 1995
Greenblatt,
Stephen. "Marvelous Possessions". Marvelous Possessions.
Chicago: The University of Chicago Press, 1991.
González
Echevarría, Roberto. "Doña Bárbara Writes the
Plain". The voice of the Masters. Austin: University
of Texas Press, 1985.
González
Esteva, Orlando. Cuerpos en bandeja. Frutas y erotismo
en Cuba. México: Artes de México, 1998.
Lezama
Lima, José. Antología de la poesía cubana.
La Habana: Consejo Nacional de Cultura, 1965.
Ponte,
Antonio José. Las comidas profundas. Miami: Ediciones
Deleatur, 1997. |



 interés
por la poesía ha sufrido en los estudios académicos, y por
la otra, la sugerencia de Roberto González Echevarría de
que la noción romántica acerca de la especificidad de la
literatura latinoamericana, basada en “[t]he relationship between culture
and literature has been given coherence by nature, a sort of supreme text
that, like an enormous vine, envelops and supports both”(41). Considerando
lo uno y lo otro, quiero proponer una posible arqueología de dicha
metáfora que nos ayude a comprender mejor qué imaginarios
la articularon, así como el rol desempeñado por la poesía
en dichas construcciones.
interés
por la poesía ha sufrido en los estudios académicos, y por
la otra, la sugerencia de Roberto González Echevarría de
que la noción romántica acerca de la especificidad de la
literatura latinoamericana, basada en “[t]he relationship between culture
and literature has been given coherence by nature, a sort of supreme text
that, like an enormous vine, envelops and supports both”(41). Considerando
lo uno y lo otro, quiero proponer una posible arqueología de dicha
metáfora que nos ayude a comprender mejor qué imaginarios
la articularon, así como el rol desempeñado por la poesía
en dichas construcciones.
 muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras”. Poco a poco,
estas entradas van configurando uno de los rasgos estilísticos distintivos
del diario: la comparación por similitud, por diferencia, o por
superioridad: “algunos árboles eran de la naturaleza de otros que
ay en Castilla” (miércoles, 17 de octubre) / “ni me se cansan
los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras” (viernes,
19 de octubre). Hay un tópico, sin embargo, que parece apuntar
desde un principio hacia un impulso diferenciador: el de la abundancia.
Dejando a un lado que Colón tenía que vender su propia empresa
a los reyes, resulta obvio que la exhuberancia de la naturaleza insular
tuvo que impresionar a descubridores y conquistadores. Esta abundancia
se traducirá, en el caso de Colón, en los superlativos y
en el constante uso de “muchos/as”: “es esta tierra la mejor e más
fértil y temperada y llana que aya en el mundo” (miércoles,
17 de octubre) / “que veo mill maneras de árboles que tienen cada
uno su manera de fruta y verde agora como en España en el mes de
Mayo y Junio y mill maneras de yervas, eso mesmo con flores”. El
sentido que privilegian estas descripciones es el de la vista. Los
frutos se dis-frutan con la mirada, no con el paladar. Pero el primer
paso está dado: el diario ha registrado la cornucopia insular, y
esta abundancia virgen es -no hay que olvidarlo- el sello del paraíso.
Stephen Greenblatt (en el capítulo “Marvelous Possessions”del libro
de igual título) subraya que en su carta a Luis de Santangel, Colón
llena el vacío de las tierras que aún no están señaladas
en los mapas con un “todo esto”, y se refiere a las mismas como a lo que
maravillosamente ha sido “dado” por la divina providencia. Lo cierto
es que, a partir del primer viaje, las “muchas islas”, la “gente sin número”,
los “ríos tan poblados de oro”, las “muchas maneras de especerías
de que sería largo de escrevir”, “otras infinitas cosas”, etc. delatan
-al mismo tiempo que intentan llenarlo- el vacío de las cosas mismas,
el de sus especificidades consideradas individualmente. En los diarios
de Colón podrán apreciarse el relato de viajes, el incipiente
relato etnográfico, la construcción de mitos, pero no encontramos
al naturalista. Colón ve pájaros, pero no al “pájaro”.
Ve el bosque, pero no los árboles.
muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras”. Poco a poco,
estas entradas van configurando uno de los rasgos estilísticos distintivos
del diario: la comparación por similitud, por diferencia, o por
superioridad: “algunos árboles eran de la naturaleza de otros que
ay en Castilla” (miércoles, 17 de octubre) / “ni me se cansan
los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras” (viernes,
19 de octubre). Hay un tópico, sin embargo, que parece apuntar
desde un principio hacia un impulso diferenciador: el de la abundancia.
Dejando a un lado que Colón tenía que vender su propia empresa
a los reyes, resulta obvio que la exhuberancia de la naturaleza insular
tuvo que impresionar a descubridores y conquistadores. Esta abundancia
se traducirá, en el caso de Colón, en los superlativos y
en el constante uso de “muchos/as”: “es esta tierra la mejor e más
fértil y temperada y llana que aya en el mundo” (miércoles,
17 de octubre) / “que veo mill maneras de árboles que tienen cada
uno su manera de fruta y verde agora como en España en el mes de
Mayo y Junio y mill maneras de yervas, eso mesmo con flores”. El
sentido que privilegian estas descripciones es el de la vista. Los
frutos se dis-frutan con la mirada, no con el paladar. Pero el primer
paso está dado: el diario ha registrado la cornucopia insular, y
esta abundancia virgen es -no hay que olvidarlo- el sello del paraíso.
Stephen Greenblatt (en el capítulo “Marvelous Possessions”del libro
de igual título) subraya que en su carta a Luis de Santangel, Colón
llena el vacío de las tierras que aún no están señaladas
en los mapas con un “todo esto”, y se refiere a las mismas como a lo que
maravillosamente ha sido “dado” por la divina providencia. Lo cierto
es que, a partir del primer viaje, las “muchas islas”, la “gente sin número”,
los “ríos tan poblados de oro”, las “muchas maneras de especerías
de que sería largo de escrevir”, “otras infinitas cosas”, etc. delatan
-al mismo tiempo que intentan llenarlo- el vacío de las cosas mismas,
el de sus especificidades consideradas individualmente. En los diarios
de Colón podrán apreciarse el relato de viajes, el incipiente
relato etnográfico, la construcción de mitos, pero no encontramos
al naturalista. Colón ve pájaros, pero no al “pájaro”.
Ve el bosque, pero no los árboles.
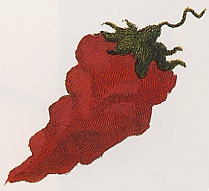 Digamos
que allí donde Colón vio árboles, Oviedo ve el árbol;
y que donde Colón sólo vio frutas, Oviedo se detiene a aspirarles
el perfume, a degustarlas. La mirada de Colón quiere apresarlo
todo de un sólo golpe. Es la mirada imperial que ve panorámicamente
las extensiones a colonizar. La de Oviedo, por supuesto, es también
imperial (no hay que olvidar su nombramiento como cronista oficial), pero
es también la del señor que, dueño ya de sus dominios,
los inspecciona. De ahí que si Colón inventa la cornucopia
paradisíaca americana, Oviedo la registra, la inscribe. A
la mirada en lontananza, panorámica, de Colón, sucede ahora
el ojo escudriñador de Oviedo. Colón había registrado
la diversidad de la naturaleza americana, su parecido con la de España-Europa
y, a veces, su superioridad. Oviedo subraya esa superioridad, la
sistematiza como argumento retórico. La primacía en
el tema no es, pues, de Andrés Bello, sino de Oviedo. Lo que
Bello hace es conferirle a esa red metafórica una conciencia americana
que Oviedo no podía poseer. Puede que sólo se tratara
de satisfacer la voluntad imperial, pero lo cierto es que en Oviedo hay,
al parecer, una curiosidad innata, lo que podría explicar la morosidad
con que se detiene en lo más nimio: mira el fruto, lo sopesa en
la lengua y con la lengua. Al describir el mamey, nos dice que éste
“sabe a melocotones y duraznos, o mejor, y huele muy bien, y es más
espesa esta fruta y de más suave gusto que el melocotón,
y esta carnosidad que hay desde el dicho cuesco hasta la corteza es tan
gruesa como un dedo, o poco menos, y no se puede mejorar ni ver otra mejor
fruta”. No se trata de una mera diferencia: el mamey es de “más
suave gusto que el melocotón”. En Oviedo (y en José
de Acosta, como veremos más adelante) asistimos a la presión
a que el lenguaje es sometido una y otra vez. Incapaces de poder
describir lo que el lector europeo no conocía, Oviedo comienza a
mezclar las formas, los sabores, las texturas de las cosas conocidas en
Europa para traducir las americanas. El resultado es, sin dudas,
sorprendente: un híbrido barroco. Ahí está ese
mamey que, al mismo tiempo, sabe a melocotón y a durazno.
El fruto americano entra de este modo en la imaginación europea
(¡y en la americana!) como un fruto marcado por la heterogeneidad,
por la hibridez de lo americano y de lo europeo, es decir, por la ambigüedad
de su propia identidad. Paradójica e irónicamente,
esa problemática identidad, única, pero formulada a partir
del paladar extranjero, sigue siendo el problema sin resolver, el fantasma
de un origen que siempre está en otra parte, pero que es también
– en cuanto imaginario – la posibilidad de soñar lo “americano”.
Ese mamey tropical podría ser visto, simbólicamente, como
el primer paso en la conformación del imaginario latinoamericano:
es el primer paso en dirección al “ajiaco”. No obstante, si
bien el “mamey” que describe Oviedo revela la imposibilidad de lo “americano”,
también es un fruto que, marcado por su propia extrañeza
– tampoco es “español”, ni “europeo” --, se escapa una y otra vez
por entre las grietas del lenguaje de su señor. Resbala, se
vuelve inasible en su lujuriosa ambigüedad gustativa, e impone a la
lengua del amo ese tartamudeo lingüístico, ese no saber por
dónde agarrar el mamey que percibimos en Oviedo y que, no obstante,
nos lo vuelve tan delicioso a la lectura.
Digamos
que allí donde Colón vio árboles, Oviedo ve el árbol;
y que donde Colón sólo vio frutas, Oviedo se detiene a aspirarles
el perfume, a degustarlas. La mirada de Colón quiere apresarlo
todo de un sólo golpe. Es la mirada imperial que ve panorámicamente
las extensiones a colonizar. La de Oviedo, por supuesto, es también
imperial (no hay que olvidar su nombramiento como cronista oficial), pero
es también la del señor que, dueño ya de sus dominios,
los inspecciona. De ahí que si Colón inventa la cornucopia
paradisíaca americana, Oviedo la registra, la inscribe. A
la mirada en lontananza, panorámica, de Colón, sucede ahora
el ojo escudriñador de Oviedo. Colón había registrado
la diversidad de la naturaleza americana, su parecido con la de España-Europa
y, a veces, su superioridad. Oviedo subraya esa superioridad, la
sistematiza como argumento retórico. La primacía en
el tema no es, pues, de Andrés Bello, sino de Oviedo. Lo que
Bello hace es conferirle a esa red metafórica una conciencia americana
que Oviedo no podía poseer. Puede que sólo se tratara
de satisfacer la voluntad imperial, pero lo cierto es que en Oviedo hay,
al parecer, una curiosidad innata, lo que podría explicar la morosidad
con que se detiene en lo más nimio: mira el fruto, lo sopesa en
la lengua y con la lengua. Al describir el mamey, nos dice que éste
“sabe a melocotones y duraznos, o mejor, y huele muy bien, y es más
espesa esta fruta y de más suave gusto que el melocotón,
y esta carnosidad que hay desde el dicho cuesco hasta la corteza es tan
gruesa como un dedo, o poco menos, y no se puede mejorar ni ver otra mejor
fruta”. No se trata de una mera diferencia: el mamey es de “más
suave gusto que el melocotón”. En Oviedo (y en José
de Acosta, como veremos más adelante) asistimos a la presión
a que el lenguaje es sometido una y otra vez. Incapaces de poder
describir lo que el lector europeo no conocía, Oviedo comienza a
mezclar las formas, los sabores, las texturas de las cosas conocidas en
Europa para traducir las americanas. El resultado es, sin dudas,
sorprendente: un híbrido barroco. Ahí está ese
mamey que, al mismo tiempo, sabe a melocotón y a durazno.
El fruto americano entra de este modo en la imaginación europea
(¡y en la americana!) como un fruto marcado por la heterogeneidad,
por la hibridez de lo americano y de lo europeo, es decir, por la ambigüedad
de su propia identidad. Paradójica e irónicamente,
esa problemática identidad, única, pero formulada a partir
del paladar extranjero, sigue siendo el problema sin resolver, el fantasma
de un origen que siempre está en otra parte, pero que es también
– en cuanto imaginario – la posibilidad de soñar lo “americano”.
Ese mamey tropical podría ser visto, simbólicamente, como
el primer paso en la conformación del imaginario latinoamericano:
es el primer paso en dirección al “ajiaco”. No obstante, si
bien el “mamey” que describe Oviedo revela la imposibilidad de lo “americano”,
también es un fruto que, marcado por su propia extrañeza
– tampoco es “español”, ni “europeo” --, se escapa una y otra vez
por entre las grietas del lenguaje de su señor. Resbala, se
vuelve inasible en su lujuriosa ambigüedad gustativa, e impone a la
lengua del amo ese tartamudeo lingüístico, ese no saber por
dónde agarrar el mamey que percibimos en Oviedo y que, no obstante,
nos lo vuelve tan delicioso a la lectura.
 moral,
sino que es menor, y cuando está en flor huele muy bien, en especial
la flor de cierto género de estos guayabos; echa unas manzanas más
macizas que las manzanas de acá, y de mayor peso aunque fuesen de
igual tamaño, y tienen muchas pepitas, o mejor diciendo, están
llenas de granitos muy chicos y duros, pero solamente son enojosas de comer
a los que nuevamente las conocen, por causa de aquellos granillos; pero
a quien ya la conoce es muy linda fruta y apetitosa, y por dentro son algunas
coloradas y otras blancas; y donde mejores yo las he visto es en el Darién
y por aquella tierra, que en parte de cuantas yo he estado de Tierra-Firme;
las de las islas no son tales, y para quien la tiene en costumbre es muy
buena fruta, y mucho mejor que manzanas.
moral,
sino que es menor, y cuando está en flor huele muy bien, en especial
la flor de cierto género de estos guayabos; echa unas manzanas más
macizas que las manzanas de acá, y de mayor peso aunque fuesen de
igual tamaño, y tienen muchas pepitas, o mejor diciendo, están
llenas de granitos muy chicos y duros, pero solamente son enojosas de comer
a los que nuevamente las conocen, por causa de aquellos granillos; pero
a quien ya la conoce es muy linda fruta y apetitosa, y por dentro son algunas
coloradas y otras blancas; y donde mejores yo las he visto es en el Darién
y por aquella tierra, que en parte de cuantas yo he estado de Tierra-Firme;
las de las islas no son tales, y para quien la tiene en costumbre es muy
buena fruta, y mucho mejor que manzanas. Oviedo,
intenta explicar, describir, un fruto que el europeo desconoce, por lo
que fatalmente tiene que acudir a lo que éste ya conocía.
Sólo que, en lugar de recurrir al ejemplo de otro fruto, utiliza
– para explicar el nacimiento de la fruta – el de una flor: “nacen en una
como caña o verga, que sale de entre muchas hojas, al modo que el
azucena o lirio; y en el tamaño será poco mayor, aunque más
grueso”. La fragancia de la piña y las formas del lirio o
de la azucena se yuxtaponen. La piña se metamorfosea en flor;
la flor, en piña. El resultado es una flor de un perfume suculento.
Y una fruta con la caprichosa forma de la flor, con un sello de nobleza
que se avenía muy bien a la aristocracia, al imperio de la fruta.
Finalmente, asistimos en Acosta a uno de los instantes decisivos en la
construcción del imaginario de la cultura latinoamericana: es el
momento en que la piña le es presentada a Carlos V. Éste
“el olor alabó, el sabor no quiso ver qué tal era”.
El emperador se niega a probar la piña. Se trata de una perturbadora
intuición: la piña no es sólo una fruta; es también
su “igual”. Ese gesto – sin él mismo saberlo – es el
que corona a la fruta americana. El retraimiento del emperador más
poderoso de Europa frente a la fruta americana, ¿qué otra
cosa podría ser sino un primer signo de abdicación?
Algunos de los frutos y productos americanos que más fortuna harían
en Europa tuvieron, incialmente, un efecto desorientador. El
Oviedo,
intenta explicar, describir, un fruto que el europeo desconoce, por lo
que fatalmente tiene que acudir a lo que éste ya conocía.
Sólo que, en lugar de recurrir al ejemplo de otro fruto, utiliza
– para explicar el nacimiento de la fruta – el de una flor: “nacen en una
como caña o verga, que sale de entre muchas hojas, al modo que el
azucena o lirio; y en el tamaño será poco mayor, aunque más
grueso”. La fragancia de la piña y las formas del lirio o
de la azucena se yuxtaponen. La piña se metamorfosea en flor;
la flor, en piña. El resultado es una flor de un perfume suculento.
Y una fruta con la caprichosa forma de la flor, con un sello de nobleza
que se avenía muy bien a la aristocracia, al imperio de la fruta.
Finalmente, asistimos en Acosta a uno de los instantes decisivos en la
construcción del imaginario de la cultura latinoamericana: es el
momento en que la piña le es presentada a Carlos V. Éste
“el olor alabó, el sabor no quiso ver qué tal era”.
El emperador se niega a probar la piña. Se trata de una perturbadora
intuición: la piña no es sólo una fruta; es también
su “igual”. Ese gesto – sin él mismo saberlo – es el
que corona a la fruta americana. El retraimiento del emperador más
poderoso de Europa frente a la fruta americana, ¿qué otra
cosa podría ser sino un primer signo de abdicación?
Algunos de los frutos y productos americanos que más fortuna harían
en Europa tuvieron, incialmente, un efecto desorientador. El  gusto
de Occidente no estaba listo para el chocolate, ni para la piña
o la guayaba. Lo que les llega de América parece cosa del
demonio. Ahí están las volutas del tabaco, dibujando en el
aire la fragilidad del imperio. Mucho antes de que una excesiva ornamentación
diera a las fachadas un inconfundible gesto teatral; mucho antes de que
la música y los colores se extraviasen en el frenesí de las
formas, el barroco se había anunciado en los excesos de la fragancia
de la piña, en los extravíos del olor de la guayaba.2
El gesto de Carlos V es instintivo: conjura los excesos por venir.
Después del chocolate, de la piña, del tabaco y la guayaba,
¿qué otra cosa podía esperarse sino las impudicias
del barroco? Carlos V abdica, y la piña criolla se apropia
su corona, su imperio. Han comenzado las complicaciones del sabor:
el de la piña es ambiguo y escandaloso.3
Su forma perfecta, de impecable simetría, entrampa los sentidos.
Ácida y dulce, aromática hasta el enervamiento, la piña
pone a prueba, desafía a / la lengua, ésa misma que Nebrija
había considerado “compañera del Imperio”. Cuando se
leen las descripciones de Oviedo y de Acosta, uno se da cuenta de que la
jugosa señora se les ha escapado.
gusto
de Occidente no estaba listo para el chocolate, ni para la piña
o la guayaba. Lo que les llega de América parece cosa del
demonio. Ahí están las volutas del tabaco, dibujando en el
aire la fragilidad del imperio. Mucho antes de que una excesiva ornamentación
diera a las fachadas un inconfundible gesto teatral; mucho antes de que
la música y los colores se extraviasen en el frenesí de las
formas, el barroco se había anunciado en los excesos de la fragancia
de la piña, en los extravíos del olor de la guayaba.2
El gesto de Carlos V es instintivo: conjura los excesos por venir.
Después del chocolate, de la piña, del tabaco y la guayaba,
¿qué otra cosa podía esperarse sino las impudicias
del barroco? Carlos V abdica, y la piña criolla se apropia
su corona, su imperio. Han comenzado las complicaciones del sabor:
el de la piña es ambiguo y escandaloso.3
Su forma perfecta, de impecable simetría, entrampa los sentidos.
Ácida y dulce, aromática hasta el enervamiento, la piña
pone a prueba, desafía a / la lengua, ésa misma que Nebrija
había considerado “compañera del Imperio”. Cuando se
leen las descripciones de Oviedo y de Acosta, uno se da cuenta de que la
jugosa señora se les ha escapado.
 coronada),
su fragancia (Virgilio Piñera dirá de ella que podría
“detener un pájaro en el aire”), la ambigüedad de que está
revestida (el sabor dulce y ácido al mismo tiempo; el hecho de que,
inicialmente, todos se refirieran a ella lo mismo en masculino que en femenino,
hicieron que se convirtiera en uno de los símbolos de la naturaleza
americana y, por extensión, de lo “americano”. Pero la piña
es, sin dudas, un símbolo bifronte y, por tanto, la negación
más deliciosamente rotunda de cualquier esencia americana.
No hay que olvidar que el barroco se la apropió y que terminó
por convertirse en ícono de las monarquías europeas.
En vajillas de plata (extraída, probablemente en muchos casos, del
Potosí), en las pilastras de las columnas de riquísimos palacios,
en joyas costosas, etc., la piña se convirtió en elemento
decorativo, en trofeo de conquista, en imagen “real”.
coronada),
su fragancia (Virgilio Piñera dirá de ella que podría
“detener un pájaro en el aire”), la ambigüedad de que está
revestida (el sabor dulce y ácido al mismo tiempo; el hecho de que,
inicialmente, todos se refirieran a ella lo mismo en masculino que en femenino,
hicieron que se convirtiera en uno de los símbolos de la naturaleza
americana y, por extensión, de lo “americano”. Pero la piña
es, sin dudas, un símbolo bifronte y, por tanto, la negación
más deliciosamente rotunda de cualquier esencia americana.
No hay que olvidar que el barroco se la apropió y que terminó
por convertirse en ícono de las monarquías europeas.
En vajillas de plata (extraída, probablemente en muchos casos, del
Potosí), en las pilastras de las columnas de riquísimos palacios,
en joyas costosas, etc., la piña se convirtió en elemento
decorativo, en trofeo de conquista, en imagen “real”. En el siglo XVII fue altamente apreciada. Usada por los ricos para
adornar las mesas de los banquetes, pronto devino un símbolo de
rango social y de hospitalidad. Bien entrados los 1600s, Charles
II de Inglaterra posó para un retrato oficial en un acto entonces
simbólico de un privilegio real: recibiendo una piña como
regalo. Para que se tenga una idea de a qué extremos llegó
el entusiasmo de las clases más privilegiadas, baste decir que en
Escocia, en 1761, se construyó una casa la cual remataba en
una torre de piedra que tenía la forma de una piña.
Pero si la piña se convierte en símbolo del poder real y
aristocrático en Europa, también se convierte muy pronto
– como ya dijimos -- en símbolo de lo “americano”. Esa calidad
“americana” de la piña es lo que permite – para sólo poner
un ejemplo significativo – a Aileen Castañeda hacer la crítica
de la colonia en un lienzo cuyo título es ya revelador: “Piña
colonial”. Y para poder apreciar este extraño itinerario que
termina por inscribir en el mismo signo, no ya significados distintos,
sino significados que se presentan ellos mismos como opuestos irreconciliables,
es necesario volvernos a la poesía de la colonia. El habanero
Manuel de Zequeira y Arango, con la locura por sombrero, escribe su conocida
silva “A la piña”: “Del seno fértil de la madre Vesta
/ En actitud erguida se levanta / La airosa piña de explendor vestida,
/ Llena de ricas galas”. Pero sucede que, aún en el instante
mismo de su nacimiento, la retórica neoclásica nos roba el
codiciado fruto: “Desde que nace, liberal Pomona / Con la muy verde túnica
la ampara, / Hasta que Ceres borda su vestido / Con estrellas doradas.
En el siglo XVII fue altamente apreciada. Usada por los ricos para
adornar las mesas de los banquetes, pronto devino un símbolo de
rango social y de hospitalidad. Bien entrados los 1600s, Charles
II de Inglaterra posó para un retrato oficial en un acto entonces
simbólico de un privilegio real: recibiendo una piña como
regalo. Para que se tenga una idea de a qué extremos llegó
el entusiasmo de las clases más privilegiadas, baste decir que en
Escocia, en 1761, se construyó una casa la cual remataba en
una torre de piedra que tenía la forma de una piña.
Pero si la piña se convierte en símbolo del poder real y
aristocrático en Europa, también se convierte muy pronto
– como ya dijimos -- en símbolo de lo “americano”. Esa calidad
“americana” de la piña es lo que permite – para sólo poner
un ejemplo significativo – a Aileen Castañeda hacer la crítica
de la colonia en un lienzo cuyo título es ya revelador: “Piña
colonial”. Y para poder apreciar este extraño itinerario que
termina por inscribir en el mismo signo, no ya significados distintos,
sino significados que se presentan ellos mismos como opuestos irreconciliables,
es necesario volvernos a la poesía de la colonia. El habanero
Manuel de Zequeira y Arango, con la locura por sombrero, escribe su conocida
silva “A la piña”: “Del seno fértil de la madre Vesta
/ En actitud erguida se levanta / La airosa piña de explendor vestida,
/ Llena de ricas galas”. Pero sucede que, aún en el instante
mismo de su nacimiento, la retórica neoclásica nos roba el
codiciado fruto: “Desde que nace, liberal Pomona / Con la muy verde túnica
la ampara, / Hasta que Ceres borda su vestido / Con estrellas doradas.
 desde
una perspectiva imperial tal y como naturalmente correspondía al
ceremonial de cualquier coronación. En este sentido el poema
de Zequeira – además de responder fielmente a las nociones europeas
de literatura y de poesía – es, él mismo, vocero de la ideología
imperial y colonialista. Lo interesante es que la pompa imperial
de que se reviste la fruta (expresión, por tanto, del dominio colonial
y de la negación de la soberanía) es, justamente, el trono
en el que se realizan la patria, la ciudad y la naturaleza insular.
En efecto, nada le impide a Zequeira coronar en la piña, nada menos
que a la ciudad de La Habana, a la naturaleza insular y, finalmente, a
la mismísima Cuba: “la pompa de mi patria”. Vemos emerger
aquí la ideología de la cultura criolla en la apropiación
simbólica de la naturaleza mediante el discurso literario que legitima
así un incipiente nacionalismo cuyo punto de partida es – por irónico
que ello sea – el ímpetu imperial del colonizador. El poema
se hace eco, además, de las maravillas que Colón va descubriendo,
y del mito de la cornucopia americana que, consecuentemente, comienza a
construir un espacio de excepcional abundancia y fertilidad.
desde
una perspectiva imperial tal y como naturalmente correspondía al
ceremonial de cualquier coronación. En este sentido el poema
de Zequeira – además de responder fielmente a las nociones europeas
de literatura y de poesía – es, él mismo, vocero de la ideología
imperial y colonialista. Lo interesante es que la pompa imperial
de que se reviste la fruta (expresión, por tanto, del dominio colonial
y de la negación de la soberanía) es, justamente, el trono
en el que se realizan la patria, la ciudad y la naturaleza insular.
En efecto, nada le impide a Zequeira coronar en la piña, nada menos
que a la ciudad de La Habana, a la naturaleza insular y, finalmente, a
la mismísima Cuba: “la pompa de mi patria”. Vemos emerger
aquí la ideología de la cultura criolla en la apropiación
simbólica de la naturaleza mediante el discurso literario que legitima
así un incipiente nacionalismo cuyo punto de partida es – por irónico
que ello sea – el ímpetu imperial del colonizador. El poema
se hace eco, además, de las maravillas que Colón va descubriendo,
y del mito de la cornucopia americana que, consecuentemente, comienza a
construir un espacio de excepcional abundancia y fertilidad. sólo
la primavera, sino que, obviamente también la poesía, estableció
“su imperio” y “su corte” en las orillas del Cauca. Nuevamente la
ideología monárquica e imperial y el modelo literario europeo
asoman por donde menos se esperaría: allí donde el texto
pretende e insiste en ser diferente, original, libre y americano.
Según Roberto González Echevarría, es “una similitud
exagerada y perversa (y no una distinción radical, ontogenética)
lo que a menudo constituye la diferencia de la literatura latinoamericana”.
Lo vimos en Zequeira, y lo vemos en Bello, quien, mientras más exhorta
a la “divina poesía” a que deje “la culta Europa” y a que dirija
“el vuelo a donde [le ] abre / el mundo de Colón su grande escena”,
más su propia poesía (es decir, la de Bello) reifica aquellas
cadenas que quisiera romper. Entre otras cosas porque en el propio
discurso de Bello está la clave que lo delata: en resumidas cuentas
“el mundo de Colón” al que llama a la poesía, ¿cuál
es sino el europeo? ¿Cuál es si no el de la conquista
y el de la colonización? ¿Cuál es si no el del
inicio del exterminio de las únicas culturas que, con todo derecho,
hubieran podido llamarse “americanas”? Y eso, a condición
de olvidar que el mismo nombre de “América” nos fue dado por Europa.
Pero fue el cubano Manuel Justo Rubalcava quien, antes que Bello – y de
un modo más beligerante – dibuja la raya separatista en el suelo
y lanza el desafío. Rubalcava había nacido en Santiago de
Cuba en 1769 y murió allí en 1805. Considerando la
fecha de su muerte, su “Silva cubana” tiene, necesariamente, que haber
sido escrita mucho antes que las “Silvas americanas” de Bello. En
el sabor, en el gusto, tienen lugar las primeras escaramuzas separatistas
de los criollos, el primer grito de independencia: “Más suave que
la pera / En Cuba es la gratísima guayaba”. Hemos hablado
de desafío e insinuado el espacio de la batalla. Pero donde
esta se libra realmente es en las praderas de nadie, en las tembladeras
de la seducción: “El célebre Aguacate / Que aborrece al principio
el europeo / Y aunque jamás lo cate / Con el verdor seduce
su deseo”.
sólo
la primavera, sino que, obviamente también la poesía, estableció
“su imperio” y “su corte” en las orillas del Cauca. Nuevamente la
ideología monárquica e imperial y el modelo literario europeo
asoman por donde menos se esperaría: allí donde el texto
pretende e insiste en ser diferente, original, libre y americano.
Según Roberto González Echevarría, es “una similitud
exagerada y perversa (y no una distinción radical, ontogenética)
lo que a menudo constituye la diferencia de la literatura latinoamericana”.
Lo vimos en Zequeira, y lo vemos en Bello, quien, mientras más exhorta
a la “divina poesía” a que deje “la culta Europa” y a que dirija
“el vuelo a donde [le ] abre / el mundo de Colón su grande escena”,
más su propia poesía (es decir, la de Bello) reifica aquellas
cadenas que quisiera romper. Entre otras cosas porque en el propio
discurso de Bello está la clave que lo delata: en resumidas cuentas
“el mundo de Colón” al que llama a la poesía, ¿cuál
es sino el europeo? ¿Cuál es si no el de la conquista
y el de la colonización? ¿Cuál es si no el del
inicio del exterminio de las únicas culturas que, con todo derecho,
hubieran podido llamarse “americanas”? Y eso, a condición
de olvidar que el mismo nombre de “América” nos fue dado por Europa.
Pero fue el cubano Manuel Justo Rubalcava quien, antes que Bello – y de
un modo más beligerante – dibuja la raya separatista en el suelo
y lanza el desafío. Rubalcava había nacido en Santiago de
Cuba en 1769 y murió allí en 1805. Considerando la
fecha de su muerte, su “Silva cubana” tiene, necesariamente, que haber
sido escrita mucho antes que las “Silvas americanas” de Bello. En
el sabor, en el gusto, tienen lugar las primeras escaramuzas separatistas
de los criollos, el primer grito de independencia: “Más suave que
la pera / En Cuba es la gratísima guayaba”. Hemos hablado
de desafío e insinuado el espacio de la batalla. Pero donde
esta se libra realmente es en las praderas de nadie, en las tembladeras
de la seducción: “El célebre Aguacate / Que aborrece al principio
el europeo / Y aunque jamás lo cate / Con el verdor seduce
su deseo”.
 americanas,
sino su superioridad. Sólo que, una vez más, este afán
está irónicamente condenado de antemano a repetir el modelo.
Si el marañón es “más grato que la guinda”, ello se
debe a que su “color rozagante” figura “en lo pálido” el de Adonis.
La fruta americana se construye en el discurso criollo con todos los tópicos
culturales del imaginario europeo. A cada paso nos topamos con Jano,
con “los rayos de Cyntio reluciente”, con Horacio. El anón
no es sino el “Argos de las frutas”. Rubalcava nos recuerda en mucho
a Oviedo. Para éste, el mamey es “de más suave gusto
que el melocotón”, mientras que aquél nos dirá que
“la gratísima guayaba” es más “suave que la pera”.
Si Oviedo nos dice que la guayaba “es muy buena fruta, y mucho mejor que
manzanas” para “quien la tiene en costumbre”, Rubalcava nota que sólo
“al principio el europeo” (es decir, cuando no se ha acostumbrado todavía)
“aborrece” el Aguacate. Lo que en
americanas,
sino su superioridad. Sólo que, una vez más, este afán
está irónicamente condenado de antemano a repetir el modelo.
Si el marañón es “más grato que la guinda”, ello se
debe a que su “color rozagante” figura “en lo pálido” el de Adonis.
La fruta americana se construye en el discurso criollo con todos los tópicos
culturales del imaginario europeo. A cada paso nos topamos con Jano,
con “los rayos de Cyntio reluciente”, con Horacio. El anón
no es sino el “Argos de las frutas”. Rubalcava nos recuerda en mucho
a Oviedo. Para éste, el mamey es “de más suave gusto
que el melocotón”, mientras que aquél nos dirá que
“la gratísima guayaba” es más “suave que la pera”.
Si Oviedo nos dice que la guayaba “es muy buena fruta, y mucho mejor que
manzanas” para “quien la tiene en costumbre”, Rubalcava nota que sólo
“al principio el europeo” (es decir, cuando no se ha acostumbrado todavía)
“aborrece” el Aguacate. Lo que en  Oviedo
y Acosta es mera comparación de frutos (y en la cual casi siempre
triunfa el americano), en los poetas que hemos visto tiene lugar -al unísono-
el despegue (de) y el retorno a lo europeo. Ello se debe a los tópicos
y referencias culturales (en este caso mitológicos) que se interponen
en, obstaculizan y frustran el impulso separatista. Quisiera concluir
insistiendo en que el mismo imaginario, las mismas formas literarias que
problematizan y cuestionan nuestras pretensiones identitarias, son, al
mismo tiempo, las que las posibilitan. Y nos confirman que, aunque
no podemos ser absolutamente “americanos”, tampoco podemos ser “europeos”.
Que el secreto de lo que “somos” sigue estando encomendado a las peligrosas
voluptuosidades de la piña, a las amenazadoras veleidades del sabor.
Oviedo
y Acosta es mera comparación de frutos (y en la cual casi siempre
triunfa el americano), en los poetas que hemos visto tiene lugar -al unísono-
el despegue (de) y el retorno a lo europeo. Ello se debe a los tópicos
y referencias culturales (en este caso mitológicos) que se interponen
en, obstaculizan y frustran el impulso separatista. Quisiera concluir
insistiendo en que el mismo imaginario, las mismas formas literarias que
problematizan y cuestionan nuestras pretensiones identitarias, son, al
mismo tiempo, las que las posibilitan. Y nos confirman que, aunque
no podemos ser absolutamente “americanos”, tampoco podemos ser “europeos”.
Que el secreto de lo que “somos” sigue estando encomendado a las peligrosas
voluptuosidades de la piña, a las amenazadoras veleidades del sabor.