Fernando
Villaverde: el dossier
Siguiendo la sabia recomendación de
nuestro amigo Jorge Ferrer, dedicamos En la loma del angel al narrador
cubano Fernando Villverde. A tal efecto hemos preparado un dossier que,
estamos seguros, será de sumo interés para nuestros
lectores. A la introducción de Villaverde -- escrita por Ferrer
-- le sigue una entrevista que también éste realizara al
escritor, y fragmentos de la novela inédita Desastres de la
postguerra. A esto agregamos el artículo Penúltimo
collage o defensa de Fernando Villaverde, de Lorenzo García
Vega, y, para concluir, fragmentos de "Novias falsas", de Las tetas
europeas (un libro tan difícil de encontrar hoy como las
mismísimas tetas europeas).
La Habana Elegante agradece a Jorge Ferrer, a
Lorenzo García Vega, y, por supuesto, al propio Fernando
Villverde, sus respectivas coolaboraciones en la preparación de
este dossier.
Introducción
Jorge Ferrer
Fernando Villaverde (La Habana,
1938) dejó Miami hace unos cinco años para venir a
Barcelona. Alguna vez me contó que esta ciudad ganó la
lotería de su jubilación entre otras varias: Avignon,
París, Madrid, Toulouse. Y hasta aquí se trajo sus
libros, los propios y los ajenos, y la condición de ser uno de
los escritores menos leídos de la literatura cubana, esa enanita
con ínfulas de leviatán, que menosprecia, desconoce y
arrima, sorda entre los clamores del aúpa.
Todo eso se trajo aquí Villaverde en su
trashumancia, como los sirgadores del Volga o el Tajo, aunque en recio
container trasatlántico, y también ese sillón thai
desde el que conversa infatigable, y los cuadros de Arturo
Rodríguez, y los muebles y toda una estética "Miami,
años 80", que parece tan fuera de lugar en el barrio del
Eixample, como Fernando parece haber estado siempre en cualquier sede
de su literatura, sea en Nápoles, Praga, Boston o
Rávena.
La gentileza de Morán me ha permitido
reunir aquí estos pocos indicios fernandianos: fragmentos de una
novela recién terminada, uno de los relatos de Las tetas europeas, libro que parece
ya imposible de encontrar, un texto que le dedicó Lorenzo
García Vega hace más de una década y hasta ahora
inédito ― el gran Lorenzo que sonríe gozoso ante los
malabares del mencionado aúpa ―, y, por último, una
entrevista a Villaverde. No me parece mala introducción para
promover rastreos por librerías de segunda mano (sé de
una en Eureka, California, que todavía tiene un par de
ejemplares de Los labios pintados de
Diderot) y ojalá que también la curiosidad de
algún editor todavía ajeno al acarreo de tristes
tópicos y peores trópicos. Lévi-Strauss
decía que lo más curioso de los últimos es su
sólido aire de pasados de moda. ¡Ay, Claude, si tú
supieras!
Entrevista
a Fernando Villaverde
Jorge Ferrer
Jorge Ferrer - Hombre de letras, pero antes, o siempre, hombre de cine.
Tus personajes se pasean por las salas oscuras, evocan escenas de las
películas más disímiles, sueñan, como en
"Las tetas europeas", con la desnudez entrevista de las actrices de los
cuarenta y los cincuenta. Un fecundo trasvase hacia la literatura, pero
también están las películas que hiciste en Cuba y
Nueva York, casi todas irrecuperables.
Fernando Villaverde - Cuando yo comienzo a querer ganar un modo de
expresión, son al cine y el teatro a quienes primero echo el
ojo. El cine como una cosa bastante utópica, porque qué
cine había en Cuba entonces. Uno mínimo y sumamente
comercial. No había nada, salvo las pocas cosas que se
hacían, las coproducciones con Méjico… Pero todo eso era
un mundo que estaba ya copado y en buena medida predeterminado. Por
otra parte, ya comenzaban los grupos teatrales, el teatro de bolsillo y
todo aquello, pero ese interés ya estaba claro en mí.
Entonces, cuando se produce la revolución y surge el ICAIC, yo
aunque ya había publicado un cuento y escrito algunas cosas…
J.F. - Un cuento, cuya acción sucede en un teatro, publicado en
la revista Carteles…
F.V. - Exactamente. Pero aunque yo estaba dentro de todo eso, para
mí no hay vacilación: me interesa más el cine que
ninguna otra cosa. Bueno, pues el cine es para mí la
metodología que me gusta, el mundo que me gusta… Pero yo no
pensaba en el cine en términos de que alguien me traía de
pronto un guión y yo me iba a un set a filmar. Para mí la
idea de hacer una película era concebirla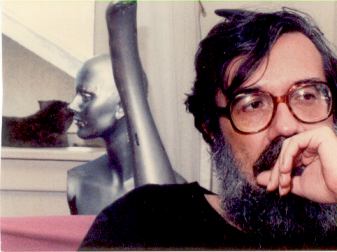 desde el inicio.
Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los
años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo
dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque
hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de
la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo
que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como
pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A
veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas
pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me
daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se
habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se
parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,
salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el
que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no
escribía físicamente, porque lo que hacía eran
películas que yo quería que se crearan solas, hasta el
punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último
que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me
interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo
cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer
después con aquello. Esos metros de película ya no
existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,
que hacía cine underground
en Nueva York, y que jamás hacía copias de sus
películas: las filmaba, las proyectaba, iba empatando la
película a medida que se rompía y cuando ya se le
había deshecho toda, la tiraba. De todo aquello he conservado un
par de cosas, lo demás… Recuerdo que cuando vine a Barcelona, mi
mujer encuentra una bolsa de esas enormes de basura que yo había
llenado de películas sueltas, porque no había botado los reels enteros, no fuera a ser que
alguien cogiera aquello, mi deseo es que fuera de verdad a la basura, y
entonces me dice que cómo había botado aquello y me
obligó a rebobinar parte de aquella película para
conservarla. Tarea inútil, por cierto, porque eso debe estar ya
medio sulfatado en nuestros rincones de aquí de Barcelona. A
veces me llegan unos olores muy extraños del lugar donde
están esas películas y me da la impresión de que
eso ya terminó su vida, pero no fueron hechas con ningún
propósito… son películas experimentales que haces con
apenas 200 0 300 dólares, así que las ideas no tienen que
ser muy perdurables que digamos. desde el inicio.
Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los
años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo
dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque
hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de
la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo
que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como
pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A
veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas
pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me
daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se
habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se
parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,
salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el
que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no
escribía físicamente, porque lo que hacía eran
películas que yo quería que se crearan solas, hasta el
punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último
que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me
interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo
cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer
después con aquello. Esos metros de película ya no
existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,
que hacía cine underground
en Nueva York, y que jamás hacía copias de sus
películas: las filmaba, las proyectaba, iba empatando la
película a medida que se rompía y cuando ya se le
había deshecho toda, la tiraba. De todo aquello he conservado un
par de cosas, lo demás… Recuerdo que cuando vine a Barcelona, mi
mujer encuentra una bolsa de esas enormes de basura que yo había
llenado de películas sueltas, porque no había botado los reels enteros, no fuera a ser que
alguien cogiera aquello, mi deseo es que fuera de verdad a la basura, y
entonces me dice que cómo había botado aquello y me
obligó a rebobinar parte de aquella película para
conservarla. Tarea inútil, por cierto, porque eso debe estar ya
medio sulfatado en nuestros rincones de aquí de Barcelona. A
veces me llegan unos olores muy extraños del lugar donde
están esas películas y me da la impresión de que
eso ya terminó su vida, pero no fueron hechas con ningún
propósito… son películas experimentales que haces con
apenas 200 0 300 dólares, así que las ideas no tienen que
ser muy perdurables que digamos.
J.F. - Yo he visto algunas y son bien interesantes. En Lady's Home Journal, donde
actúa precisamente Miñuca, a la que mencionabas hace un
momento, hay un claro acarreo entre el teatro, una manera, digamos que
literaria, de narrar y el propio arte cinematográfico.
F.V. - La imbricación de cine y teatro… Mira, muchos de los
mecanismos, que son semejantes a los que actúan en uno cuando se
plantea una película argumental, como las que yo hice en Cuba,
hacia el final, después de los documentales, son propios de
patrones literarios ya aprendidos. De la misma manera que estoy seguro
de que cuando escribo ahora, muchas veces lo hago siguiendo patrones
cinematográficos que aprendí y de los que sigo
disfrutando, porque el cine para mí es una curiosidad que
jamás se ha agotado. Le dedico mucho tiempo al cine y al teatro.
J.F. - Un autor de relatos que ha aparecido en varias antologías
y al que normalmente lo asocian precisamente con esos cuentos y los que
se publican, de tanto en tanto, en revistas. En tus libros, sin
embargo, hay textos de una extensión que rebasa con mucho la que
el canon y la costumbre adjudican a los relatos. Pienso en Los labios pintados de Diderot, del
libro homónimo, y en Las
criaditas, de Las tetas…
F.V. - Sí. Hay una cosa: hablo de relatos y lo cierto es que
todo el mundo habla de tres de los libros que tengo publicados, como de
libros de relatos, pero yo veo esos textos como muy unificados. Yo no
puedo decir que son novelas, porque se trata de un concepto ya fijado y
que es mejor olvidar, pero para mí se trata de textos
unificados, porque los tres, tanto Crónicas
del Mariel, como Los labios
pintados de Diderot y Las tetas europeas, están
conformados por relatos que se escribieron como piezas de un libro que
perseguía un propósito concreto como totalidad, como
equilibrio. Crónicas del Mariel
es algo totalmente diferente, aunque viene a ser lo mismo, en el
sentido de que yo quería expresar un fenómeno
específico a través de toda una serie de figuras y
episodios. Al principio, le decía a la gente que se trataba de
una novela episódica con un protagonista que es el Mariel, no es
uno u otro de los personajes, sino el hecho específico, y es una
novela que se escribió en continuidad. Lo mismo pasa con Los labios pintados…, cuyos relatos
escribí uno tras otro. La única diferencia puede radicar
en el orden que luego les di, cuya motivación claro que ya no
tengo en el recuerdo. Esa es la única diferencia. Pero en todos
los casos son libros que se han escrito continuamente. Y que al
terminarlos tenían esa unidad. Ahora mismo, por ejemplo, estoy
trabajando en un libro de relatos, pero también se trata de un
libro cerrado, con una unidad muy concreta: todo sucede en Nueva York,
todos los personajes son latinoamericanos. A veces me planteo mandar
alguno de esos relatos a una revista o a un concurso y cuando lo veo
separado del conjunto me quedo perplejo y me parece que no tiene
suficiente fuerza, pero en realidad lo que pasa es que es un
capítulo de un libro. En cuanto lo incorporo al libro en mi
pensamiento, vuelve a ganar toda su fuerza, al religarse con el resto y
me siento muy satisfecho con él, de la misma manera que al
haberlo desgajado del libro comienzo a notar una cantidad de momentos
tenues… pero lo son porque han perdido sus hilos.
J.F. - Tu obra, desperdigada ella misma, parece un continuum de notas de viaje. Cuando
comencé a leerte, me sedujo inmediatamente esa exterioridad, ese
ánimo, casi apátrida, que alcanza lo mismo a París
que a Miami, ciudades en las que has vivido durante años…
R. Francamente, en "Las criaditas", cuando escribo sobre Miami, la
consulta de ese médico y escribo sobre las cosas de Cuba…, que
yo haya escrito eso estando precisamente en Miami no significa nada
para mí. Yo miré el paisaje de Miami y todas las cosas
que estaba recolectando de  Miami con el mismo sentido de
viajero que
pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan
fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de
París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de
Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber
conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en
"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que
creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de
retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus
sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos
son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar
específico. Luego, quizás sea porque no estoy en
ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar
mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de
cuando yo era joven en Cuba, y no había venido revolución
alguna ni yo había oído ninguno de los nombres que
llevamos tantos años oyendo, una de mis preocupaciones era no
poder irme de allí alguna vez: ya yo tenía ganas entonces
de irme a otro lugar. Cuba ya se estaba agotando para mí y
necesitaba otros paisajes, otras latitudes, otros mundos… Por eso yo
vivo una contradicción desde hace cuarenta años, porque a
mí me dicen exiliado. Y lo soy efectivamente porque no puedo
negar esa palabra: negarla sería afirmar que en mi país
hay un gobierno lícito. Soy un exiliado porque en mi país
hay un gobierno que es tan ilícito como para decirle a la gente
que ha nacido allí si pueden entrar o salir de acuerdo a la
voluntad de un gobierno, lo cual para mí es uno de los
disparates más grandes que pueda haber en la convivencia humana
en el mundo y por eso soy exiliado, pero a la vez jamás lo he
sido íntimamente ni me he sentido exiliado en el sentido de
desterrado, porque durante toda mi vida no he hecho más que
responder a un deseo que tuve siempre: el de ir, ir, ir y seguir, y
caminar… Llego a cualquier lugar y me siento allí dentro y fuera
a la vez en el sentido de que al no sentirlo como un lugar ajeno, al
día siguiente de llegar ya me siento conviviendo con la gente de
allí, de la misma manera que lo hacía el día
anterior en un lugar en el que llevaba años residiendo, pero al
mismo tiempo en mi ser íntimo, me digo que esto tampoco es para
siempre, que aquí estoy de paso. En lo que escribo siempre me ha
pasado lo mismo: son lugares que a pesar de estar en ellos, los percibo
como lugares que son parte del Viaje, un Viaje que continúo
siempre. Miami con el mismo sentido de
viajero que
pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan
fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de
París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de
Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber
conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en
"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que
creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de
retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus
sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos
son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar
específico. Luego, quizás sea porque no estoy en
ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar
mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de
cuando yo era joven en Cuba, y no había venido revolución
alguna ni yo había oído ninguno de los nombres que
llevamos tantos años oyendo, una de mis preocupaciones era no
poder irme de allí alguna vez: ya yo tenía ganas entonces
de irme a otro lugar. Cuba ya se estaba agotando para mí y
necesitaba otros paisajes, otras latitudes, otros mundos… Por eso yo
vivo una contradicción desde hace cuarenta años, porque a
mí me dicen exiliado. Y lo soy efectivamente porque no puedo
negar esa palabra: negarla sería afirmar que en mi país
hay un gobierno lícito. Soy un exiliado porque en mi país
hay un gobierno que es tan ilícito como para decirle a la gente
que ha nacido allí si pueden entrar o salir de acuerdo a la
voluntad de un gobierno, lo cual para mí es uno de los
disparates más grandes que pueda haber en la convivencia humana
en el mundo y por eso soy exiliado, pero a la vez jamás lo he
sido íntimamente ni me he sentido exiliado en el sentido de
desterrado, porque durante toda mi vida no he hecho más que
responder a un deseo que tuve siempre: el de ir, ir, ir y seguir, y
caminar… Llego a cualquier lugar y me siento allí dentro y fuera
a la vez en el sentido de que al no sentirlo como un lugar ajeno, al
día siguiente de llegar ya me siento conviviendo con la gente de
allí, de la misma manera que lo hacía el día
anterior en un lugar en el que llevaba años residiendo, pero al
mismo tiempo en mi ser íntimo, me digo que esto tampoco es para
siempre, que aquí estoy de paso. En lo que escribo siempre me ha
pasado lo mismo: son lugares que a pesar de estar en ellos, los percibo
como lugares que son parte del Viaje, un Viaje que continúo
siempre.
J.F. - No sé si esto te ha llevado a considerar tu literatura en
términos postnacionales…
F.V. - Tengo muy claro que la manera en que hablo y, por lo tanto, la
manera en que escribo se fundamentan en mis primeros veintitantos
años en Cuba. Decir que yo no soy un escritor cubano, aunque
lleve muchos más años fuera de Cuba que los que
pasé allí, sería una idiotez, porque el fundamento
de lo que escribo está en toda aquella vida, en todo aquel
aprendizaje, en aquel ámbito en el que aprendí a hablar,
a pensar, a convivir y a leer. Aunque mi escritura haya ido muy lejos,
y no creo que haya ido tan lejos, toda ella se fundamenta ahí.
Me acuerdo que de muchacho, cuando comenzábamos a despertar a la
literatura y al arte, nuestros modelos, la gente que veíamos
como figuras míticas eran Rimbaud, Joseph Conrad, e incluso,
más cerca, los escritores de la generación perdida que se
habían ido a Francia o Italia… Y nosotros, de pronto,
estábamos en un país, cuyo gobierno se proclama
internacionalista, pero genera unas fuerzas contrarias, unas exigencias
nacionalistas extremas, que te dicen que si te vas dejas de ser
ciudadano de ese país por traidor, y que, además, es
secundado en eso por montones de escritores del mundo entero, a quienes
les parece maravilloso que un autor noruego decida instalarse pongamos
que en Tanzania y ensalzan la curiosidad intelectual de ese sujeto,
pero entonces un cubano que deja Cuba para instalarse en España,
Canadá, Estados Unidos o Venezuela les parece un traidor, un
sinvergüenza, alguien carente del sentido de nación.
¿Acaso Noruega no es una nación? ¿Qué
exigencia es esa que se nos plantea a nosotros? Un absurdo. Absurdo que
obedece a principios políticos, mientras olvida por completo
cuáles son los verdaderos principios básicos del acto de
pensar, que es para lo que un escritor funciona, para el pensamiento y
no para la política. Aparte de eso, esto empata con algo que
estaba leyendo hace unos días acerca de un personaje de Nabokov,
un escritor que se horroriza al constatar que a partir de 1917 a los
escritores rusos sólo les era dado escribir sobre la
revolución y yo recordaba que algo similar nos había
ocurrido a nosotros y no dejaba de preguntarme el por qué el
hecho de que en Cuba se hubiera producido una revolución nos
obligaba a escribir precisamente sobre ella. Yo he escrito sobre eso
también, pero no siempre lo he hecho por una suerte de, digamos,
obligación con mis congéneres. El libro del Mariel
sí lo escribí al verme ante una situación que se
me imponía: el ver a gente a la que era como yo,
encontrármelos después de años de residencia fuera
de Cuba… y decidí hacer la crónica de ese acontecimiento.
Pero en general he escrito de lo que me ha dado la gana. El hecho de
ser cubano no me obliga a escribir sobre Cuba. De lo que se trata es de
hacer una literatura que esté siempre en la frontera.
¿Cómo se nos va a querer imponer una literatura dentro de
fronteras? Eso no tiene ningún sentido. Pero, desgraciadamente,
veo que se trata de algo que pesa en la obra de muchos autores cubanos.
J.F. - Como rehuyes también el corsé de los
géneros. Sueles tomar caminos que llevan a un excurso
ensayístico, y metido ahí, en la arquitectura
renacentista, la pintura de Ramón Alejandro o la teoría
de la dramaturgia, parece que se te hiciera difícil volver al
relato, como si no hubiera distinción precisa.
F.V. - No es que yo quiera crear un sortilegio artificial. Hace unos
cuantos años leí el libro de Adorno sobre Mahler y me
causó un gran impacto por la manera en que se ajustaba a lo que
yo busco al escribir. Adorno habla de la multiplicidad de elementos que
componen cada sinfonía de Mahler, que él describe
precisamente como novelas, y afirma que rompen con el clasicismo,
porque en lugar de tener estructuras cerradas, tienen unas estructuras
en transcurso, como las de la novela. Lo que me resultó
más interesante de ese ensayo fue el peso que, según
Adorno, daba Mahler a lo imaginario en sus sinfonías, a los
sueños. Adorno afirma allí que todo eso es parte de la
vida de uno, que lo que uno sueña o imagina es tanto parte de la
vida como lo que vive efectivamente, son elementos que están
dentro de uno. Creo que toda la literatura mía proviene de esa
convicción que tengo de que no pueden establecerse
límites entre imaginación y realidad, entre sueño
y realidad. Y no te hablo desde una perspectiva surrealista, sino
precisamente de algo que puede ser opuesto al surrealismo. Se trata de
una continuidad, de una amalgama, que abarquen la manera en que vivo y
percibo lo que vivo gracias al trabajo de mi imaginación, a la
forma en que lo transforma, lo domina. Hay algo ahí que es
absurdo separar.
J.F. - Ahora has terminado una novela de la que reproducimos
aquí unos fragmentos. Confirmo: novela, sin recurrir a la suma
de relatos…
F.V. - La escritura tiene momentos verdaderamente divertidos. Cuando
comienzo a escribir trato de precisar claramente lo que quiero hacer,
pero dejando que la idea salga al galope y me conduzca por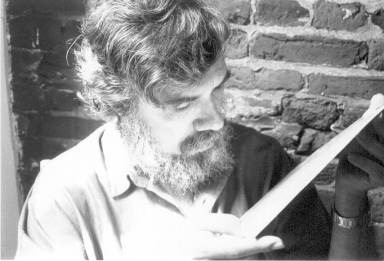 caminos que
no imagino. Con esta novela ha sucedido algo así. Nació
de un relato que pensaba incluir en Los
labios pintados de Diderot. Tenía escritas un
montón de tarjeticas, porque así fue con Los labios…, que lo escribí
en tarjeticas, para ese relato sobre Berlín, el Muro, la guerra
y mis impresiones de esa ciudad en la que permanecí diez
días al salir de Cuba. Y comencé a trabajar en ese
relato, pero no acababa de unirse al libro, todo en él
seguía siendo muy tenue, muy débil, flojo. Y las
tarjeticas terminaron yendo a parar a un sobre manila, amontonadas. Y
pasaban los años, publiqué Las tetas europeas… Y a cada rato me
encontraba con el sobre manila al abrir alguna caja, un relato que
nunca se escribió, pensaba, un episodio inconcluso… Pero se fue
cocinando hasta que un día se me acumularon dos o tres ideas que
lo rondaban y volví a él. Fue algo muy simpático,
porque veía por primera vez la posibilidad de desarrollar
aquello y engarzarlo sobre una base sistemática, y de pronto me
dije que lo primero era copiar las anotaciones en el computer. Fue una diversión
enorme, porque cogía cada tarjetica, escribía dos
líneas y luego apartaba la vista de ella y comenzaba a escribir
y escribir, y me fui percatando de que lo que en inicio debía
resultar en un par de páginas, terminaba teniendo ocho o diez y
aquello seguía y seguía creciendo. ¡Qué
alegría! Primero me dije que iba a salir un relato largo como
"Los labios pintados de Diderot" y de pronto siguió
extendiéndose y terminó en una novela de doscientas y
pico de páginas. caminos que
no imagino. Con esta novela ha sucedido algo así. Nació
de un relato que pensaba incluir en Los
labios pintados de Diderot. Tenía escritas un
montón de tarjeticas, porque así fue con Los labios…, que lo escribí
en tarjeticas, para ese relato sobre Berlín, el Muro, la guerra
y mis impresiones de esa ciudad en la que permanecí diez
días al salir de Cuba. Y comencé a trabajar en ese
relato, pero no acababa de unirse al libro, todo en él
seguía siendo muy tenue, muy débil, flojo. Y las
tarjeticas terminaron yendo a parar a un sobre manila, amontonadas. Y
pasaban los años, publiqué Las tetas europeas… Y a cada rato me
encontraba con el sobre manila al abrir alguna caja, un relato que
nunca se escribió, pensaba, un episodio inconcluso… Pero se fue
cocinando hasta que un día se me acumularon dos o tres ideas que
lo rondaban y volví a él. Fue algo muy simpático,
porque veía por primera vez la posibilidad de desarrollar
aquello y engarzarlo sobre una base sistemática, y de pronto me
dije que lo primero era copiar las anotaciones en el computer. Fue una diversión
enorme, porque cogía cada tarjetica, escribía dos
líneas y luego apartaba la vista de ella y comenzaba a escribir
y escribir, y me fui percatando de que lo que en inicio debía
resultar en un par de páginas, terminaba teniendo ocho o diez y
aquello seguía y seguía creciendo. ¡Qué
alegría! Primero me dije que iba a salir un relato largo como
"Los labios pintados de Diderot" y de pronto siguió
extendiéndose y terminó en una novela de doscientas y
pico de páginas.
J.F. - Es un libro todavía sin editor…
F.V. - Sin editor. En una reciente entrevista dije que ya pronto
tendré más libros inéditos que publicados. Es una
especie de carrera a ver cuál de esas dos circunstancias gana.
J.F. - La tuya es una obra que a pesar de su importancia y su
singularidad no ha tenido una suerte editorial, una salida clara,
aceitada.
F.V. - Hay una serie de realidades concretas que me dificultan publicar
en España. Y no voy a entrar en ellas, porque son demasiado
triviales e, incluso, tontas. También es cierto que dedico el
tiempo a escribir y apenas me empeño en conseguir publicar lo
que escribo y, desde luego, a buscar los caminos que conduzcan a la
publicación de lo que escribo. Hay una torpeza evidente en eso…
Con respecto a la novela, te digo que sí puede acabar
publicándose. Y me gustaría que se publicara, acaso por
romanticismo, porque se trata de un libro muy entroncado con los
momentos que está viviendo la literatura, si bien es un
entronque que detecté a posteriori, porque no fue ese el
propósito con que lo escribí. De publicarse ahora se
verían más claros todos esos elementos que lo asocian con
la literatura que se está escribiendo en estos años y con
Alemania, con lo que sucede en Alemania. Y al mismo tiempo,
también ronda cierta literatura escrita últimamente por
cubanos dentro y fuera de Cuba, porque en el libro están
presentes las perspectivas que traza toda transformación, todo
cambio en una nación. Es una lectura que está más
escondida, pero también se hace presente.
J.F. - ¿Sigues la literatura escrita por cubanos? Tus lectores
conocen de tus cuitas con la visión, que me consta te obligan a
ser muy estricto con los libros que decides leer.
F.V. - Bueno, hay muchas cosas que están ocultas por ahí
y que uno descubre por casualidad. Textos de gente que está
escribiendo sin más aliento que el de ellos mismos, sin el
apoyo, como le pasa al noventa por ciento de los escritores, de las
instituciones de su país. Hay otros que son glorificados por
circunstancias extraliterarias. Hay que andarse, pues, con mucha
suspicacia y mucha viveza, averiguando quiénes son, escuchando
los juicios de los amigos en quienes uno a aprendido a confiar, en el
olfato. Así que leo libros escritos por cubanos, pero no
constituyen ni mucho menos mis lecturas ni mis afanes exclusivos..
Fragmentos de la novela
inédita Desastres de la
postguerra
13
No logro encontrar una farmacia abierta. En la forzosa media lengua con
la cual pretendemos comunicarnos, deduje que la conserje del hotel me
indicaba una, torciendo a la izquierda a unas dos cuadras. Pudimos
entendernos: la farmacia está ahí. Pero cerrada;
sería esto lo que trataba de hacerme saber ella con la
matraquillosa palabra que me repetía y nunca le entendí.
Me lanzo al albur por calles desconocidas, ateniéndome a la ruta
más concurrida y procurando seguir un rastro que, si bien no de
piedrecitas como el de Hansel, confío a mi memoria, con la
esperanza de que esos signos particulares que voy descubriendo y
pretendo hitos lo sean de verdad y no se me repitan luego cada dos
esquinas.
Al cabo de lo que calculo será
más de media hora de marcha decido regresar al hotel con las  manos
vacías, sin esas aspirinas pedidas por mi mujer para
intentar calmarse un dolor de cabeza. Peor que volver sin la medicina
sería inquietarla con una tardanza más prolongada de lo
lógico, desesperarla suponiéndome extraviado por calles
desconocidas y solares yermos, sin saber a dónde he ido a parar
y menos cómo preguntarlo. Y quién sabe si, en su asustada
imaginación, metido en problemas o incluso detenido por haberme
aproximado demasiado sin notarlo a ese infranqueable y vedado sector
occidental que, por poco que llevemos aquí, va adquiriendo ya el
color de un sublime territorio, una Arcadia feliz o un Shangri-la. Si
esto es así para mí en tan corto tiempo qué
fulgores místicos no podrá despedir el Occidente para
estos alemanes orientales obligados a convivir con él, incapaces
de ignorarlo; conocedores de que a su lado rebosan esos cuernos de la
abundancia cuya existencia sus dirigentes no pueden sino resignarse a
aceptar pero condenan por mal habidos, perniciosos; refiriéndose
a ellos peor de lo que debe haber hablado Dios Padre a Adán y
Eva cuando les prohibió acercarse al tentador fruto prohibido
del Edén. manos
vacías, sin esas aspirinas pedidas por mi mujer para
intentar calmarse un dolor de cabeza. Peor que volver sin la medicina
sería inquietarla con una tardanza más prolongada de lo
lógico, desesperarla suponiéndome extraviado por calles
desconocidas y solares yermos, sin saber a dónde he ido a parar
y menos cómo preguntarlo. Y quién sabe si, en su asustada
imaginación, metido en problemas o incluso detenido por haberme
aproximado demasiado sin notarlo a ese infranqueable y vedado sector
occidental que, por poco que llevemos aquí, va adquiriendo ya el
color de un sublime territorio, una Arcadia feliz o un Shangri-la. Si
esto es así para mí en tan corto tiempo qué
fulgores místicos no podrá despedir el Occidente para
estos alemanes orientales obligados a convivir con él, incapaces
de ignorarlo; conocedores de que a su lado rebosan esos cuernos de la
abundancia cuya existencia sus dirigentes no pueden sino resignarse a
aceptar pero condenan por mal habidos, perniciosos; refiriéndose
a ellos peor de lo que debe haber hablado Dios Padre a Adán y
Eva cuando les prohibió acercarse al tentador fruto prohibido
del Edén.
Camino del hotel y concentrado en ir
desgranando esas pistas confiadas al recuerdo para no desviarme en mi
ruta de regreso, la concentración me va dejando absorto,
pensando sin saber incluso lo que pienso, mirando en torno mío
con ojos vacuos y dejando vagar mis pensamientos por donde ellos
quieran, guiados por el mismo automatismo de mis mecánicos
pasos. De repente noto, como si una mano agarrase súbitamente
esos hilos dispersos por mi mente e hiciese poderosa un haz con todos
ellos, que en esta ciudad, caminando como lo hago ahora por sus calles,
me siento como nunca antes acompañado en mi andar por una
presencia, mejor dicho por una multitud de presencias. Al instante,
esta percepción me causa desasosiego, un sabor desagradable. No
es para menos; no está en mí. No creo o por lo menos no
me inquieta, no dedico cavilaciones a ninguna de las variantes que
conozco o pueda concebir del más allá, así
provengan del más hondo y elaborado misticismo o la más
primitiva de las supersticiones. Lógico que me cause una
sacudida descubrir que estoy dotando sin quererlo al aire mismo del
espesor viviente achacable a la presencia invisible en él de un
constante ir y venir, como soplos o caudales, las entrecruzadas
corrientes de un sinnúmero de criaturas.
Es un amago de certeza y, aunque recuperado de
mi automático vagar, enterado ya de por dónde van mis
pensamientos, no consigo disiparlo. Al contrario, se agudiza, me
penetra. Miro hacia unos edificios y sobre el desolado solar yermo que
me separa de ellos no veo como debería ver una absoluta
transparencia sino, contradiciendo la evidencia de mis ojos, mi mente
me convence de que allí flotan suspendidas infinidad de algo
más que sugestiones, esencias que han perdido para siempre
cualquier posibilidad de solidez pero sin embargo están
innegablemente ahí, lo mismo desasosegadas y entregadas a ese
perpetuo girar que las recorre y entrelaza que en una impávida
resignación, inmóviles en la aparente espera de esa
posible hora final que ansían les llegue de una vez.
No se trata en modo alguno de hálitos
fantasmales capaces de infundirme un infantil terror. Tampoco vahos
espirituales transidos de revelaciones místicas; ni por un
momento considero la ridícula presunción de haberme
convertido en médium. Es otra cosa, un barrunto; fluye hacia la
convicción de que, más allá de su muerte, de su
desaparición de ante nuestros ojos, esa multitud de seres idos
que rondan estas calles merodean por ellas en incesante
alteración día y noche, en torno a quienes aún
estamos vivos -no creyéndome único, debo pensar que lo
mismo ocurrirá, de manera sensible, a muchos-, y no logran a su
pesar la desaparición, ese perderse tan deseado. Quién
sabe si esto les ocurre porque se sienten desorientados, no reconocen
del todo el lugar en donde están, confundidos ante la desoladora
transformación de que fue objeto el lugar donde sus vidas
transcurrieron; un sitio abolido, irreconocible de la noche a la
mañana, en ese indefinido período en que a todas estas
gentes les habría demorado despertar a la muerte.
Comprendo que estos pensamientos no son
míos, no se adecúan a quien soy. Esta última frase
aceptaría la otra vida, algo para mí irreconocible, una
esperanza y un afán por los cuales realmente no puedo suspirar.
Y sin embargo, no he podido menos que frenar mi marcha, sujeto por una
desazón que ni siquiera es susto, detenerme en la acera a
contemplar este espectáculo no presenciado sino infundido,
inmóvil ante él como si de verdad pudiese verlo hasta en
sus últimos detalles. Es más, según pasan los
segundos, pues sólo eso ha transcurrido desde mi inicial
asombro, diría que comienzo además a escuchar una especie
de rumor disperso a la deriva; crece y se apaga impredecible, se disipa
y renace en discretas marejadas, inteligible sólo como murmullo,
y tan indescifrable como poco antes me resultaron las indicaciones de
la conserje del hotel. Los sé suyos, sus llamados, voces que
más bien buscan un afecto, en nada parecidas a ese lamento
atribuido por los supersticiosos a los difuntos, aunque en ellas pueda
detectarse por momentos el rumor de cierta queja.
Es cuestión de instantes que mi
conciencia vuelva en sí y vaya borrando con incómoda
prisa las turbulentas impresiones que de manera tan singular y
convencida han calado en mí. Tan penetrantes fueron que sin
haber alterado en forma notable mi modo de pensar ni aproximarme a
convicciones esotéricas, no me han abandonado desde entonces. La
certidumbre de lo ocurrido en aquellos instantes de paseo, lo captado
durante aquellas percepciones, para siempre ha quedado conmigo y he
preferido dejarlo tal como fue, igual de inexplicable. Ponerme a
dilucidarlo, como algunos intentan tras sentirse inmersos en
experiencias similares, buscando explicaciones sobre auras o
emanaciones cerebrales en intentos de conciliar un materialismo
descreído con hechos de sutil explicación, me resulta un
pobre y temeroso intento de restarles valor, algo así como
pretenderlas algo estomacal. Sería rebajar con arrogancia la
veracidad de unas constancias irrefutables y reales que, sin temor a
lucir mago de feria, diría pudieron acercárseme. A lo
más que han llegado mis pensamientos en sus fugaces intentos por
dar coherencia a un suceso de sustancia tan irracional ha sido a una
conclusión basada en intuiciones ilógicas, ese
frágil lecho en bastantes ocasiones más acertado que
ninguno: demasiados muertos hubo en Berlín, en demasiado poco
tiempo. Su multitud fue mucha; excesivas también, hasta el punto
de resultar incomprensibles, las ruinas -por lo menos en aquel momento;
después nos hemos habituado a más-. Viéndose en
medio del territorio lunar en que se había convertido su ciudad,
creyeron equivocados, sin necesidad de irse bajo tierra a sus
sepulcros, que estando aún sobre la superficie reposaban ya en
su destinado cementerio. No habiendo estado yo hasta entonces en otra
de las tantas ciudades donde igual o peor devastación
sucedió o luego ha sucedido fue en ese primer cruce por un sitio
donde por un momento pasó la aniquilación donde pude
sentirlo, me caló. Pienso, también sin poder explicarlo,
que semejante percepción pudo serme posible una sola vez. De
viajar ahora a otros sitios incluso más diezmados, no
volvería, lo sé, a percibir aquel espesor desconsolado
del aire, aquel rumor lejano de zozobra que sentí entrar por mis
oídos y me dejó aterido.
(…)
23
Corremos el riesgo de echar nuestro viaje por la borda y eso que nadie
nos obliga, hemos aceptado por voluntad propia la insólita
invitación de Veronika de seguirla a un sitio que con chispas
traviesas anuncia desde el primer momento como lugar de citas secretas;
nos encantará conocerlo. Salimos tras ella con impulsividad
adolescente, en una expedición mal definida por las nocturnas
calles de Berlín que circundan nuestro hotel. Desde abordar la
acera, da ella a nuestra salida, con su calculada discreción y
vistazos de vigilancia en torno suyo, visos de expedición con
malos propósitos,
empresa criminal. Estamos actuando, lo sabemos
mi mujer y yo, como niños que se creen inmunes a los riesgos.
Pero puede más nuestra curiosidad y desechamos molestos las
probabilidades de que nuestra gentil Veronika, al comprometernos con un
paseo de cuyas metas sólo ha revelado la emoción de la
aventura, esté sacando sus uñas y pretenda hacernos caer
en una trampa policial para con ello ganarse unos galones.
Detrás de su semblante de juvenil retozo pueden esconderse los
taimados cálculos de una delatora que, aunque bisoña,
trae consigo un probado entrenamiento familiar, esa estirpe paterna de
la cual reniega sin demasiado énfasis ni enfado; como si su
posición jerárquica en un gobierno impuesto fuese un
adorno sin mayores consecuencias.
Se nos ha aparecido de improviso en el hotel, como persuadida sin
vacilar de encontrarnos en él y también de que para
convencernos de descartar cualquier temor ante las incógnitas de
su proposición de acompañarla le bastará la
confraternidad de la velada compartida hace dos días. A fin de
disipar dudas nos elogia: de todos sus conocidos en Berlín somos
nosotros los más adecuados para disfrutar junto con ella esa
sorpresa que nos aguarda y de la cual se niega a proporcionar mayor
explicación. Sólo una cosa nos ha dicho y varias veces:
no podemos ni soñar con el asombro que nos causará lo que
veremos, se trata de una ceremonia indescriptible programada a
intervalos imprecisos y a escondidas en algunas noches de
Berlín. Se selecciona con atención a los participantes e
incluso entre éstos hay a quienes, como nos sucederá a
nosotros, se les permite sólo presenciar. Es el caso de ella, su
estatura familiar -al escucharla no sé si debo asustarme
más; esa estatura va creciendo- la deja sumarse a capricho a
este círculo selecto, como si ello fuese parte del
adiestramiento de una elite a la cual por derecho de sangre pertenece.
El hecho de que a mi mujer y a mí nos queden como quien dice
horas de este lado del muro la ha inducido a venir a buscarnos sin
pensarlo más. Aunque quiero descartar aprensiones, me
intranquiliza oírla definir así nuestra partida. Es como
si la calculase sin regreso y esto diera el toque final a su
decisión de seleccionarnos; será el regalo de despedida
que nos llevaremos de este mundo, conoceremos uno de sus rincones
improbables. Da lo mismo si luego resolvemos desechar la
discreción, si nos pasamos de lengua y pregonamos a los cuatro
vientos las escenas presenciadas. Tan inconcebible para quien no lo
viva es el ritual al cual estamos a punto de asistir que así
alberguemos el propósito de proclamarlo en la primera plaza
pública, sólo con pensarlo dos veces concluiremos
más prudente nunca hacerlo. Nadie nos creería,
pasaríamos por locos, enajenados que lanzan injurias sin
sentido, propagandistas de tercera.
Me pone febril la caminata por las mortecinas callejuelas del centro de
Berlín. Algunas las habremos recorrido pero ni soñar en
medio de esta tenue media luz con identificarlas, aparte saberlas por
lo poco andado de nuestra vecindad. Me siento estúpido.
¿Cómo se nos ha ocurrido hacer caso a esta mujer,
meternos en semejante atolladero? Espero ver de un momento a otro a
varios policías surgiendo de una bocacalle a interceptarnos;
motivos no les faltarán, nuestro merodeo por estos intrincados
callejones, siguiendo rutas sin aparente rumbo entre construcciones
semiderruidas, basta para volvernos sospechosos, da la apariencia
indudable de que se trama algo indebido. Le habrán soplado a
Veronika el recelo de que nuestro secreto plan consiste en irnos, le
han sugerido que indague en nuestros proyectos, y ella, en vez de
acatar el tedioso papel de minucioso detective, prefiere el sendero
fácil y expedito de enredarnos en esta trampa que a la vuelta de
la esquina nos acecha. Si algo me hace desechar estos temores es
nuestra mínima, por no decir nula, importancia. ¿A
quién puede preocuparle a estas alturas que en efecto nos
vayamos? Llegados a este punto, contiguos al cruce de frontera, es como
si nos hubiésemos ya ido. mujer,
meternos en semejante atolladero? Espero ver de un momento a otro a
varios policías surgiendo de una bocacalle a interceptarnos;
motivos no les faltarán, nuestro merodeo por estos intrincados
callejones, siguiendo rutas sin aparente rumbo entre construcciones
semiderruidas, basta para volvernos sospechosos, da la apariencia
indudable de que se trama algo indebido. Le habrán soplado a
Veronika el recelo de que nuestro secreto plan consiste en irnos, le
han sugerido que indague en nuestros proyectos, y ella, en vez de
acatar el tedioso papel de minucioso detective, prefiere el sendero
fácil y expedito de enredarnos en esta trampa que a la vuelta de
la esquina nos acecha. Si algo me hace desechar estos temores es
nuestra mínima, por no decir nula, importancia. ¿A
quién puede preocuparle a estas alturas que en efecto nos
vayamos? Llegados a este punto, contiguos al cruce de frontera, es como
si nos hubiésemos ya ido.
Desembocamos en una plazoleta y ni que esperar tengo a la inmediata
mirada de complicidad que me lanza mi mujer para sentir poderosas ganas
de dar marcha atrás y echar con ella a correr sin mirar
atrás por donde mismo hemos venido, sin pararme a pensar tampoco
en lo irracional de una fuga así. Preferible sería a
seguir adentrándonos por esta ruta de esa mano que sin
atenuantes creemos ya culpable de Veronika, quien sin inmutarse y como
protegida por un halo, pues ningún celoso centinela nos sale
esta vez al paso, nos guía sin titubeos hacia su meta y
ésta no se nos puede hacer más clara: la casita cuya
aislada presencia campestre tanta curiosidad nos despertó no
más llegar y donde a punto estuvimos de tener un encontronazo
con las autoridades. Imposible olvidar, menos ahora, la estrepitosa
alarma demostrada por aquel riguroso vigilante ante nuestra imprudencia
de aproximarnos a espiarla.
Aquella primera vez lucía, no diré desierta, sí
vacía. Tanto que la pensamos museo, quizás sitio
venerable puntillosamente preservado. En todo caso cerrada, por no
definirlo mejor: clausurada, sin síntomas de vida. Ahora le
ocurre lo contrario, vibra en la noche impávida de Berlín
que la rodea. En medio de la apagada desolación de cuanta calle
desemboca en esta plaza reluce como una estrella polar que lanzara
destellos en el centro del cielo nocturno más oscuro. Son luces
cuyo origen se deduce sin poderlo precisar; las cortinas esconden
posibles salones de atrayente resplandor. De ellos emana una
vibración, el bullicio de una música apagada por
celosías y ventanas, el amplificado murmullo de numerosas voces
conversando al otro lado de esas paredes exteriores que, si bien
dotaron a la casa en nuestro primer encuentro de un inequívoco
aspecto humilde y rural, su nueva presencia brillante en plena noche la
dota sin embargo del distinto aspecto de palacio reservado,
íntimo retiro de príncipes de la época galante.
Ni que decirlo: a Veronika de sobra la conocen, la presumo asidua. O
bien esta labor de flautista de Hamelín que no dejo de recelar
le rinde dividendos o, como ella misma nos ha a medias sugerido,
estamos al presenciar, no importa si de lejos, un insólito
espectáculo. De natural tan entregada al entretenimiento y el
disfrute, no la imagino asistiendo a ceremonias ni remotamente
taciturnas. Pero aspecto de entretenida fiesta no tiene por de pronto
el lugar. Desde abrírsenos la puerta y cedérsenos el
paso, lo cual ocurre nada más reconocerla, más bien
descubro en torno un ambiente y una decoración impersonales, con
bastante de vestíbulo de gran hotel, un espacio que se pretende
acogedor no más al tránsito. La casa, que de
mansión tiene si acaso pretensiones, está bastante llena,
una habitación tras otra, tampoco a rebosar. Gente repartida en
grupos de similar presencia respetable, no necesariamente dignatarios
pero por lo menos funcionarios de algún rango, y a partir de
vocablos que alcanzo a distinguir, no pocos visitantes extranjeros,
entre quienes la diversidad es mayor: lo mismo comerciantes que
políticos y hasta algún que otro aventurero. Y algo
patente en todos ellos: sus bolsillos están llenos. Pronto tengo
la sensación de verme en una especie de recepción de
embajada, un agasajo de carácter diplomático, aunque ni
por un instante me creo que lo sea. Ni hubiese impuesto Veronika tanto
sigilo a la visita ni puedo suponerla atraída por una velada
semejante, no es su estilo una recepción donde los fruncidos
prevalecen. Ni estando a punto de iniciarse un suculento banquete de
langosta y ciervo puedo suponerla interesada en lo que sugiere este
sitio, menos en invitarnos a él con semejante cuota de
advertencias.
Lo que por fuera parecía vivienda no lo es, a no ser que al
fondo haya cuartos escondidos. Pausadamente la hemos ido recorriendo
entera y sus salones van apareciendo sucesivamente iguales al primero:
mesas centrales, algunas de regular vistosidad y otras con fiambres
poco apetitosos a los que casi nadie atiende, más bien puestos
ahí como un cumplido. Bastantes sillas, apenas ocupadas; al
estilo de las citas diplomáticas, los asistentes prefieren
permanecer de pie. Algo esperan, a punto de ocurrir. No están
aquí para conocerse, saludarse o conversar. Vienen con una idea
bien precisa, ese misterio del cual Veronika, pícaramente muda a
cuanta pregunta se nos ocurre hacerle, de viva voz o con los ojos, nos
ha invitado a ser testigos.
Se produce un movimiento. En una sala contigua detectamos una
pequeña conmoción que a no dudarlo, quienes nos rodean
reconocen. Se vuelve ese salón vecino un vórtice hacia el
cual convergen todos, arrastrándonos en la general marea. Al
entrar descubro abierta en el piso una especie de trampa; por quienes
me preceden comprendo que abre una ruta hacia abajo, será un
sótano. Construida sin atención a su elegancia aunque con
gran cuidado. Nada de escalerilla tiene, es una escalera con todas las
de la ley, con balaustrada que un resorte eleva hacia la sala desde la
cual descendemos, a fin de cuidar que no se baje ni un peldaño
sin apoyo. Nos toca el turno, Veronika nos cede el paso con ojos
relucientes y tras bastantes más escalones de los que supuse
accedemos a una caverna gigantesca, una bóveda
subterránea con puntal de varios metros que no más verla
deduzco sean bodegas, antiguos depósitos de vino.
Me equivoco y con el desmentido comienza al fin Veronika sus
explicaciones. La escuchamos; sé que mi mujer, como yo, con
aprensión. Si bien la ordenada compañía ha
disipado en algo nuestro temor a una alevosa celada, la curiosa
situación en que nos vemos no acaba de resultarnos 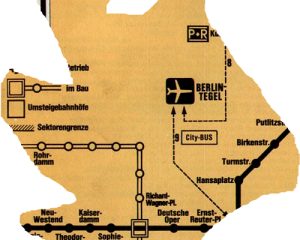 convincente;
no hay cómo garantizar que no nos estemos hundiendo en cenagales
capaces de costarnos caros, tanto como destruir nuestras esperanzas de
viaje. Veronika me aclara: no son bodegas donde estamos, es parte del
antiguo metro de Berlín. Tal como ha sucedido a las calles en la
superficie, muchos de sus túneles han quedado clausurados por
muros de ladrillo, réplicas del muro superior como si lo
prolongasen a través del asfalto. Nos encontramos en una de las
que fueron sus estaciones principales, ahora boquete inútil. La
red del metro, cortada en infinidad de puntos, sirve de poco comparada
con lo que fue, con lo que debe ser cualquiera. La mayoría de
las combinaciones y transferencias proyectadas cuando las distintas
líneas se cruzaban han dejado de existir. En cada uno de sus dos
lados ha quedado el metro limitado a hacer más bien las veces de
local tranvía, que transporta a la gente en elementales
recorridos. convincente;
no hay cómo garantizar que no nos estemos hundiendo en cenagales
capaces de costarnos caros, tanto como destruir nuestras esperanzas de
viaje. Veronika me aclara: no son bodegas donde estamos, es parte del
antiguo metro de Berlín. Tal como ha sucedido a las calles en la
superficie, muchos de sus túneles han quedado clausurados por
muros de ladrillo, réplicas del muro superior como si lo
prolongasen a través del asfalto. Nos encontramos en una de las
que fueron sus estaciones principales, ahora boquete inútil. La
red del metro, cortada en infinidad de puntos, sirve de poco comparada
con lo que fue, con lo que debe ser cualquiera. La mayoría de
las combinaciones y transferencias proyectadas cuando las distintas
líneas se cruzaban han dejado de existir. En cada uno de sus dos
lados ha quedado el metro limitado a hacer más bien las veces de
local tranvía, que transporta a la gente en elementales
recorridos.
En este sitio preciso en donde estamos, las vías han sido
cubiertas para dotar a la estación de la totalidad de su posible
espacio, tan enorme que se diría un hangar de dirigibles. En un
extremo ha sido erigido un estrado de madera y sobre él se alza
una mesa, en torno de la cual y más allá, cubriendo el
suelo en derredor y varios metros por detrás, se amontonan cajas
y paquetes, grandes y pequeños, dando a ese perímetro
aspecto de depósito del transporte ferroviario. Ante la mesa
está dispuesto alrededor de un centenar de sillas y es a ellas a
donde nos encaminamos, sentándonos nosotros tres, obedientes mi
mujer y yo a las menudas señas de Veronika, en una de las
últimas filas.
El programa previsto, el que sea, procede con animación. Se
abren dos puertas al fondo, en uno de los lados de la bóveda, y
una especie de comité de recepción va a dar la bienvenida
a un conjunto bastante numeroso que entra al salón y va a ocupar
las primeras filas de nuestro auditorio, muchas de cuyas sillas
habían quedado vacías, ahora sé que reservadas
esperando la llegada de estos personajes. Se tienen con los
recién llegados amplias cortesías; está claro: son
gente de buena posición, menos por alcurnia que por poseer mucho
dinero. “Son del otro lado”, es el previsible anuncio de Veronika,
quien de este modo nos hace conocer el asombroso dato de que por esa
puerta puede accederse al Occidente. No imagino en dónde
terminará ese pasadizo; si acaso alcanzo a suponer al otro lado
una teatral casita de muñecas semejante a la que nos
franqueó la entrada a este escondite.
Una vez en sus puestos los occidentales, comienza la subasta. Pues a
eso estamos asistiendo, una subasta de despojos y algo más,
bastante más, un caudal imprevisible. Según vamos
enterándonos, a medida que procede sin necesidad de más
aclaraciones de Veronika, trasiegan en secreto aquí los dos
mundos rivales mercancías cuya negociación les interesa y
que su ostensible enemistad -testigo de lo que presencio, llamarla
así es pecar de tonto, mejor decir pretensión de
enemistad- no les permite comerciar públicamente. Sea como sea,
mil detalles me faltan por descubrir y precisar. ¿Qué
conveniencias, qué afanes guían a los participantes,
qué propósitos han inducido a ambos gobiernos -de que
están los dos de acuerdo en un sinfín de cosas
sólo podría caberle dudas al más empecinado de los
fanáticos- a permitir esta especie de mercado de valores
subterráneo? No me bastará una noche para acceder a la
respuesta y no lo intento, sólo podría aventurar
hipótesis elucubradas. Mejor que este cavilar es concentrarme en
lo que en esta única ocasión tendré delante,
captar cuanto me sea posible del desconcertante acontecimiento.
Identifico una porción ínfima de los objetos que desfilan
por la mesa del subastador. Me asombra ver pasar ante mis ojos el
neceser de baño de Francisco José, sacar de él
para exaltar a los postores la navaja y las tijeras con las que sus
barberos, escultores de una imagen perdurable, le arreglaban el bigote,
las patillas y la barba, y observar a este invitado que se deslumbra lo
bastante como para desembolsar por este peculiar tesoro una cifra que
entiendo tiene muchos ceros. Se muestran con frecuencia cuadros, no
sólo de autores para mí desconocidos sino de una escuela
igualmente ignota. Con contadas palabras me susurra Veronika: son obra
de pintores de los tiempos nazis, algunos favoritos de la más
alta jerarquía. Comienzo a comprender esa figuración
tardía de cuerpos heroicos, escenas bucólicas o
representaciones familiares con aroma a folclor falso, tradición
de pacotilla. A pesar de su escasa calidad no despiertan menos
interés; será más por su valor histórico
que estético pero los eventuales compradores se arrebatan las
muestras de esta peculiar pinacoteca y advierto que procede el
entusiasmo de ambos lados; si de simpatía por herencias
ideológicas se trata, no podría acusarse de ello a una
sola de las partes. Más esotérica pero igual de
remunerativa para quienes organizan la subasta es una partitura
manuscrita e inédita, y previsiblemente minúscula, de
Anton Webern, hallada en su habitación con la firma al pie del
pentagrama al rato de caer baleado en plena calle. Y entusiasmo es poco
para describir la conmoción que desata la aparición de
dos caricaturas de George Grosz que, a partir de las explicaciones de
Veronika, me entero de que acarrean un historial inverosímil, y,
asegura el subastador, probado y demostrable: estando ya en Estados
Unidos el pintor, son, más que sarcásticas, hirientes
representaciones de Hitler y Hess. Fueron enviadas desde allí
subrepticiamente a Goebbels y éste, aunque denostase del estilo
de expresión que Grosz con tal ferocidad capitaneó, tuvo
la prudencia de conservarlas entre sus papeles personales y
quién sabe si además, en secreto, el talento de apreciar,
guardándolas como botín a negociar en futuros tiempos de
más calma que a él nunca le tocaron. Bien claro lo
previó; aunque no acabó por ser suya la ganancia sino de
quienes él consideró sus peores enemigos, el blanco de
sus más enconados anatemas. escenas bucólicas o
representaciones familiares con aroma a folclor falso, tradición
de pacotilla. A pesar de su escasa calidad no despiertan menos
interés; será más por su valor histórico
que estético pero los eventuales compradores se arrebatan las
muestras de esta peculiar pinacoteca y advierto que procede el
entusiasmo de ambos lados; si de simpatía por herencias
ideológicas se trata, no podría acusarse de ello a una
sola de las partes. Más esotérica pero igual de
remunerativa para quienes organizan la subasta es una partitura
manuscrita e inédita, y previsiblemente minúscula, de
Anton Webern, hallada en su habitación con la firma al pie del
pentagrama al rato de caer baleado en plena calle. Y entusiasmo es poco
para describir la conmoción que desata la aparición de
dos caricaturas de George Grosz que, a partir de las explicaciones de
Veronika, me entero de que acarrean un historial inverosímil, y,
asegura el subastador, probado y demostrable: estando ya en Estados
Unidos el pintor, son, más que sarcásticas, hirientes
representaciones de Hitler y Hess. Fueron enviadas desde allí
subrepticiamente a Goebbels y éste, aunque denostase del estilo
de expresión que Grosz con tal ferocidad capitaneó, tuvo
la prudencia de conservarlas entre sus papeles personales y
quién sabe si además, en secreto, el talento de apreciar,
guardándolas como botín a negociar en futuros tiempos de
más calma que a él nunca le tocaron. Bien claro lo
previó; aunque no acabó por ser suya la ganancia sino de
quienes él consideró sus peores enemigos, el blanco de
sus más enconados anatemas.
Voy corroborando tendencias e inclinaciones favoritas que pronto se
define en las dos partes en puja. Los de Occidente prefieren los
objetos preciosos, obras de arte mayores o menores. Los de acá,
como obedeciendo a esa deificación de que sus doctrinas dotan a
la historia, enloquecen tan pronto se muestran documentos o papeles, si
bien a veces dudo entre si los ansiarán por el puro placer de
poseerlos o si pretenden ocultarlos, considerándolos
inconvenientes documentos, datos que lo mejor es sepultar.
No rumor de admiración sino silencio venerable se produce cuando
saca el subastador de su caja un cuadro que hasta un inexperto y
desmemoriado como yo puede sin vacilaciones identificar: la cabeza
decapitada que sostiene la mujer me lo insinúa; me lo confirman
los transparentes velos y la figura estilizada, el marcado trazo en
capullo de esa boca que hace a su autor inconfundible. Es la Judit de
Lucas Cranach. Como a los demás me emociona contemplarla,
sabiendo cuánto hace que fue dada por desaparecida para siempre
entre las llamas que consumieron Dresde. La conozco de un raro libro
mío que quedó en La Habana, un volumen de intenciones
imprecisas que enumeraba y reproducía numerosas obras perdidas
en la guerra.
Cuando le doy al oído este dato, a mi mujer primero y luego a
Veronika, ésta no puede menos que censurar la ingenuidad
demostrada por mi asombro ante la existencia de esta pieza.
“¿Tú crees que los curadores eran tontos?”, pregunta,
dejándome a suponer el resto: cómo aprovecharon el
generalizado desconcierto para sustraer obras y ocultarlas,
dándolas por perdidas para siempre en uno de los apresurados
traslados a la indecisa seguridad de la lejana horadación de un
monte o al amanecer siguiente a un bombardeo. Demora la puja por Judit
y alcanza una cifra impresionante, que añade perplejidad al modo
en que funciona la subasta, aunque debió serme lógico; no
va a aparecerse aquí quien sea -en este caso parece el comprador
un nórdico; para siempre imaginaré a Judit, no me queda
más remedio, metida en latitudes sin mediodía- con
semejante suma de dinero. Casi que no le cabrían en un
maletín los billetes y los pocos dineros para pagar en efectivo
vienen en bolsillos. De manera que este mercado procede con la
más acabada pulcritud: se transan compromisos, se aceptan
pagarés, confianza cabal de unos en otros, ésos que
allá afuera se piden la cabeza.
Es posible, como nos ha dicho Veronika con k, que esta especie de
almacén enorme sea una estación de metro, inutilizada por
los muros que también dividen bajo tierra la ciudad. Voy
intuyendo con alarma otra posibilidad: de ser correcta, se la
querrá ocultar tras siete hechizos; escamotear, divulgando a
propósito el engaño de que es ésta una
estación de tren desafectada. Sé cómo
después de entregarse desaforados al saqueo de los tesoros
artísticos de Europa debieron lanzarse igualmente
frenéticos los nazis a registrar todo su territorio, lo mismo el
alemán que el conquistado, en busca de minas y cavernas.
Necesitaban hasta el último boquete bajo tierra para proteger de
la destrucción que a cada momento se les venía más
encima, no sólo las obras de arte realizadas por su
civilización a lo largo de siglos sino también
ésas que venían de robar y que su vandalismo amontonaba
en cúmulos descomunales en sus arcas. Muchos de los
depósitos fueron localizados, se asegura que todos. Ya no me
siento tan seguro. Metido bajo el suelo de la propia Berlín me
prende la duda de si esta nave en la cual estamos no habrá sido
uno de esos escondites; por lo poco aconsejable de su ubicación,
justamente el más perdido y exquisito, como la mujer que se
lleva puesto el vestido robado en una tienda. Mientras los aliados
rebuscan lienzos y altares por Silesia, un botín inapreciable
duerme callado bajo sus botas y es en esa cueva de Alí
Babá cuyo ábrete sésamo nunca se adivinó
donde nos encontramos. En su interior -ninguna derivación
más natural- nació este rito del intercambio de fortunas,
esta programada dispersión de un tesoro al parecer inagotable.
La principal sorpresa de la noche nos está reservada a mi mujer
y a mí, y a la salida no podrá negarme Veronika que lo
sabía de sobra. Así lo niegue mil veces, tendré
para siempre la certeza de que tuvo acceso a los más
mínimos pormenores de cuanto se planeaba sacar a subasta
aquí esta noche. La súbita presencia de un personaje
más inesperado que Cranach me lo garantiza sin reservas. Es
Isis, nuestra cónsul, en quien si estaba aquí no
había reparado; aparece por un lado cargando un cartapacio lleno
de papeles y mediante un asistente lo hace llegar a la mesa del
subastador. Debe haber llegado tarde; la mercancía a subastar
estaba toda colocada en exhibición desde entrar nosotros al
salón. Habrá venido ahora mismo con su prometido lote;
por los movimientos de numerosos espectadores, me da la
sensación de que esperado con fruición.
No es para menos. Lo que Isis trae, y habrá traído otro
de Cuba, es una colección de papeles de puño y letra de
Paul Lafargue. A mi mujer el nombre no le suena y debo explicarle: fue
yerno de Marx y fue cubano. Esto porque nació en Cuba, no por
mucho más. De Haití venía su familia y en el
Oriente de Cuba se asentó, y francés, mucho más
que el español, el idioma de Lafargue. No sólo el habla.
En cuanto puede y es bien pronto, se larga para Francia, de donde nunca
regresó, la prefirió a Santiago. Si primero vino el amor
y luego la vocación política, o al revés, como me
pregunta mi mujer, lo ignoro. Sí sé que se casa con la
hija menor de Marx, Laura, y que del filósofo es dedicado
discípulo, lo mismo en la teoría que en la
práctica. Su suegro, dejando traslucir, así fuese
judío, visos de sentirse muy puro alemán, lo apoda ‘el
Moro’, con por lo menos un ápice de broma y quién sabe si
algo de desdén por el mestizaje de su tez. Azarosa vida la de
los Lafargue, que, tras larga lucha proletaria en variadas ocasiones y
países -les tocan tiempos turbulentos en la expansión de
esas doctrinas socialistas-, acaba de insólita manera: entrado
el siglo XX, en su año 11, la pareja se suicida. Son, si no
ancianos, algo viejos, fuera de fecha para pactos de este tipo que
puedan basarse en desengaños, ni de amor ni de otro
género. La explicación que suele darse es la curiosa del
agotamiento. No podían más; desesperaban al no ver en el
horizonte ni siquiera distante el advenimiento de su ansiado comunismo.
Se demuestran poco avizores, imprudentes: se matan pocos años
antes de conseguir Lenin el triunfo; con algo de paciencia,
quién sabe si hubiesen fallecido casi centenarios, con sus
restos en las murallas del Kremlin.
Veronika nos cuenta. No es la primera vez que Isis se aparece con
despojos cubanos como éste. Luego nos traduce punto por punto.
Presenta el subastador el cartapacio como una colección de
papeles de Lafargue conservados en Santiago por su familia, sobre todo
cartas a parientes con los que, así es como se sabe, mantuvo de
manera permanente cierta dosis de contacto. Mayormente cartas a una
tía, luego a una prima hija de ésta y que se deduce por
su modo de expresarse inocente amor de infancia, compañera
única de juegos. Lo jugoso de las cartas son sus francas
opiniones; parece que Lafargue, aunque para vivir hubiese preferido
Francia, mantuvo con su gente de Cuba mayor grado de confianza, se
atrevió a contarles cosas de las que en París, es
evidente, nadie se enteró. Seguro no las dijo; de una figura con
tan múltiples enemigos como fue este Paul Lafargue se hubiesen
conocido hasta sus conversaciones con la almohada.
A la tía, en el primer manojo, no le habla del todo bien de
Marx. Apóstol de sabiduría lo considera, maestro que le
ha revelado cuanto sabe. En cuanto a suegro, otro es el cantar.
Despótico, altanero. Las peores acusaciones que aparecen en las
cartas: si por su hija debemos guiarnos, discrimina a la mujer; a Laura
la trata como un capataz al último de sus peones. Lo de llamarlo
Moro le parece indicio de algo más; le sospecha rechazo a
quienes como él proceden de países donde cunde el
mestizaje, dándole al fin lo mismo si son negros que indios. Se
lo ha escuchado, los confunde sin dar a la distinción mayor
importancia. No en balde los considera pueblos atrasados, incapaces de
alcanzar mientras no transcurran siglos la civilizada meta comunista.
Por suerte, dice a la tía Lafargue, en una frase rotunda que el
subastador lee de entre notas quizás preparadas por Isis para
valorar su lote, es Marx filósofo; de ser político y
ganar poder, dice su yerno, tendríamos entre nosotros la
posibilidad de un nuevo Gengis Kan.
Más íntimo y penoso lo que cuenta a la prima, puede que a
escondidas hasta de su mujer: los motivos del suicidio. Se confirma con
ello en hombre honesto; no se ha rendido al capital. Tampoco
misántropo; considera a las pobres gentes merecedoras del
sacrificio de cualquiera, no se arrepiente de los muchos suyos ni los
de su mujer. Lo que a los dos mueve a abandonar la vida es una terrible
convicción, que va creciendo en ambos espíritus hasta
poseerlos: la certeza de que la doctrina que han contribuido tanto a
promulgar y defender adolece de mil boquetes, es impracticable como
tal. Se lo prueban sus mil esfuerzos fracasados, la patente
imposibilidad de que, por denodados que sean los empeños, la
toma proletaria del poder sea posible con las pautas de la doctrina
marxista bajo el brazo.
Da el toque de queda a los afanes de su vida con una de las
últimas frases de la carta. Sus cavilaciones lo han llevado a
concluir que no es dable alcanzar eso que Marx soñó de
los proletarios al poder o por lo menos tal como él lo
concibió, sin estructuras políticas de un rigor y solidez
que desvirtuarían la doctrina, serían su propia
negación. Se lo dice a la prima con palabras pesarosas:
“Pensaría haber perdido el tiempo de no ser porque luché
por quienes tanto lo merecen y ni de lejos me arrepiento. Sólo
el hecho de haberles dedicado a los obreros nuestras vidas da a
éstas un destino noble. Sé ahora sin embargo algo
terrible que, de haber conocido en un principio, nos habría
conducido por senderos muy distintos. Lo que mi suegro concibió,
tal como su mente lo hizo, es irrealizable sin mentes y puños de
hierro que vuelvan esa dictadura del proletariado, que tan bien suena a
oídos revolucionarios, un horror, una terrible tiranía
que sofocará y ahogará como a ninguno a esos mismos
proletarios, aherrojándolos en la más desoladora y
abyecta de las servidumbres. ¡Ay de ellos si se persiste y se
alcanza en algún país ese objetivo con el cual tanto
hemos soñado! Nos desespera tanto a Laura y a mí
sentirnos siquiera en parte responsables de haber promovido tal
traición a nuestros fines, que esta carta es para despedirme, en
nombre propio y en el de ella, aunque jamás te conoció.
No nos queda otro remedio, menos a nuestras conciencias. Somos
además viejos, incapaces de proseguir ni de corregir nuestra
tarea, ¿de qué podríamos servir? Adiós,
nuestra vida ya está escrita”. Al final aparece una frase que
hubiese preferido no escuchar. Dice Lafargue a su prima cubana:
“Ojalá no toque, ni a ti ni a tus descendientes, vivir estos
espantosos trastornos que anticipo. Mi esperanza es que la distancia
que nos ha desgraciadamente separado sea en este caso una fortuna, un
océano que vuelva improbable una desgracia semejante”.. |



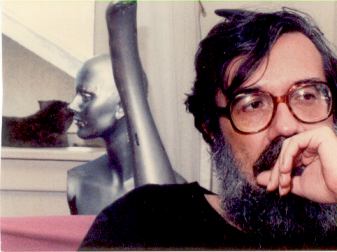 desde el inicio.
Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los
años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo
dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque
hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de
la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo
que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como
pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A
veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas
pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me
daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se
habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se
parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,
salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el
que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no
escribía físicamente, porque lo que hacía eran
películas que yo quería que se crearan solas, hasta el
punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último
que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me
interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo
cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer
después con aquello. Esos metros de película ya no
existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,
que hacía cine
desde el inicio.
Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los
años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo
dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque
hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de
la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo
que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como
pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A
veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas
pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me
daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se
habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se
parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,
salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el
que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no
escribía físicamente, porque lo que hacía eran
películas que yo quería que se crearan solas, hasta el
punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último
que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me
interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo
cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer
después con aquello. Esos metros de película ya no
existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,
que hacía cine  Miami con el mismo sentido de
viajero que
pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan
fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de
París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de
Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber
conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en
"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que
creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de
retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus
sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos
son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar
específico. Luego, quizás sea porque no estoy en
ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar
mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de
cuando yo era joven en Cuba, y no había venido revolución
alguna ni yo había oído ninguno de los nombres que
llevamos tantos años oyendo, una de mis preocupaciones era no
poder irme de allí alguna vez: ya yo tenía ganas entonces
de irme a otro lugar. Cuba ya se estaba agotando para mí y
necesitaba otros paisajes, otras latitudes, otros mundos… Por eso yo
vivo una contradicción desde hace cuarenta años, porque a
mí me dicen exiliado. Y lo soy efectivamente porque no puedo
negar esa palabra: negarla sería afirmar que en mi país
hay un gobierno lícito. Soy un exiliado porque en mi país
hay un gobierno que es tan ilícito como para decirle a la gente
que ha nacido allí si pueden entrar o salir de acuerdo a la
voluntad de un gobierno, lo cual para mí es uno de los
disparates más grandes que pueda haber en la convivencia humana
en el mundo y por eso soy exiliado, pero a la vez jamás lo he
sido íntimamente ni me he sentido exiliado en el sentido de
desterrado, porque durante toda mi vida no he hecho más que
responder a un deseo que tuve siempre: el de ir, ir, ir y seguir, y
caminar… Llego a cualquier lugar y me siento allí dentro y fuera
a la vez en el sentido de que al no sentirlo como un lugar ajeno, al
día siguiente de llegar ya me siento conviviendo con la gente de
allí, de la misma manera que lo hacía el día
anterior en un lugar en el que llevaba años residiendo, pero al
mismo tiempo en mi ser íntimo, me digo que esto tampoco es para
siempre, que aquí estoy de paso. En lo que escribo siempre me ha
pasado lo mismo: son lugares que a pesar de estar en ellos, los percibo
como lugares que son parte del Viaje, un Viaje que continúo
siempre.
Miami con el mismo sentido de
viajero que
pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan
fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de
París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de
Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber
conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en
"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que
creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de
retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus
sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos
son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar
específico. Luego, quizás sea porque no estoy en
ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar
mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de
cuando yo era joven en Cuba, y no había venido revolución
alguna ni yo había oído ninguno de los nombres que
llevamos tantos años oyendo, una de mis preocupaciones era no
poder irme de allí alguna vez: ya yo tenía ganas entonces
de irme a otro lugar. Cuba ya se estaba agotando para mí y
necesitaba otros paisajes, otras latitudes, otros mundos… Por eso yo
vivo una contradicción desde hace cuarenta años, porque a
mí me dicen exiliado. Y lo soy efectivamente porque no puedo
negar esa palabra: negarla sería afirmar que en mi país
hay un gobierno lícito. Soy un exiliado porque en mi país
hay un gobierno que es tan ilícito como para decirle a la gente
que ha nacido allí si pueden entrar o salir de acuerdo a la
voluntad de un gobierno, lo cual para mí es uno de los
disparates más grandes que pueda haber en la convivencia humana
en el mundo y por eso soy exiliado, pero a la vez jamás lo he
sido íntimamente ni me he sentido exiliado en el sentido de
desterrado, porque durante toda mi vida no he hecho más que
responder a un deseo que tuve siempre: el de ir, ir, ir y seguir, y
caminar… Llego a cualquier lugar y me siento allí dentro y fuera
a la vez en el sentido de que al no sentirlo como un lugar ajeno, al
día siguiente de llegar ya me siento conviviendo con la gente de
allí, de la misma manera que lo hacía el día
anterior en un lugar en el que llevaba años residiendo, pero al
mismo tiempo en mi ser íntimo, me digo que esto tampoco es para
siempre, que aquí estoy de paso. En lo que escribo siempre me ha
pasado lo mismo: son lugares que a pesar de estar en ellos, los percibo
como lugares que son parte del Viaje, un Viaje que continúo
siempre.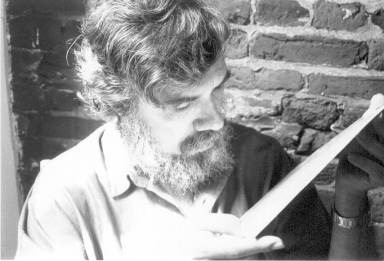 caminos que
no imagino. Con esta novela ha sucedido algo así. Nació
de un relato que pensaba incluir en
caminos que
no imagino. Con esta novela ha sucedido algo así. Nació
de un relato que pensaba incluir en  manos
vacías, sin esas aspirinas pedidas por mi mujer para
intentar calmarse un dolor de cabeza. Peor que volver sin la medicina
sería inquietarla con una tardanza más prolongada de lo
lógico, desesperarla suponiéndome extraviado por calles
desconocidas y solares yermos, sin saber a dónde he ido a parar
y menos cómo preguntarlo. Y quién sabe si, en su asustada
imaginación, metido en problemas o incluso detenido por haberme
aproximado demasiado sin notarlo a ese infranqueable y vedado sector
occidental que, por poco que llevemos aquí, va adquiriendo ya el
color de un sublime territorio, una Arcadia feliz o un Shangri-la. Si
esto es así para mí en tan corto tiempo qué
fulgores místicos no podrá despedir el Occidente para
estos alemanes orientales obligados a convivir con él, incapaces
de ignorarlo; conocedores de que a su lado rebosan esos cuernos de la
abundancia cuya existencia sus dirigentes no pueden sino resignarse a
aceptar pero condenan por mal habidos, perniciosos; refiriéndose
a ellos peor de lo que debe haber hablado Dios Padre a Adán y
Eva cuando les prohibió acercarse al tentador fruto prohibido
del Edén.
manos
vacías, sin esas aspirinas pedidas por mi mujer para
intentar calmarse un dolor de cabeza. Peor que volver sin la medicina
sería inquietarla con una tardanza más prolongada de lo
lógico, desesperarla suponiéndome extraviado por calles
desconocidas y solares yermos, sin saber a dónde he ido a parar
y menos cómo preguntarlo. Y quién sabe si, en su asustada
imaginación, metido en problemas o incluso detenido por haberme
aproximado demasiado sin notarlo a ese infranqueable y vedado sector
occidental que, por poco que llevemos aquí, va adquiriendo ya el
color de un sublime territorio, una Arcadia feliz o un Shangri-la. Si
esto es así para mí en tan corto tiempo qué
fulgores místicos no podrá despedir el Occidente para
estos alemanes orientales obligados a convivir con él, incapaces
de ignorarlo; conocedores de que a su lado rebosan esos cuernos de la
abundancia cuya existencia sus dirigentes no pueden sino resignarse a
aceptar pero condenan por mal habidos, perniciosos; refiriéndose
a ellos peor de lo que debe haber hablado Dios Padre a Adán y
Eva cuando les prohibió acercarse al tentador fruto prohibido
del Edén. mujer,
meternos en semejante atolladero? Espero ver de un momento a otro a
varios policías surgiendo de una bocacalle a interceptarnos;
motivos no les faltarán, nuestro merodeo por estos intrincados
callejones, siguiendo rutas sin aparente rumbo entre construcciones
semiderruidas, basta para volvernos sospechosos, da la apariencia
indudable de que se trama algo indebido. Le habrán soplado a
Veronika el recelo de que nuestro secreto plan consiste en irnos, le
han sugerido que indague en nuestros proyectos, y ella, en vez de
acatar el tedioso papel de minucioso detective, prefiere el sendero
fácil y expedito de enredarnos en esta trampa que a la vuelta de
la esquina nos acecha. Si algo me hace desechar estos temores es
nuestra mínima, por no decir nula, importancia. ¿A
quién puede preocuparle a estas alturas que en efecto nos
vayamos? Llegados a este punto, contiguos al cruce de frontera, es como
si nos hubiésemos ya ido.
mujer,
meternos en semejante atolladero? Espero ver de un momento a otro a
varios policías surgiendo de una bocacalle a interceptarnos;
motivos no les faltarán, nuestro merodeo por estos intrincados
callejones, siguiendo rutas sin aparente rumbo entre construcciones
semiderruidas, basta para volvernos sospechosos, da la apariencia
indudable de que se trama algo indebido. Le habrán soplado a
Veronika el recelo de que nuestro secreto plan consiste en irnos, le
han sugerido que indague en nuestros proyectos, y ella, en vez de
acatar el tedioso papel de minucioso detective, prefiere el sendero
fácil y expedito de enredarnos en esta trampa que a la vuelta de
la esquina nos acecha. Si algo me hace desechar estos temores es
nuestra mínima, por no decir nula, importancia. ¿A
quién puede preocuparle a estas alturas que en efecto nos
vayamos? Llegados a este punto, contiguos al cruce de frontera, es como
si nos hubiésemos ya ido. 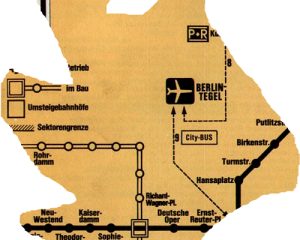 convincente;
no hay cómo garantizar que no nos estemos hundiendo en cenagales
capaces de costarnos caros, tanto como destruir nuestras esperanzas de
viaje. Veronika me aclara: no son bodegas donde estamos, es parte del
antiguo metro de Berlín. Tal como ha sucedido a las calles en la
superficie, muchos de sus túneles han quedado clausurados por
muros de ladrillo, réplicas del muro superior como si lo
prolongasen a través del asfalto. Nos encontramos en una de las
que fueron sus estaciones principales, ahora boquete inútil. La
red del metro, cortada en infinidad de puntos, sirve de poco comparada
con lo que fue, con lo que debe ser cualquiera. La mayoría de
las combinaciones y transferencias proyectadas cuando las distintas
líneas se cruzaban han dejado de existir. En cada uno de sus dos
lados ha quedado el metro limitado a hacer más bien las veces de
local tranvía, que transporta a la gente en elementales
recorridos.
convincente;
no hay cómo garantizar que no nos estemos hundiendo en cenagales
capaces de costarnos caros, tanto como destruir nuestras esperanzas de
viaje. Veronika me aclara: no son bodegas donde estamos, es parte del
antiguo metro de Berlín. Tal como ha sucedido a las calles en la
superficie, muchos de sus túneles han quedado clausurados por
muros de ladrillo, réplicas del muro superior como si lo
prolongasen a través del asfalto. Nos encontramos en una de las
que fueron sus estaciones principales, ahora boquete inútil. La
red del metro, cortada en infinidad de puntos, sirve de poco comparada
con lo que fue, con lo que debe ser cualquiera. La mayoría de
las combinaciones y transferencias proyectadas cuando las distintas
líneas se cruzaban han dejado de existir. En cada uno de sus dos
lados ha quedado el metro limitado a hacer más bien las veces de
local tranvía, que transporta a la gente en elementales
recorridos.  escenas bucólicas o
representaciones familiares con aroma a folclor falso, tradición
de pacotilla. A pesar de su escasa calidad no despiertan menos
interés; será más por su valor histórico
que estético pero los eventuales compradores se arrebatan las
muestras de esta peculiar pinacoteca y advierto que procede el
entusiasmo de ambos lados; si de simpatía por herencias
ideológicas se trata, no podría acusarse de ello a una
sola de las partes. Más esotérica pero igual de
remunerativa para quienes organizan la subasta es una partitura
manuscrita e inédita, y previsiblemente minúscula, de
Anton Webern, hallada en su habitación con la firma al pie del
pentagrama al rato de caer baleado en plena calle. Y entusiasmo es poco
para describir la conmoción que desata la aparición de
dos caricaturas de George Grosz que, a partir de las explicaciones de
Veronika, me entero de que acarrean un historial inverosímil, y,
asegura el subastador, probado y demostrable: estando ya en Estados
Unidos el pintor, son, más que sarcásticas, hirientes
representaciones de Hitler y Hess. Fueron enviadas desde allí
subrepticiamente a Goebbels y éste, aunque denostase del estilo
de expresión que Grosz con tal ferocidad capitaneó, tuvo
la prudencia de conservarlas entre sus papeles personales y
quién sabe si además, en secreto, el talento de apreciar,
guardándolas como botín a negociar en futuros tiempos de
más calma que a él nunca le tocaron. Bien claro lo
previó; aunque no acabó por ser suya la ganancia sino de
quienes él consideró sus peores enemigos, el blanco de
sus más enconados anatemas.
escenas bucólicas o
representaciones familiares con aroma a folclor falso, tradición
de pacotilla. A pesar de su escasa calidad no despiertan menos
interés; será más por su valor histórico
que estético pero los eventuales compradores se arrebatan las
muestras de esta peculiar pinacoteca y advierto que procede el
entusiasmo de ambos lados; si de simpatía por herencias
ideológicas se trata, no podría acusarse de ello a una
sola de las partes. Más esotérica pero igual de
remunerativa para quienes organizan la subasta es una partitura
manuscrita e inédita, y previsiblemente minúscula, de
Anton Webern, hallada en su habitación con la firma al pie del
pentagrama al rato de caer baleado en plena calle. Y entusiasmo es poco
para describir la conmoción que desata la aparición de
dos caricaturas de George Grosz que, a partir de las explicaciones de
Veronika, me entero de que acarrean un historial inverosímil, y,
asegura el subastador, probado y demostrable: estando ya en Estados
Unidos el pintor, son, más que sarcásticas, hirientes
representaciones de Hitler y Hess. Fueron enviadas desde allí
subrepticiamente a Goebbels y éste, aunque denostase del estilo
de expresión que Grosz con tal ferocidad capitaneó, tuvo
la prudencia de conservarlas entre sus papeles personales y
quién sabe si además, en secreto, el talento de apreciar,
guardándolas como botín a negociar en futuros tiempos de
más calma que a él nunca le tocaron. Bien claro lo
previó; aunque no acabó por ser suya la ganancia sino de
quienes él consideró sus peores enemigos, el blanco de
sus más enconados anatemas.