 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||
| Las
mórbidas formas de la novicia apuntes para una lectura del poema Amor en el claustro, de Julián del Casal Francisco Morán, Southern Methodist University* Comenzamos con una anécdota, narrada por el propio Casal: Hasta hace algunos años, se celebraban semanalmente, en el salón del Doctor José María de Céspedes, unas veladas íntimas de carácter literario, a las que acudían muchos amantes de las letras cubanas. El ilustre poeta de quien hablo era el más asiduo de los concurrentes.1 […] Atraído por el éxito de las veladas, me presenté una noche en aquella casa, con objeto de leer un pequeño poema que acababa de escribir. Habiendo sentido siempre un gran amor por la pintura, yo había tratado de hacer, en aquella composición, dos cuadros poéticos, uno en el estilo de Perugino y otro en el estilo de Rembrandt. En el primero trazaba la figura de una joven novicia que se paseaba, al claro de luna, por los jardines de un claustro italiano, formando ramilletes de lirios y violetas. Allí todo era lila, blanco, ámbar y azul. En el segundo, la misma joven, que había pronunciado ya los votos supremos, aparecía al pie de un altar, desgarrando el sayal y echada la toca hacia atrás, pidiendo a Dios, en la noche, que alejara de su memoria la imagen de un guerrero a quien había amado en sus primeros años. Todo era aquí blanco y negro. Bajo los tintes místicos del primero había tanto sensualismo oculto, que me decidí a esconderlo y sólo presenté el segundo, pues ambos podían mostrarse aislados.2 El relato se refiere a su poema Amor en el claustro, incluido en Hojas al viento (1890).3 Lo primero es llamar la atención sobre la ironía del comentario de Casal: de los dos «cuadros», ése en que “había tanto sensualismo oculto” no era el segundo, sino el primero, es decir, aquél donde todo  era “lila, blanco, ámbar y azul,” y cuya puesta en
escena, a primera vista, no podía ser, en apariencia, más
piadosa: “una joven novicia que se paseaba, al claro de luna, por los
jardines de un claustro italiano, formando ramilletes de lirios y
violetas.” Ahora es, pues, Casal mismo quien se encarga de cubrir
el sensualismo de ese cuadro, de forrarlo,
pudiéramos decir, con la engañosa cubierta del Áncora de Salvación, a
la vez que se anticipa al gesto inquisidor de Meza. Contrario a toda
lógica, esconde el cuadro en que, cabría suponer,
probablemente casi todos – menos él – habrían
leído un sentimiento de devoción religiosa, y lee, en
cambio, aquél que tenía mayores posibilidades de
escandalizar a su audiencia. Debe notarse que Casal justifica la
omisión del primer cuadro, pero no la lectura del segundo.4 Si se piensa en el lector que
recibe esta confesión – antes o después de haberse
publicado el poema en su totalidad – el gesto de Casal parece calculado
y perverso. ¿No es acaso una invitación a leer por
primera vez, o a volver al texto y hurgar, “bajo los tintes
místicos” del primer cuadro, todo ese “sensualismo oculto” que
quizá les había pasado o les podría pasar
inadvertido a sus lectores? Además, puede observarse como al
gesto territorializador – la creación de los dos cuadros en el
poema, y luego la decisión de leer sólo uno – sigue otro
que funciona en sentido diametralmente opuesto, puesto que el
comentario revuelve misticismo y sensualidad en un mismo flujo, en el
torrente sanguíneo de la escritura. Casal pudo, desde luego,
haber inventado la anécdota, lo que por otra parte habría
estado en consonancia con su gusto por el secreto. Esto nos lleva
a la salida en público trabada a un elaborado ritual de
ocultamiento y develamiento. En esa encrucijada tuvieron, naturalmente,
que crecer el «misterio», dilatarse los rumores, las
cavernas del «secreto». La clave del éxito de estas
maniobras reside en la extrema movilidad del yo, continuamente
desdibujándose entre la persona literaria y el sujeto de la
biografía. El yo que escamotea el primer cuadro del poema,
¿busca acaso ocultar la sensualidad del texto porque refleja y
deja escapar la suya, o porque, aún si no fuera éste el
caso, sería susceptible de leerse así? Esa novicia
enclaustrada que se desgarra el sayal a la vista de todos en el poema y
en la respetable tertulia – públicamente leído, y
además impreso en los periódicos – pero que
también lo hace en privado, tras era “lila, blanco, ámbar y azul,” y cuya puesta en
escena, a primera vista, no podía ser, en apariencia, más
piadosa: “una joven novicia que se paseaba, al claro de luna, por los
jardines de un claustro italiano, formando ramilletes de lirios y
violetas.” Ahora es, pues, Casal mismo quien se encarga de cubrir
el sensualismo de ese cuadro, de forrarlo,
pudiéramos decir, con la engañosa cubierta del Áncora de Salvación, a
la vez que se anticipa al gesto inquisidor de Meza. Contrario a toda
lógica, esconde el cuadro en que, cabría suponer,
probablemente casi todos – menos él – habrían
leído un sentimiento de devoción religiosa, y lee, en
cambio, aquél que tenía mayores posibilidades de
escandalizar a su audiencia. Debe notarse que Casal justifica la
omisión del primer cuadro, pero no la lectura del segundo.4 Si se piensa en el lector que
recibe esta confesión – antes o después de haberse
publicado el poema en su totalidad – el gesto de Casal parece calculado
y perverso. ¿No es acaso una invitación a leer por
primera vez, o a volver al texto y hurgar, “bajo los tintes
místicos” del primer cuadro, todo ese “sensualismo oculto” que
quizá les había pasado o les podría pasar
inadvertido a sus lectores? Además, puede observarse como al
gesto territorializador – la creación de los dos cuadros en el
poema, y luego la decisión de leer sólo uno – sigue otro
que funciona en sentido diametralmente opuesto, puesto que el
comentario revuelve misticismo y sensualidad en un mismo flujo, en el
torrente sanguíneo de la escritura. Casal pudo, desde luego,
haber inventado la anécdota, lo que por otra parte habría
estado en consonancia con su gusto por el secreto. Esto nos lleva
a la salida en público trabada a un elaborado ritual de
ocultamiento y develamiento. En esa encrucijada tuvieron, naturalmente,
que crecer el «misterio», dilatarse los rumores, las
cavernas del «secreto». La clave del éxito de estas
maniobras reside en la extrema movilidad del yo, continuamente
desdibujándose entre la persona literaria y el sujeto de la
biografía. El yo que escamotea el primer cuadro del poema,
¿busca acaso ocultar la sensualidad del texto porque refleja y
deja escapar la suya, o porque, aún si no fuera éste el
caso, sería susceptible de leerse así? Esa novicia
enclaustrada que se desgarra el sayal a la vista de todos en el poema y
en la respetable tertulia – públicamente leído, y
además impreso en los periódicos – pero que
también lo hace en privado, tras los pesados muros del claustro,
pudo haber dejado detrás un inconfundible e inquietante olor a
azufre, la acritud de un sudor implacable. Ella desafía el
patrullaje de las fronteras, las descarrila. Así como sus amigos
ven en el Áncora de
salvación y en la Imitación
de Cristo las pruebas irrefutables de la devoción
cristiana de Casal, así también la superiora y hermanas
del convento de la novicia, de haberla visto de rodillas ante el
crucifijo, habrían leído de manera idéntica su
gesto. No habrían visto, desde luego – ni querido ver – que sus
ropas, demasiado laxas, permitían adivinar los encantos de “sus
mórbidas formas.” Tampoco Meza parece prestar mucha
atención – si bien toma nota – de la camisa abierta de Casal, la
laxitud de la tela a la altura del pecho, mientras serpentean la
respiración agitada y las crenchas de los cabellos. Tanto Casal
como la novicia – y esto lo veremos en los textos que siguen – marcan,
no sólo el frágil parpadeo de las fronteras, sino
particularmente de aquéllas que eran consideradas como hostiles.
Tal cruce nos pone en camino de una estrategia más subversiva si
se quiere, la de la inversión. De este gusto por el trueque de
los signos, por el intercambio y los pesados muros del claustro,
pudo haber dejado detrás un inconfundible e inquietante olor a
azufre, la acritud de un sudor implacable. Ella desafía el
patrullaje de las fronteras, las descarrila. Así como sus amigos
ven en el Áncora de
salvación y en la Imitación
de Cristo las pruebas irrefutables de la devoción
cristiana de Casal, así también la superiora y hermanas
del convento de la novicia, de haberla visto de rodillas ante el
crucifijo, habrían leído de manera idéntica su
gesto. No habrían visto, desde luego – ni querido ver – que sus
ropas, demasiado laxas, permitían adivinar los encantos de “sus
mórbidas formas.” Tampoco Meza parece prestar mucha
atención – si bien toma nota – de la camisa abierta de Casal, la
laxitud de la tela a la altura del pecho, mientras serpentean la
respiración agitada y las crenchas de los cabellos. Tanto Casal
como la novicia – y esto lo veremos en los textos que siguen – marcan,
no sólo el frágil parpadeo de las fronteras, sino
particularmente de aquéllas que eran consideradas como hostiles.
Tal cruce nos pone en camino de una estrategia más subversiva si
se quiere, la de la inversión. De este gusto por el trueque de
los signos, por el intercambio y 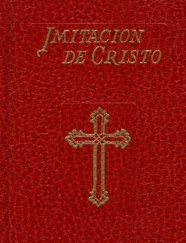 contaminación de sus flujos
emerge la característica abyección de la escritura
casaliana, ese pantano en el que viven, en concupiscencia, la rosa y el
cerdo, el átomo de oro y la pestilencia de un espacio
simbólico caracterizado por su falta de firmeza, de
fondo. contaminación de sus flujos
emerge la característica abyección de la escritura
casaliana, ese pantano en el que viven, en concupiscencia, la rosa y el
cerdo, el átomo de oro y la pestilencia de un espacio
simbólico caracterizado por su falta de firmeza, de
fondo. No es posible sobreestimar la importancia de la decisión de Casal de no leer todo el poema. Tenemos que apreciarla en el contexto social que proveen los asistentes a la reunión literaria, y con el de aquéllos que leerían – pasados algunos años – la anécdota en la semblanza de José Fornaris. En primer lugar porque, como veremos en el transcurso de este libro, Casal trama su secreto no como aquello que él no quiere que se sepa, sino más bien como eso que menciona para luego decir que no debe saberse completamente. Esto equivale a decirlo a medias. No es posible no notar que en la semblanza de Fornaris, la intrusión de esta confesión, la zona de intimidad por la que se desvía, la complicidad incluso que exige de sus lectores, parecen fuera de lugar. Al considerar esto, ese decir a medias se torna más hablador, puesto que no sólo está diciendo al mismo tiempo que oculta algo, sino que es obvio su deseo de querer decir, de intrigar, de significar el secreto. Esconder algo, no decirlo todo; y no decirlo ante la posibilidad de una decodificación no deseada de parte de los interlocutores, pero provocando a su vez el deseo de esa decodificación, sugieren un conocimiento sutil, un entrenamiento del y en el arte de la decodificación, así como del umbral permitido a un - ¿cuál? – tipo de revelación. Casal debió, al menos, pensar que estaba frente a una audiencia tan entrenada en el arte del disfraz como él mismo, lo cual explicaría que ocultara el cuadro en el que la sensualidad, siendo tan obvia como en el segundo, exigía, sin embargo, cierta decodificación, un oyente más sofisticado. Pero esto nos lleva a recordar también aquello que afirma Pierre Bourdieu: “La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla.”5 Casal se sabe examinado, y examinado por una audiencia que – podemos asumir – es característica, si no mayoritariamente masculina. Si, como asegura Meza, Azcárate tuvo que llevarlo “del brazo, casi a rastras, hasta “el escenario” – forzándolo por tanto a dar la cara, a asumir un papel – apenas da un paso en esa dirección, Casal no demora en comprender que se trata justamente de eso, de representar, de actuar para la concurrencia. La rapidez y la violencia – siguiendo el testimonio de Meza – con que sucede todo, y particularmente la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de Casal,6 la dominación de que es objeto, y finalmente – y siguiendo a Bourdieu – su percepción de que no puede dar por segura la neutralidad de su audiencia, acentúan su lugar como fuera del orden masculino. Al mismo tiempo, dada la escandalosa voluptuosidad que, según veremos, campea a sus anchas en el segundo cuadro del poema, uno podría pensar que ambas cosas – esconder-revelar, callar-decir-recontar – forman parte de un juego erótico, de un deseo de afirmar la identidad, no como una declaración tácita, sino como una sucesión de fogonazos, de apariciones súbitas: now you see me; now you do not. De ahí que Casal no solamente no evada el escrutinio, sino que lo invite; es decir, que insista en autorepresentarse como un mensaje cifrado, como un enigma y, sobre todo, como un simulacro. Es esto lo que lo vuelve tan inquietante para quienes lo conocieron, como tan promisorio para nosotros, sus contemporáneos. Pero es mejor no rondar más, por ahora, en torno a la llama del secreto. Ya habrá tiempo para quemarnos las alas. Prosigamos, entonces, con el poema Amor en el claustro. El poema del que habla Casal se publicó por primera vez en El Museo el 5 de agosto de 1883, y apareció más tarde, en La Habana Elegante, el 1ro de agosto de 1886, es decir, tres años más tarde. No sabemos si el poema ya había sido publicado cuando Casal se presentó en casa de Azcárate,7 aunque el comentario de que “acababa de escribir,” sugiere lo contrario. Si seguimos la descripción de Casal, hemos de concluir que el «cuadro» suprimido lo compondrían las dos primeras estrofas del poema. Propongo empezar, entonces, examinando ese primer «cuadro»: Al resplandor incierto de los lirios Que, en el altar del templo solitario, Arden, vertiendo en las oscuras naves Pálida luz, que con fulgor escaso, Brilla y se extingue entre la densa sombra; En medio de esa paz y de ese santo Recogimiento que hasta el alma llega; Allí, do acude el corazón llagado A sanar sus heridas: do renace La muerta fe de los primeros años; Allí do un cristo con amor extiende Desde la cruz al pecador sus brazos; De fervorosa devoción henchida, El níveo rostro en lágrimas bañado, La vi postrada ante el altar, de hinojos, Clemencia a Dios y olvido demandando. De sus mórbidas formas el ropaje Adivinar dejaba los encantos, Como las sombras de ondulante nube De blanca luna el ambarino rayo. Sus ebúrneas mejillas transparentes Conservaban aún el sonrosado Tinte que ostentan las camelias blancas, Al florecer en la estación de Mayo. Brotaba de sus labios el aroma De las fragantes flores del naranjo, Y, en actitud angélica elevaba Hacia el Señor las suplicantes manos.8 En la obra de Casal los asuntos religiosos, o que suceden dentro de un recinto sagrado (el convento, la iglesia, el monasterio) ocurren con alguna frecuencia.9 Puesto que cualquier movimiento en dirección al deseo, al erotismo, habría de chocar irremediablemente en estos espacios con una férrea resistencia, con la prohibición,10 también proveían un lugar ideal donde desafiarla y subvertirla. Dicho esto, debo aclarar que el escenario del poema que nos ocupa es, no obstante, ambiguo, aunque en otro sentido. La imagen de la novicia paseando por los claustros del convento evoca la imagen esterotipada del ámbito medieval: cerrado, oscuro, trascendente, casto en la medida en que se opone, se cierra en la piedra de sus muros, a la violación. A ello contribuye la noche, que envuelve como una ostra la cerrazón de las paredes conventuales. Si agregamos, por otra parte, el detalle de que los muros del convento nos hacen olvidar fácilmente la ciudad que pudiera estar, o estaba, fuera de ellos – y me refiero a la ciudad de los restaurantes, de los cafés y teatros de ópera, de fines del siglo XIX – comprenderemos mejor por qué nos pueden resultar el convento, y la Edad Media que hasta cierto punto nos sugiere, más oscuros y lejanos. En efecto, el pavor que “infunde al ánimo atrevido / Con su imponente gravedad el claustro” se confunde con la imagen del castillo en otro de los poemas de Casal, Medioeval. Pero, tal y como ocurre en Amor en el claustro, en el poema Medioeval el obstáculo – el encierro, en el primero; el acceso, en el segundo – colinda con la intensificación del goce: Monstruo de piedra, elévase el castillo Rodeado de coposos limoneros, Que sombrean los húmedos senderos Donde crece aromático el tomillo.11 Se trata de una paradójica imagen que comprime la celebración fálica y su negación. Por un lado el castillo – el recinto amurallado, sofocante –, figura la inaccesibilidad del deseo, pero, por el otro, su “monstruosa,” prepotente erección, constituye ese mismo deseo como una fuerza irrefrenable cuyo triunfo emblematiza, precisamente, su monstruosa visibilidad. Añádanse, entonces, el suelo húmedo y la viscosa coposidad de la que arranca esa imagen de lo medieval, y se verá mejor la fijeza  erótica de la mirada que la articula. No se
trata solamente de esto, sino de que la erección ocurre siempre
en el presente, y cada vez que leemos el primer verso, puesto que su
poder reside en la fuerza performativa del verbo elévase. Es ahí, en
ese verbo, donde el deseo se produce, súbitamente, como descarga
seminal. Y soy yo, el lector, quien, al decir el verbo mágico – elévase – froto, estimulo
eróticamente la escritura, produzco la erección. La
escritura produce mi deseo como su deseo, y su erotismo no es
más que un efecto, o un espejo, de mi erotismo. Como la esfinge que
trocaba en piedra a cuantos la miraban, de manera similar la imagen del
castillo homoerotiza a quienes acerquen el ojo
desprevenido. erótica de la mirada que la articula. No se
trata solamente de esto, sino de que la erección ocurre siempre
en el presente, y cada vez que leemos el primer verso, puesto que su
poder reside en la fuerza performativa del verbo elévase. Es ahí, en
ese verbo, donde el deseo se produce, súbitamente, como descarga
seminal. Y soy yo, el lector, quien, al decir el verbo mágico – elévase – froto, estimulo
eróticamente la escritura, produzco la erección. La
escritura produce mi deseo como su deseo, y su erotismo no es
más que un efecto, o un espejo, de mi erotismo. Como la esfinge que
trocaba en piedra a cuantos la miraban, de manera similar la imagen del
castillo homoerotiza a quienes acerquen el ojo
desprevenido. También en Amor en el claustro la clausura del deseo – esto es, su retiro hacia los claustros del convento – se torna constitutiva de la visibilidad de aquél y de su fuerza. Conviene notar ahora que un aspecto de la descripción casaliana del poema no concuerda exactamente con lo que nosotros leemos en el texto. Según Casal, allí aparece “la figura de una joven novicia que se paseaba, al claro de luna, por los jardines de un claustro italiano, formando ramilletes de lirios y violetas.” Los únicos versos que aluden al desplazamiento de la novicia, son los que dicen: “ella entonces las naves atraviesa / envuelta en negro, pavoroso manto, / y se prosterna, con fervor ardiente / ante el altar del Dios crucificado” (18). Ese breve pasaje está precedido – como ya vimos – por la imagen reclinada en el altar (las dos primeras estrofas), y lo sigue el ruego que ésta dirige a la imagen de Cristo, ruego que – con la excepción de la estrofa que ocupa la conclusión – constituye el resto del poema. Esto significa que la escena es mayormente estática: la joven está postrada ante el altar, y el yo del hablante lírico no es sino el de un voyeur que abre para nosotros, los lectores, las puertas del convento y el secreto de la novicia. Así nos enteramos de que su decisión de aislarse del mundo no nació de su vocación religiosa; por el contrario, fue una decisión tomada a raíz de la muerte de su amado. La reclusión en el convento, sin embargo, no ha sido suficiente para hacerla olvidar ese amor. Basta con acercarnos a la presentación de la novicia para que se ponga de relieve la perversión del texto. Inmediatamente después de una rápida, fugaz alusión a su rostro – “el níveo rostro en lágrimas bañado” – nos son presentadas “sus mórbidas formas,” de las que “el ropaje / adivinar dejaba los encantos” (17). Al igual que antes, en Medioeval, también ahora el verbo constituye el deseo del lector, como deseo de adivinar: Mas ¿por quién vierte tan copioso llanto? ¿Es porque mira de la cruz pendiente tu cuerpo moribundo, ensangrentado, Salvador inmortal? ¿Es que te pide perdón para sus culpas? ¿Será acaso que, en pugna lo divino y lo terreno en su alma virginal, triunfa, del santo amor a que la ardiente fe la inclina, el terrenal amor nunca olvidado? (18) (énfasis míos) Deseo de adivinar las “mórbidas formas” que se insinuaban por entre el ropaje; deseo de saber por quién vierte la novicia “tan copioso llanto,” si pide o no perdón, si triunfa o no en ella el “terrenal amor nunca olvidado.” La voz que escuchamos hasta aquí, que nos pregunta ¿de quién es? Sus merodeos están hechos lo mismo de no saber, – “¿por quién?” – que de sospecha: “¿es porque?”, “¿es que te pide?”, “¿será acaso”? Preguntas retóricas al fin y al cabo, puesto que el texto sabe las respuestas y sólo busca encender y avivar nuestro deseo, nuestra curiosidad. Voz de pasillo, Casal introduce en el convento el deseo del chismoso que pregunta lo que sabe. El claustro oscuro y tenebroso se anima ante la posibilidad de una confidencia, de una revelación indiscreta. Si no fueran el voyeur, el chismoso, ésos que aquí hablan, ¿de quién más podría tratarse, entonces? ¿De quién más podría ser esa conciencia perversa que muestra y esconde, que nos permite – y hasta nos incita – a adivinar, a darnos al delicioso juego de descubrir el placer del Otro, el sufrimiento del Otro, la máscara del Otro? La escritura desordena un poco el hábito de la novicia – su ropaje –, sólo lo suficiente para que podamos adivinar “sus mórbidas formas.” El verbo adivinar, por cierto, nos coloca, semánticamente, en un territorio pantonoso donde se intersectan lo sagrado y lo profano. Adivinar procede del latín addivināre, que significa: “[p]redecir lo futuro o descubrir lo oculto, por medio de agüeros o  sortilegios.”12
El adivino intenta descubrir la voluntad divina, y, por
extensión, la desafía. Esto se vuelve más evidente
si pensamos, por ejemplo, en la relación casi homonímica
entre adivino y divino.13 Si la creencia de que es posible
penetrar los designios divinos, consituye una herejía, en el
poema de Casal ese deseo de conocimiento no es otra cosa que un deseo
de caída, de averiguar, no un saber trascendente, sino el del
gozo, las formas mórbidas que, a manera de trampa, ofrecen, en
el mismo vaso – para decirlo con el conocido verso de Rubén
Darío – “la carne que tienta con sus frescos racimos” y “la
tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.”14 En el poema de Casal, esas
“mórbidas formas” que se insinúan entre el ropaje son las
del cuerpo, es decir, el espacio de lo erótico que el
cristianismo exilia de lo sagrado, y que retorna a él a
través de un verbo que sugiere, al mismo tiempo, el placer del voyeur y las mañas del
adivino, entiéndase del hereje.
El gesto transgresor resulta aún más escandaloso – por
ambiguo – cuando recordamos que la novicia está de rodillas ante
el altar, bajo la mirada de un Cristo que “con amor extiende / Desde la
cruz al pecador sus brazos.” El crucificado parece tener a sus pies, en
efecto, no a una penitente, sino a una irredimible pecadora, y a la que
apenas enmascara su indumentaria religiosa. Hasta la ambigüedad
misma del ropaje
deslíe la severa fisonomía del hábito, sugiriendo, bajo la
pose del arrepentimiento, la erección de un gesto calculadamente
transgresor. La flojedad del ropaje, más que cubrir el cuerpo,
juega a las escondidas con la mirada, la sonsaca. Carne de
brújula astillada que seduce al cuerpo del sacrificio, de la
negación, de ése que se ofrece también como
acertijo a la deseante pregunta de las lanzas, del escarnio. Carne de
brújula sin dirección que a es a su vez seducida por el
cuerpo que seduce. sortilegios.”12
El adivino intenta descubrir la voluntad divina, y, por
extensión, la desafía. Esto se vuelve más evidente
si pensamos, por ejemplo, en la relación casi homonímica
entre adivino y divino.13 Si la creencia de que es posible
penetrar los designios divinos, consituye una herejía, en el
poema de Casal ese deseo de conocimiento no es otra cosa que un deseo
de caída, de averiguar, no un saber trascendente, sino el del
gozo, las formas mórbidas que, a manera de trampa, ofrecen, en
el mismo vaso – para decirlo con el conocido verso de Rubén
Darío – “la carne que tienta con sus frescos racimos” y “la
tumba que aguarda con sus fúnebres ramos.”14 En el poema de Casal, esas
“mórbidas formas” que se insinúan entre el ropaje son las
del cuerpo, es decir, el espacio de lo erótico que el
cristianismo exilia de lo sagrado, y que retorna a él a
través de un verbo que sugiere, al mismo tiempo, el placer del voyeur y las mañas del
adivino, entiéndase del hereje.
El gesto transgresor resulta aún más escandaloso – por
ambiguo – cuando recordamos que la novicia está de rodillas ante
el altar, bajo la mirada de un Cristo que “con amor extiende / Desde la
cruz al pecador sus brazos.” El crucificado parece tener a sus pies, en
efecto, no a una penitente, sino a una irredimible pecadora, y a la que
apenas enmascara su indumentaria religiosa. Hasta la ambigüedad
misma del ropaje
deslíe la severa fisonomía del hábito, sugiriendo, bajo la
pose del arrepentimiento, la erección de un gesto calculadamente
transgresor. La flojedad del ropaje, más que cubrir el cuerpo,
juega a las escondidas con la mirada, la sonsaca. Carne de
brújula astillada que seduce al cuerpo del sacrificio, de la
negación, de ése que se ofrece también como
acertijo a la deseante pregunta de las lanzas, del escarnio. Carne de
brújula sin dirección que a es a su vez seducida por el
cuerpo que seduce. Nos encontramos, pues, ante una escritura fundamentada en el contagio, en la desestabilización de las fronteras, en el trasiego de identidades sólo en apariencia hostiles. De este trasiego, sin embargo, quizá ninguno resulte tan escandaloso como la constante superposición – en la misma imagen – de los rostros del amado y de Cristo, superposición que ya anunciaban los versos antes citados, y que ahora cobra cuerpo: En el día, en la noche, a cada hora la imagen de ese amor se me presenta, como brillante resplandor de aurora en mi sombría noche de tormenta. Es tan bella, ¡Señor!, de tal encanto revestida a mis ojos aparece, que anubla mis pupilas triste llanto si alguna vez en sombras desparece. Haz que ese ardiente amor que me cautiva muera en mi corazón, ¡Dios soberano!, y que sólo en mi alma tu amor viva sin el consorcio del amor mundano. ……………………………………. las sombras del olvido, disipando, hacen surgir, esplendorosa y bella, la imagen inmortal de su adorado. Pugna por desecharla, ¡anhelo inútil! Vuelve otra vez a orar, ¡esfuerzo vano! Que al dirigir sus encendidos ojos al altar que sostiene al Cristo santo, aun a través del mismo crucifijo aparece la imagen de su amado. (59) La imagen de la novicia postrada a los pies del crucifijo pudo haber provocado entre muchos de los amigos de Casal – particularmente en amigos como Meza – más de un erizamiento. Como veremos enseguida, detrás de este aparente, defasado, cuadro romántico, ya el modernismo asomaba sus orejas (bien peludas, por cierto). El cuerpo herido, crucificado, es, aquí, un emblema del deseo. Pero, con todo, no es esto lo más perturbador. Se trata, más bien, de la imposibilidad de fijar esa imagen, de conseguir crucificarla a un significado preciso, aún cuando éste fuera el del objeto erótico per se: el amado. De lo que se 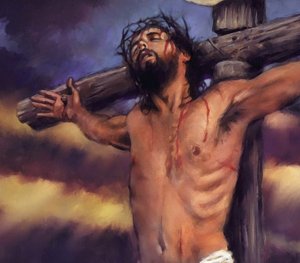 trata, entonces, es del rostro mismo de Cristo, de su
cuerpo prácticamente desnudo, estaqueado a la cruz; es decir, de
que ese rostro, de que ese cuerpo pueda (con)fundirse, volverse uno,
tornarse indistinguible con el de la otra figura: el cuerpo mortal,
destituído del placer, y – por lo mismo – ansiado por el deseo,
disputado, no a la eternidad, sino a la tierra húmeda. Porque Amor en el claustro nos
sitúa frente a un cuerpo, a un rostro, sujeto en verdad al devenir. La imagen se torna
balbuciente, no se la entiende, simplemente porque en lugar de estar,
aparece como un incesante cambio de máscaras. Ya no está
en ninguna parte. Habita ahora los intermedios, las fugas, los
camerinos. La imagen divina se ha transformado en presencia
operática, pero sobre todo en amante sujeto a los caprichos del
libreto del deseo, a sus llamadas a escena, a las intromisiones del
coro, a los chiflidos que vienen de la cazuela del teatro. De
aquí que la novicia, “envuelta en negro, vaporoso manto” parezca
reproducir cualquiera de los gestos de la Patti, o de la Bernhardt.
¿Convento o escenografía? ¿Muro o cartón
piedra? ¿Cristo o el amado? ¿Presentación o
representación? ¿El deseo o su negación? Es todo
esto, y también la pose de Casal como cristo joven
desfalleciente para el cuadro de Meza; mejor aún, la pose
casaliana producida a instancias del deseo de Meza, atizándolo a
sangre y esputo, jadeante; Meza procurando aire frente a la camisa
abierta de Casal, boqueando a la vista de las crenchas de los cabellos
castaños. trata, entonces, es del rostro mismo de Cristo, de su
cuerpo prácticamente desnudo, estaqueado a la cruz; es decir, de
que ese rostro, de que ese cuerpo pueda (con)fundirse, volverse uno,
tornarse indistinguible con el de la otra figura: el cuerpo mortal,
destituído del placer, y – por lo mismo – ansiado por el deseo,
disputado, no a la eternidad, sino a la tierra húmeda. Porque Amor en el claustro nos
sitúa frente a un cuerpo, a un rostro, sujeto en verdad al devenir. La imagen se torna
balbuciente, no se la entiende, simplemente porque en lugar de estar,
aparece como un incesante cambio de máscaras. Ya no está
en ninguna parte. Habita ahora los intermedios, las fugas, los
camerinos. La imagen divina se ha transformado en presencia
operática, pero sobre todo en amante sujeto a los caprichos del
libreto del deseo, a sus llamadas a escena, a las intromisiones del
coro, a los chiflidos que vienen de la cazuela del teatro. De
aquí que la novicia, “envuelta en negro, vaporoso manto” parezca
reproducir cualquiera de los gestos de la Patti, o de la Bernhardt.
¿Convento o escenografía? ¿Muro o cartón
piedra? ¿Cristo o el amado? ¿Presentación o
representación? ¿El deseo o su negación? Es todo
esto, y también la pose de Casal como cristo joven
desfalleciente para el cuadro de Meza; mejor aún, la pose
casaliana producida a instancias del deseo de Meza, atizándolo a
sangre y esputo, jadeante; Meza procurando aire frente a la camisa
abierta de Casal, boqueando a la vista de las crenchas de los cabellos
castaños. Si el cristianismo había expulsado lo erótico de lo sagrado, la transgresión mayor será convertir la imagen divina en fetiche erótico, en objeto de la mirada. O mejor; dotar a la imagen divina de un ojo fálico, capaz de la erección. La promesa del cuerpo – de esas formas que se forman, que caracolean entre el ropaje de la novicia – parece vista como en diagonal, y desde arriba. Si mi mirada reemplazara la del Cristo que “con amor extiende / Desde la cruz al pecador los brazos”, si yo fuera esa mirada, ¿qué vería?, o en todo caso, ¿qué vislumbraría?: De sus mórbidas formas el ropaje Adivinar dejaba los encantos, Como las sombras de ondulante nube De blanca luna el ambarino rayo. ¿No se abre, invitador, el ropaje a la mirada crucificada, clavada a lo sagrado? ¿No la invita a adivinar encantos? ¿No se propone a sí mismo, el cuerpo, al ambarino rayo de esa mirada? De Amor en el claustro emergen, pues, dos figuras en verdad monstruosas: la de la novicia y la de Jesús mismo. En un interesante ensayo, titulado precisamente “Jesus as Monster,” Robert Mills propone leer la asociación entre cristianismo y monstruosidad a partir de tres factores uno de los cuales sería  lo
que él llama la “hibridización de categorías de
identidad en los textos de las místicas” medievales. Como
ejemplo de esto, menciona The Book of
Margery Kempe, “un texto devocional que promueve roles para su
narrador que en muchas maneras son contradictorios.” Así, nos
dice, “Margery es construída en el texto con referencia a una
variedad de posiciones del sujeto: madre, hija, amante, dama de
compañía, mística, apóstol, mártir y
virgen fervorosa.” Y si bien casi todas estas posiciones,
continúa Mills, “están sancionadas por identidades
textuales encontradas en una variedad de géneros medievales,” de
lo que se trata, sin embargo, es de que en este caso es “Cristo mismo
quien considera a Margery como la dama de compañía de su
madre, se refiere a ella como su madre, su hija y su hermana; le pide
ser su […] feliz esposa.”15
Luego, al comentar otro texto, la Topographia
Hibernica (Topografía de
Irlanda) – relato de los viajes de Geraldo de Gales, en 1183 y
1185 –, en el que aparece un lobo que conversa con un sacerdote, y una
loba cuya piel, al abrirse, descubre la forma de una mujer, Mills
observa que Caroline Walker Bynum16
tiene razón al llamar, a las analogías de Geraldo,
“dudosas”, “confusas” e “incoherentes,” puesto que sus ejemplos “median
entre concepciones de cambio enfatizando la hibridez […], sugiriendo
metamorfosis […], enfatizando transformaciones de la apariencia […] y
[…] conversiones de sustancia” (34). No estamos ante una simple
transformación resultado de un cambio de máscara, sino
ante una transformación de la sustancia misma – amante y virgen
–, que es, justamente, lo que a su vez, torna a esa sustancia en
disfraz, en performance travestista. El resultado es una identidad
“incoherente,” fuera de orden, imposible de regular, monstruosa. En el
cuerpo de Cristo del poema de Casal se entrecruzan, se yuxtaponen, el
cuerpo del deseo y el cuerpo de la prohibición. No es exagerado
afirmar que el último posibilita y hasta parece exigir al
primero. La seducción apuntaría en este caso lo mismo al
cuerpo prohibido que a su autoridad. El cuerpo herido y sacrificiado de
Cristo representa la ley, los límites del deseo. Cristo debe
morir como ser humano, o sea, como cuerpo.
La redención de la humanidad exige el sacrificio del cuerpo. El
acto de matar, de morir, que traen al cuerpo a un primer plano,
también lo desdibujan. El cuerpo se ha transformado en ley, en
símbolo, en anticuerpo.
El deseo es perverso, precisamente porque reifica esos cuerpos, los
deshiela, puede activar sus corporalidades con sólo mirarlos;
puede ponerlos en circulación otra vez como intensidades
puras. lo
que él llama la “hibridización de categorías de
identidad en los textos de las místicas” medievales. Como
ejemplo de esto, menciona The Book of
Margery Kempe, “un texto devocional que promueve roles para su
narrador que en muchas maneras son contradictorios.” Así, nos
dice, “Margery es construída en el texto con referencia a una
variedad de posiciones del sujeto: madre, hija, amante, dama de
compañía, mística, apóstol, mártir y
virgen fervorosa.” Y si bien casi todas estas posiciones,
continúa Mills, “están sancionadas por identidades
textuales encontradas en una variedad de géneros medievales,” de
lo que se trata, sin embargo, es de que en este caso es “Cristo mismo
quien considera a Margery como la dama de compañía de su
madre, se refiere a ella como su madre, su hija y su hermana; le pide
ser su […] feliz esposa.”15
Luego, al comentar otro texto, la Topographia
Hibernica (Topografía de
Irlanda) – relato de los viajes de Geraldo de Gales, en 1183 y
1185 –, en el que aparece un lobo que conversa con un sacerdote, y una
loba cuya piel, al abrirse, descubre la forma de una mujer, Mills
observa que Caroline Walker Bynum16
tiene razón al llamar, a las analogías de Geraldo,
“dudosas”, “confusas” e “incoherentes,” puesto que sus ejemplos “median
entre concepciones de cambio enfatizando la hibridez […], sugiriendo
metamorfosis […], enfatizando transformaciones de la apariencia […] y
[…] conversiones de sustancia” (34). No estamos ante una simple
transformación resultado de un cambio de máscara, sino
ante una transformación de la sustancia misma – amante y virgen
–, que es, justamente, lo que a su vez, torna a esa sustancia en
disfraz, en performance travestista. El resultado es una identidad
“incoherente,” fuera de orden, imposible de regular, monstruosa. En el
cuerpo de Cristo del poema de Casal se entrecruzan, se yuxtaponen, el
cuerpo del deseo y el cuerpo de la prohibición. No es exagerado
afirmar que el último posibilita y hasta parece exigir al
primero. La seducción apuntaría en este caso lo mismo al
cuerpo prohibido que a su autoridad. El cuerpo herido y sacrificiado de
Cristo representa la ley, los límites del deseo. Cristo debe
morir como ser humano, o sea, como cuerpo.
La redención de la humanidad exige el sacrificio del cuerpo. El
acto de matar, de morir, que traen al cuerpo a un primer plano,
también lo desdibujan. El cuerpo se ha transformado en ley, en
símbolo, en anticuerpo.
El deseo es perverso, precisamente porque reifica esos cuerpos, los
deshiela, puede activar sus corporalidades con sólo mirarlos;
puede ponerlos en circulación otra vez como intensidades
puras. A Casal lo fascina ese cuerpo herido, enfermo, moribundo; el que se entrega al sufrimiento con impudicia. Más específicamente, lo fascina el cuerpo distante, inaccesible. De algunos de esos cuerpos nos ocuparemos más adelante. Por ahora, conformémonos con decir que no sería exagerado imaginar su noviciado, verlo atravesar los claustros de La Habana, “envuelto en negro, vaporoso manto,” para irse a postrar también a los pies del crucifijo sordo, paralítico. ¿No era así como lo quería ver Meza? ¿No escucharíamos, superpuesta a la voz de la novicia: Haz que ese ardiente amor que me cautiva Muera en mi corazón, ¡Dios soberano!, Y que sólo en mi alma tu amor viva Sin el consorcio del amor mundano. la suya?: ¡Oh, Señor!, tú que sabes mi miseria Y que, en las horas de profundo duelo, Yo me arrojo en tu gran misericordia, Como en el pozo el animal sediento, Purifica mi carne corrompida O, librando mi alma de mi cuerpo, Haz que suba a perderse en lo infinito, Cual fragante vapor de lago infecto, Y así conseguirá tu omnipotencia, Calmando mi horrorso sufrimiento, Que la alondra no viva junto al tigre, Que la rosa no viva junto al cerdo.17 Lo mismo de estos versos, que de los de “Amor en el claustro,” emerge un cuerpo monstruoso, de dos cabezas que se niegan una a la otra con terquedad implacable, se territorializan una a la otra, pero sólo para acometerse, desterritorializarse, volver a separarse y, una vez más, chuparse una a la  otra. La novicia
del poema de Casal no ha dejado de ser novia; es ambas cosas. Novicia (del
latín novicǐus)
sólo en el sentido de no haber profesado todavía, pero no
en lo que atañe a la modestia. Ella es la seductora, la
que lleva al convento las salidas de tono, la inmodestia del deseo, y,
por tanto, sus formas son, en efecto, mórbidas.
Encrucijada de lo limpio y de lo sucio, de virgen y Salomé – su
deseo es el deseo de una cabeza; es un deseo con filo – la novicia de
Casal es un sujeto abyecto porque su deseo revierte las oposiciones que
fundamentan al cristianismo: alma vs. cuerpo, sagrado vs. profano,
limpio vs. sucio, eterno vs. mundano. De manera similar, Casal –
compuesto de alondra y tigre, de rosa y cerdo – es a su vez la
abyección en estado puro, virginal
si se quiere. El decadentismo y la monstruosidad casalianas nacen del
consorcio fecundo entre vida y obra, entre artificio y naturaleza. Los
flujos de ese cuerpo – esputo, sangre, fatiga, palidez, fiebre –
afluyen a la tinta de las crónicas, a los interiores del poema,
a la húmeda penumbra de su celda. Sus artificios, su kimono
prestado – o de segunda mano – son tan suyos, tan de su cuerpo, como el
aneurisma y la carcajada. Como una imagen que insiste en quedar fuera
de foco, Casal se nos desdibuja tan pronto intentamos echarle el
guante. Cambia de sitio constantemente, se hunde en el fondo pestilente
del pantano, y reaparece enarbolando un átomo de oro. Su
“inocencia” que no es la del niño bobalicón, ni la del
franciscano que sus amigos quisieron vendernos, sino la del niño
que regresa del espanto sin dejar de reír, sin soltar prenda. otra. La novicia
del poema de Casal no ha dejado de ser novia; es ambas cosas. Novicia (del
latín novicǐus)
sólo en el sentido de no haber profesado todavía, pero no
en lo que atañe a la modestia. Ella es la seductora, la
que lleva al convento las salidas de tono, la inmodestia del deseo, y,
por tanto, sus formas son, en efecto, mórbidas.
Encrucijada de lo limpio y de lo sucio, de virgen y Salomé – su
deseo es el deseo de una cabeza; es un deseo con filo – la novicia de
Casal es un sujeto abyecto porque su deseo revierte las oposiciones que
fundamentan al cristianismo: alma vs. cuerpo, sagrado vs. profano,
limpio vs. sucio, eterno vs. mundano. De manera similar, Casal –
compuesto de alondra y tigre, de rosa y cerdo – es a su vez la
abyección en estado puro, virginal
si se quiere. El decadentismo y la monstruosidad casalianas nacen del
consorcio fecundo entre vida y obra, entre artificio y naturaleza. Los
flujos de ese cuerpo – esputo, sangre, fatiga, palidez, fiebre –
afluyen a la tinta de las crónicas, a los interiores del poema,
a la húmeda penumbra de su celda. Sus artificios, su kimono
prestado – o de segunda mano – son tan suyos, tan de su cuerpo, como el
aneurisma y la carcajada. Como una imagen que insiste en quedar fuera
de foco, Casal se nos desdibuja tan pronto intentamos echarle el
guante. Cambia de sitio constantemente, se hunde en el fondo pestilente
del pantano, y reaparece enarbolando un átomo de oro. Su
“inocencia” que no es la del niño bobalicón, ni la del
franciscano que sus amigos quisieron vendernos, sino la del niño
que regresa del espanto sin dejar de reír, sin soltar prenda.Quizá no esté de más recordar aquí que, en una época en la que no fueron pocos los casos  célebres
de arrepentimientos y conversiones – precisamente entre quienes en
Europa, se nos ha dicho, tuvieron el arrojo y la osadía de
desafiar las convenciones de la moral burguesa – nuestros modernistas
no fueron presas de esas súbitas iluminaciones. Las conversiones
de Joris K. Huysmans y de Paul Claudel, por ejemplo, hicieron historia.
Pero asimismo cabe mencionar el caso de Verlaine.18 Este último, por cierto, al
comentar en 1892 el poemario Nieve,
de Casal, pedía que el poeta cubano se convirtiera al
cristianismo: “Creo, sin embargo, que el misticismo
contemporáneo llegará hasta él y que cuando la Fe
terrible haya bañado su alma joven, los poemas brotarán
de sus labios como flores sagradas. Es uno de esos jóvenes laxos
de ciencia que necesitan reposar sus cabezas sobre el regazo perfumado
de la Vírgen. Lo que le hace falta es creer; cuando crea
será nuestro hermano”.19
Resulta, desde luego, irónico, escuchar a Verlaine cantar,
aunque sólo sea por breves instantes – y salvando las distancias
– junto a Meza y Valdivia. Sin embargo, en lugar de una
iluminación súbita, el último poema de Casal – Cuerpo y alma – sugiere, por el
contrario, que hasta el momento mismo de su muerte fue puro flujo:
carcajada y hemorragia, tos y flema, esputo y fiebre. Se
abrazó a sus demonios con la intensidad y el encarnizamiento que
son de esperar en los encuentros cuerpo a cuerpo. célebres
de arrepentimientos y conversiones – precisamente entre quienes en
Europa, se nos ha dicho, tuvieron el arrojo y la osadía de
desafiar las convenciones de la moral burguesa – nuestros modernistas
no fueron presas de esas súbitas iluminaciones. Las conversiones
de Joris K. Huysmans y de Paul Claudel, por ejemplo, hicieron historia.
Pero asimismo cabe mencionar el caso de Verlaine.18 Este último, por cierto, al
comentar en 1892 el poemario Nieve,
de Casal, pedía que el poeta cubano se convirtiera al
cristianismo: “Creo, sin embargo, que el misticismo
contemporáneo llegará hasta él y que cuando la Fe
terrible haya bañado su alma joven, los poemas brotarán
de sus labios como flores sagradas. Es uno de esos jóvenes laxos
de ciencia que necesitan reposar sus cabezas sobre el regazo perfumado
de la Vírgen. Lo que le hace falta es creer; cuando crea
será nuestro hermano”.19
Resulta, desde luego, irónico, escuchar a Verlaine cantar,
aunque sólo sea por breves instantes – y salvando las distancias
– junto a Meza y Valdivia. Sin embargo, en lugar de una
iluminación súbita, el último poema de Casal – Cuerpo y alma – sugiere, por el
contrario, que hasta el momento mismo de su muerte fue puro flujo:
carcajada y hemorragia, tos y flema, esputo y fiebre. Se
abrazó a sus demonios con la intensidad y el encarnizamiento que
son de esperar en los encuentros cuerpo a cuerpo.* Fragmento del libro, aún inédito, El quitasol de un inmenso Eros: Julián del Casal o los pliegues del deseo Notas 1. Casal se refiere al poeta José Fornaris, en cuya semblanza inserta esta anécdota. Ver: Julián del Casal. “José Fornaris.” Prosas I. 275 – 280. 2. Julián del Casal. “José Fornaris.” Prosas I. 276. 3. Tanto Ramón Meza como el propio Nicolás Azcárate coinciden en afirmar que fue en una de las veladas literarias que se celebraban en casa del último que se presentó Casal. Según Meza, Azcárate llevó “del brazo, casi a rastras, a Casal hasta “el escenario,” donde este recitó, en efecto, “Amor en el claustro.” Ramón Meza. “Julián del Casal.” Ob. cit, 222. Azcárate, por su parte, expresa lo siguiente en carta enviada a Hernández Miyares: “Por eso, desde que sentí poeta a Julián del Casal, y lo presentí diamante, tuve a gloria como usted me recuerda, ser el primero que lo presentase en público” (LHE, 10). No obstante, tanto el relato de Casal como la dedicatoria del poema – “A José María de Céspedes” – no nos permiten llegar a una conclusión definitiva. 4. Emilio de Armas comenta: “La parte suprimida en la lectura a causa de su velado sensualismo, es bien poca cosa si se la compara con otras que después escribiría Casal para horror de sus contemporáneos.” Casal. La Habana: Letras Cubanas, 1981. 44. 5. Pierre Bourdieu. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000. 22. 6. Aún si se trata de una presión fraternal, no debería olvidarse aquí que la acción de Azcárate no se diferencia de la de un policía al detener a un sospechoso. 7. Los primeros poemas suyos publicados de que tenemos noticia son: Una lágrima (El Ensayo, 13 de febrero de 1881), El poeta y la sirena (Idem, 5 de marzo de 1881) y Huérfano (Idem, 27 de marzo de 1881). 8. Julián del Casal. Amor en el claustro. Poesías. 17 – 20. 9. Véanse otros poemas como: La urna, La muerte de Moisés, El camino de Damasco, Un fraile, La sotana, Oración, Un santo. 10. Según Georges Bataille, el ámbito de lo sagrado en el cristianismo se redujo “al del Dios del Bien, cuyo límite es el de la luz; y en ese ámbito ya no queda maldito.” Así, el erotismo – identificado con lo profano, con lo impuro – “fue objeto de una condena radical.” Georges Bataille. “El cristianismo.” El erotismo. Barcelona: Tusquets, 1997. 129 – 130. 11. Julián del Casal. Medioeval. Poesías, 170 – 171. 12. Diccionario de la Lengua Española. Tomo I. Madrid: Real Academia Española, 2001. 46. 13. En inglés, por ejemplo, la misma palabra – divine – toma tres significados distintos según se la use como adjetivo, como nombre, o como verbo. En el primer caso: “Pertaining to, proceeding from, or of the nature of God or of a god; sacred. […];” en el segundo: “One versed in divinity; a theologian; clergyman.” Finalmente, como verbo: “To find out or fortell by assumed supernatural aid; practice divination; prognosticate […].” Britannica World Language. Dictionary. New York: Funk & Wagnalls Company, 1956. 388. 14. Rubén Darío. Lo fatal. Obras completas. Tomo v. Poesía. Madrid: Afrodisio, Aguado, 1953. 941. 15. Robert Mills. Jesus as Monster. The Monstrous Middle Ages. Edited by Bettina Bildhauer and Robert Mills. Toronto: University of Toronto Press, 2003. 29 – 30. 16. Robert Mills se refiere al libro de Bynum, Metamorphosis and Identity. New York: Zone, 2001. 17. Julián del Casal. Cuerpo y alma. Poesías. 195 – 197. 18. Ver: Richard. D. E. Burton: Conversion? Paul Claudel at Notre-Dame (Christmas 1886) en: Blood in the City. Violence & Revelation in Paris 1789 – 1945. New York: Cornell University Press, 2001. Burton menciona, entre otros, los siguientes casos de conversión: Paul Claudel (a los 18 años), Chateaubriand (a los 30), Verlaine (a los 31), Charles de Foucauld (a los 33), Huysmans (a los 44). “Estrictamente hablando – dice Burton – casi todos los ejemplos mencionados, incluyendo el de Claudel, involucraron menos conversión, en el sentido de un vuelco radical o de un cambio a una práctica y una fe enteramente nuevas, que una reversión [un regreso] a la religión en que el sujeto había sido educado. […] Algunas conversiones involucraron una ruptura con el pasado, […] y casi en cada caso el converso literato intelectual era llevado a rechazar, nominalmente si no siempre en la práctica, los valores – seculares, hedonistas, estéticos – que prevalecían en el medio en que él o ella había vivido antes” (149 – 50). 19. Enrique Gómez Carrillo. “Billetes parisienses. Una opinión de Verlaine.” La Habana Elegante, 14 de mayo de 1893. A propósito de lo que decimos, no está de más recordar – siquiera sea como antídoto a nuestra costumbre de considerar a los modernistas a la zaga de las audacias de los decadentistas europeos – eso que precisamente comenta Gómez Carrillo sobre la muerte de Verlaine: “Paul Verlaine murió hace pocos días, no en el hospital como han de suponer algunos de sus admiradores americanos, sino en una casita del Barrio Latino, muy modesta, muy limpia y muy burguesa. Murió tranquilamente, sin sufrimientos, sin desesperaciones, casi sin agonía, entre los brazos de una musa compasiva que quiso endulzar los últimos años del poeta con sus caricias maduras” (énfasis míos). Enrique Gómez Carrillo. La muerte de Verlaine. La vida parisiense. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1993. 128. La ironía de la mirada carrillesca se encarga de ensanchar la distancia entre la imagen decadente que tenían de Verlaine “algunos de sus admiradores americanos” y el regreso final al orden (la casita “muy modesta, muy limpia y muy burguesa” donde muere), y – según se sugiere – a la “normalidad” de las caricias heterosexuales. Pero es el gesto de Gómez Carrillo, volviéndose directamente a sus colegas hispanoamericanos, lo que revela el guiño irónico, cómplice, de esta observación. |
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha artificial | Ecos
y murmullos |
| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |
| arriba |