Anaïs
Nin o la seducción del Minotauro
Karlos
Pintado Piña
I
La luz de La Habana la ciñe a su propia sombra, la vuelve mucho
más menuda de lo que es en  realidad.
Luce endeble y recelosa. A ratos se queja un poco del embate de la luz
sobre las aguas de la bahía. Son los finales de 1922, y Anaïs
Nin es enviada con la esperanza de que olvide a su prometido Hugo Guiler
y contraiga matrimonio con algún adinerado cubano. La primera visión
de la ciudad le llega desde la cubierta del vapor. Entre las páginas
del diario en el que escribiera casi toda una vida, advertimos que este
viaje a La Habana no la complace mucho; tiene sus reparos, sus medias tintas
con este regreso involuntario a la tierra de sus padres. Pero La Habana
que la recibe es algo más que La Habana, algo más que muros
y calles angostas, mucho más que el encuentro con sus raíces
cubanas, más que una ciudad o que la ciudad. ¿Qué
significa La Habana para la escritora? Anaïs pasa su vida haciendo
preguntas que nadie contesta, que nadie tendrá tiempo de contestar.
Su visión fatal del mundo no la deja encontrar ni una sola de esas
respuestas que busca. Las referencias sobre la capital habanera no son
pocas, de modo que siempre habrá de aludir a ella en las páginas
de su diario. Algunas de esas alusiones, un tanto baladíes, se concentran
en el recuerdo de aquellas ropas que las tías le hacían llegar
desde Cuba, y que ella se viera obligada a usar en América -- “mientras
yo sufría en mi niñez por la vestimenta que me enviaban mis
tías de Cuba. Yo tenía que ir a escuelas americanas con ropas
diseñadas para el trópico, colores pasteles, sedas...”(mayo
25, 1932) - pero aparecen también cuando recuerda cuanto de reclusión
había tenido su niñez: “me encantan las calles que no conocí
de niña. Yo siempre jugué en casas en Neuilly, Brucelas,
Alemania, Cuba”. Esto nos haría fabular sobre una Anaïs viviendo
en una Habana que no conoce, sin jugar en sus calles, mirando de reojo
el mundo de afuera, queriéndose perder en ese mundo. realidad.
Luce endeble y recelosa. A ratos se queja un poco del embate de la luz
sobre las aguas de la bahía. Son los finales de 1922, y Anaïs
Nin es enviada con la esperanza de que olvide a su prometido Hugo Guiler
y contraiga matrimonio con algún adinerado cubano. La primera visión
de la ciudad le llega desde la cubierta del vapor. Entre las páginas
del diario en el que escribiera casi toda una vida, advertimos que este
viaje a La Habana no la complace mucho; tiene sus reparos, sus medias tintas
con este regreso involuntario a la tierra de sus padres. Pero La Habana
que la recibe es algo más que La Habana, algo más que muros
y calles angostas, mucho más que el encuentro con sus raíces
cubanas, más que una ciudad o que la ciudad. ¿Qué
significa La Habana para la escritora? Anaïs pasa su vida haciendo
preguntas que nadie contesta, que nadie tendrá tiempo de contestar.
Su visión fatal del mundo no la deja encontrar ni una sola de esas
respuestas que busca. Las referencias sobre la capital habanera no son
pocas, de modo que siempre habrá de aludir a ella en las páginas
de su diario. Algunas de esas alusiones, un tanto baladíes, se concentran
en el recuerdo de aquellas ropas que las tías le hacían llegar
desde Cuba, y que ella se viera obligada a usar en América -- “mientras
yo sufría en mi niñez por la vestimenta que me enviaban mis
tías de Cuba. Yo tenía que ir a escuelas americanas con ropas
diseñadas para el trópico, colores pasteles, sedas...”(mayo
25, 1932) - pero aparecen también cuando recuerda cuanto de reclusión
había tenido su niñez: “me encantan las calles que no conocí
de niña. Yo siempre jugué en casas en Neuilly, Brucelas,
Alemania, Cuba”. Esto nos haría fabular sobre una Anaïs viviendo
en una Habana que no conoce, sin jugar en sus calles, mirando de reojo
el mundo de afuera, queriéndose perder en ese mundo.
En enero de 1922 su madre le comunica sus deseos de mandarla a La Habana.
Anaïs acude a su diario para desvariar sobre temas comunes, habla
de amores y romances, para detenerse después, muy misteriosamente,
a pensar en La Habana. Escribe, muy escuetamente, unas líneas: “Lo
que la Habana significa para mí es...,” pero deja la frase en el aire,
y enmudece por unos instantes, dejándonos solamente mirar a través
de las rendijas del misterio. ¿Por qué deja inconclusa esa
frase cuando no acostumbraba a dejar temas sueltos en sus escritos?, ¿por
qué no termina de escribir qué es la Habana para ella? A
continuación nos dice la hora; son las tres en punto (¿de
la tarde o de la madrugada?), y cierra con una frase solemne que apenas
nos permite imaginar a quién va dirigida: “tú nunca sabrás
qué significa la Habana para mí”. Cabría entonces
preguntarse, una vez más, para quién la escribe, y por qué.
La complicidad que exige de nosotros la manera en que envuelve sus palabras
nos deja pocas opciones, apenas dos: Anaïs Nin dialoga con su diario,
o con su padre através de su diario, cosa que había hecho
ya y que haría toda su vida. Una frase que sería como un
leitmotiv de su vida podría aclarar el enigma, o completar la frase
que había quedado inconclusa: “yo siempre viví para no convertirme
en mi padre”.
Habana significa para mí es...,” pero deja la frase en el aire,
y enmudece por unos instantes, dejándonos solamente mirar a través
de las rendijas del misterio. ¿Por qué deja inconclusa esa
frase cuando no acostumbraba a dejar temas sueltos en sus escritos?, ¿por
qué no termina de escribir qué es la Habana para ella? A
continuación nos dice la hora; son las tres en punto (¿de
la tarde o de la madrugada?), y cierra con una frase solemne que apenas
nos permite imaginar a quién va dirigida: “tú nunca sabrás
qué significa la Habana para mí”. Cabría entonces
preguntarse, una vez más, para quién la escribe, y por qué.
La complicidad que exige de nosotros la manera en que envuelve sus palabras
nos deja pocas opciones, apenas dos: Anaïs Nin dialoga con su diario,
o con su padre através de su diario, cosa que había hecho
ya y que haría toda su vida. Una frase que sería como un
leitmotiv de su vida podría aclarar el enigma, o completar la frase
que había quedado inconclusa: “yo siempre viví para no convertirme
en mi padre”.
Curiosamente, La Habana resulta una suerte de remedo del padre, de la pérdida,
tiene, en efecto, algo de eje truncado. En el futuro, Anaïs Nin andará
siempre a la deriva de algo, ya no importa si es un amante, un padre idolatrado,
o si son las aguas heráclitas del Sena, o si es Paris o La Habana;
entre ellas y el mundo íntimo de la muchacha quedarán ya
siempre aguas que la arrastrarán mucho más allá de
sí misma. El fantasma de Joanquín Nin la perseguirá
como el que soñó Shakespeare para su Hamlet. El recuerdo
de un sueño de niña la asalta: “estaba un día en mi
ventana, donde muchas lágrimas había derramado, y ví
aparecer de repente, al único que yo quería, al único
que adoraba. Llena de amor, me lanzé a esos brazos que me ceñían.
¡oh, que alegría, qué felicidad. ¡No puedo creerlo!
ese día conocí la alegría que de recibir un
beso de mi padre”.
Si una ciudad puede personificar a una persona, he aquí que La Habana
y el padre se funden, se vuelven uno. En los brumosos años infantiles
de la Nin, los muros de la ciudad se resuelven un poco  en
los muros del padre; lo inaccesible de uno viene siendo lo inaccesible
del otro; ciudad y hombre vendrán a ser una misma cosa: dejación,
amor perdido, maquillaje de familia. Los dos muy alejados de los ojos de
la pequeña Anaïs.Ya de mayor, nos cuenta en su diario cómo
se conocieron sus padres en una tienda de música. Su padre, por
entonces un muchacho de diecinueve años, tocaba la sonata de Beethoven
“Claro de Luna”, y su madre, también amante de la música,
pide permiso al propietario del lugar para pasar y escuchar al joven. De
la belleza del joven Nin hablarían más tarde la misma Anaïs,
pero también las fotos. Era muy apuesto, de pelo negro y ojos azules;
tenía la piel blanquísima, nariz recta y pequeña,
dientes bellísimos y modales correctos, detalles todos que ella
anotaría en su diario en la entrada correspondiente al 20 de mayo
de 1932. El noviazgo no fue bien visto en la familia de Rosa (así
se llamaba la madre de Anaïs). Ella lo soportó todo con entereza,
se casó con el músico pobretón - diez años
más joven que ella -, y partieron hacia París, ciudad donde
nació, un 21 de febrero de 1903, Rosa Juana Anaïs Edelmira
Antolina Angela Nin, nombre que más tarde abreviaría dejándolo,
simplemente, en Anaïs Nin. en
los muros del padre; lo inaccesible de uno viene siendo lo inaccesible
del otro; ciudad y hombre vendrán a ser una misma cosa: dejación,
amor perdido, maquillaje de familia. Los dos muy alejados de los ojos de
la pequeña Anaïs.Ya de mayor, nos cuenta en su diario cómo
se conocieron sus padres en una tienda de música. Su padre, por
entonces un muchacho de diecinueve años, tocaba la sonata de Beethoven
“Claro de Luna”, y su madre, también amante de la música,
pide permiso al propietario del lugar para pasar y escuchar al joven. De
la belleza del joven Nin hablarían más tarde la misma Anaïs,
pero también las fotos. Era muy apuesto, de pelo negro y ojos azules;
tenía la piel blanquísima, nariz recta y pequeña,
dientes bellísimos y modales correctos, detalles todos que ella
anotaría en su diario en la entrada correspondiente al 20 de mayo
de 1932. El noviazgo no fue bien visto en la familia de Rosa (así
se llamaba la madre de Anaïs). Ella lo soportó todo con entereza,
se casó con el músico pobretón - diez años
más joven que ella -, y partieron hacia París, ciudad donde
nació, un 21 de febrero de 1903, Rosa Juana Anaïs Edelmira
Antolina Angela Nin, nombre que más tarde abreviaría dejándolo,
simplemente, en Anaïs Nin.
La pareja regresó a Cuba cuando el abuelo enfermó de cáncer.
En Cuba nace Thorvald, hermano menor de Anaïs. La familia se instala
en una casa con vista al Malecón habanero. Joaquín Nin llegará
después. Anaïs nos cuenta que su padre pasó mucho tiempo
tratando de seducir a la hermana menor de su madre. En Cuba, la joven Anaïs
contrajo fiebre tifoidea de la que casi muere. Fueron tiempos difíciles,
de los que Anaïs recuerda la constante preocupación de su padre
por su salud. Joaquín Nin bromea con una Anaïs temerosa de
tomar las medicinas. Él toma las medicinas delante de ella
para que le perdiera el miedo a tomarlas. En esa misma época ella
escribiría en su diario: “fue la única vez que mi Padre me
mostró amor”. Tiempo después vendrá el viaje a Barcelona
de los Nin, la fama de músico de Joaquín y su abandono de
la familia: un día el músico avisa que va a Bruselas y Anaïs
presiente qué no volverá a verlo. El no regresa. Rosa y los
niños quedan al cuidado de la familia cubana. Las primeras páginas
del diario de Anaïs Nin van dirigidas al padre ausente que devendría
primero nostalgia, después amor, para pronto convertirse en estigma,
un ser al que Anaïs no quería parecerse...
II
A los diecinueve años de edad Anaïs regresa a la Habana. Corre
el año 1922. El 9 de Octubre escribe a su hermano Hugo desde la
Finca la Generala:
¡Me
han traído a un reino de hadas, y ahora vivo en un palacio encantado!
Toda la tristeza y la aprensión desaparecieron en el momento que
alcanzé a divisar la Habana, mientras el barco vadeaba la bahía;
yo estaba inmutada ante la extrañeza de todo cuanto me sucedía.
Apenas uno puede imaginarse lo que es llegar a una ciudad nueva, oír
una lengua nueva, ver los rostros compuestos por razas diferentes y reconocer
todo esto como parte de uno. Todo cuanto hay de español en mí
ha salido a flote; en cada mirada de ojos oscuros e inmensos interpreto
sentimientos y caracteres a los que correspondo y entiendo como si fueran
míos. El hechizo del sur ha caído sobre mí, y ya siento
la suavidad del aire y la tibieza, la sobrecogedora penumbra, y mis pensamientos
calmados en una indolencia onírica.
También
en Octubre dirige a su primo Eduardo las anotaciones en el diario. Ya desde
el inicio Anaïs muestra sus reparos hacia la ciudad que alguna vez
representó un misterio para ella, la ciudad de sus padres cubanos
y donde su abuelo muriera; la ciudad de sus tías y primos, y donde
nacería uno de sus hermanos, donde ella misma experimentaría,
de pequeña, la cercanía de la muerte: “llegué a La
Habana con mucha sobriedad y dudas, sabiendo muy bien el precio que uno
paga cuando se ilusiona, y convencida de vivir en lo adelante tan sólo
con lo necesario”. Sin dudas hay expectación disfrazada en estas
palabras, pero no puede desasirse del fantasma del pasado, de su cubano
fantasma, habanero, para ser más exactos, con la facilidad que ella
hubiera querido.
La Finca La Generala, en Luyanó, propiedad de su Tía
Antolina, resultó una suerte de palacio para Anaïs. Exquisitamente
decorado y amueblado, la rodeaba un jardín encantador. Desde las
afueras de la mansión la jovencita repara en la suavidad del aire,
en la gracia de las palmeras y en el color azul brillante del cielo. Otra
vez recuerda “el hechizo del sur”, y ese estado de “hechizamiento” le impide
escribir. Se siente abatida ante lo novedoso, ante la extrañeza
de los alrededores; se limita a observar con intensidad, a absorberlo todo;
se preocupa por reunir experiencias que pueda explicar después.
En una carta a su primo Eduardo se disculpa por escribirle sobre cosas
tangibles y visibles.
La primera noción que tiene de Cuba le llega a través de
su naturaleza, de sus campos, de su cielo y su mar. El “hechizo del sur”
sigue extendiéndose en maravillas que ella apenas puede explicar,
en cosas que para muchos pasan inadvertidas, en delectación silenciosa.
Una belleza, nos dice, que me ha tocado y que he entendido en una forma puramente milagrosa.
La Habana le trae recuerdos de ciudades moriscas, pasa horas deleitándose
ante el espectáculo de los techos, las columnas, los balcones, todos
los vestigios de la dominación española. El 9 de noviembre
de ese mismo año habla de los cafés y de las tiendas que
dan hacia la calle. La Habana, ciudad desnuda siempre, le enseña
sin rubor el interior de sus casas, pero ella, educada en el galanteo circunspecto
del francés y del inglés, no puede ver sino miseria ante
aquellas escenas habaneras, ante aquellas desnudeces de espíritu.
Ese mismo día escribiría “en el caminar de las personas por
la calle hay cierta indolencia,” para después detenerse a detallar
cada paso de los que caminan: “un paso que se arrastra, deliberado, un
movimiento hacia los lados, un deslizamiento, un serpenteo, algo que habla
indefinidamente de esa pereza caractéristica de los trópicos,
la dolencia universal de La Habana”. Poco le falta a la Nin para aconsejarle
a los habaneros, parafraseando a Montaigne, “ hay que hacer algo para evitar
el vicio de la pereza”; pereza que la acompañará por casi
todos los paseos por la ciudad. Aquí nos figuramos a Anaïs
Nin escapando del cuidado de la tía, deambulando sin rumbo por las
calles de La Habana, teniendo sólo al fantasma del padre como Lazarillo
de Tormes. “Pereza mental, vacuidad, es lo que leo en los ojos de los que
pasan”. La Nin no quiere ser su padre, su padre es La Habana. Poco
a poco se va desprendiendo sutilmente de lo que ella misma había
llamado el "hechizo del sur", y comienza a mirar a la ciudad bajo el lente
ahumado de la lupa; se vuelve mordaz en sus descripciones: “ojos que vagan
eternamente, deteniéndose en todo, pero desprovistos de ideas, ojos
carentes de visión, apenas brillando solamente ante el deleite de
los sentidos”. La ciudad como símbolo, como retrato de familia,
comienza a replegarse hacia el pasado, a mostrar sus escaras. Desde alguna
casa en penumbras alguien interpreta a Beethoven y la jovencita alucina
su claro de luna a deshora. Sorprendida, abandona sus pensamientos y se
concentra en los rasgos de intolerancia religiosa que cree adivinar en
la ciudad; percive una “total ausencia de voluntad individual, de inteligencia,
de comprensión, la fe de una simplicidad pueril” en las mujeres.
Tampoco ve señales de gracia, encanto o cultura en ellas, y sí
mucha vanidad, una vanidad que prevalece sobre la pasión y los intereses.
Por momentos tenemos a la niña Anaïs, unos años antes,
amenazando con volverse ciudadana japonesa, y negar así a Cuba como
su Madre Patria. Las anotaciones del nueve de noviembre no terminan, por
cierto, con ninguna suavidad, sino que registran la aspereza que distingue
al cubano, su estado de vulgaridad primitiva. La sonata de Beethoven había
culminado. Ella quedará en penumbras. Ante sus ojos siguen sucediéndose
cientos de rostros que se le parecen. Un verso que recuerda a Longfellow
le acude a la memoria. No organ but the wind here sighs and moans. Más
aliviada acaso, Anaïs Nin regresa a sus horas de apacible delectación.
Hay fotos en las que la vemos sonriente, más calmada. Las
fotografías aparecen en uno de los periodicos de la época;
también tenemos los dibujos que hiciera de ella Charles Dana Gibson,
y es la Anaïs feliz que días después recibirá
a Hugo Guiler en la ciudad-padre, la ciudad de L'homme complet.
dice, que me ha tocado y que he entendido en una forma puramente milagrosa.
La Habana le trae recuerdos de ciudades moriscas, pasa horas deleitándose
ante el espectáculo de los techos, las columnas, los balcones, todos
los vestigios de la dominación española. El 9 de noviembre
de ese mismo año habla de los cafés y de las tiendas que
dan hacia la calle. La Habana, ciudad desnuda siempre, le enseña
sin rubor el interior de sus casas, pero ella, educada en el galanteo circunspecto
del francés y del inglés, no puede ver sino miseria ante
aquellas escenas habaneras, ante aquellas desnudeces de espíritu.
Ese mismo día escribiría “en el caminar de las personas por
la calle hay cierta indolencia,” para después detenerse a detallar
cada paso de los que caminan: “un paso que se arrastra, deliberado, un
movimiento hacia los lados, un deslizamiento, un serpenteo, algo que habla
indefinidamente de esa pereza caractéristica de los trópicos,
la dolencia universal de La Habana”. Poco le falta a la Nin para aconsejarle
a los habaneros, parafraseando a Montaigne, “ hay que hacer algo para evitar
el vicio de la pereza”; pereza que la acompañará por casi
todos los paseos por la ciudad. Aquí nos figuramos a Anaïs
Nin escapando del cuidado de la tía, deambulando sin rumbo por las
calles de La Habana, teniendo sólo al fantasma del padre como Lazarillo
de Tormes. “Pereza mental, vacuidad, es lo que leo en los ojos de los que
pasan”. La Nin no quiere ser su padre, su padre es La Habana. Poco
a poco se va desprendiendo sutilmente de lo que ella misma había
llamado el "hechizo del sur", y comienza a mirar a la ciudad bajo el lente
ahumado de la lupa; se vuelve mordaz en sus descripciones: “ojos que vagan
eternamente, deteniéndose en todo, pero desprovistos de ideas, ojos
carentes de visión, apenas brillando solamente ante el deleite de
los sentidos”. La ciudad como símbolo, como retrato de familia,
comienza a replegarse hacia el pasado, a mostrar sus escaras. Desde alguna
casa en penumbras alguien interpreta a Beethoven y la jovencita alucina
su claro de luna a deshora. Sorprendida, abandona sus pensamientos y se
concentra en los rasgos de intolerancia religiosa que cree adivinar en
la ciudad; percive una “total ausencia de voluntad individual, de inteligencia,
de comprensión, la fe de una simplicidad pueril” en las mujeres.
Tampoco ve señales de gracia, encanto o cultura en ellas, y sí
mucha vanidad, una vanidad que prevalece sobre la pasión y los intereses.
Por momentos tenemos a la niña Anaïs, unos años antes,
amenazando con volverse ciudadana japonesa, y negar así a Cuba como
su Madre Patria. Las anotaciones del nueve de noviembre no terminan, por
cierto, con ninguna suavidad, sino que registran la aspereza que distingue
al cubano, su estado de vulgaridad primitiva. La sonata de Beethoven había
culminado. Ella quedará en penumbras. Ante sus ojos siguen sucediéndose
cientos de rostros que se le parecen. Un verso que recuerda a Longfellow
le acude a la memoria. No organ but the wind here sighs and moans. Más
aliviada acaso, Anaïs Nin regresa a sus horas de apacible delectación.
Hay fotos en las que la vemos sonriente, más calmada. Las
fotografías aparecen en uno de los periodicos de la época;
también tenemos los dibujos que hiciera de ella Charles Dana Gibson,
y es la Anaïs feliz que días después recibirá
a Hugo Guiler en la ciudad-padre, la ciudad de L'homme complet.
Una visita al convento de Santa Clara, también en noviembre de ese
año, nos revela el cuadro impresionista que produjo en Anaïs.
“Uno puede imaginarse el viejo jardín lleno de luz, las monjas escurriéndose
de un lado a otro, sutilmente murmurando sus rosarios, o caminando sobre
los puentes de madera...las sombras agrupándose dentro de uno, personajes
fantásticos que uno inventa deambulando, dando una semblanza de
vida...rezando, trabajando para después retirarse en las noches
a la frialdad de sus celdas (...),” “y la luz de los candelabros temblando
quizás en la quietud  de
la noche, lanzando las sombras de las ventanas enrejadas sobre el piso,
símbolo de exilio voluntario y de prisión”. Este cuadro impresionista
nos permite ver a una Anaïs fabuladora de la realidad, su realidad,
perdida acaso en el laberinto cretense que se le vuelve una ciudad de tantas
imágenes y recuerdos. No ha querido descifrar qué símbolos
la llevan a ese arte fabulatorio. No ha querido decirnos que su espíritu
está hecho también de esos contornos fugados de los claustros;
no ha querido avanzar en esa oscuridad, y descubrir un rostro que bien
puede ser el suyo o el de su padre. La Nin se limita tan solo a deleitarse
con las historias que rodean al convento de Santa Clara, instuye otras
historias entre los muros cerrados a la penumbra, historias de amores doblegados,
de notas abandonadas entre las hendiduras de las paredes. Fantasea todo
un mundo de túneles secretos bajo la capilla, por donde las monjas
escaparían ante el embate de los piratas, e inventa posibles documentos
y diarios escritos por las misma monjas: “historias extrañas y románticas
de niñas que buscan refugio en la religión, la reclusión
del claustro contra la crueldad de los padres que las obligan a casarse
en contra de sus sentimientos; historias de amores no correspondidos, desilusiones,
separaciones por violencia o incomprensión(...) no la devoción
a Dios, sino la experiencia amarga con el mundo". En esos instantes la
gana la indignación hacia lo que la rodea, incluso ella misma: “todas
las cosas, la vida misma, la naturaleza humana, yo misma por ser humana.
De pronto vi como todo se reducía a la nada.” de
la noche, lanzando las sombras de las ventanas enrejadas sobre el piso,
símbolo de exilio voluntario y de prisión”. Este cuadro impresionista
nos permite ver a una Anaïs fabuladora de la realidad, su realidad,
perdida acaso en el laberinto cretense que se le vuelve una ciudad de tantas
imágenes y recuerdos. No ha querido descifrar qué símbolos
la llevan a ese arte fabulatorio. No ha querido decirnos que su espíritu
está hecho también de esos contornos fugados de los claustros;
no ha querido avanzar en esa oscuridad, y descubrir un rostro que bien
puede ser el suyo o el de su padre. La Nin se limita tan solo a deleitarse
con las historias que rodean al convento de Santa Clara, instuye otras
historias entre los muros cerrados a la penumbra, historias de amores doblegados,
de notas abandonadas entre las hendiduras de las paredes. Fantasea todo
un mundo de túneles secretos bajo la capilla, por donde las monjas
escaparían ante el embate de los piratas, e inventa posibles documentos
y diarios escritos por las misma monjas: “historias extrañas y románticas
de niñas que buscan refugio en la religión, la reclusión
del claustro contra la crueldad de los padres que las obligan a casarse
en contra de sus sentimientos; historias de amores no correspondidos, desilusiones,
separaciones por violencia o incomprensión(...) no la devoción
a Dios, sino la experiencia amarga con el mundo". En esos instantes la
gana la indignación hacia lo que la rodea, incluso ella misma: “todas
las cosas, la vida misma, la naturaleza humana, yo misma por ser humana.
De pronto vi como todo se reducía a la nada.”
Anaïs deja el idilio del convento para asumir, otra vez, su exceptisismo,
“una mirada a las profundidades innobles del corazón de los otros,
en los que la duda se corona, me deja una sensación de soledad absoluta
en mi fe, en mis concepciones, en mis aspiraciones”. Por unos segundos,
olvida aquella auto-sugestión inicial de no esperar mucho de La
Habana. En los meses siguientes La Habana parece mantenerla muy ocupada;
concentra sus escritos en Hugo Guiler, con quien logra casarse en una pequeña
iglesia de la capital habanera. Es en esa época que descubrirá
los poemas de Dulce María Loynaz, y de su tan admirado Gustavo Galarraga,
famoso en ese tiempo por una sátira que escribiera sobre La Habana,
y por las colaboraciones con Lecuona.
Diez años después, Anaïs volverá a escuchar la
misma sonata de Beethoven. Atrás han quedado el barrio de Luyanó,
los sueños de ser Carlota Corday apuñalando a Marat, o María
Antonieta, o Juana de Arco quemándose en la Hoguera, y las múltiples
travesías sobre el mar. Frente a ella tiene a un hombre que le dobla
la edad, pero que aparece como un dandy de 39 años, joven todavía,
de belleza y femineidad encantadoras, de ojazos azules y porte elegante.
Es su padre. Los dos conversan, ya no como padre e hija, sino como dos
seres diferentes, y que se desconocen uno al otro. Joaquín se convence
de que “lo español” predominó mucho más en su hija
que “lo francés”. Ella no dice nada, ni una palabra; asiente desde
el silencio.
La conversación entre los dos abre y cierra un ciclo en la vida
de Anaïs. “Yo solía tener un sueño contigo que me atemorrizaba.
Soñaba que me masturbabas con tus dedos llenos de joyas, y que yo
te besaba como quien besa a un amante,” le dice a su padre. Sin inmutarse
por lo escuchado, Joaquín le confiesa que él no la siente
como a una hija. Entre los dos hay un intercambio de miradas. Anaïs
Nin comprende, por fin, qué significaba La Habana para ella. No
hubo necesidad de dejarlo escrito en las páginas de su diario.
“No te siento como si fueras mi padre”, responde Anaïs.
Los dos quedan atrapados en el deseo incestuoso. Je n'ai plus de Dieu!
exclama, desde su desolación, el pianista cubano.
"Je
n'ai plus de Dieu" repetirá Anaïs con tranquilidad.
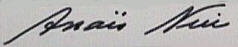
La
Habana, 1992 |