|
|
Las memorias de Virgilio Piñera (continuación)
Nota: La Habana Elegante concluye con esta entrega la publicación de una parte (aquella que se refiere a la experiencia habanera del poeta) de las memorias de Virgilio Piñera que, con el título de La vida tal cual, aparecieron en la revista Unión (no.10, año III, abril-junio, 1990). La parte que no incluímos aquí es la que corresponde a la estancia de Virgilio en Buenos Aires. Nuestra edición ha respetado rigurosamente la ortografía del original.
Y así fue, lo de dicho y hecho fue dicho y hecho, mas... dentro de mí. A los pocos minutos el camión se había detenido en un lugar punto por punto igual al descrito por mi imaginación. Desde ese instante -- inicio de una realidad que yo temía -- un sudor frío me inundó todos los miembros: me quedé paralizado, y una pierna que dejaba ver su carne fue descubierta  automáticamente con una punta de la lona. ¡Ahí estaba ya: templo que se opone a que sea rasgado su velo! Sentí que los mecánicos se acercaban, entonces me tiré totalmente la lona por encima y me hice el dormido. Pero ellos, alegres y riendo ruidosamente, me sacaban del camión y me señalaban un lugar encantador. Tan pálido debí mostrármeles que me preguntaron si me sentía enfermo. Hice que no con la cabeza y salté del camión. Nos internamos en el campo y ya comenzaba a serenarme cuando advertí que mi amigo llevaba en la mano una botella de ron. Me eché a temblar de nuevo: era que la vista de la botella -- argumento poderoso para convencer al más reacio y despertar al más embotado -- me llenaba de pavor. Así era yo: cuando las cosas llegaban a un plano de inmediato cumplimiento iniciaba la vergonzosa retirada. ¿Adónde habían ido a parar mis audacias de hacia unos minutos? Todo aquel paisaje sensual, todo aquel erotismo bajo una lona se había diluido y veíame parado como un corredor al que se le ha interpuesto un obstáculo en plena carrera. automáticamente con una punta de la lona. ¡Ahí estaba ya: templo que se opone a que sea rasgado su velo! Sentí que los mecánicos se acercaban, entonces me tiré totalmente la lona por encima y me hice el dormido. Pero ellos, alegres y riendo ruidosamente, me sacaban del camión y me señalaban un lugar encantador. Tan pálido debí mostrármeles que me preguntaron si me sentía enfermo. Hice que no con la cabeza y salté del camión. Nos internamos en el campo y ya comenzaba a serenarme cuando advertí que mi amigo llevaba en la mano una botella de ron. Me eché a temblar de nuevo: era que la vista de la botella -- argumento poderoso para convencer al más reacio y despertar al más embotado -- me llenaba de pavor. Así era yo: cuando las cosas llegaban a un plano de inmediato cumplimiento iniciaba la vergonzosa retirada. ¿Adónde habían ido a parar mis audacias de hacia unos minutos? Todo aquel paisaje sensual, todo aquel erotismo bajo una lona se había diluido y veíame parado como un corredor al que se le ha interpuesto un obstáculo en plena carrera.
Topamos con el inevitable arroyuelo y allí nos detuvimos. El ayudante de mi amigo me miraba de soslayo y advertí en su mirada que me examinaba con la misma curiosidad que un animal cualquiera examina a otro de una especie diferente; sentía que medía su fortaleza por mi debilidad y a tal punto se sintió protector que me ofreció por asiento la piedra más pulimentada. En seguida me alargó la botella y me dijo desplegando una irónica risita si no quería tomar un poco de agua después del trago. Entonces mi amigo comenzó la consabida charla sobre las mujeres. En menos tiempo del que empleo para contarlo aquí me describieron unos coitos complicadísimos y, aunque mi desconocimiento en materia de psicología masculina era bien superficial, me percaté de que todo obedecía a esa táctica viejísima que consiste en dejar traslucir lo extranormal mediante alusiones a lo normal. Todo ello corregido y aumentado con la inevitable excitación que cualquier relato erótico nos procura. Pero todos sus cálculos fallaron, porque mis inexorables moiras de la recitación y la masturbación se interpusieron y me vi, yo también, imbécil y medroso, relatando unas imaginarias hazañas habidas con docenas de mujeres. Hablé hasta por los codos y tanta «masculinidad» desplegué que ellos se vieron constreñidos a ese desdén calculado que es de rigor entre connotados tenorios. Había fracasado una vez más y mi residencia en el paraíso se prolongaba. Volvimos al camión bajo un silencio de muerte y ya no paramos hasta la entrada de la capital.
Mis primeros contactos en el terreno así dicho del arte los hice con dos tipos de gente en extremo dudosas. Las primeras formaban fila en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras; las segundas eran muchachos inclinados a lo bello, sensibles, amantes de las bellas artes. Unas y otras eran homosexuales y tras un estudio detenido de las mismas nunca se podía saber si eran homosexuales porque aspiraban a ser artistas o si aspiraban a serlo porque eran homosexuales. Por otra parte resultaba algo muy revelador el hecho de que la mayor contribución de homosexuales a los cuadros universitarios fuese dada por la Facultad de Filosofía; ninguna de las restantes Facultades podía exhibir siquiera la cuarta parte de los de aquélla. Eran muchachos pálidos, nerviosos, que no «perdían» un concierto, que hablaban afectadamente y hacían versos. Me encontré con que todos y cada uno eran poetas, con libro o sin él, que en los patios buscaban ansiosamente a nuevos reclutas, se olían y reconociéndose comenzaban por la confesión lírica para llegar abruptamente a la confidencia homosexual. Naturalmente, yo había escogido por carrera la de Filosofía y Letras. ¡Cómo podía no ser así! Entre el corazón anatómico y el poético no podía dudar; me quedaría siempre con el poético. Digo esto porque pienso en nuestra brillante hornada de invertidos líricos estudiando la carrera de Medicina a merced de fríos profesores de anatomía y deportivos muchachos. No, nosotros, con verdadero instinto animal, nos habíamos replegado a la sombra de Minerva: alguno de entre los profesores quizás si nos comprendiese y hasta compartiese nuestras inquietudes... Y así mismo para el buen éxito de nuestros insatisfechos ensueños eróticos nos era imprescindible lo Bello: podrían revirarse los ojos, caer en éxtasis, suspirar, si leíamos un verso de Dante o de Keats; la vista de una lámina que mostrara un vaso sagrado del templo de Amón o el Rapto de Proserpina nos autorizaría a vernos transmutados en el sacerdote o en la diosa... Sí, no podíamos no ser sino estudiantes de Filosofía y Letras, adorar de rodillas la Belleza y coleccionar objetos de arte. Pero quedaba, en esta sospechosa arqueología intelectual, un «renglón» no menos importante. Me refiero a las llamadas «antigüedades», sembradas, regadas y recolectadas por los homosexuales de garçonniere. A poco de haber entrado a una de tales garçonnieres el amigo que nos presentara al dueño de casa rogaba a éste que nos mostrase su «antigüedad» o «antigüedades». El anfitrión, barajando la vista y lleno de rubor se apresuraba a ponernos delante de los ojos todo lo antiguo de que era poseedor. En el ochenta por ciento de los casos este homosexual de garçonniere era persona muy inculta, pero como se había corrido la voz entre los del oficio que las «antigüedades» eran espirituales, que daba «cachet» el poseerlas, él se apresuraba a adquirir, por lo menos, una. Además, ocurría algo muy divertido: dichos invertidos se cansaban bien pronto de sus «antigüedades». De pronto se levantaban una buena mañana diciendo que ya no podían pasar frente a la paloma de plata tal, o al plato de porcelana o a los candelabros de bronce sin experimentar un fuerte fastidio. Entonces se llamaban por teléfono y se proponían los trueques más pintorescos. Porque resultaba, con arquetípica frivolidad homosexual, que X se había enamorado de la antigüedad que precisamente daba ya náuseas a Z, y en esto podríase establecer un ajustado paralelismo en lo que a elección y posesión de hombres se refería. Antigüedades y hombres iban y venían por la ciudad, se intercambiaban y a menudo se tapaba uno con esto: la antigüedad y el hombre de X., vistos en su casa la semana última los veríamos hoy en la garconniere de Z, extremo que procuraba un fuerte desasosiego y confusión puesto que no se encontraba en el momento una explicación del fenómeno.
Comprobé entonces que tanto el estudiante de filosofía y letras como el homosexual de garçonniere tenían algo muy en común conmigo. ¡Ellos también recitaban y se masturbaban según todos los matices y en todas las acepciones! No bien plantado todavía en la capital y ya estaba fuertemente metido en el mismo juego. El único cambio radicaba en la variedad; en la provincia yo me masturbaba y recitaba en soledad; aquí, en La Habana comenzaba a hacerlo en compañía; en compañía dudosa y lacrimosa, llena de corbatas chillonas, de frasquitos de perfume, de antigüedades y objetos de arte... Pero no reaccioné enérgicamente y me hundí delectablemente en tales suciedades. Creo que no caí definitivamente porque jamás tuve dinero para obtener ni la antigüedad ni el hombre, y también, así lo estimo, por una suerte de sexto sentido que me dejaba ver lo ridículo de todo aquello. En este punto podría citar mil ejemplos pero me limitaré a uno solo: visitaba una noche el apartamento de un connotado homosexual que había leído a Milton... De pronto, el amante de turno largó una patada a un tenebrario de palisandro que se dejaba ver en un ángulo. Vino al suelo con gran estrépito, las velas se amazacotaron unas con las otras, el homosexual sufrió una crisis de nervios. El colofón de todo aquello fue la expulsión a cajas destempladas del bestial profanador. Las «novedades», esto es, los forzudos y bellezas masculinas, siempre podrían encontrarse al doblar la calle... pero, con las antigüedades no había que jugarse... Y aunque tan productoras de hastío como los amantes, tan intercambiables como éstos, llevábanles un punto de ventaja: la antigüedad, habiendo sido automáticamente feminizada por su poseedor, entraba a formar parte de la psiquis del mismo, psiquis que rechazaba todo tipo de procedimientos coercitivos.
Por esos días me topé de manos a boca con un viejo amigo de la provincia. Por supuesto, era amigo del gremio: le había perdido de vista los últimos tres años pues fue agraciado con un cargo diplomático marchándose a Europa. Era uno de esos seres a los que se puede agrupar bajo la denominación común de «hijos de la decadencia». Decadencia en lo que respecta a pérdida de la fortuna familiar, decadencia espiritual y hasta decadencia física, pues aunque afinados, proporcionados y desempercudidos eran por esto mismo unos decadentes. En el caso particular de este amigo había que poner también que el pobre, era de lo más tonto que quepa imaginar. A más de ser un connotado homosexual de garçonniere se cargaba con algunas notas muy suyas: la vida de la cultura la limitaba a tres nombres en el arte: Oscar Wilde, Gertrudis Gómez de Avellaneda y el pintor Wintelharter. Por qué caminos arribó a síntesis tan apretada y disparatada es cosa que nunca podrá saberse; yo creo que la única explicación, o en todo caso la más cercana, habría que buscarla en la infinita frivolidad que caracterizaba a todos estos seres. Para ellos un escritor venia a ser una «antigüedad» más, un capricho, que debía «combinar» y «rimar» en su melodía tonta tal como debemos combinar en  una cámara ciertos colores a fin de que la vista pueda deslizarse placenteramente. De los nombres seleccionados por mi amigo para hacer su camino en la vida el de Wilde era el que se definía por sí mismo; por otra parte, no era él solo quien wildezaba... todos lo hacían furtivamente. Libro de cabecera de estos homosexuales era el Dorian Gray, y para recitar en veladas, La Balada de La Cárcel de Reading... una cámara ciertos colores a fin de que la vista pueda deslizarse placenteramente. De los nombres seleccionados por mi amigo para hacer su camino en la vida el de Wilde era el que se definía por sí mismo; por otra parte, no era él solo quien wildezaba... todos lo hacían furtivamente. Libro de cabecera de estos homosexuales era el Dorian Gray, y para recitar en veladas, La Balada de La Cárcel de Reading...
Mi primera permanencia en Buenos Aires duró de febrero de 1946 a diciembre de 1947; la segunda de abril de 1950 a mayo de 1954; la tercera de enero de 1955 a noviembre de 1958. Si doy tal precisión es por haber vivido diferentemente las tres etapas.
En la primera fui becario de la Comisión Nacional de Cultura de Buenos Aires; en la segunda empleado administrativo del Consulado de mi país; la tercera corresponsal de la revista Ciclón dirigida por José Rodríguez Feo. La economía de la primera etapa fue saneada; la de la segunda irriosoria: la de la tercera desahogada.

|
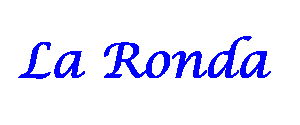
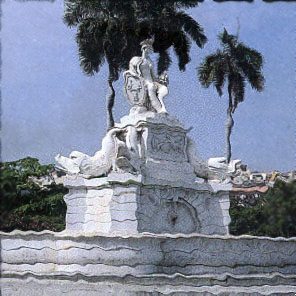
 automáticamente con una punta de la lona. ¡Ahí estaba ya: templo que se opone a que sea rasgado su velo! Sentí que los mecánicos se acercaban, entonces me tiré totalmente la lona por encima y me hice el dormido. Pero ellos, alegres y riendo ruidosamente, me sacaban del camión y me señalaban un lugar encantador. Tan pálido debí mostrármeles que me preguntaron si me sentía enfermo. Hice que no con la cabeza y salté del camión. Nos internamos en el campo y ya comenzaba a serenarme cuando advertí que mi amigo llevaba en la mano una botella de ron. Me eché a temblar de nuevo: era que la vista de la botella -- argumento poderoso para convencer al más reacio y despertar al más embotado -- me llenaba de pavor. Así era yo: cuando las cosas llegaban a un plano de inmediato cumplimiento iniciaba la vergonzosa retirada. ¿Adónde habían ido a parar mis audacias de hacia unos minutos? Todo aquel paisaje sensual, todo aquel erotismo bajo una lona se había diluido y veíame parado como un corredor al que se le ha interpuesto un obstáculo en plena carrera.
automáticamente con una punta de la lona. ¡Ahí estaba ya: templo que se opone a que sea rasgado su velo! Sentí que los mecánicos se acercaban, entonces me tiré totalmente la lona por encima y me hice el dormido. Pero ellos, alegres y riendo ruidosamente, me sacaban del camión y me señalaban un lugar encantador. Tan pálido debí mostrármeles que me preguntaron si me sentía enfermo. Hice que no con la cabeza y salté del camión. Nos internamos en el campo y ya comenzaba a serenarme cuando advertí que mi amigo llevaba en la mano una botella de ron. Me eché a temblar de nuevo: era que la vista de la botella -- argumento poderoso para convencer al más reacio y despertar al más embotado -- me llenaba de pavor. Así era yo: cuando las cosas llegaban a un plano de inmediato cumplimiento iniciaba la vergonzosa retirada. ¿Adónde habían ido a parar mis audacias de hacia unos minutos? Todo aquel paisaje sensual, todo aquel erotismo bajo una lona se había diluido y veíame parado como un corredor al que se le ha interpuesto un obstáculo en plena carrera.  una cámara ciertos colores a fin de que la vista pueda deslizarse placenteramente. De los nombres seleccionados por mi amigo para hacer su camino en la vida el de Wilde era el que se definía por sí mismo; por otra parte, no era él solo quien wildezaba... todos lo hacían furtivamente. Libro de cabecera de estos homosexuales era el Dorian Gray, y para recitar en veladas, La Balada de La Cárcel de Reading...
una cámara ciertos colores a fin de que la vista pueda deslizarse placenteramente. De los nombres seleccionados por mi amigo para hacer su camino en la vida el de Wilde era el que se definía por sí mismo; por otra parte, no era él solo quien wildezaba... todos lo hacían furtivamente. Libro de cabecera de estos homosexuales era el Dorian Gray, y para recitar en veladas, La Balada de La Cárcel de Reading...