 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha
artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha
artificial | Ecos
y murmullos |
||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
| Fragmentos
de estética china El Perrito Chino elperritochino@yahoo.com  A continuación, traduzco del
francés una selección de fragmentos sobre estética
china de los siglos VII al XX, entresacados del libro Textes théoriques chinois sur l’art
pictural (Seuil, 1989) de François Cheng. Para
facilitar la lectura, los he ordenado por temas según lo que me
parecen las preocupaciones centrales de la estética china, a
saber: lo inacabado, el i o
la visión interior justa, el wu-hua
o la comunión total, el li
o el principio interno constante, el ch’i
o el aliento vital, lo lleno y lo vacío, el método y la
pincelada única. Aunque no parece que la perspectiva (yuan) tenga mayor importancia en la
estética china, he incluido también un fragmento que
trata sobre ella por el contraste que ofrece con la perspectiva
albertiana (el cuadro ventana) que dominó la pintura de
Occidente por siglos. Al final de la traducción, ofrezco
los nombres de los tratadistas representados, las traducciones
disponibles que conozco y una lista mínima del vocabulario que
emplean. Los cuadros que acompañan el texto son obra de
Chu Ta (1626-1705), el gran maestro del li.
A continuación, traduzco del
francés una selección de fragmentos sobre estética
china de los siglos VII al XX, entresacados del libro Textes théoriques chinois sur l’art
pictural (Seuil, 1989) de François Cheng. Para
facilitar la lectura, los he ordenado por temas según lo que me
parecen las preocupaciones centrales de la estética china, a
saber: lo inacabado, el i o
la visión interior justa, el wu-hua
o la comunión total, el li
o el principio interno constante, el ch’i
o el aliento vital, lo lleno y lo vacío, el método y la
pincelada única. Aunque no parece que la perspectiva (yuan) tenga mayor importancia en la
estética china, he incluido también un fragmento que
trata sobre ella por el contraste que ofrece con la perspectiva
albertiana (el cuadro ventana) que dominó la pintura de
Occidente por siglos. Al final de la traducción, ofrezco
los nombres de los tratadistas representados, las traducciones
disponibles que conozco y una lista mínima del vocabulario que
emplean. Los cuadros que acompañan el texto son obra de
Chu Ta (1626-1705), el gran maestro del li. Lo inacabado En la pintura, se debe vencer la tentación de realizar una obra demasiado escrupulosa y demasiado acabada en cuanto al dibujo de las formas y la notación de los colores, y tampoco exhibir su técnica demasiado, privándola de secreto y de gracia. Por eso no hay que temer lo inacabado, sino más bien despreciar lo demasiado acabado. Desde el momento en que sabemos que una cosa está completa, ¿qué necesidad hay de completarla? Pues lo inacabado no significa necesariamente lo incompleto; el defecto de lo incompleto radica precisamente en no reconocer cuando una cosa está suficientemente acabada (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura bajo las dinastías sucesivas, p. 25). En la pintura, importa saber retener, pero también dejar escapar. Al trazar una forma, aunque la finalidad sea lograr un resultado pleno, todo el arte de la ejecución radica en los intervalos y la ejecución fragmentaria. De ahí la necesidad de dejar escapar. Esto exige que los golpes del pincel se interrumpan (sin que el aliento que los anima lo haga) (Li Jih-hua, p. 39). Dos momentos cruciales en la ejecución del cuadro: el comienzo y el fin. El comienzo debe corresponder con la imagen de un jinete corriendo a todo galope. El jinete tiene en todo momento la  sensación de poder frenar el caballo sin detenerlo del
todo. El final debe parecerse a un mar en el que desembocan todos
los ríos. El mar da la impresión de poder
contenerlo todo, mientras todo amenaza con desbordarse (Wang Yü, Discurso sobre la pintura del
Pabellón del Este, p. 59).
sensación de poder frenar el caballo sin detenerlo del
todo. El final debe parecerse a un mar en el que desembocan todos
los ríos. El mar da la impresión de poder
contenerlo todo, mientras todo amenaza con desbordarse (Wang Yü, Discurso sobre la pintura del
Pabellón del Este, p. 59). Al dibujar una flor, el principiante debe empezar por dominar la pincelada kou-le [con contorno] antes de abordar la pincelada mu-ku [sin contorno], al igual que en el arte del retrato se aprende primero a dibujar la cabeza de muerto [el cráneo] antes de pasar a la figura de carne (Sung Nien, I-yuan lun-hua, p. 99). Si quieres que una montaña parezca alta, no la pintes entera. Parece más alta si está rodeada de brumas y de nubes. Si quieres dar la impresión de que un río corre a lo lejos, no pintes su curso entero. Parece más lejano si en ciertos lugares el curso se esconde y semeja interrumpirse. Cuando una montaña es completamente visible, pierde la majestuosidad que la caracteriza; ¡mejor pinta un mortero de moler arroz! Cuando el río se muestra sin reserva, carece del encanto que ofrecen sus meandros; ¡no es un gusano! (Kuo Hsi, Oráculo de bosques y arroyos, p. 118). El i o la visión interior justa Antes de emprender una obra (o de trazar la menor pincelada), el autor está en posesión del i [visión interior justa, dibujo interior, deseo]. Una vez acabada, el i subsiste y se prolonga. Por tal razón la pintura de Ku K’ai-chi está siempre animada por el shen-ch’i [espíritu-aliento]” (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 26). La plena realización de un trazo (o de un cuadro) radica en dejarse completar por el i, y no en absoluto por lo demasiado-acabado (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 49).  El
universo se compone de soplos vitales mientras que la pintura se
realiza mediante el pincel-tinta. La pintura sólo logra su
cometido si los soplos que emanan del pincel-tinta se armonizan hasta
formar una unidad con los soplos del universo. Así se abre
una vía coherente a través del aparente desorden de los
fenómenos. Por lo tanto, es importante que el artista deje
madurar en él el i de
todas las cosas, de manera que la ejecución del cuadro consiga
espontáneamente lo disuelto-concentrado, el claro-oscuro y lo
virtual-manifiesto, y sea animado por la corriente vital que recorre el
universo. Todo cuadro ejecutado según dicho principio
posee de forma natural la cualidad de ch’i-shih
[impulso interno, líneas de fuerza] de la que tanto se habla
(Shen Tsung-ch’ien, Estudio de la
pintura sobre una barca minúscula, pp. 46-47). El
universo se compone de soplos vitales mientras que la pintura se
realiza mediante el pincel-tinta. La pintura sólo logra su
cometido si los soplos que emanan del pincel-tinta se armonizan hasta
formar una unidad con los soplos del universo. Así se abre
una vía coherente a través del aparente desorden de los
fenómenos. Por lo tanto, es importante que el artista deje
madurar en él el i de
todas las cosas, de manera que la ejecución del cuadro consiga
espontáneamente lo disuelto-concentrado, el claro-oscuro y lo
virtual-manifiesto, y sea animado por la corriente vital que recorre el
universo. Todo cuadro ejecutado según dicho principio
posee de forma natural la cualidad de ch’i-shih
[impulso interno, líneas de fuerza] de la que tanto se habla
(Shen Tsung-ch’ien, Estudio de la
pintura sobre una barca minúscula, pp. 46-47). Es conocido el adagio: “Antes de dibujar un bambú, haz que crezca en tu interior”. El pintor será más libre en la medida en que posea la visión entera de aquello que se propone pintar (Tung Ch’i-ch’ang, Yang-su-chü hua-hsüeh kou-shen, p. 60). En la expresión “usar el pincel”, el verbo ‘usar’ es el equivalente del verbo ‘empollar’ en el sentido en que una gallina empolla un huevo, o del verbo ‘atrapar’ en el sentido en que un gato atrapa un ratón (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 49). Una noche de inspiración Ni Yü pintó unos bambús según el i. Cuando despertó a la mañana siguiente, comprobó que los bambús que había pintado no se parecían a los verdaderos bambús. Riéndose, exclamó: “No parecerse a nada; he ahí lo más difícil” (Shen Hao, Sobre la pintura, pp. 63-64). Todo lo que está contenido en estas pinceladas —sentimientos y deseos ajenos a la tradición— no evitará que los conocedores se encojan de hombros y exclamen: “¡Pero eso no se parece a nada!”. Converso con mi mano y escucho con mis ojos: no es dado al vulgo conocer este intercambio sutil (Shih T’ao, Discurso sobre la pintura del monje Limón Amargo, p. 132). Cómo lograr pintar, entonces, la naturaleza real de las cosas y los sentimientos profundos de los hombres. Solamente cuando todo ha madurado en mí, y el espíritu y la mano se responden sin tropiezo, puedo atacar el cuadro. Entonces cada uno de mis gestos encuentra su justa medida y no me hallo desamparado en el curso de la ejecución (Kuo Hsi, Oráculo de bosques y arroyos, p. 122). Ciertamente, la pintura tiene por meta representar el hsing [apariencia formal de las cosas]; no obstante ello, la primacía debe recaer sobre el i [visión interior justa]. Si el i fracasa, la obra puede ser calificada de informe. Aún así, el i no se encarna solamente a través de la forma (Wang Lü, p. 127). Bajo el cielo desolado los seres y las cosas lanzan gritos de auxilio. Estos gritos es lo que yo llamo el i, el cual debe inundar todo el cuadro (Yun Shou-p’ing, Nan-t’ien lun-hua, pp. 64-65). El wu-hua o la comunión total “Antes de pintar un bambú, qué crezca en tu fuero interno. Sólo así, pincel en mano, la mirada concentrada, verás la visión entera y exacta levantarse delante de ti. Esta visión, atrápala sin tardar 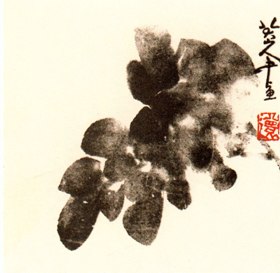 mediante los golpes del pincel, tan rápido como un neblí
se lanza tras una liebre presta a saltar. Un sólo titubeo
y la visión desaparece”. Todo esto me lo
enseñó Yü-k’o. Aún así, por
más que conozca el principio, no logro el resultado que
ansío. Y es que, por falta de práctica, el interior
y el exterior no concuerdan; el corazón y la mano no
actúan al unísono (Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 85).
mediante los golpes del pincel, tan rápido como un neblí
se lanza tras una liebre presta a saltar. Un sólo titubeo
y la visión desaparece”. Todo esto me lo
enseñó Yü-k’o. Aún así, por
más que conozca el principio, no logro el resultado que
ansío. Y es que, por falta de práctica, el interior
y el exterior no concuerdan; el corazón y la mano no
actúan al unísono (Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 85). Concentrando todo su espíritu en los caballos, Li Po-shi terminó por interiorizar la visión total de los caballos. El poeta Huang Shan-ku ha resumido su arte en dos versos: “Bajo el pincel fulgurante del pintor Li, los caballos nacen, cuerpo y alma reunidos” (Luo Ta-Ching, Hua shuo, p. 103). Cuando Yü-k’o pintaba un bambú, / veía el bambú y dejaba de verse a sí. / Decir que no se veía no basta; / se desprendía de su propio cuerpo, / que, transformado, devenía bambú, / esparciendo sin cesar nuevos frescores (Poema inscrito en una pintura de bambús de Yü-k’o, citado en Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 86). A la hora de dibujar un grillo, ya no sé si soy yo quien se convierte en grillo o si es el grillo quien se convierte en mí (Luo Ta-Ching, Hua shuo). La pincelada única Una sola pincelada basta para animar el aliento (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 29). Una sola pincelada es suficiente (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 29). En la caligrafía de Wang Tzu-ching el caracter que encabeza la columna a menudo se entrelaza con el último caracter de la columna precedente. Esto es lo que llamamos hoy en día “escritura de un solo trazo”. A continuación, Lu T’an-wei adoptó el mismo método en la pintura, de donde surge la expresión “pintura de un solo trazo” (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 26). El ch’i o el aliento vital Mediante un pincel menudo, el pintor captura los diez mil seres; y, sirviéndose del dedo pulgar [para medir], aprehende el espacio sin límites. Gracias al arte que consiste en aplicar la tinta sobre la seda y cerner la materia según la ley del espíritu, lo visible aparece, lo invisible mismo cobra forma (Chu Ching-hsüan, Los pintores famosos de la dinastía T’ang, p. 30). En pintura, hay seis elementos fundamentales. El primero es el ch’i [espíritu vital]; el segundo es el yun [resonancia]; el tercero es el ssu [concepto]; el cuarto es el ching [motivo]; el quinto es el pu  [pincel] y el sexto es el mo [tinta]. Agitado por el
aliento vital, el corazón es capaz de fundirse con el aliento
del pincel y captar la imagen de las cosas sin titubear. La
resonancia se obtiene trazando formas perfectas sin rastro de
laboriosidad ni vulgaridad. El concepto permite eliminar los
detalles accesorios y cerner los ingredientes esenciales de las
cosas. El motivo se restituye cuando se observan las leyes
propias de cada cosa; al captar lo maravilloso y representar lo
verdadero. El pincel exige un manejo libre que, sin descuidar las
reglas, aletee por encima de la materia y el aspecto exterior de las
cosas. Por último, la tinta consiste en graduar las
diferencias de tono según el relieve y colorido de las cosas,
alcanzado a veces un estado de belleza tan natural que parece no
deberle nada al pincel (Ching Hao, El
arte del pincel, p. 31). [pincel] y el sexto es el mo [tinta]. Agitado por el
aliento vital, el corazón es capaz de fundirse con el aliento
del pincel y captar la imagen de las cosas sin titubear. La
resonancia se obtiene trazando formas perfectas sin rastro de
laboriosidad ni vulgaridad. El concepto permite eliminar los
detalles accesorios y cerner los ingredientes esenciales de las
cosas. El motivo se restituye cuando se observan las leyes
propias de cada cosa; al captar lo maravilloso y representar lo
verdadero. El pincel exige un manejo libre que, sin descuidar las
reglas, aletee por encima de la materia y el aspecto exterior de las
cosas. Por último, la tinta consiste en graduar las
diferencias de tono según el relieve y colorido de las cosas,
alcanzado a veces un estado de belleza tan natural que parece no
deberle nada al pincel (Ching Hao, El
arte del pincel, p. 31). El pincel consta de cuatro elementos: el chin [músculo], el jou [carne], el ku [hueso] y el ch’i [espíritu vital]. Donde el trazo se interrumpe sin que se detenga el aliento, hay músculo. Donde el trazo expresa con plenitud y delicadeza la sustancia carnal de las cosas, hay carne. Donde el trazo, recto y vigoroso, está lleno de fuerza vital, hay hueso. Donde un trazo se combina con otro y concurren en el mantenimiento intacto de la imagen pintada, hay aliento. Se comprende así que los trazos demasiado recargados de tinta pierden su estructura justa, y que los trazos donde la tinta está demasiado aguada pierden la integridad del aliento. Un trazo que se interrumpe totalmente no tiene músculo. Un trazo donde el músculo está muerto, no tiene carne. Un trazo que quiere ser bonito, no tiene hueso (Ching Hao, El arte del pincel, p. 32). Los Antiguos trataban por todos los medios de sondear el misterio: captar el aliento mediante el pincel-sin-pincel; atrapar el espíritu mediante la tinta-sin-tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 55). Lo “sin tinta” no carece en absoluto de tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 54). El trazo del pincel es la espina dorsal de la pintura. Árboles y peñascos tienen una variedad infinita de formas que nacen bajo el pincel del artista a medida que éste, guiado por su espíritu, traza una pincelada. A su vez, estas pinceladas guían el espíritu del artista (Shen Tsung-ch’ien, Estudio de la pintura sobre una barca minúscula, pp. 46-47). El pintor que permanezca esclavo de los fenómenos exteriores hará dibujos confusos. ¿Cómo sería capaz de dibujar un círculo con la mano izquierda y un cuadrado con la derecha? En cuanto a servirse de una regla y de un plan arquitectónico, es hacer una pintura muerta. Sólo aquél que conserva intacto en sí mismo el soplo divino y se concentra completamente en su unidad interior realiza una verdadera pintura (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, pp. 28-29). La maravilla del arte pictórico radica en la cualidad del aliento y del espíritu que impregnan el pincel. La exigencia del parecido viene después (T’ang Hou, Crítica de la pintura, p. 62). Captar las cosas en su origen (Ching Hao, El arte del pincel, p. 77). No es tanto cuestión de imitar la naturaleza cuanto de captar el proceso mismo de la Creación (T’ang Tai, Hui-shih fa-wei, p. 58). Su espíritu acababa por formar un solo cuerpo con el espíritu de la Creación. Todo lo que tocaba se  convertía en un universo viviente y sin tabiques (Shen Hao, Sobre la pintura, p. 64).
convertía en un universo viviente y sin tabiques (Shen Hao, Sobre la pintura, p. 64). Fuera, imito el camino de la Creación; dentro, capto la fuente de mi alma (Tsou I-kuei, Tratado sobre la pintura de Hsiao-shan, p. 105). En la figuración de un objeto o la representación de una escena, más que el hsing [forma externa] importa captar el shih [líneas de fuerza] (Li Jih-hua, Lun-hua, p. 40). El pintor debe emplear toda la destreza del arte del pincel y la tinta para cerner a la vez el aspecto exterior y el espíritu interior íntimo. El fin último no es tanto mostrar la belleza tornasolada cuanto hacer sentir el “aliento de los huesos” que la anima desde el interior (Cheng Chi, Discurso sobre el Pabellón del Sueño, p. 107). Precisemos, no obstante, que los soplos no significan en absoluto fuerzas brutas, y que animar los soplos no consiste únicamente en dibujar a grandes rasgos y sin matiz, como pretenden la mayoría de los pintores actuales. Los soplos genuinos engendran resonancia y armonía; contraen matrimonio con la naturaleza particular de cada ser viviente. Para dominar a cabalidad los soplos armoniosos, es menester que el pintor comience por el estilo kung-cheng [minucioso y aplicado] y a continuación aborde el estilo hsieh-i [libremente inspirado]. Sólo al final de un largo aprendizaje puede el artista dar curso libre a su naturaleza sin traicionar la forma y el espíritu de las flores o de los árboles que pinta (Chin Shao-ch’eng, Hua-hsüeh chiang-I, p. 110). Método Que el espíritu debe preceder el pincel, es la regla; que el resultado debe sobrepasar la regla, he ahí el misterio de toda verdadera creación (Cheng Hsieh, T’i-hua). A Chu Hsiang-hsien le gustaba comenzar un cuadro repartiendo al azar la tinta sobre la seda. Acto seguido, borraba la mitad de las marcas y entonces encontraba los fundamentos de un paisaje. Todos estos procedimientos, consistentes en extraer leyes de lo que no tiene ley ninguna, tienen por objetivo liberar la visión y lograr una pintura más “antigua”, más misteriosa e inasible (Fang Hsün, Shan-ching-chü hua-lun, p. 63). La verdadera regla no tiene Norte fijo; el Norte se forma por fuerza del aliento (Shih T’ao, Discurso sobre la pintura del monje Limón Amargo, p. 79). El li o el principio interno constante Al hablar de pintura, tengo la costumbre de decir que si bien ciertas cosas poseen una forma constante, como las figuras humanas y los animales, las casas y los utensilios, etc., hay otras —montañas y peñascos, árboles y bambús, ríos y olas, brumas y nubes—que no tienen forma constante, pero aun así tienen li [principio interno constante] (Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 34).  Por
lo mismo que estas cosas no tienen una forma constante,
todavía con más razón al representarlas hay que
atenerse estrictamente a un principio interno constante [li]. Los elementos surgen
gracias al engendramiento interno y continuo: cada uno está
siempre en su justo lugar (Su Tung-po, Tung-po
lun-hua). Por
lo mismo que estas cosas no tienen una forma constante,
todavía con más razón al representarlas hay que
atenerse estrictamente a un principio interno constante [li]. Los elementos surgen
gracias al engendramiento interno y continuo: cada uno está
siempre en su justo lugar (Su Tung-po, Tung-po
lun-hua). Presencia sin forma pero dotada de una estructura interna infalible (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 54). Todo el cuadro está agitado por un movimiento tembloroso sin que ningún detalle traicione el menor signo de brutalidad. Tales artistas [Chu Ta y Shih T’ao] han agotado verdaderamente el li del arte pictórico (Chin Shao-ch’eng, Hua-hsüeh chiang-I, p. 109). Cuando la realidad invita a la trasgresión; cuando el li me ordena transgredir, entonces transgredí. Y aunque sea yo quien lo haga, ¿no es en realidad el propio li quien transgredí? A la inversa, cuando la realidad invita a la conformidad y cuando el li me ordena conformarme, entonces me conformo. Tal acto, ¿se atiene sólo a mí? No, es el li mismo quien se conforma. Por lo tanto, no estoy confinado en absoluto a tal o cual técnica. No obstante, tampoco me aparto verdaderamente de las pautas fijadas por los Antiguos. Es así como soy profundamente libre entre la norma y la falta de norma (Wang Lü, p. 129). Lo lleno y lo vacío Según la feliz expresión de los Antiguos, el verdadero pincel debe ser como un “tubo agujereado”, en el sentido en que el vacío de los dedos debe pasar íntegramente a través de él aun a riesgo de reventarlo (Ch’eng Yao-t’ien, Estructura interna de la caligrafía, p. 43). El vacío no se manifiesta ni opera de otra manera que mediante lo lleno (Ch’eng Yao-t’ien, La unidad interna de la caligrafía, p. 42). Es mediante el vacío que lo lleno descubre su verdadera plenitud (Fan Chi, Discurso sobre la pintura del Pabellón de Nubes Evanescentes, p. 45). El paisaje que fascina a un pintor debe comportar a la vez lo visible y lo invisible. Todos los elementos de la naturaleza que parecen finitos en realidad se prolongan al infinito. Para integrar lo infinito en lo finito; para combinar lo visible y lo invisible, es menester que el pintor sepa explotar todo  el juego de lo
lleno-vacío del que es capaz el pincel, y de lo
concentrado-diluido de que es capaz la tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de
la pintura, p. 54). el juego de lo
lleno-vacío del que es capaz el pincel, y de lo
concentrado-diluido de que es capaz la tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de
la pintura, p. 54).La pura vacuidad, he aquí la máxima ambición de la pintura. Sólo el pintor que alberga el Vacío en su corazón puede librarse del grillete de las reglas ordinarias. Como en la experiencia de la iluminación del ch’an [zen en japonés], bajo el impacto de un golpe del bastón, el pintor se abisma en el estallido del Vacío (Wang Yü, Discurso sobre la pintura del Pabellón del Este, p. 60). El universo porta y moldea todas las cosas gracias al movimiento perpetuo de lo abierto- cerrado (T’ang Tai, Hui-shih fa-wei, p. 56). Obrando en el interior de lo lleno, el artista debe hacer aparecer el vacío en la cualidad de ser y de no ser de su pincel-tinta (Fang Shih-shu, T’ien-yung-an sui pi, p. 41). Los árboles representados demasiado “plenamente” pueden ser bonitos; pero no ofrecen más que una vista frontal. Los que se rigen por el juego equilibrado de lo lleno y lo vacío parece que se vieran desde todos los lados (Fang Hsün, Shan-ching-chü hua-lun, p. 82). Quien aprende a dibujar árboles debe comenzar por un árbol desnudo. Que exista desde el principio el deseo de trazar líneas “abiertas” que den la impresión de poder crecer en todas las direcciones. Sólo así el dibujo de las ramas adquiere una presencia de múltiples dimensiones (Ch’in Tsu-yung, T’ung-yin hua-lun, p. 83). El yuan o la perspectiva Las montañas tienen tres tipos de distancia [yuan]. Cuando al pie de la montaña el espectador eleva los ojos hacia la cima, se llama kao-yuan [distancia alta]; cuando desde una montaña el espectador disfruta de la vista de otra desde lo alto, se llama shen-yuan [distancia profunda]; cuando desde una montaña cercana el espectador dirige horizontalmente su mirada hacia las montañas lejanas, se llama p’ing-yuan [distancia plana] (Kuo Hsi, Oráculo de bosques y arroyos). Los tratadistas citados son los siguientes: Chang Yen-yüan (h. 815-d. 875). Historia de la pintura bajo las dinastías sucesivas. Selecciones en Osvald Sirén, The Chinese on the Art of Painting (Nueva York, 1963), pp. 224-233; Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 43-62; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 169-170; y William Reynolds Beal Acker, Some T'ang and Pre-T'ang Texts on Chinese Painting (Leiden: E. J. Brill,1954), pp. 59-382. Ch’eng Yao-t’ien. La unidad interna de la caligrafía. Cheng Chi. Discurso sobre el Pabellón del Sueño. Cheng Hsieh (1693-1765). Chin Shao-ch’eng Ching Hao (activo en 910–950). El arte del pincel. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 63-68. Versión íntegra en Kiyohiko Munakata y Yoko H. Munakata, “Ching Hao's Pi-fa-chi: A Note on the Art of Brush”, Artibus Asiae. Supplementum, Vol. 31 (1974), pp. 1-56; con abundantes notas. Ch’in Tsu-yung Chu Ching-hsüan (activo h. 840). Los pintores famosos de la dinastía T’ang. Fan Chi. Discurso sobre la pintura del Pabellón de Nubes Evanescentes. Fang Hsün Fang Shih-shu Kuo Hsi (h. 1020-1090). Oráculo de bosques y arroyos. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 69-80; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 61-86. Versión íntegra en An Essay on Landscape Painting, trad. de S. Sakanishi (Londres, 1935). Li Jih-hua (1565-1635). Luo Ta-Ching. Pu Yen-t’u (activo en el s. XVIII). Diálogo sobre el espíritu de la pintura. Shen Hao (h. 1630-1650). Sobre la pintura. Shen Tsung-ch’ien (activo en 1781). Estudio de la pintura sobre una barca minúscula. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Londres, 1967), pp. 159-211; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 106-162. Shih T’ao (1642-1707). Discurso sobre la pintura del monje Limón Amargo. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 137-158; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 87-105. Versión íntegra en Les propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère, trad. de P. Ryckmans, segunda ed. (Plon, 2007); Enlightening Remarks on Painting (Pacific Asia Museum Monographs, 1989). Las notas de Ryckmans son muy iluminadoras. Su Tung-po (1036-1101). Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 90-96; y Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 170-174. Sung Nien Tung Ch’i-ch’ang (h. 1555-1636). T’ang Hou (activo h. 1322-1329). Crítica de la pintura. Tsou I-kuei (1696-1772). Tratado sobre la pintura de Hsiao-shan. Yun Shou-p’ing Wang Yü (hacia finales del s. XVII y principios del XVIII). Discurso sobre la pintura del Pabellón del Este. Algunos conceptos de la estética china son: ch’i: espíritu vital li: principio interno constante i: visión interior justa mu-ku: pincelada sin contorno (común en la pintura de flores) fei-pai: pincelada discontinua o entreverada de huecos p’o-mo: tinta quebrada mo-hua: poder transformador de la tinta ch’i-shih: aliento, líneas de fuerza k’ai-ho: abierto-cerrado (distribución espacial del paisaje) ch’i-fu: ascenso-descenso (secuencia rítmica del paisaje) yin-hsien: invisible-visible wu-hua: comunión total kung-cheng: estilo minucioso (para principiantes) kung-pi: estilo académico (poco recomendable) hsieh-i: estilo libremente inspirado (sólo para expertos) chou-liu: expansión universal, movimiento de diástole del paisaje huan-pao: contracción universal, movimiento de sístole del paisaje hsing: apariencia formal (elemento necesario, aunque vulgar) yuan: algo como la perspectiva occidental, aunque no es nunca matemática. Es lástima no ser chino. La ciudad ausente de Machado de Assis* Pedro Meira Monteiro, Princeton University A ti, existas o no, dedico estas páginas: eres, por lo menos, lo real de mi espíritu. (Macedonio Fernández. Museo de la novela de la Eterna.) I. ¿De dónde viene esa voz? Parece razonable suponer que los textos de Machado de Assis, en especial las novelas de la llamada segunda fase (que se inauguraría con las Memorias póstumas de Brás Cubas en 1881)  exhiben
lo que se
podría identificar como un complejo mecanismo metanarrativo. Dentro de
la larga tradición de atención a los procedimientos
metanarrativos, que se relaciona, en última instancia, con la
crisis de los paradigmas llamados “realistas”, se destaca la imagen de
una máquina de contar historias que se desmontaría, poco
a poco, delante de los ojos y oídos de un lector
incrédulo. Como si al lector le robaran poco a poco, pero
inexorablemente, esa voz trascendente, que apunta a un foco que
está, necesariamente, más allá del libro. exhiben
lo que se
podría identificar como un complejo mecanismo metanarrativo. Dentro de
la larga tradición de atención a los procedimientos
metanarrativos, que se relaciona, en última instancia, con la
crisis de los paradigmas llamados “realistas”, se destaca la imagen de
una máquina de contar historias que se desmontaría, poco
a poco, delante de los ojos y oídos de un lector
incrédulo. Como si al lector le robaran poco a poco, pero
inexorablemente, esa voz trascendente, que apunta a un foco que
está, necesariamente, más allá del libro.Una escena paradigmática de este “más allá del libro” podría muy bien verse en la bella y conmovedora novela, o autobiografía, de Jean-Paul Sartre, Las palabras. En un momento, todavía niño, Sartre escucha y ve a su madre leyendo una historia. La sensación es de asombro, porque allí, detrás del libro, no es más la madre la que habla. ¿De dónde viene esa voz? — es la pregunta asombrada de Sartre, que de una u otra manera lo perseguiría toda su vida.1 No hay nada nuevo en que la crítica de Machado de Assis busque encontrar una “voz” que se revele más allá del texto, que revele, en fin, aquello—o aquel—que se esconde detrás de narradores engañosos como Bentinho (Dom Casmurro), Brás Cubas o incluso el consejero Aires (Memorial de Aires). A modo de provocación, podría afirmarse que los lectores de Machado de Assis seguimos hasta hoy encantados—o engañados, tal vez—con la promesa de un develamiento que, tomado etimológicamente, anunciaría la posibilidad de sacar al texto todos los velos que lo cubren. Como si de hecho hubiera, escondida en el fondo de todo, una voz, un ente o una fuente que deberíamos alcanzar y oír, para traducir, por fin, aquello que Machado verdaderamente quiso decir. Lo que intento aquí es sólo recordar que, en la última narrativa machadiana, especialmente en el Memorial de Aires, publicado en 1908, un delicado mecanismo de auto-exposición de la escritura es revelado al lector a cada instante. La crítica se ha dedicado al tema. Sin embargo, no es mi objetivo hacer aquí la genealogía de los abordajes del texto machadiano. Tampoco pretendo extenderme sobre el funcionamiento de ese mecanismo, o listar los pasos en que el texto machadiano indica los caminos complejos de su propia composición, cortejando además, como señalaré más adelante, su propia desintegración, es decir, su propia des-composición como texto. Lo que me propongo no es más que sugerir un paralelo, que espero resulte iluminador, entre el texto machadiano (sólo referido en este artículo, antes que detalladamente analizado) y un momento de verdadera mise-en-scène literaria de la desintegración del texto y de la inminente descomposición de la máquina narrativa—máquina por otra parte perseguida y amenazada siempre de cerca por el silencio. Para eso me valgo, como referente provocativo, de los experimentos ficcionales que el escritor argentino Ricardo Piglia realiza en su novela La ciudad ausente y que, como se sabe y se verá, tiene a Macedonio Fernández como modelo e inspiración. II. Desconectando la máquina de contar historias Tal vez entonces una voz, de hecho, se esconda en el fondo de la narrativa, una voz que ávidamente seguimos buscando cada vez que leemos a Machado de Assis. ¿Pero y si esa voz verdadera fallara, o si simplemente no existiera? ¿Y si la escena primordial de lectura—escena que  interesa rescatar para comprender a Machado de
Assis—fuera la de alguien que se inclina delante de una máquina
de contar historias para finalmente darse cuenta de que no hay nada
delante de sí más que la propia máquina? ¿Y
si, una vez desconectada la máquina narrativa y deslindados sus
engranajes, no hubiera nada además de un mortal y desconcertante
silencio? No habría entonces una voz más allá, ni
una voz del más allá. Sería el momento extremo del
descubrimiento doloroso de que la historia que oímos no tiene
como referente último sino la propia historia. Una historia que,
en el límite, se cuenta a sí misma, cuya misma existencia
depende de una máquina que permanece conectada, a la espera de
ser oída. interesa rescatar para comprender a Machado de
Assis—fuera la de alguien que se inclina delante de una máquina
de contar historias para finalmente darse cuenta de que no hay nada
delante de sí más que la propia máquina? ¿Y
si, una vez desconectada la máquina narrativa y deslindados sus
engranajes, no hubiera nada además de un mortal y desconcertante
silencio? No habría entonces una voz más allá, ni
una voz del más allá. Sería el momento extremo del
descubrimiento doloroso de que la historia que oímos no tiene
como referente último sino la propia historia. Una historia que,
en el límite, se cuenta a sí misma, cuya misma existencia
depende de una máquina que permanece conectada, a la espera de
ser oída.Es un juego fascinante y angustiante, llevado al extremo por Ricardo Piglia en su novela de 1992, La ciudad ausente, que aquí tomo sólo como referente provocativo. En Piglia, sin embargo, la “máquina” es la figuración de una sustentación poética: como Dante construyera el edificio de la Comedia para recuperar a Beatriz, Macedonio—poeta, filósofo e inventor—también creará una máquina que mantenga encendida no tanto la figura espectral de Elena, su esposa muerta, sino sobre todo el flujo incesante de relatos capaces de (re)fundar la realidad. Una realidad que, descubrimos en la trama policial de La ciudad ausente, tiene su principio en la narrativa misma.2 La máquina de Macedonio Fernández es, en última instancia, un autómata inventado para que el flujo de los relatos se eternice. En el caso de Piglia, no se puede dejar de lado el fondo político de su propio relato: además del “mapa del infierno” que se revela en lo subterráneo de una sociedad tomada por la dictadura, hay un punto central que no se puede elidir sin que se derrumbe la construcción de La ciudad ausente: el “principio de realidad” es materia de disputa entre una sociedad secreta que, utópicamente situada en los márgenes, osa permanecer produciendo historias, y, del otro lado, el Estado que pretende desconectar la máquina y controlar aquello que, en las imágenes fluidas de la novela argentina, se llama “el río del relato”.3 Transportándonos a Machado de Assis, la “máquina” narrativa en el Memorial de Aires es también un dispositivo que se resiste a ser apagado. Pero, si nos fuese dado comparar ambas máquinas, la de Machado no es más que una caja de música, en la que mal se insinúan los deseos mórbidos de un narrador ya consumido por la potencia de muerte. Mientras tanto, para efecto de contraste, lo que interesa percibir es que el mantenimiento de la historia es una posibilidad que se abre a partir de una escucha, o de un mirar que recae sobre la máquina narrativa que los deseos del lector mantienen conectada. Aunque su inspiración sea declaradamente macedoniana, también en esta novela es Borges el más fuerte apoyo poético de Piglia. Es un lugar común que al autor de Ficciones lo fascina el juego de las escalas: del mapa gigantesco que cubre el propio mundo al punto secreto en que el mundo se esconde.4  En el Prólogo a su último libro, El último lector,
Ricardo Piglia se imagina visitando a un hombre que tiene en el altillo
de su casa una ciudad en miniatura, que sólo puede ser vista por
una persona a la vez. Se trata del acto de lectura mismo, que obsesiona
al escritor y le provee la llave de su crítica: el lector
está solo, delante de una pequeña maqueta. O, avanzando
el argumento, el lector se encuentra delante de una máquina que
cuenta una historia. La noción de una referencialidad
estrecha—la maqueta reproduciendo
Buenos Aires—cae por tierra porque es la ciudad la que responde a los
movimientos operados en la maqueta, y no al revés.5 La literatura no es, en
definitiva, reproducción, sino producción.
No es documento ni testimonio. Es, más bien, el acontecimiento que, en rigor, crea
al lector.
En el Prólogo a su último libro, El último lector,
Ricardo Piglia se imagina visitando a un hombre que tiene en el altillo
de su casa una ciudad en miniatura, que sólo puede ser vista por
una persona a la vez. Se trata del acto de lectura mismo, que obsesiona
al escritor y le provee la llave de su crítica: el lector
está solo, delante de una pequeña maqueta. O, avanzando
el argumento, el lector se encuentra delante de una máquina que
cuenta una historia. La noción de una referencialidad
estrecha—la maqueta reproduciendo
Buenos Aires—cae por tierra porque es la ciudad la que responde a los
movimientos operados en la maqueta, y no al revés.5 La literatura no es, en
definitiva, reproducción, sino producción.
No es documento ni testimonio. Es, más bien, el acontecimiento que, en rigor, crea
al lector.El lector convertido en personaje: ese es el límite macedoniano al que la crítica de Piglia nos conduce. Quienes conocen la fortuna crítica de Machado de Assis, especialmente en los últimos años, ya habrán adivinado el camino que tomaré. El lector convertido en personaje es el punto neurálgico de una discusión que inquieta a los críticos, dado que genera preguntas de la mayor importancia. ¿Para quién escribía Machado? ¿Quién es su lector? ¿En qué medida la literatura misma obedece a un lector determinado, en qué medida lo desafía o lo desnuda, o hasta dónde alcanza a inventarlo? Los escritores (hablamos de un siglo en que la literatura funciona, en definitiva, como negocio, y el libro, como mercancía) ¿son responsables de sus lectores? ¿Ellos los moldean? ¿Quién moldea a quién? ¿Cuál es el molde? ¿Qué es, en última instancia, el libro? III. Lo que ocurre mientras el libro se escribe Hay tal vez dos polos de la crítica reciente que organizan y marcan un campo de tensiones en el que se busca “redescubrir”, siempre, la obra de Machado de Assis. Esquematizando brutalmente, tendríamos por un lado las investigaciones de Abel Barros Baptista, cuyo bosque espeso de palabras no debería apartarnos del valor de su libro (digo “libro” temiendo por lo que pueda estar diciendo…). Si entiendo bien lo que quiere decir Barros Baptista, pienso que la “solicitación del libro en la ficción de Machado de Assis”—subtítulo de su último libro sobre Machado—nos obliga a repensar, de una vez por todas, la existencia del libro como una posibilidad que sólo se actualiza, o se verifica, cuando el libro está escrito. O antes, mientras el libro se escribe. Ahí estaría el punto central en Machado de 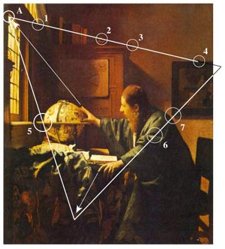 Assis: haberse
dado cuenta, a cierta altura (ahí estamos nuevamente ante un
punto de viraje, bio o bibliográfico, que ninguno de nosotros
puede realmente precisar!), de que el libro no es el soporte neutro de
algo que le sobreviene, en la calidad de “mensaje”, “historia”,
“verdad” o “mentira”. No hay algo que sobrevenga al libro, ni hay nada
que sobrepase al libro. El libro, además, no puede tener como
resultado sino el propio libro, en un proceso que, tomado
superficialmente, sólo conduciría a una insulsa
tautología. Pero no puede uno no convencerse, leyendo el libro
de Abel Barros Baptista, de la importancia de esas marcas en el texto
machadiano que, más que simple aparato metanarrativo, son tal
vez piezas de la maquinaria narrativa dejadas deliberadamente
“sueltas”, cicatrices del proceso de escritura dibujadas en una
superficie que el lector devora con los ojos, para indicar el camino
por el que el libro se da cuenta de que es libro. De ahí el
ingenio de Abel Barros Baptista al titular el libro: Autobibliografías.6 Assis: haberse
dado cuenta, a cierta altura (ahí estamos nuevamente ante un
punto de viraje, bio o bibliográfico, que ninguno de nosotros
puede realmente precisar!), de que el libro no es el soporte neutro de
algo que le sobreviene, en la calidad de “mensaje”, “historia”,
“verdad” o “mentira”. No hay algo que sobrevenga al libro, ni hay nada
que sobrepase al libro. El libro, además, no puede tener como
resultado sino el propio libro, en un proceso que, tomado
superficialmente, sólo conduciría a una insulsa
tautología. Pero no puede uno no convencerse, leyendo el libro
de Abel Barros Baptista, de la importancia de esas marcas en el texto
machadiano que, más que simple aparato metanarrativo, son tal
vez piezas de la maquinaria narrativa dejadas deliberadamente
“sueltas”, cicatrices del proceso de escritura dibujadas en una
superficie que el lector devora con los ojos, para indicar el camino
por el que el libro se da cuenta de que es libro. De ahí el
ingenio de Abel Barros Baptista al titular el libro: Autobibliografías.6 En el caso específico del Memorial de Aires, lo que principalmente interesa al crítico portugués parece ser la fractura de un nombre (Machado de Assis) que entrecruza la ficción del libro con la ficción del autor, al actuar retrospectivamente sobre la “Advertencia” de Esaú e Jacó, novela anterior de Machado de Assis, que trae un “último libro” que se adjuntaba, entre las pertenencias dejadas por el fallecido consejero Aires, a su Memorial. No sólo el manuscrito original es ficción, sino que el libro incursiona en un territorio ambiguo, fiel como es no a un referente concreto sino a Aires como autor, o, para mantenernos fieles a la delicada interpretación de Abel Barros Baptista, la fidelidad en cuestión lo es respecto “a lo que hace de Aires un autor particular”.7 En un nivel—literalmente—superficial, se podría perfectamente enumerar los momentos en que Aires, digamos, asoma a la superficie del texto como escritor, dando por momentos la curiosa sensación de que estamos ante un autor que se particulariza exactamente cuando no está seguro de aquello que (o de aquel que, en realidad) escribe. O incluso, podríamos suponer que tales momentos, que en un análisis cuidadoso deberían ser discutidos uno a uno, sean las marcas de la inscripción, o incluso, las metáforas de la inscripción que preside la composición del libro: “no recuerdo si ya escribí en este memorial…”; “ahora es tarde para transcribir lo que él dijo…”; “no dije todo…”; “otra cosa que tampoco escribí, pero esa no entró…”; “todo será modas en este mundo, excepto las estrellas y yo, que soy el mismo viejo sujeto, salvo el trabajo de las notas diplomáticas, ahora ningún…”; “terminaría esta página de otra manera. Pero no puedo…”; “papel, amigo papel, no recojas todo lo que escriba esta pena vagabunda. Queriendo favorecerme, terminarás desfavoreciéndome…”; “dejo aquí esta página con el único fin de acordarme…”; “escribiendo el día de ayer, dejé de decir que…”; “todo para anotar poco más que nada…”; “pongo aquí la reticencia que dejé entonces en mi espíritu…”; “este mes es la primera línea que escribo aquí…”; “no sería difícil componer una invención, que no ocurriese. Se llenaba el papel de ella…”; “Hasta otro día, papel…”; “no quiero acabar el día de hoy sin escribir…” y así sucesivamente. En definitiva, el “memorial” de Aires no está del todo distante de aquellos momentos en que la inscripción de la intención narrativa lucha artificiosamente contra la pérdida del significado de la historia—un “peligro” que ronda todo texto escrito bajo la forma del diario. De la oscilación entre lo que el narrador supone que quiere decir y lo que efectivamente dice, con sus señales inadvertidamente diseminadas por el texto, nace gran parte de la fuerza del relato, que de hecho tiene en el papel la superficie sobre la cual se grabará un discurso incapaz de cerrar completamente el sentido de lo que dice, como si el texto mismo se amarrara y se desatara en un único momento, dejando ver la precariedad no sólo de una narrativa en particular, sino de toda narrativa que se pone en forma de libro. El papel del “azar” en la composición de la historia tiene que ver, además, con la noción de una apuesta, de tan inequívoca importancia para la trama (pero también para la propia composición literaria como posibilidad) del Memorial de Aires. Resumiendo lo que intenté desarrollar con minuciosidad y cuidado en otro lugar, la “ópera” resulta corrompida no sólo como referente literario-musical (Beethoven y Wagner, en Memorial de Aires), sino como posibilidad literaria, es decir, como opera.8 Me abstengo de una discusión detallada del intrincado debate teórico en que se mete Barros  Baptista,
que además dedica su libro “al regreso de la literatura”.
Sólo retengo aquí la idea de que la afirmación de
que el libro no es soporte neutro es algo que nos coloca
inapelablemente delante de la instantaneidad de la escritura, o de una
escritura cuyo referente no deja de ser, todo el tiempo, la propia
escritura. Una escritura que se cuenta, en definitiva, a sí
misma. De ahí la idea de que la narrativa esté siempre
poniéndose en suspenso y también bajo sospecha
(procedimiento machadiano cuyos orígenes e inspiración la
crítica ya deslindó bastante bien), como si la
posibilidad misma de la narrativa estuviese en causa, no porque la
narrativa sea imposible, sino porque sólo es posible cuando se
torna autoconsciente, o consciente de que, en tanto narrativa, no es
reflexión sino producción de historia. Baptista,
que además dedica su libro “al regreso de la literatura”.
Sólo retengo aquí la idea de que la afirmación de
que el libro no es soporte neutro es algo que nos coloca
inapelablemente delante de la instantaneidad de la escritura, o de una
escritura cuyo referente no deja de ser, todo el tiempo, la propia
escritura. Una escritura que se cuenta, en definitiva, a sí
misma. De ahí la idea de que la narrativa esté siempre
poniéndose en suspenso y también bajo sospecha
(procedimiento machadiano cuyos orígenes e inspiración la
crítica ya deslindó bastante bien), como si la
posibilidad misma de la narrativa estuviese en causa, no porque la
narrativa sea imposible, sino porque sólo es posible cuando se
torna autoconsciente, o consciente de que, en tanto narrativa, no es
reflexión sino producción de historia. La sensación que se tiene es que un procedimiento crítico profundamente “literario” como el de Abel Barros Baptista deja en evidencia incluso la complejidad de la cuestión de la historia (history) como parte del texto machadiano. Es curioso, aunque no del todo sorprendente, que exactamente John Gledson haya saludado los libros de Barros Baptista como una de las grandes novedades de la crítica machadiana reciente.9 Gledson, que ha llevado tan lejos el argumento histórico en la interpretación del texto machadiano, es uno de los primeros en valorizar el abordaje por momentos—digámoslo cum grano salis—irritantemente literario de Abel Barros Baptista. El otro polo que yo destacaría se encuentra en la investigación de Hélio de Seixas Guimarães, en su Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura no século 19.10 El gran giro crítico promovido por este libro reside, si no me equivoco, en haber tomado en serio algo que la crítica machadiana anterior había señalado pero nunca desarrollado sistemáticamente: el lector como invención, o el lector como personaje, no es un procedimiento sólo profundamente literario, sino profundamente histórico también. O mejor, siendo literario es que es histórico. Hay lectores, y son pocos. Los pocos lectores de Brás Cubas (¿cinco, seis?) son los pocos lectores del Brasil iletrado y, como diría Luiz Costa Lima recientemente, la ventaja de escribir en un país de pocos lectores es que ninguna prisa inquieta al escritor…11 No hay prisa que inquiete al escritor: ¿pero qué escritor es ese que puede simular la distracción, la ausencia de intención, el despropósito de escribir sin estar seguro de qué o para quién escribe? ¿Qué escritor es ese del que, en rigor, ni siquiera podemos saber si realmente quiere escribir? ¿Qué escritor puede simular el retiro, el alejamiento, el texto que tal vez no se dirija a nadie? Si Brás Cubas es el primer escritor-personaje que proyecta deshacerse del lector, hasta el punto de darle el papirotazo clásico de la literatura brasileña, el consejero Aires, escritor-personaje de la última novela de Machado de Assis, es quien lleva al extremo la proyección de un lector rarificado. Un lector potencialmente inexistente, porque las notas de Aires se escriben para nadie, o casi nadie. Un “lector de papel”, como lo llamó Hélio Guimarães.12 Claro, tendríamos entonces que discutir otro personaje complejo: el propio Machado de Assis que, como editor que recupera y edita las notas de Aires, es un personaje de sí mismo, como ya notó la crítica tantas veces, y desempeña la función de quien determina, un poco al azar, lo que es el libro, lo que es el memorial del consejero Aires, o lo que es, mejor dicho, el Memorial de Aires. Y, siendo editor, Machado-personaje, no lo olvidemos, es primordialemente un lector. La cuestión del azar es compleja y rica, porque anuncia el abandono de las esperanzas de que un mensaje se arme con anterioridad al escrito e independientemente de él. Tal vez no estemos tan lejos, aquí, de lo que Hans Ulrich Gumbrecht, heredero en crisis de la tradición hermenéutica, reclama como las “materialidades de la comunicación”, postulando la atención debida a un texto cuyo “sentido” no es algo que se establezca, misteriosamente, antes del texto mismo. Y nótese que la “materialidad” es bastante más que “armazón de las letras” sobre el papel.13 En Machado de Assis, especialmente, el libro mismo es una posibilidad que alberga el no-ser, una especie de virtualidad eterna, que tal vez se consubstancie en una de esas ocurrencias geniales que son los títulos de los caóticos prólogos de Macedonio Fernández: pensemos en el libro como “hogar de la no existencia”. El libro machadiano, o el experimento machadiano del libro, recusa, como haría Macedonio más tarde, la ilusión de la ficción, o la ficción como ilusión. Como reza la “Doctrina del Arte” macedoniana, “en el momento en que el lector caiga en la Alucinación, ignominia del Arte, yo he perdido, no ganado lector. Lo que yo quiero es muy otra cosa, es ganarlo a él de personaje, es decir que por un instante crea él mismo no vivir. Esta es la emoción que me debe agradecer y que nadie pensó procurarle”.14 Es curioso que la investigación histórico-literaria de Hélio Guimarães, que busca comprender cómo se construyó, en Memorial de Aires, al lector como un interlocutor que en última instancia es “eventualidad, duda y accidente”, pueda encontrar, si no me engaño, el horizonte ético que se esconde detrás del arte de Macedonio Fernández, de Borges o de Piglia: abandonadas las ilusiones del arte como ilusión e imitación, lo que el libro hace es inventar un lector. Sin embargo, no estamos más ante la “creación del lector” como tarea moral, como fuera en el siglo XIX brasileño para José de Alencar, en una clave alta, o para Macedo, en el registro frecuentemente azucarado que todos conocemos. La creación del lector era ahora, o es ahora, una tarea literaria. Precisamente porque el lector es ficción, la literatura se justifica a sí misma revelando que su papel no es propiamente pedagógico, sino que es una tarea por hacerse, y sus efectos dependen no de un supuesto compromiso con un ideario exterior a la propia literatura, sino de un compromiso profundo con el texto, es decir, dependen de la pasión y la seriedad con que el lector devora el libro y se dedica a él, transformándose, anulándose ante él. La “solicitación del libro”, que Abel Barros Baptista investiga en Dom Casmurro, se convierte inmediatamente en solicitación del “lector”, y la importancia ya no reside en saber sólo quién es el lector, sino especialmente en saber cómo se constituye tal “solicitación”. En Barros Baptista, la “solicitación” es, desde el inicio, el procedimiento metódico con que Derrida propone “amenazar” la estructura para conocerla no en su gloriosa y perdida integridad, sino en su “labilidad”, ahí, finalmente, donde el libro amenaza deshacerse, revelándose entonces como libro.15 IV. Al final, todavía el lector Amenazar al libro es la única forma de componerlo: he ahí la lección que podríamos atribuir, sin temor a equivocarnos, al consejero Aires, o tal vez al autor que se angustiaba detrás de él. De todas formas es mejor, aún aquí, resistir la idea de una voz que se esconda detrás del texto. En definitiva,  si los autores que he evocado tienen razón, no
hay
una voz única y soberana detrás del texto. Y
hágase justicia con el joven Sartre: el misterio de aquella voz
que él oyó, cuando la madre le leía un libro, se
resume en la imposibilidad de detectar el lugar de donde proviene la voz. Lo
que Sartre anuncia no es una apuesta metafísica al más
allá en que se afirma y revela la voz, pero sí una
apuesta al aquí-y-ahora donde la existencia se justifica y se
actualiza. Una existencia, ya podríamos adelantar, ligada a la
lectura. si los autores que he evocado tienen razón, no
hay
una voz única y soberana detrás del texto. Y
hágase justicia con el joven Sartre: el misterio de aquella voz
que él oyó, cuando la madre le leía un libro, se
resume en la imposibilidad de detectar el lugar de donde proviene la voz. Lo
que Sartre anuncia no es una apuesta metafísica al más
allá en que se afirma y revela la voz, pero sí una
apuesta al aquí-y-ahora donde la existencia se justifica y se
actualiza. Una existencia, ya podríamos adelantar, ligada a la
lectura.Tal vez todas estas cuestiones, hilvanadas aquí un tanto rápidamente, parezcan demasiado ruidosas ante la dicción contenida que los lectores de Machado de Assis aprendimos a admirar en el Memorial de Aires. Pero me resulta muy atractiva la posibilidad de tomar en serio la empresa crítica que media entre Abel Barros Baptista y Hélio Guimarâes, pasando por tantas relecturas que todos nosotros hacemos, más o menos encantados, más o menos irritados con la herencia de los grandes críticos de Machado de Assis. Tomar en serio lo que se propone es percibir la obra de Machado, en especial un libro magnífico y muchas veces incomprendido como el Memorial de Aires, como una indagación sobre los límites y la posibilidad misma de la literatura. O tal vez, poniéndome en moralista, y arriesgándome a parecer conservador en un momento en que el prefijo “pos” se puso definitivamente de moda, pienso que tomar en serio lo que la crítica machadiana repropone hoy puede ayudar a reencontrar el espacio y la función de la literatura, no para ponerla nuevamente en el altar del que la sacaron, sino para recordar que la lectura es aún una experiencia importante, tanto más insustituible en la medida en que el libro sea capaz de inventar a su lector, creando una especie de fidelidad que, ahora sí, podemos sin culpa desear que sea sagrada y que permanezca intocada. * Este ensayo fue publicado, en su versión original en portugués, en la Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (n.46, Feb. 2008) de la Universidad de São Paulo. Agradezco a Pablo Ruiz por la cuidadosa traducción al español. Notas 1. “Anne-Marie me fit asseoir en face d’elle, sur ma petite chaise; elle se pencha, baissa les paupières, s’endormit. De ce visage de statue sortit une voix de plâtre. Je perdis la tête: qui racontait? quoi? et à qui? Ma mère s’était absentée: pas un sourire, pas un signe de connivence, j’étais en exil. Et puis je ne reconnaissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance? Au bout d’un instant j’avais compris: c’était le livre qui parlait.” Jean Paul Sartre. Les mots. Paris: Gallimard, 1964, p.34. 2. Ricardo Piglia. La ciudad ausente. Buenos Aires: Seix Barral, 1995. 3. Idem, p.46. 4. Véase “Del rigor en la ciencia” y, por supuesto, “El aleph”. Jorge Luis Borges. Obras completas. Barcelona: Emecé, s.d. 5. Ricardo Piglia. El último lector. Barcelona: Anagrama, 2005, p.12-13. 6. Abel Barros Baptista. Autobibliografias: solicitação do livro na ficção de Machado de Assis. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. 7. Idem, p.359. 8. Cf. Pedro Meira Monteiro. “‘Oui, mais il faut parier’: fidelidade e dúvida no Memorial de Aires”, Estudos Avançados, número especial dedicado a Machado de Assis, en prensa. 9. John Gledson. “Apresentação” en Hélio de Seixas Guimarães. Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura no século 19. São Paulo: Nankin Editorial, EdUSP, 2004, p.17-21. Cf. también, para ver sus diferencias en relación a la interpretación de Abel Barros Baptista, John Gledson. Por um novo Machado de Assis: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, especialmente p.279-98. 10. Os leitores de Machado de Assis, op.cit. 11. “Abandoné los escrúpulos, dejé de decirme que todavía no había completado las lecturas indispensables. Jamás las completaría, mientras que el cansancio, el desánimo, la decepción, la ansiedad y la angustia sólo tendían a agravarse. Como quien parte a la lucha contra un adversario incomparable, sin creer en una astuta honda que derribe a ese otro Goliat, me dije que sólo quedaba hacer una cosa: formular el delineamiento general de ese repensar. Pretender adelantarlo mediante otros aprendizajes, alargarlo mediante meditaciones suplementarias, sería correr el riesgo de, corroído por el desánimo o atropellado por el tiempo, no hacer nada. Además, si el futuro por ahora se mostraba recto, no anulaba la incertidumbre de lo que los días nos reservan, tendría que movilizar el instante inmediato. El azar estaba al alcance de la mano. Ahí, confundido con el papel sobre la mesa. Sólo en él podía apostar. Sólo la prudencia acumulada se hizo escuchar: ningún apuro en convertirlo en libro. Al menos en esto, mi país me ayudó: como dijera un poeta que admiro, escribir en un país de poquísimos lectores tiene la ventaja de que no necesitamos hacer concesiones. En mi caso, de renunciar a la esperanza de que muchos se interesen en lo que de aquí salga. Ser publicado mañana o más tarde, ¿qué diferencia habría?” Luiz Costa Lima. Mímesis: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. “Quatro fragmentos em forma de prefácio”, p.12. 12. Os leitores de Machado de Assis, op.cit., cap.10, p.267-90. 13. Cf. Hans Ulrich Gumbrecht. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. Véase también Victor K. Mendes, João Cezar de Castro Rocha (eds.). Producing Presences: Branching Out From Gumbrecht’s Work. Dartmouth, MA: Center for Portuguese Studies and Culture, 2007. 14. Macedonio Fernández. Museo de la novela de la Eterna (eds. Ana María Camblong, Adolfo de Obieta). Paris, México, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Lima: ALLCA XX, Unesco, 1996, p.37. 15. Cf. el último epígrafe de Autobibliografias, tomado de Derrida: “On perçoit la structure dans l’instance de la menace, au moment où l’imminence du péril concentre nos regards sur la clef de voûte d’une institution, sur la pierre où se résument sa possibilité et sa fragilité. On peut alors ménacer méthodiquement la structure pour mieux la percevoir, non seulement en ses nervures mais en ce lieu secret où elle n’est ni érection ni ruine mais labilité. Cette opération s’appelle (en latin) soucier ou solliciter. Autrement dit ébranler d’un ébranlement qui a rapport au tout (de sollus, en latin archaïque: le tout, et de citare: pousser).” Vidas filosóficas Jorge Brioso, Carleton College NOTA PRELIMINAR: El texto que presento a continuación fue pensado y escrito para una conferencia que leí en la Fundación Juan March, en Madrid, el 7 de octubre de 2008. No le he hecho ningún cambio. Por lo tanto, el texto tiene un carácter enfático y ciertos giros propios de la oralidad. Así y todo me parece de interés porque sirve para presentar el libro en el cual ahora trabajo, y cuyo título es Vidas filosóficas. La charla que van a leer a continuación está divida en tres partes. En la primera parte reflexiono sobre la importancia que tiene la figura de Sócrates para situarnos ante la pregunta sobre cómo se debe vivir. En la segunda, estudio los diferentes contextos desde los cuales la filosofía contemporánea ha articulado esta pregunta y la dificultad para recuperar la reflexión sobre el bien vivir en la filosofía moderna. En la última parte, explico mi propia posición ante la pregunta y la importancia que tiene el pensamiento español en mi proyecto investigativo. I “Además del movimiento dialéctico del logos, ese camino que recorren juntos Sócrates y el interlocutor, esa voluntad común de ponerse de acuerdo, ya son amor, y la filosofía consiste mucho más en este ejercicio espiritual que en la construcción de un sistema.” Pierre Hadot Esta conferencia se debía haber titulado: ¿cómo hacer cosas con las preguntas? De hecho, este  debería
ser el título o el subtítulo de todos
los libros filosóficos. Si algo nos enseña la
filosofía es cómo vernos cara a cara con las preguntas,
cómo enfrentarnos a ellas. Lo primero que aprendemos en un
libro filosófico es que no debemos apresurarnos a responder las
preguntas. Hay que aprender primero muchas otras cosas: qué
hacemos cuando nos preguntamos algo, qué tipo de pregunta es la
que queremos hacer, a quién le podemos preguntar ciertas
cosas, quién puede hacerse ciertas preguntas, desde qué
lugar hacemos la pregunta, cuándo debemos preguntar, por
qué nos hacemos preguntas. Se podrían citar infinitos
ejemplos, me limito a uno. Heidegger en Ser y tiempo nunca llega a responder
la pregunta por el ser, sin
embargo, a partir de este libro entendemos el acto de preguntar y el
ente ejemplar que puede hacerse la pregunta por el ser de modos
radicalmente diferentes. debería
ser el título o el subtítulo de todos
los libros filosóficos. Si algo nos enseña la
filosofía es cómo vernos cara a cara con las preguntas,
cómo enfrentarnos a ellas. Lo primero que aprendemos en un
libro filosófico es que no debemos apresurarnos a responder las
preguntas. Hay que aprender primero muchas otras cosas: qué
hacemos cuando nos preguntamos algo, qué tipo de pregunta es la
que queremos hacer, a quién le podemos preguntar ciertas
cosas, quién puede hacerse ciertas preguntas, desde qué
lugar hacemos la pregunta, cuándo debemos preguntar, por
qué nos hacemos preguntas. Se podrían citar infinitos
ejemplos, me limito a uno. Heidegger en Ser y tiempo nunca llega a responder
la pregunta por el ser, sin
embargo, a partir de este libro entendemos el acto de preguntar y el
ente ejemplar que puede hacerse la pregunta por el ser de modos
radicalmente diferentes. Las preguntas que les propongo hoy para que pensemos juntos se vinculan a una vida. La vida de un filósofo que convirtió el preguntar, el cuestionar las falsas creencias de sus conciudadanos sobre la virtud, en el método de la filosofía. Las preguntas que le hacía Sócrates a los atenienses hablan del bien vivir y de la virtud, dos cosas que según el nunca podían ir separadas. Estas preguntas son difíciles de articular en nuestras lenguas modernas porque involucran varias palabras griegas cuya traducción resulta muy compleja. Entre estas palabras la de mayor importancia es areté. El campo semántico de areté es muy amplio en griego y se aplicaba tanto a humanos, como animales e incluso a seres inanimados. Se podría traducir por excelencia debido al matiz de competitividad que tiene esta palabra en griego, pero el concepto de excelencia ha perdido para nosotros mucho de su sentido. Creo, no obstante, que debido al peculiar uso que Sócrates le da a la palabra areté no resulta del todo inexacto traducirla como virtud. Importa señalar, sin embargo, que el objetivo de este trabajo no es recuperar el sentido original de tales preguntas, cosa que por demás no podría hacer debido a la limitación de mis conocimientos. Mis intereses van por otro lado. ¿Qué relación existe entre la construcción de una vida filosófica y la pregunta que en cierto sentido funda la filosofía occidental: cómo se debe vivir? ¿Cómo cambia el sentido de esta pregunta cuando se subordina su respuesta a la construcción de una vida filosófica? ¿Cómo ciertos filósofos responden a esta pregunta y que tipo de vida construyen al responderla? ¿Qué tipo de pregunta es ésta que requiere la construcción de una vida como respuesta? ¿Cómo se construye una vida a partir de conceptos y argumentos filosóficos? ¿Qué cambios tienen que sufrir los conceptos para poder contar una vida? ¿Qué función cumplen los afectos y las pasiones en esta construcción de una vida filosófica? ¿Qué tipo de transformación, de conversión, tiene que alcanzar una vida para acceder al status filosófico? La Apología de Platón nos cuenta la historia de una aporía. La aporía que según José Luis Pardo  en su libro Las
reglas del juego constituye el
motivo fundamental de reflexión para Platón y
Aristóteles: la imposibilidad
de aprender filosofía. La Apología nos cuenta la
historia de un hombre que dedica su vida hasta el punto de ser capaz de
sacrificarla a ese tipo de conocimiento que no se puede enseñar,
ni aprender. La Apología
nos cuenta cómo Sócrates llegó a ser, para decirlo
parafraseando los versos de Píndaro, el que ya era. La historia
de cómo y por qué Sócrates se hizo
filósofo. La Apología
es, por lo tanto, la primera historia que conocemos de una vida
filosófica. Por ser la historia de una vida filosófica,
La Apología nos narra
un cambio, una transformación y una renuncia. La historia de
cómo Sócrates pasó de ser el más sabio de
los hombres, según la predicción del oráculo, por
saber que no sabía nada, a convertirse en un filósofo.
Aquel extraño personaje que se dedicaba a cuestionar sin cesar a
sus compatriotas haciéndoles básicamente una sola
pregunta que cito de la traducción de Julio Calonge, Emilio
Lledó y Carlos García Cual: “¿no te
avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las
mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y, en cambio no
te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por
cómo tu alma va a ser lo mejor posible?”. La Apología también nos
cuenta la historia de cómo Sócrates renunció a
intervenir en los asuntos de la ciudad, preocuparse de su familia y de
los negocios para poder exigirse y exigirle a los otros que cuidaran de
sí mismos, que dedicaran su vida a indagar sobre la naturaleza
de la virtud. La historia de por qué Sócrates se
convirtió en ese extraño personaje que, según el
decir de Aristóteles: “hacía preguntas y no las
respondía ya que confesaba que no las sabía”. en su libro Las
reglas del juego constituye el
motivo fundamental de reflexión para Platón y
Aristóteles: la imposibilidad
de aprender filosofía. La Apología nos cuenta la
historia de un hombre que dedica su vida hasta el punto de ser capaz de
sacrificarla a ese tipo de conocimiento que no se puede enseñar,
ni aprender. La Apología
nos cuenta cómo Sócrates llegó a ser, para decirlo
parafraseando los versos de Píndaro, el que ya era. La historia
de cómo y por qué Sócrates se hizo
filósofo. La Apología
es, por lo tanto, la primera historia que conocemos de una vida
filosófica. Por ser la historia de una vida filosófica,
La Apología nos narra
un cambio, una transformación y una renuncia. La historia de
cómo Sócrates pasó de ser el más sabio de
los hombres, según la predicción del oráculo, por
saber que no sabía nada, a convertirse en un filósofo.
Aquel extraño personaje que se dedicaba a cuestionar sin cesar a
sus compatriotas haciéndoles básicamente una sola
pregunta que cito de la traducción de Julio Calonge, Emilio
Lledó y Carlos García Cual: “¿no te
avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las
mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y, en cambio no
te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por
cómo tu alma va a ser lo mejor posible?”. La Apología también nos
cuenta la historia de cómo Sócrates renunció a
intervenir en los asuntos de la ciudad, preocuparse de su familia y de
los negocios para poder exigirse y exigirle a los otros que cuidaran de
sí mismos, que dedicaran su vida a indagar sobre la naturaleza
de la virtud. La historia de por qué Sócrates se
convirtió en ese extraño personaje que, según el
decir de Aristóteles: “hacía preguntas y no las
respondía ya que confesaba que no las sabía”. La Apología de Platón no sólo nos obliga a enfrentarnos a la aporía de la imposibilidad del aprender sino que intenta encontrarle una salida. ¿Cómo se aprende a ser filósofo? ¿Cómo se pasa de ser el más sabio de los griegos, aquel que sabe que no sabe nada, a ser un filósofo, aquel que interroga a sus ciudadanos sobre la naturaleza de la virtud y del bien vivir? ¿Qué tipo de conocimiento es ése que tiene el filósofo que no se puede enseñar ni aprender? ¿Qué relación tiene con la sabiduría aquél que sólo sabe que no sabe nada? La clave del misterio nos la proporciona el oráculo y la forma en que Sócrates reacciona ante la predicción que escucha. La historia es conocida. El amigo de Sócrates, Querefonte, va a Delfos y le pregunta al oráculo si alguien es más sabio que Sócrates. El oráculo para gran sorpresa de Sócrates responde que ningún hombre es más sabio que él. “¿Qué dice realmente el dios y qué indica en enigma?” se pregunta Sócrates, “Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio. Sin duda, no miente; no le es lícito”. Sócrates se dedica entonces a investigar el oráculo, a tratar de descifrar su enigma. Hasta aquí todo se mueve en un marco más o menos convencional. Un personaje recibe una predicción de un oráculo, el oráculo habla en enigmas y el personaje trata de descifrar el sentido oculto en el enigma. Lo que resulta realmente novedoso es la naturaleza de la investigación que emprende Sócrates. “Me incliné a la investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea, de que si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio”. Sócrates interroga el oráculo en la conciencia de los ciudadanos  atenienses.
Sócrates somete el oráculo al elenchos, interroga su verdad,
comprobando una y otra vez que el oráculo está en lo
cierto: nadie sabe más de las virtudes que él y
además él es el único que reconoce su ignorancia.
Hay varias cosas que se deben señalar respecto a la actitud que
Sócrates asume ante el oráculo. Sócrates no cree
totalmente la verdad de la profecía sino que la somete a
interrogatorio. Más que tratar de interpretar la verdad del
oráculo intenta probarla o refutarla. Esto de por sí
sólo supone un nuevo tipo de relación con la verdad y con
los saberes tradicionales. Pero también es importante notar que
Sócrates al tratar de probar o refutar el oráculo
descubre el método de su filosofía: el elenchos; ese método
dialéctico de preguntas y respuestas que se dedica a destruir
las falsas nociones que sobre la virtud tienen los otros.
Sócrates, además, entiende de un modo muy peculiar la
noción de saber, de conocimiento, que propone el oráculo.
Hay un sólo saber verdadero, un sólo saber importante: el
saber sobre el bien vivir, el saber sobre la virtud, esa
sabiduría que él define como la única propia del
hombre. Si los otros hombres saben más que él, ellos
tienen que saber lo que es la virtud, tienen que saber cuidar de
sí mismos. A través del oráculo Sócrates
descubre el método y la pregunta que él convertirá
en un modo de vida. El método y la pregunta que, con justicia,
la tradición llamará socráticos. Antes de que
conociera el dictamen del oráculo, Sócrates era un hombre
que gozaba de prestigio entre sus contemporáneos. Un prestigio
lo suficientemente fuerte para que uno de ellos le preguntara al
oráculo si había alguien más sabio que él.
Sin embargo, la predicción del oráculo no hablaba de la
vida pasada de Sócrates, los oráculos siempre hablan del
futuro. Lo que el oráculo predice no es que Sócrates ya
fuera el más sabio de los hombres sino que Sócrates se
iba a convertir en el más sabio de los hombres. Para que esto
ocurra Sócrates tendrá que inventarse un nuevo tipo de
vida, tendrá que aprender a ser filósofo. atenienses.
Sócrates somete el oráculo al elenchos, interroga su verdad,
comprobando una y otra vez que el oráculo está en lo
cierto: nadie sabe más de las virtudes que él y
además él es el único que reconoce su ignorancia.
Hay varias cosas que se deben señalar respecto a la actitud que
Sócrates asume ante el oráculo. Sócrates no cree
totalmente la verdad de la profecía sino que la somete a
interrogatorio. Más que tratar de interpretar la verdad del
oráculo intenta probarla o refutarla. Esto de por sí
sólo supone un nuevo tipo de relación con la verdad y con
los saberes tradicionales. Pero también es importante notar que
Sócrates al tratar de probar o refutar el oráculo
descubre el método de su filosofía: el elenchos; ese método
dialéctico de preguntas y respuestas que se dedica a destruir
las falsas nociones que sobre la virtud tienen los otros.
Sócrates, además, entiende de un modo muy peculiar la
noción de saber, de conocimiento, que propone el oráculo.
Hay un sólo saber verdadero, un sólo saber importante: el
saber sobre el bien vivir, el saber sobre la virtud, esa
sabiduría que él define como la única propia del
hombre. Si los otros hombres saben más que él, ellos
tienen que saber lo que es la virtud, tienen que saber cuidar de
sí mismos. A través del oráculo Sócrates
descubre el método y la pregunta que él convertirá
en un modo de vida. El método y la pregunta que, con justicia,
la tradición llamará socráticos. Antes de que
conociera el dictamen del oráculo, Sócrates era un hombre
que gozaba de prestigio entre sus contemporáneos. Un prestigio
lo suficientemente fuerte para que uno de ellos le preguntara al
oráculo si había alguien más sabio que él.
Sin embargo, la predicción del oráculo no hablaba de la
vida pasada de Sócrates, los oráculos siempre hablan del
futuro. Lo que el oráculo predice no es que Sócrates ya
fuera el más sabio de los hombres sino que Sócrates se
iba a convertir en el más sabio de los hombres. Para que esto
ocurra Sócrates tendrá que inventarse un nuevo tipo de
vida, tendrá que aprender a ser filósofo. Sócrates, después de comprobar que los hombres (los políticos, los poetas y los artesanos) que se suponen tuvieran un conocimiento carecen de cualquier noción real sobre la virtud, acepta el vaticinio del oráculo que interpreta en los siguientes términos: “Es el más sabio, el que, de entre vosotros hombres, conoce, como Sócrates, que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría”. Esto no significa, sin embargo, que Sócrates abandone la práctica del método, el elenchos y el ejercicio de la pregunta sobre la virtud que lo han convertido en un filósofo, que le han enseñado a ser un filósofo. Sócrates ha aprendido que la pregunta que le hace a todos los atenienses sobre la naturaleza de la virtud, no tiene respuesta pero sí solución. La pregunta no puede ser solventada con una fórmula, eso es lo que ofrecen las respuestas. Eso es lo que hacen los que se creen maestros de la virtud y Sócrates siempre quiso distinguirse de ellos. Sócrates aprendió a colocarse ante la pregunta. Este es quizá el único saber que nos enseña la filosofía: cómo situarnos ante la pregunta sobre el bien vivir, sobre la vida justa. Aprendió que sólo podemos enfrentarnos a esta pregunta inventando un nuevo modo de vida, una vida dedicada a indagar sobre la naturaleza de la virtud, una vida dedica al elenchos. Una vida que va a consistir, sobre todo, en hacerle preguntas a los otros y hacerse preguntas a uno mismo. Una vida que reconoce su esterilidad con respecto a la sabiduría pero también su profundo amor por ella. Una vida, en suma, filosófica. Sócrates ha llegado a ser el más sabio de los hombres. Ha llegado a ser el que era. II En esta segunda parte de la charla voy revisar cómo y desde qué contextos la filosofía contemporánea ha recuperado la reflexión sobre la vida justa, sobre el arte de vivir. Cada uno de estas recuperaciones va a suponer un desplazamiento una rearticulación de la pregunta. Trataremos de seguirle la pista a la pregunta incluso hasta en los momentos en que se ha hecho prácticamente irreconocible. Es importante aclarar, antes de seguir, que la reflexión sobre cómo la vida debe ser vivida no sólo se limita a la figura de Sócrates. Se podría considerar que este fue el tema de mayor importancia para la filosofía de la antigüedad clásica. También lo encontramos en diferentes momentos de la filosofía pre-moderna, las vidas de santos y las artes de morir barrocas son un buen ejemplo de ello. En la modernidad a pesar de haber sido desplazada por una concepción de la filosofía entendida como pura actividad teórica, de la filosofía entendida como método, sobrevive en la obra de pensadores de la talla de Nietzsche y Kierkegaard, por sólo mencionar dos ejemplos. Los filósofos contemporáneos se han acercado a la reflexión sobre el bien vivir, sobre la vida justa desde dos posturas diferentes. Un primer grupo, entre los que se encuentran filósofos de la talla de Martha Nussbaum y Bernard Williams, afirma que la reflexión sobre el bien vivir, la vida justa, debe colocarse en el centro de los debates morales contemporáneos. Williams, en su libro Ética y los límites de la filosofía, afirma: “Las metas de la filosofía moral, y cualquier tipo de esperanza que 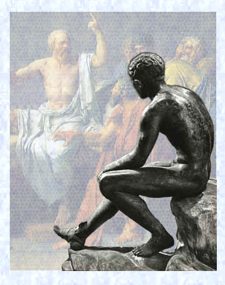 esta disciplina pudiera tener
de ser considerada seriamente, están entrelazadas con la suerte
que tenga la pregunta socrática aún si no es posible que
la filosofía pueda pretender responder a esta pregunta”.
Williams cree que a diferencia de las preguntas que se hace la moral
contemporánea sobre el deber, la responsabilidad y el bien, la
pregunta sobre cómo se debe vivir no lleva implícita en
sí misma una posición moral. Debido a esta especie de
neutralidad: “la pregunta socrática es el mejor lugar para
iniciar la reflexión sobre la filosofía moral”. esta disciplina pudiera tener
de ser considerada seriamente, están entrelazadas con la suerte
que tenga la pregunta socrática aún si no es posible que
la filosofía pueda pretender responder a esta pregunta”.
Williams cree que a diferencia de las preguntas que se hace la moral
contemporánea sobre el deber, la responsabilidad y el bien, la
pregunta sobre cómo se debe vivir no lleva implícita en
sí misma una posición moral. Debido a esta especie de
neutralidad: “la pregunta socrática es el mejor lugar para
iniciar la reflexión sobre la filosofía moral”.No obstante, al hacernos de nuevo la pregunta sobre cómo la vida debe ser vivida en el mundo moderno tenemos que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, el rol que el conocimiento filosófico tiene hoy en día. La filosofía en el mundo moderno es sólo una forma de conocimiento entre otras, y no la más influyente; por lo tanto, al plantearse la pregunta sobre el bien vivir la filosofía tiene que tener en cuenta el conocimiento que aportan otras disciplinas. En segundo lugar, para poder rearticular la pregunta socrática en términos significativos para la filosofía moral contemporánea es necesario plantearse los siguientes problemas: ¿cuán lejos se puede llegar, para tratar de responder a esta pregunta, con una reflexión puramente racional?, ¿cuánto varía la forma en que articulamos la pregunta cuando se hace desde culturas diferentes? ¿cuánta coerción sufrimos o cuánta libertad tenemos al hacernos la pregunta, hasta qué punto depende de una decisión personal o de la presión que ejercen los factores externos? Martha Nussbaum también cree, como Williams, que la pregunta sobre cómo la vida debe ser vivida se coloca, en cierto sentido, en los umbrales de la filosofía moral. En su libro El conocimiento del amor, que cito de la traducción de Rocío Orsi Portalo y Juana María Inalejos, afirma: El procedimiento aristotélico en ética comienza con una cuestión muy amplia e inclusiva: ¿cómo debería vivir un ser humano? Esta demarcación no presupone una demarcación específica del terreno de la vida humana y tampoco, a fortiori, su demarcación en dos reinos separados, el de la moral y el de la no moral. Esto es, no asume que haya, entre los muchos fines y actividades, que los seres humanos aprecian y persiguen, un cierto dominio, el dominio del valor moral, que sea de especial importancia y dignidad, separado del resto de la vida. Ni asumen como hacen los teóricos de la utilidad, que haya un algo más o menos unitario, que un buen agente pueda considerar maximizable en cada acto de elección. Pero tampoco asume la negación de estos presupuestos; los mantiene abiertos para que se investiguen en el seno del procedimiento, con el resultado de que, hasta cierto punto, estamos inspeccionando todo lo que Aristóteles inspecciona [...] el humor codo con codo con la justicia, la cortesía junto con la valentía. El reto del filósofo moral no va a residir más en definir una serie de categorías como el bien, o la responsabilidad y tomar luego estas categorías como modelos para la acción y el comportamiento. El proceso será más bien el inverso. El filósofo moral iniciará una revisión de los diferentes modelos normativos que ofrece la tradición echando mano a su activo sentido de la vida, a su experiencia de vida que, por supuesto, incluye la observación de vidas ajenas, sobre todo a partir del estudio de textos literarios. El objetivo de este diálogo, entre la experiencia de vida personal y el saber moral de la tradición filosófica, es la búsqueda de diferentes modelos de vida y convivencia que tengan la suficiente capacidad persuasiva para ser aceptados por los miembros de una comunidad. Al colocar en el centro de su reflexión la pregunta sobre el bien vivir la filosofía moral no sólo redefine su contenido sino que se ve obligada a detenerse a pensar en las consecuencias que tiene escoger cierto estilo de exposición sobre otro. Al seleccionar un estilo filosófico sobre otro, al escoger cierta forma para desarrollar un argumento filosófico, el filósofo asume una serie de posiciones que serán decisivas para entender su visión de la vida y de cómo esta debe ser vivida. El filósofo no sólo decide qué es importante y qué no lo es sino que también invita a su lector, para que pueda entender su argumento, a que use ciertas facultades y descarte otras. Al asumir una forma discursiva aceptamos cierta postura ética. No era otro el tema que enfrentaba a filósofos y a poetas en la antigüedad: La “vieja disputa entre poetas y filósofos”, como se decía en la República de Platón [...] podía llamarse ‘disputa’ sólo porque giraba en torno a un único tema. El tema era la vida humana y cómo vivirla. Y la disputa era una disputa tanto sobre la forma literaria como sobre contenido ético, sobre formas literarias en cuanto comprometidas con ciertas prioridades éticas, ciertas elecciones y valoraciones en lugar de otras. El filósofo moral moderno asumirá un rol conciliatorio en este conflicto. Su función consistirá en evaluar de un modo abierto y crítico todas las alternativas éticas y contrastarlas con su propia experiencia de vida. Esto supone que el filósofo moral incluirá en su corpus de estudio a los textos literarios. Pero Martha Nussbaum no sólo redefine el rol de la filosofía moral y su campo de estudio sino que nos invita a recuperar un tipo de acercamiento al texto literario que había sido desacreditado por la reflexión crítica. Dice Nussbaum en el libro que hemos venido citando: “Leemos ‘como si la vida fuera en ello’, llevando a los textos literarios que amamos [...] nuestras cuestiones apremiantes y perplejidades, buscando imágenes de lo que deberíamos ser y hacer”. Martha Nussbaum nos invita a leer los textos como si estos representaran, tanto en lo que respecta al contenido como en lo que respecta al estilo, la postura moral, en el sentido amplio que ella le da a esta definición, de sus autores. Nos alienta, también, a que nos acerquemos al texto buscando respuesta a las preguntas que nos obsesionan. Leer en el texto la representación de una postura ante la vida y acercarnos a él desde nuestra propia noción de lo que es el vivir. Las teorías literarias más recientes, sobre todo las de inspiración estructuralista e incluso algunas post-estructuralistas, nos enseñaban todo lo contrario. Cualquier intento de vincular el texto a nuestras vidas se asumía como un caso de mala lectura. Detrás del texto no había nadie. El autor había sido condenado a muerte o exiliado en una red infinita de referencias intertextuales. El lector no había tenido mejor suerte. Pretender que el texto nos dijera algo sobre nuestra vida o que, lo que es incluso mucho peor, tratara de proponernos modelos de cómo vivir, sonaba a disparate. Pero muchas veces en filosofía el mejor indicador de que algo tiene que ser repensado es que suene a disparate. Cuando estamos demasiado convencidos de algo, cuando hemos aprendido algo totalmente -recuerden la paradoja de la imposibilidad de aprender- hemos dejado de pensar y, por lo tanto, de hacer filosofía. No estoy tan convencido como Martha Nussbaum de que podamos tener un acceso inmediato a los textos, ni que exista una relación orgánica entre contenido y forma, pero sí creo que debemos volver a pensar la relación que existen entre estos y nuestras vidas. Creo además, que el tema de reflexión que les propongo hoy, nos obliga a ello. Es a este tema, la relación entre la filosofía y la vida, al que dedican sus esfuerzos el segundo grupo de filósofos que quiero estudiar. Para estos filósofos el ejercicio de la filosofía se vincula a cierta forma de vida, a cierto estilo de existencia, para decirlo con las palabras de Nietzsche. La filosofía en nuestros días es una disciplina puramente teórica. “No se da por sentado”, dice Alexander Nehamas, “que lo que los filósofos estudian afecte más a sus vidas que lo que el trabajo de los físicos, matemáticos y economistas afecta a las suyas”. Pero esto no siempre fue así. Para los griegos la filosofía también era, según Pierre Hadot, un ejercicio espiritual. La filosofía para ellos no consistía sólo en la enseñanza de una teoría abstracta ni en la exégesis de textos sino que era también, y sobre todo, un arte de vivir. Como explica Nehamas: Aun cuando Aristóteles identificaba la filosofía con la “teoría”, su propósito era probar [...] que una vida de actividad teórica, la vida de la filosofía, era la mejor que los seres humanos podían llevar [...] La teoría y la práctica, el discurso y la vida, se afectan entre sí; los hombres se hacen filósofos porque pueden y quieren ser el mejor tipo de ser humano y vivir de la mejor manera posible. Hay una influencia directa entre lo que uno cree y cómo se vive. Ninguno de los filósofos aquí mencionados, ni el que habla, cree que sea posible recuperar la concepción sobre la filosofía que hemos descrito. Todos, y en esto también me incluyo, intentan recuperar ciertos aspectos de esta tradición. Nehamas, por ejemplo, estudia la obra de filósofos cuya imagen, la que ellos construyen de sí mismos en sus textos, es esencial para entender su sistema filosófico. El rol que juegan estos filósofos del arte de vivir los asemeja a un personaje literario. La realidad a partir de la cual surge su yo, su voz, es la palabra. Son seres de palabras y a las palabras deben su fisonomía y sentido. Pero también, son los creadores, a través de la palabra, de estas  figuras
de
papel; autores y criaturas a un mismo tiempo. La imagen que estos
filósofos construyen se modela siempre en un diálogo con
la figura de Sócrates quien, para Nehamas, encarna y reconcilia
el ideal filosófico y el literario: su vida es, al mismo tiempo,
la más coherente y la más ambigua. La vida más
digna de ser imitada, la de mayor ejemplaridad, de la que podemos
obtener mayor cantidad de conocimiento y, también, la más
inigualable, la de mayor singularidad, la imposible de imitar. El arte
de vivir, por otra parte, y esto es muy importante subrayarlo, conlleva
una paradójica concepción de la imitación. La
ejemplaridad de la figura de Sócrates no sólo consiste en
la coherencia del modelo de vida que nos propone sino que está,
también, totalmente vinculada a su ironía, a la opacidad
y ambigüedad de sus pensamientos y acciones. La mejor manera de
imitar a Sócrates, parece querernos decir Nehamas, es
reinventarlo, imaginarlo desde un proyecto intelectual y de escritura
diferente. figuras
de
papel; autores y criaturas a un mismo tiempo. La imagen que estos
filósofos construyen se modela siempre en un diálogo con
la figura de Sócrates quien, para Nehamas, encarna y reconcilia
el ideal filosófico y el literario: su vida es, al mismo tiempo,
la más coherente y la más ambigua. La vida más
digna de ser imitada, la de mayor ejemplaridad, de la que podemos
obtener mayor cantidad de conocimiento y, también, la más
inigualable, la de mayor singularidad, la imposible de imitar. El arte
de vivir, por otra parte, y esto es muy importante subrayarlo, conlleva
una paradójica concepción de la imitación. La
ejemplaridad de la figura de Sócrates no sólo consiste en
la coherencia del modelo de vida que nos propone sino que está,
también, totalmente vinculada a su ironía, a la opacidad
y ambigüedad de sus pensamientos y acciones. La mejor manera de
imitar a Sócrates, parece querernos decir Nehamas, es
reinventarlo, imaginarlo desde un proyecto intelectual y de escritura
diferente.Foucault, en la última etapa de su vida, también estaba muy interesado en el rol que tenían la escritura y la lectura en la construcción de un yo. Para Foucault no existe ninguna normatividad externa que pueda definir cómo la vida debe ser vivida. Crear el propio yo, la propia vida como una obra de arte, supone fundar una ética desde un modelo de vida que se considera único y singular. Al reactivar el concepto del cuidado de sí de los griegos, Foucault propone que entendamos la construcción de la subjetividad como un ejercicio, una praxis, que involucra al deseo, al lenguaje y a la verdad. La idea del cuidado de sí, entender la construcción de la propia existencia como una obra de arte, está relacionada, en el caso de Foucault, con una crítica del proyecto ilustrado: la escisión y la jerarquía entre los saberes que instituyó la ilustración. El concepto del cuidado de sí supone una crítica al modelo de secularización según lo entendió Max Weber, fundado en el desencantamiento del mundo vía la racionalización del espacio social en diferentes esferas discursivas: lo científico, lo ético y lo estético. El cuidado de sí también propone una noción secular de la ética pero una ética que convierte a la pregunta sobre cómo debemos vivir nuestra vida en el principal dilema ético, estético y gnoseológico. La pregunta de fondo que nos propone un concepto como el cuidado de sí es: ¿qué relación hay entre el sujeto de la ética, el sujeto de la estética y el sujeto del conocimiento? Se puede decir que todos los filósofos que he comentado en esta sección de mi conferencia creen que no es posible restituir en su totalidad la pregunta por el bien vivir que fundó la filosofía occidental, pero están igualmente convencidos de la pertinencia de esta pregunta para los problemas que enfrentamos en la modernidad y la necesidad de recuperarla aunque sea parcialmente. Pero qué se quiere decir exactamente cuando se habla de recuperar una pregunta de la tradición. Una pregunta, además, que se encuentra en el origen de la reflexión filosófica occidental. ¿Podemos considerar a los griegos y a los romanos como paradigmas, como modelos, somos sus legítimos herederos? ¿Podemos traducir sus categorías, incorporarlas a nuestra visión del mundo y de las cosas? ¿Cómo situarnos ante la tradición? Ortega y Gasset en un bello ensayo titulado “Miseria y esplendor de la traducción” reflexiona sobre muchas de estas preguntas. La traducción para Ortega más que acercarnos al origen hace inteligible la distancia que nos separa de él. La traducción permite pensar una relación con la tradición después de la crisis de los paradigmas, de los modelos. Nos acerca al modelo a través de su extrañeza, de su alteridad. Nos hace percibir nuestra distancia del origen como una distancia irónica: no podemos recobrar el original, el origen, pero sí podemos hacer legible la distancia que de ellos nos separa, hacer legible la extrañeza que descubrimos, el absoluto afuera, “el absoluto extranjero” que comporta otra cultura, otro tiempo. Dice Ortega en este ensayo: Necesitamos acercarnos de nuevo al griego y al romano, no en cuanto modelos, sino, al contrario, en cuanto ejemplares errores. Porque el hombre es una entidad histórica y toda realidad histórica -por tanto, no definitiva- es, por lo pronto, un error. Adquirir conciencia histórica de sí mismo y aprender a verse, como un error, son una misma cosa. Hay que saber escuchar también la extrañeza de la pregunta, el vaciamiento de sentido que ha sufrido. Hay que llegar a aceptar incluso que la propia pregunta se ha hecho impronunciable. Esto es lo que nos dice Theodor Adorno en su prólogo a Mínima Moralia: La ciencia melancólica de la que ofrezco a mi amigo algunos fragmentos se refiere a un ámbito que desde tiempos inmemoriales se consideró el propio de la filosofía, pero que desde la transformación de esta en método cayó en la irreverencia intelectual, en la arbitrariedad sentenciosa y, al final, en el olvido: la doctrina de la vida recta. Lo que fue un tiempo para los filósofos la vida, se ha convertido en la esfera de lo privado, y aun después simplemente del consumo [...] Adorno nos dice que el problema está mal planteado, que ya no hay nada que preguntar, que la enseñanza de la vida recta ha caído en un total olvido. Pero Adorno dice algo más. Habla de un cierto ámbito, de una cierta región, que la pregunta sobre el bien vivir dejó abandonado y sobre la cual él ahora construye una ciencia melancólica en lugar de una ciencia jovial, de una gaya ciencia. Una verdadera pregunta filosófica puede retirarse, puede perder sentido para nosotros, pero siempre deja tras sí cierta demarcación del territorio, cierta zona de la realidad que ha quedado acotada y marcada por su impronta. Es este ámbito el que podemos recuperar, el que podemos heredar, es desde él que podemos intentar hacernos nuevas preguntas. La única manera de situarse ante la pregunta sobre el bien vivir, incluso si está vacía de sentido, es postulando una nueva noción de lo que es la vida filosófica. Minima Moralia, nos aclara su subtítulo, son las reflexiones de una vida dañada. En unos tiempos en que la vida ya no vive, debido a la reificación ha que ha sido sometida la esfera de lo privado por el consumo, y que la noción de lo humano resulta impensable debido a los crímenes cometidos en Auschwitz, el filósofo sólo puede contar su vida de una forma fragmentaria y aforística. Esta nueva forma de vida filosófica le impone nuevos requerimientos a la reflexión, a los conceptos. Para poder pensar este nuevo tipo de vida filosófica es necesario, como dijo el propio Adorno en La dialéctica negativa, “llegar más allá del concepto por medio del concepto”. Hacer que el concepto y la imagen coexistan en una constelación dialéctica. Aprender de una pregunta es tarea mucho más ardua que tratar de responderla. ¿Qué hemos aprendido con ella, qué hemos aprendido de ella? Hemos aprendido que esta pregunta se coloca, en cierto sentido, en el umbral de las disciplinas filosóficas. No se puede decir que en sí misma contenga un presupuesto moral, pero resulta imprescindible para replantearnos los problemas de esta disciplina. Con la estética tiene una relación igualmente ambigua, por un lado, recupera la noción de que la construcción de una vida requiere la misma originalidad, sensibilidad y vocación que la creación de una obra artística pero, a la vez, niega la distancia que la estética quiere marcar entre sus productos y la esfera de lo cotidiano. Una pregunta que sólo acepta por respuesta la construcción de una vida filosófica, tiene, inevitablemente, un carácter epistemológico pues involucra una reflexión sobre el uso y la definición de los conceptos. Esta reflexión, sin embargo, termina siempre por señalar la precariedad de los propios conceptos ante el problema de la vida. La pregunta sobre el bien vivir crea ese lugar imposible, ese lugar soñado por todas las escuelas filosóficas, donde lo bello, lo bueno y lo verdadero vuelven a coexistir, aunque sea en agónica lucha. III En la dos primeras partes de la charla me he dedicado a preguntarle a los filósofos antiguos y modernos cómo entienden la pregunta por el bien vivir. Me dedicaré en esta última parte a tratar de explicarles cómo yo me coloco ante esta pregunta y desde dónde me hago la pregunta. Esto explicará, espero, la importancia que tiene para mi proyecto investigativo la tradición filosófica española. He adelantado, a través de mi exposición, algunos puntos de mi postura. La única manera de responder a la pregunta sobre cómo se debe vivir es la creación de una vida filosófica. Esta creación en la filosofía moderna siempre está mediada por la escritura. Por lo tanto, casi todo filósofo que es un artista del vivir, termina tarde o temprano, narrando una vida filosófica. Sólo a través de una historia de vida se pueden pensar juntos, aunque sea en agónica lucha, lo bello, lo bueno y lo verdadero y sus respectivas contrapartes. La vida se resiste a la división entre la ética, la estética y la metafísica. Cuando hablamos de una vida las preguntas sobre la verdad involucran preguntas sobre el bien y sobre lo bello y viceversa. La pieza clave que define mi posición ante la pregunta filosófica fundamental es el concepto de vida filosófica. Es importante que defina entonces, con el mayor cuidado posible, qué entiendo por vida filosófica. Lo primero que hay que aclarar es que no estoy proponiendo un acercamiento biográfico a los textos filosóficos. El concepto de vida filosófica, según lo entiendo, es un dispositivo narrativo y conceptual que usa el filósofo para enfrentar la pregunta filosófica fundamental. Entiendo por vida filosófica el relato de vida que construye el filósofo dentro de sus textos para responder a la pregunta de cómo se debe vivir. Esto no significa que este relato tenga una respuesta para la pregunta. Recuerden que esta pregunta no tiene respuesta, los que creen que pueden responder a esta pregunta son los que se creen maestros de la virtud, en el mundo antiguo los sofistas y, en el nuestro, los autores de libros de auto-ayuda. Esta historia de vida va a acompañar a la pregunta. Esta compañía no tiene que ser armoniosa y muchas veces no lo es, muchas veces la historia de vida desafía la legitimidad de la pregunta. Este relato de vida no tiene que ser necesariamente autobiográfico ni tampoco tiene que estar basado en la vida de un filósofo. Puede basarse en personajes reales o ficticios e incluso puede acudir al saber narrativo que nos aportan los mitos y las fábulas. Este relato se hace desde los conceptos pero también a contrapelo de ellos. Este relato de vida supone siempre una reflexión crítica sobre los conceptos. El filósofo crea una especie de escenario ficticio dentro de su obra para poder experimentar con los conceptos, para poder incorporarlos dentro de una historia, para ponerlos a dialogar con una vida. Pero este relato de vida no sólo involucra a los conceptos sino también a las pasiones y los afectos. Este relato de vida se hace desde la filosofía pero muchas veces se hace cuestionando los saberes propiamente filosóficos. Este relato de vida siempre nos cuenta la historia de una conversión, de una transformación, pues en el fondo narra cómo la vida entra en el reino de la filosofía, cómo la vida se enfrenta a la pregunta filosófica fundamental. Ya les he explicado cómo me coloco ante la pregunta filosófica fundamental. Sólo falta una cosa por saber. ¿Desde dónde me hago las preguntas? ¿Desde dónde leo? Leo desde cierto ámbito. Desde el espacio que demarcó, que acotó, una tradición filosófica que colocó en el centro de su reflexión el problema de la vida. La vida como realidad radical, como Ortega  y
Gasset solía llamarla. No es posible heredar una
tradición, como dije antes, pero sí podemos
hacernos preguntas desde el espacio que una tradición
acotó. Lo que tiene que ser transmitido en una tradición
no son ciertos contenidos, cierta visión del mundo, ciertas
verdades, sino más bien cierto ámbitos desde los cuales
pensar, ciertos lugares para el pensamiento. La restitución es
imposible pero podemos acercarnos a las posibilidades que ese pasado
insinuó pero nunca llegó a realizar, podemos acercarnos a
lo que el pasado dejó sin terminar. De una tradición
filosófica sólo se puede recobrar lo que quedó a
medio pensar. Al regresar a una tradición, como dijo Walter
Benjamin parafraseando a Hoffmanthal, leemos lo que nunca fue escrito. y
Gasset solía llamarla. No es posible heredar una
tradición, como dije antes, pero sí podemos
hacernos preguntas desde el espacio que una tradición
acotó. Lo que tiene que ser transmitido en una tradición
no son ciertos contenidos, cierta visión del mundo, ciertas
verdades, sino más bien cierto ámbitos desde los cuales
pensar, ciertos lugares para el pensamiento. La restitución es
imposible pero podemos acercarnos a las posibilidades que ese pasado
insinuó pero nunca llegó a realizar, podemos acercarnos a
lo que el pasado dejó sin terminar. De una tradición
filosófica sólo se puede recobrar lo que quedó a
medio pensar. Al regresar a una tradición, como dijo Walter
Benjamin parafraseando a Hoffmanthal, leemos lo que nunca fue escrito. Unamuno, el Antonio Machado de los apócrifos Ortega y María Zambrano son mis errores ejemplares. Cada uno de estos filósofos, define, entona, el concepto de vida de forma diferente. Pero tienen entre sí varias cosas en común. Desechan la noción tradicional de los conceptos porque la consideran inadecuada para pensar el problema de la vida pero, a la vez, inventan nuevos dispositivos conceptuales, nuevas formas de entender y de usar los conceptos. Diferentes modos, para decirlo de nuevo con las palabras de Adorno, de ir más allá de los conceptos a través de los conceptos. Cada uno de estos filósofos, por su parte, es un gran inventor de vidas filosóficas, esos extraños lugares donde los conceptos y la vida dialogan. El libro que preparo, y del cual esta conferencia es una muestra, estudia los conceptos que esta tradición filosófica creó para pensar el problema de la vida, y las vidas filosóficas que inventaron estos filósofos. Estas vidas filosóficas constituyen una especie de teatro filosófico, un escenario desde el cual situarse ante la pregunta filosófica fundamental y poder experimentar con los nuevos conceptos que se han creado. No puedo detenerme a analizar, en lo que me resta de tiempo, cada uno de estos pensadores y los conceptos y las vidas filosóficas que ellos crearon. Me limitaré, por lo tanto, a uno sólo de ellos: María Zambrano. La invención de una vida filosófica es un logro tanto literario como conceptual. Para poder narrar y pensar una vida, el filósofo tiene que crear nuevas formas de decir, nuevos modos de entender y usar los conceptos. Zambrano no utilizó ninguno de los géneros que la filosofía había creado para contar historias de vidas, a pesar de que dedicó excelentes páginas a meditar sobre algunos de ellos como es el caso de la Confesión y de la Guía. Zambrano creó su propio género: los delirios. Los delirios no nos cuentan la vida, la biografía de sus personajes. Los delirios empiezan más bien allí donde la vida termina. Los delirios son historias que empiezan a ser contadas en una época, para decirlo de nuevo en diálogo con Adorno, en que la vida ya no vive. Los delirios nos cuentan lo que el personaje no vivió: “La esperanza fallida se convierte en delirio” dice Zambrano en su novela Delirio y destino, o la sobrevida de un personaje, la vida que tiene después de haber vivido. Por eso, en muchas ocasiones, los delirios nos cuentas historias de muertos, historias de almas. El delirio se escribe contra una vida, contra un destino. Los delirios son historias de sustitución, y de inversión. La historia del alma suplanta la de la vida, la historia del alma reescribe la vida. Pongo un ejemplo, Zambrano escribió varios textos sobre la figura de Antígona. En cada uno de ellos, Zambrano tiene como propósito inicial refutar el final que Sófocles le dio a su protagonista. “Antígona no puede haberse suicidado en su tumba según Sófocles nos cuenta” dice en su obra La tumba de Antígona. Los personajes en las historias de delirios, en contraste con la historia de Sócrates que contamos al principio, para poder llegar a ser tienen que negar lo que fueron. Los delirios tienen un carácter utópico. No cuentan la historia que fue, ni la que pudo haber sido: “No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero”, dice Zambrano en Filosofía y poesía. Los delirios nos descubren la historia de lo que nunca fue escrito. El delirio que les propongo que leamos juntos, en los últimos minutos de esta charla, refuta la vida, la biografía, de quien probablemente haya sido el más grande filósofo de occidente. El delirio que les propongo que leamos nos cuenta la historia del alma de Aristóteles. La historia, para decirlo parafraseando y reescribiendo a Gilles Deleuze, de la inversión del aristotelismo. El texto en cuestión apareció publicado en la Habana en la Revista Orígenes, en 1954, como parte de un tríptico cuyo título es “Tres Delirios” y luego fue incluido, con algunas variaciones, en su novela Delirio y destino: “La condenación de Aristóteles” Cuando Aristóteles subió a las altas esferas, algunos pitagóricos se hallaban a su borde esperándole. Le tenían a su albedrío; pero gente de dulce condición, se limitaron a ponerle una lira entre las manos, le entregaron unos papeles de música y le dejaron solo. Él se puso enseguida a estudiar; y aprovechó. Pero tenía los dedos un poco duros para tañer. Al cabo, para no aburrirse, se entusiasmó en ello lentamente. Pero nadie acudía. Nadie de aquellos porque ninguno en verdad tenía que venir. La clave de todo estaba en la sentencia de un pitagórico desconocido: “La Música es la aritmética inconsciente de los números del alma”. Y sólo cuando Aristóteles -el así llamado por la historia- encontrase, no en teoría, sino haciéndolos sonar, los números de su propia alma, se levantaría de allí. Nadie le guardaba; nadie tenía que venir a levantarle. Él sólo se levantaría al escuchar en música los números de su alma. Y así fue. Mas antes… Antes tuvo que padecer -entendimiento agente en suspenso; muchas cosas hubo de pasar por todas, por el amor, por la locura, por el infierno. Pues la escala musical completa así lo dice: “día-pasión” . . . “Día-pasión”. Hay que pasar por todo para encontrar los números de la propia alma” (86-87). [Hay una variante que incluye en Delirio y Destino que es muy importante para mi lectura. Allí dice: “Mas antes hubo de pasar por muchas cosas en su alma, hubo de padecer [...] la vida no vivida y la vida a medias [...]” (Las negritas son mías). Este texto constituye una reescritura, una refutación de otro que Zambrano publicaría un año más tarde e incluiría en su libro El hombre y lo divino y cuyo título es exactamente el contrario del que acabamos de leer: “La condenación de los pitagóricos”. La filosofía vive del sueño de darle un contorno definitorio y duradero a la realidad, decidir de una vez y por todas qué es real y qué no lo es. Pero al acotar lo que se considera real, lo que es el ser, dice Zambrano: “deja muchas realidades convertidas en almas en pena [...] Definir es salvar y condenar, salvar condenando”. Aristóteles, en un esfuerzo sin precedentes en la filosofía occidental, realiza la primera gran Summa. El primer intento de recopilar todas las formas de pensamiento, todas las nociones de ser que se habían producido hasta ese momento. A través de su noción del “ser que se dice de muchas maneras”, Aristóteles acepta la multiplicidad del ser y le postula una unidad. “Este ser polisémico”, dice Zambrano, “incluía todas las formas de pensamiento menos una: el pitagorismo”. Lo que opone de un modo tan radical a Aristóteles y a los pitagóricos es una diferente noción de lo divino, una diferente concepción del alma. Los pitagóricos no pretenden definirlo todo como los filósofos del logos. Los pitagóricos, filósofos del número y de la música, tratan de acordar los contrarios, hacer que lo discordante concuerde. Los pitagóricos no se preocupan por descubrir una sustancia detrás de lo que cambia. Construyen acordes en el fluir del tiempo. Hacen que el tiempo confluya sin dejar de fluir. Esto supondrá una diferente noción de la actividad filosófica: Los pensadores de inspiración categórica, del logos del número -del tiempo- no se encuentran obligados a dar un método, un camino de razones; acuñan aforismos, frases musicales, equivalentes a melodías o a cadencias perfectas que penetran en la memoria o la despiertan […] o hacen ‘catecismos’ o ‘manuales’ porque el método que ofrecen no es sólo el de la mente sino el de la vida; la vida toda en camino de sabiduría, la vida misma (M. Zambrano). La filosofía que condena Aristóteles es la filosofía de los verdaderos maestros del bien vivir. La filosofía entendida como un arte de la memoria, como un cuidado de almas. Una filosofía que tiene como principal objetivo el incitar a quien la escuche a crear su propia vida. Pero esta filosofía no llegó a imponerse. Terminó derrotada. Esto supuso que perdiera su lenguaje, que tuviera que aprender a vivir y a hablar bajo una lengua extraña. Dice Zambrano: Uno de los asuntos de la historia de la filosofía que mayor asombro producen en el alma es que el alma haya sido descubrimiento de los filósofos del número, antes que los de la palabra; hasta el punto que no podamos saber si los de la palabra -sustancialistas al fin, salvados en el sustancialismo aristotélico- la hubieran descubierto. Que Aristóteles la descubra, y aun la sistematice, nada quiere decir, estaba ya ahí y era ineludible. Al contrario, era lo que había que conceder al pitagorismo sin decirlo. Pero a partir de Aristóteles sucederá algo muy normal con el pitagorismo. Lo que normalmente sucede con todos los vencidos, en cualquier historia de la que se trate: se toma de los vencidos lo que hace falta sin nombrarlos; se les concede la razón ineludible, más apoderándose de ella, y trasladándola al campo del vencedor, que lo hace con la tranquilidad de la conciencia […] Todos los vencidos son plagiados. Los delirios no sólo cuentan historias de muertos sino que están escritos en una lengua muerta.  La
inversión del aristotelismo que propone Zambrano en “La
condenación de Aristóteles” supone el rescate de esa
lengua muerta, de esa tradición derrotada del alma representada
por los pitagóricos. La restitución de una serie de
categorías como alma, corazón, piedad que ocuparon un
lugar central en el imaginario filosófico occidental y hoy viven
en las antípodas del lenguaje culto; categorías que se
han convertido en malas palabras filosóficas. Categorías
que debido al carácter ajeno, inactual que tienen respecto al
pensamiento filosófico contemporáneo pueden ayudarnos a
reinventar un lenguaje para la vida. De todas estas categorías,
me interesaré especialmente en una de ellas, debido a la
importancia que tiene en la historia que nos cuenta “La
condenación de Aristóteles”. El páthei máthos de los
trágicos griegos, el aprender padeciendo que Zambrano vincula
con la piedad. La
inversión del aristotelismo que propone Zambrano en “La
condenación de Aristóteles” supone el rescate de esa
lengua muerta, de esa tradición derrotada del alma representada
por los pitagóricos. La restitución de una serie de
categorías como alma, corazón, piedad que ocuparon un
lugar central en el imaginario filosófico occidental y hoy viven
en las antípodas del lenguaje culto; categorías que se
han convertido en malas palabras filosóficas. Categorías
que debido al carácter ajeno, inactual que tienen respecto al
pensamiento filosófico contemporáneo pueden ayudarnos a
reinventar un lenguaje para la vida. De todas estas categorías,
me interesaré especialmente en una de ellas, debido a la
importancia que tiene en la historia que nos cuenta “La
condenación de Aristóteles”. El páthei máthos de los
trágicos griegos, el aprender padeciendo que Zambrano vincula
con la piedad. Zambrano, al igual que Platón en la Apología, nos cuenta la historia de cómo se aprende a ser filósofo. La transformación, el cambio y la renuncia que tiene sufrir una vida para entrar al reino de la filosofía y también el cambio que tienen que sufrir los conceptos para poder acompañar a una vida, para poder contar una vida que sepa enfrentar la pregunta filosófica fundamental. Pero para poder hacer esto, el alma de Aristóteles tiene que aprender a ser otra de la que era. Tiene que sustituir su noción de la filosofía como una actividad contemplativa y regresar a la noción de conocimiento, del aprendizaje, que nos proponía Esquilo en la Orestíada, el pathéi mathos, un aprender únicamente a través y después de un padecer. Este aprendizaje, este conocimiento, lo asocia Zambrano con la piedad. Zambrano define la piedad en su libro El hombre y lo divino en los siguientes términos: [...] “piedad es el saber tratar con lo otro”. Pensemos en un instante cuando hablamos de la piedad, siempre se refiere al trato de algo o alguien que no está en nuestro mismo plano vital; un dios, un animal, una planta, un ser humano enfermo o monstruoso. Es decir, una realidad perteneciente a otra región en que estamos los seres humanos o una realidad que linda o está más allá de los linderos del ser. A través de la piedad el hombre aprende a convivir con aquello que se sale de su horizonte de comprensión. Aprende a convivir con aquello que no puede nombrar, que no se puede hacer inteligible. Aprende a convivir con realidades que no puede conocer del todo, ni pretender poseer. A estas realidades que viven en los lindes de lo que consideramos conocido, más que nombrarlas, definirlas, hay que invocarlas, llamarlas. Pedirles que se acerquen, aceptar tratar con ellas. De modo, muy similar, definía Emmanuel Lévinas, en su artículo “¿Qué es ontología” publicado en 1951, el trato con el otro. Allí decía Lévinas: “La relación con otro no es, pues, ontología. Este vínculo con otro que no se reduce a la representación del otro sino su invocación, y en el que la invocación no va precedida de una comprensión, es lo que llamamos religión”. A través de la piedad tenemos que aprender a tratar con realidades que se resisten a ser definidas a través del lenguaje del ser, independiente de cuán polisémico sea este lenguaje. “La piedad”, nos dice Zambrano en su artículo titulado “Para una historia de la piedad”, “no debe ser confundida con la tolerancia. La tolerancia no es comprensión, ni trato adecuado, es simplemente mantener la distancia respetuosamente con lo que no sabemos cómo tratar”. Piedad es aceptar lo otro en su carácter extranjero. Aceptarlo desde la simpatía y no desde la cortesía. Es saber sentir con el otro, sin pretender que sienta como nosotros. Piedad es saber tratar con el misterio. Aceptar el carácter inaprensible de la realidad. La piedad es aprender a tratar con lo extranjero desde la simpatía, sin tener que reducirlo a nosotros. Con Zambrano aprendemos una última cosa sobre la pregunta que ha guiado nuestra reflexión. Al preguntarnos cómo se debe vivir, también nos cuestionamos la forma en que debemos interactuar, convivir… con lo otro y con los otros. |
| La
Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha
artificial | Ecos
y murmullos |
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |