| Dulce
María Loynaz (1937)
Juan
Ramón Jiménez
Subí,
en la penumbra de la tarde llovida, la estrecha escalerilla curva (me hería
la palma de la
mano
la enredadera de hojas filosas y pinchudas de bronce con flor de lamparillas
eléctricas fundidas y el apéndice erecto, que se entrevía
en otro filo de luz húmeda y verduzca del jardín profuso)
y desemboqué a un descanso antesala donde me recibió sentada
una virjen española, mutilada talla policroma, tamaño natural.
Por media luna le daba guardia de honor un colmillo calizo de elefante,
y la aromaba, nos aromaba el incienso trasparente de una cortante oloración
de éter sulfúrico.
La dulce trigueña inesperada, bonita amiga normal, me dijo sin remilgo
suyo: “Siéntese, mi señor”. Me senté asustado, y miraba
el ir y venir del aire en el aire, cuando... Un escalofrío y Dulce
María,  jentil
marfilería cortada en lijera forma femenina entre gótica
y sobrerrealista, con lentes de oro de jentil
marfilería cortada en lijera forma femenina entre gótica
y sobrerrealista, con lentes de oro de
cadenilla
a la oreja, ojitos de mariposa detrás y, en la sonrisa, un diente
gris como una perla. Escueta y fina también su débil
palabra cubana que no admitía corte enmedio como el el de seda fósil.
¿Su casa? “Esta es, venga.” La galería, y una jaula de ratas
llena de hojas secas; un montón dé monedas de plata cuidadosamente
alzadas de menor a mayor, torrecilla invertida de Babel en un plato aún
de postre; media figura de camarero negro de librea roja y plata, yeso
total grotescamente pintarrajeado, quien me ofrecia por su lado único
una bandeja de tarjetas oxidadas de visita; el vaso de cristal, grande,
en el suelo, donde Federico García Lorca bebió limonada,
con estalactitas y estalagmitas y arañas presas a su vez. (¡Ah
sí, ahora supe de golpe de dónde salió todo el delirio
último de la escritura de Lorca!) Dulce María desaparecía
y aparecía por rendijas estrañas en rayos de luz y sombra.
Y ya Enrique, sí, sí, Enrique, el Enrique Loynaz de Chacón
y Lorca, plato, blando, ancho, dentadura inquietante, palabra propia deshecha
en sueños. Y no sé por dónde ni en dónde ni
cómo, la cámara dormitorio, vivitorio, mortuorio, cámara
amarilla, camerino, urna, capilla de Dulce María, santa, vestal
acaso, laica medieval. Vitrina de frascos vacíos de esencia internacional
intemporal, vitrina de esqueletos desarticulados de abanico, vitrina de
encajes solidificados por sudor de siglos, vitrina de... Flor, de súbito,
hermana menos caída con el peso de los grandes ojos proyectiles
negros; su tónico olvidado y presente en la mano, su ropa de espesa
negrura brillante recortada sobre la negrura mate lisa, fúnebre
atavío como de entierro a la Federica; Flor carne humana de otro
pálido que la de Dulce María y la de Enrique (paja, ópalo,
gris). Un flamenco rosa en medio de todo y todos, que espiró en
pie, en pata, de pena por el vuelo decisivo de su flamenca, una tarde de
otro abril isleño. Y al fin, la cama, el lecho emparedado, con salida
de pies al jardín de los sesenta y un perros y puertecilla, para
el acaso, de cristal. Vitrina ahora de Dulce María, esta vez en
su definitivo centro. Hermana Libélula, Santa Abogada de los Junquillos
perdidos, de los Cínifes perdidos, de los Esquifes perdidos, de
los Alfileres perdidos, de los Palillos de diente perdidos, Ofelia Loynaz
Sutil, arcaica y nueva, realidad fosforecida de su propia poesía
increíblemente humana, letra fresca, tierna, ingrávida, rica
de abandono, sentimiento y mística ironía en sus hojas rayadas
de cuaderno práctico, como rosas envueltas en lo corriente. Sí,
santa teresita de talco, exverde, ya comida por dentro de las hormigas
menores de la vida cosquilleante; cantorcilla disecada, clavada por el
corazoncito, como la amiga cigarra hueca también, con un imperdible
de espina, a esa vida. Como si su exhalación, su alma perdida, la
dejara entre los otros, seca. Pero no para morir.
Un gran árbol caído, puente de paso entre quioscos, quioscos
de cada uno, cada otro. Equilibrios y tanteos. “Por aquí, por aquí.” El inédito cerdo
monumental ciego, recojido de caridad. Y Carlos, con el traje marrón
y sepia a cuadros, el pelo lacio mal teñido, mal picado, verdiocre
como en un otoño imprevisto de mimosa amarilla cubana; y otro blanco
de carne más (heno) . Orquesta de cámara ahora, de hermanos
Loynaz, leves y balbucientes en la hora dudosa. ¿La hora esquisita?
Media luz. ¿Recitación? Yo, decido, no. Lo demás del
ser humano de la casa, fuera de ellos cuatro siempre, y entonces, de mí,
fuera de todo, acompañamiento estrañamente natural, sorprendentemente
raro allí, de las notas de disonante melodía de cuatro, entre
los cuales Dulce María sale de la cuerda del violín o quizás
de la de la viola de amor. ¿El refresco? Altar rodado de botellas
de todos los vinos, licores, aperitivos y zumos posibles e imposibles.
Algo frío y rosáceo con aroma también etéreo
y manecilla de cristal esmeralda rascaespaldas para moverlo yo. El convencimiento
inquietante (comprobado luego en escritura a lápiz como la mía)
de que mi enorme vaso no bebido pasaría al museo intocable de los
ilustres vasos bebidos.
y tanteos. “Por aquí, por aquí.” El inédito cerdo
monumental ciego, recojido de caridad. Y Carlos, con el traje marrón
y sepia a cuadros, el pelo lacio mal teñido, mal picado, verdiocre
como en un otoño imprevisto de mimosa amarilla cubana; y otro blanco
de carne más (heno) . Orquesta de cámara ahora, de hermanos
Loynaz, leves y balbucientes en la hora dudosa. ¿La hora esquisita?
Media luz. ¿Recitación? Yo, decido, no. Lo demás del
ser humano de la casa, fuera de ellos cuatro siempre, y entonces, de mí,
fuera de todo, acompañamiento estrañamente natural, sorprendentemente
raro allí, de las notas de disonante melodía de cuatro, entre
los cuales Dulce María sale de la cuerda del violín o quizás
de la de la viola de amor. ¿El refresco? Altar rodado de botellas
de todos los vinos, licores, aperitivos y zumos posibles e imposibles.
Algo frío y rosáceo con aroma también etéreo
y manecilla de cristal esmeralda rascaespaldas para moverlo yo. El convencimiento
inquietante (comprobado luego en escritura a lápiz como la mía)
de que mi enorme vaso no bebido pasaría al museo intocable de los
ilustres vasos bebidos.
Y al crepúsculo, la despedida en el jardín. Qué estraña
la calle, la ciudad, ¿el hotel? ¿Recuerdo ya o presencia
todavía? Lo insistente, Enrique: “Yo duermo aquí en esta
jaula del coche porque mi casa está todavía nueva”. Flor:
“Yo me iré a dormir al baño de mármol en cruz que
se comunica con el río”. Carlitos: “Pues yo no duermo esta temporada
porque no sé dónde ni cómo, sin techo”. Una rosa final,
esta rosa que traigo en la mano. Dulce María: “Las otras rosas están
muy frescas todavía. Ésta ha nacido antigua para mí
junto al muro de mi dormitorio”. Y tengo siempre ¿y hasta cuándo?
la rosa vieja de marfil amarillento y violado, doblada de nacimiento y
sin morir preciso; cruda, yerta de otros días, permanencia jemela
de su poetisa dormida y despierta a la vez. Como ella, ardiente y nieve,
carne y espectro, volcancito en flor; no esadilla de otro ni, en sí,
sonámbula.
Tomado
de: Españoles de tres mundos
Buenos
Aires: Losada
Mi
poesía: autocrítica
Dulce
María Loynaz
VAMOS
A VER SI ES POSIBLE ofrecer siquiera un ensayo didáctico de Poesía.
Yo de Poesía he hablado bastante, pero pocas veces con ánimo
de enseñar, de sentar normas y principios.
Igualmente puedo decirles que si bien es cierto que he hablado bastante
de Poesía, no recuerdo haber hablado nunca en particular de la poesía
mía.
Nunca, que yo recuerde al menos; ni en prefacios de libros, ni en artículos
de periódicos, ni en  entrevistas
de prensa donde tanto procuran los que las hacen escarbar en la intimidad
de la obra destinada a atraerse la curiosidad del público. Ni siquiera
en cartas o en conversaciones de amigos, he hecho de mis propios versos
algo más que no sea un comentario ligero y como de pasada. entrevistas
de prensa donde tanto procuran los que las hacen escarbar en la intimidad
de la obra destinada a atraerse la curiosidad del público. Ni siquiera
en cartas o en conversaciones de amigos, he hecho de mis propios versos
algo más que no sea un comentario ligero y como de pasada.
Así pues, hoy es la vez primera que, hablando de la Poesía
en general, tendré que hablar también de mi poesía:
la responsabilidad de tal indiscreción debe recaer sobre el Dr.
Raimundo Lazo, profesor a conciencia de nuestra Universidad, que me lo
ha pedido y a quien diffcilmente puedo negar todo lo que se debe a una
firme y probada amistad. Cabe añadir que lo hago también
con mucho gusto para ustedes, si es que con ello creen que pueden aprender
algo nuevo, o pasar al menos una tarde entretenida.
Dichas estas palabras justificadoras de mi presencia, entremos cautelosamente
en esa tierra ignota de los mapas antiguos, en las regiones de la Poesía,
a donde tantos han ido y no han vuelto, algo así como el país
donde irás y no volverás del cuento infantil y que hoy adquiere
otro sentido trágico.
Si para empezar estas muy limitadas exploraciones yo me viera obligada
a decir que la Poesía es algo, yo diría que la Poesía
es tránsito.
No es por sí misma un fin o una meta, sino sólo el tránsito
a la verdadera meta desconocida.
Por la Poesía damos el salto de la realidad visible a la invisible,
el viaje alado y breve, capaz de salva en su misma brevedad la distancia
existente entre el mundo que nos rodea y el mundo que está más
allá de nuestros cinco sentidos.
Qué mundo es ése, que nombre tiene, qué ubicación
la suya, son cosas que no competen a la natural sencillez de esta exposición,
pero estoy segura de que todos me habrán comprendido, porque todos
alguna vez en la vida, de alguna manera, por unos instantes siquiera, habrán
alcanzado a columbrar un mínimo reflejo de ese mundo, o al menos
habrán deseado alcanzarlo y eso basta, porque la añoranza
es ya una prueba de existencia. Lo que no existe no puede producir nostalgia.
Lo que no se tiene y sabemos sin embargo que existe inasible en algún
punto que los portugueses designan con una palabra bella y exacta, es lo
que nos llena el alma de ese agridulce sentimiento. Y la Poesía
que puede aunque sea fugazmente establecer ese contacto, tiene en verdad
rango de milagro.
No es ella el único medio, pero sí de los más eficaces.
Hablo naturalmente de la Poesía lograda; los intentos de Poesía,
por muy respetables que sean - y lo son todos para mí - no cuentan
para nada en lo que estoy diciendo.
Y tenemos ya que de esta apreciación personalísima se desprende
un primer principio: esto es, que la Poesía es traslación,
es movimiento.
Si la Poesía no nace con esta aptitud dinámica, es inútil
leerla o escribirla: no puede conducir a ningún lado. Igualmente
es necesario que esta facultad de expansión esté enderezada
al punto exacto, porque de lo contrario sólo se lograrla caminar
sin rumbo y no llegar jamás.
Por suponer lo que he llamado el punto exacto a mayor altura que el hombre
capaz de ambicionarlo - el poeta -, yo diría también que
la Poesía, como el árbol, debe nacer dotada de impulso vertical.
Y mientras más alto crece, menos se pierde en ramas.
Y por aquí llegamos a una segunda conclusión y es que la
Poesía debe tener igualmente instinto de la altura. El hecho de
llevar raíces hincadas en tierra no impide al árbol crecer;
por el contrario, le nutre el esfuerzo, lo sostiene en un impulso, le hace
de base firme para proyectarse hacia arriba. La Poesía como los
árboles nace de la tierra y de la tierra ha de servirse, pero una
vez nacida, no me parece propio que ande como los puercos, rastreando en
ella.
Tercera norma a deducir de estos mis puntos de vista: rastrear es línea
tortuosa, crecer es línea sencilla, casi recta. Si la Poesía
ha de crecer como el árbol, ha de hacerlo también sencillamente.
Si ha de llevarnos a algún lado lo hará con agilidad y precisión,
de lo contrario perderá el impulso original antes de alcanzar la
meta.
Todo lo que sea adornar la Poesía, envolverla o sofisticarla ha
de estorbar su función de conducir, su aptitud de crecer, su ligereza
de ascender.
No debe ser el poeta en exceso oscuro, y sobre todo no debe serlo deliberadamente.
Velar, vedar el mensaje poético, establecer sobre él un monopolio
para selectas minorías, es una manera de producirse antisocialmente;
y para emplear otro vocablo de actualidad, antidemocráticamente.
Y esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde hace tiempo a los poetas
jóvenes; no puede por menos que llamarme la atención el curioso
fenómeno de que, a fin de cuentas, hayan venido a ser los poetas
llamados un poco despectivamente «de torre de marfil» los que
hablaban un lenguaje poético accesible a todo el que quisiera leerlos.
Resumiendo pues estas ideas que sólo son las recogidas por mi experiencia
personal, les digo que la Poesía debe llevar en sí misma
una fuente generadora de energía capaz de realizar alguna mutación
por mínima que sea. Poesía que deja al hombre donde está
- al ama de casa en su quehacer doméstico, a la mecanógrafa
en su silla de mecanógrafa, al sabio en su sillón de sabio
- ya no es Poesía.
Poesía es siempre un viraje, un vuelco, y así ha de sentirse
cuando se lea y cuando se escriba.
Esta energía no es, no debe ser, una fuerza ciega; debe estar orientada,
y habrá que suponer que siendo así lo sea hacia algo que
haga valer la pena del viaje. Y, por último, entiendo que este viaje
ha de ser lo más breve posible para llegar antes que se pierda la
carga eléctrica. Por eso es tan importante ser concisos, ser exactos
y limpios en la expresión.
Queda todavía por ver la forma exterior de la Poesía, pero
sobre
ese extremo no es prudente dictar normas. Metro libre, estrofas clásicas,
acentuación, consonantes, todo eso debe quedar a entera libertad selectiva del poeta. Yo solamente me atrevería a sugerir
una condición, y es que se demostrara previamente que se es capaz
de escribir un soneto. Después de eso, que se escriba como se quiera.
Por esa razón en todos mis libros de versos hay y habrá siempre
un soneto. Uno sólo, pero está ahí para justificar
que cuando escojo el metro libre ha sido porque me pareció más
adecuado a la índole del tema o porque he creído hallar un
ritmo secreto en aquella forma, pero no por incapacidad de hacer otra cosa.
libertad selectiva del poeta. Yo solamente me atrevería a sugerir
una condición, y es que se demostrara previamente que se es capaz
de escribir un soneto. Después de eso, que se escriba como se quiera.
Por esa razón en todos mis libros de versos hay y habrá siempre
un soneto. Uno sólo, pero está ahí para justificar
que cuando escojo el metro libre ha sido porque me pareció más
adecuado a la índole del tema o porque he creído hallar un
ritmo secreto en aquella forma, pero no por incapacidad de hacer otra cosa.
No cabe evadir, por muy breve que haya querido hacer esta exposición
de poesía en general, el llamado poema en prosa. Ésta es
una clase de poema de la que por desgracia se ha abusado mucho, precisamente
por esas facilidades que al parecer brinda de no tener que ceñirse
a medidas ni asonancias. Y he dicho al parecer, porque en realidad el poema
en prosa es mucho más difícil que el poema en verso, pues
carece de la música, del ritmo, de la gracia en que el verso apoya
la idea. Al poema en prosa le han cortado las alas y tiene que llegar,
sin embargo, a la misma altura que su hermano angélico.
Naturalmente, casi nunca llega y de ahí el generalizado desconcepto
que de ellos se tiene hoy día.
Pero el poema en prosa tiene su razón de existir. Hay, pudiera decirse,
ideas poéticas que no encajan bien en el verso, ni siquiera en el
metro libre. Y hay que decirlas en prosa. No sé bien, no
he podido saber nunca, en qué consiste esa diferencia que debe ser
sutilísima; yo la percibo muy distintamente, pero no me es posible
explicarla.
Todavía a veces la Poesía gusta de refugiarse en una forma
última, la de la prosa simple. No la del poema en prosa cuya existencia
generalmente breve se concreta a la exposición de la propia idea
poética, sino a la prosa que se emplea en hacer una narración,
una descripción, una exposición de algo que no es la poesía
misma.
Esta forma, aunque la he practicado mucho, yo no la aconsejo. Casi puedo
decir que la poesía se ha metido en mi prosa sin yo quererlo, pues
siempre he entendido que una prosa elegante no debe ser poética.
Y como creo que ya estamos en la poesía mía, voy a leerles
dos ejemplos de poesía en prosa, una utilizando la estructura del
poema breve que le es propia, y otra en la forma en que yo entiendo no
debe hacerse, aunque la haya hecho con más o menos fortuna. Veamos
el primer ejemplo:
Poema
XX
El gajo enhiesto y seco que aún queda del rosal que murió
en una lejana primavera, no deja abrirse paso a las semillas de ahora,
a los nuevos brotes ahogados por el nudo de raíces que la planta
perdida aún clava en lo más hondo de la tierra.
Poco o mucho, no dejes que la muerte ocupe el puesto de la vida: recobra
ya ese espacio de tu huerto, ahora que hay buen sol y lluvia fresca...
que las puntas verdes que ya asoman, no se enreden otra vez en el esqueleto
del viejo rosal que hace inútil el esfuerzo de la primavera y el
calor de la tierra impaciente.
Si no acabas de arrancar el gajo seco, vano será que el sol entibie
la savia y pase abril sobre la tierra tuya: vano será que vengas
día a día como vienes con tus jarras de agua a regar los
nuevos
brotes...
- No es mi agua para los nuevos brotes: lo que estoy regando es el gajo
seco.
Poema
XII
Yo guardaré para ti las últimas rosas...
Porque no hayas sembrado, no tengas miedo de encontrar la casa vacfa. Porque
no la cerraste para la tormenta, no pienses que otros no pondrán
su pecho contra el viento.
Ninguno firme como el tuyo cuando quiso serlo, pero con el huracán
a la puerta, todos sabremos reforzarla.
Yo salvaré la casa y el jardín: yo recogeré todo lo
que aún es digno de guardarse, menos, quizá, de lo que cabe
en el hueco de mis manos... Pero yo guardaré para ti las últimas
rosas, y cuando tú vuelvas y veas mi casa sin luz, mi jardfn devastado,
piensa con una lánguida emoción que todavía hay rosas
para ti.
Poema
XV
Todas las mañanas hay una rosa que se pudre en la caja de un muerto.
Todas las noches hay veintinueve monedas que compran a Dios.
Tú que te quejas de la traición cuando te muerde, o del fango
cuanto te salpica... Tú que quieres amar sin sombra y sin fatiga...
¿Acaso es tu amor más que la rosa o más que Dios?
Como ustedes ven, en estos poemas la idea poética da, por sí
sola, existencia al poema mismo. Las palabras no están dispuestas
en verso, pero sirven para enunciar y resolver un concepto de pura poesía;
más aún: ese concepto necesita de las palabras así
dispuestas y si yo le hubiera «colocado» medida y consonancia,
hubiera perdido seguramente lo que pudiéramos llamar su gracia agreste,
su desnudez fresca y flexible.
Veamos ahora la poesía «colada» en prosa narrativa.
(Porque tomándolos de mí misma yo quiero poner ejemplos también
negativos.)
Éste es un fragmento de una novela, o cosa así... llamada
Jardín.
El jardín en la novela es más que un escenario, es un personaje,
es, mejor dicho, el verdadero protagonista de la obra. Así lo siente
Bárbara, que por un momento intenta luchar con él, lucha
verdaderamente dramática por todo lo que tiene ella de física
y todo lo que tiene de abstracto el contrincante. Es pues, la lucha aquella,
vieja como el niundo de la materia que se rebela contra un yugo invisible
y misterioso.
Leeré sólo un fragmento, para ilustrar lo que vamos diciendo.
«Viento de Cuaresma», se intitula este capítulo.
Era
ya avanzada la Cuaresma, y el viento del mar se llevaba las hojas del jardín
en torbellinos ardientes.
Zumbaba
el aire cargado de olores sofocados, de insectos que despertaban de los
largos sueños hibernantes.
El
cielo, lívido y sin nubes, llameaba sobre las rocas desnudas, sobre
el mar turbulento, sobre el jardín encogido; en el estanque, el
agua inmóvil y turbia, con coágulos grasientos, era como
el ojo de un muerto.
Un
trágico silencio se había espesado a lo largo de los senderos,
donde la yerba comenzaba a crecer; un vaho letal se adhería a los
árboles macilentos, a los muros, a las piedras, sin que de fijo
se supiera de dónde emanaba, si del cielo muy bajo, con grumos de
nubes, o de la tierra, siempre recién movida, como la tierra de
los cementerios.
Bárbara
quiso bajar el jardín por última vez.
Un
sentimiento extraño la habla invadido todo el día, y ahora
caminaba despacio, con los brazos escurridos a lo largo del cuerpo, evadiendo
las hojas secas, con la falda recogida para no tocar una flor, para no
despertar al jardín.
No
era ya el invierno, y, sin embargo, la primavera parecía estar aún
muy lejos; hasta tenla la rara sensación de que ya no habría
primavera nunca más, de que la tierra se quedaría detenida
en aquella luz y en aquella atmósfera, como si atravesara una indefinida
estación propia de otro planeta.
El
viento batía su débil cuerpo envolviéndolo en ráfagas
calientes y tolvaneras de polvo. Se detuvo mareada junto a un rosal, asiéndose
a una rosa.
Era
aquélla la última rosa del invierno o la primera de la estación
florida; la rosa de nada, más bien, y la rosa de nadie; enjuta y
pálida, todavía en capullo, se mecía en el viento
sin deshojarse.
«No
la veré abierta - pensó Bárbara, y las finas aletas
de su nariz se dilataron con ansia -. Mañana abrirá la rosa;
pero mañana... ¡mañana!».
Pronunció
en alta voz la palabra, y el filo de las sílabas pareció
cortar algo, sonar con algo de cosa desgarrada en el silencio casi corpóreo
del jardín, sin que ella lo advirtiera, toda deslumbrada por lo
que habla de magia, de milagro, en aquella palabra.
Porque
milagro había, a pesar de lo sencillo que habla sido todo; milagro
en la misma sencillez, en la propia simplicidad y en lo ligera, lo veloz
que había andado la vida para ella últimamente. La vida,
que siempre le fue agua estancada de cisterna, libertada de pronto, volcada
por una imprevista pendiente en brillante y tumultuosa catarata.
-
¡Mañana!
Sería
ya mañana... ¡Qué pronto! ¡Y qué tarde!
(El
jardín agazapado parecía no comprender).
-
¡Mañana, mañana! Mañana...
Dijo
esta palabra tres, veinte veces. La dijo hasta perder, por un vicio de
acústica, el sentido de las síabas ordenadas. Mañana...
Arrancó
la flor y la echó al viento. Hacía un gran esfuerzo para
volver a comprender, para abarcar nuevamente y de un golpe todo lo que
significaba para ella esa palabra.
-
Mañana ...
Mañana
era azul y blanco, mañana era hermoso y grande y reluciente, mañana
era como una flor de oro, como un pájaro de luz, como un esmalte
de oro acendrado; mañana era el Amor, el Amor fuerte y claro, la
palabra buena que no tuvo nunca y la caricia que se perdió siempre
antes de llegar a ella; mañana era la sonrisa y la lágrima,
era su boca, su boca tibia, deseada hasta la angustia, hasu el dolor casi
físico, su boca donde lo encontraba todo, su boca que no dejaría
de irse sin ella, que no dejaría perder aun a costa de perderse
a sí misma.
Mañana
era él, nudo seguro de sus brazos, refugio cierto de su pecho; mañana
era él, paz de sus ojos, bienandanza de su presencia.
Mañana
era lo sano por lo mórbido, lo real por lo absurdo, lo natural por
lo torcido...
¡Lo
natural, lo natural sobre todo! Lo natural de todo él, bueno, armonioso,
limpio.
Sí,
mañana era el mar; el mar inmenso y libre.
Era
saltar el trampolín del horizonte para caer en una colcha de rosas
y de plumas.
Era
prenderse al sol, y con el sol, irse allá muy lejos, a donde el
sol va rodando.
Mañana
era la Luz, la Libertad, la Vida...
Más
que la Vida, la Resurrección; mañana era como nacer de nuevo,
limpia de recuerdos, limpia de pasado y con el alma encantada de inocencia
y alegría.
Mañana
era la salud del corazón, la aleluya de su corazón, la risa,
la risa de su corazón. Mañana era la Vida, más que
la Vida...
Y
trémula, vibrante, impulsada por un demente júbilo, alzó
la cabeza y cantó.
Su
voz fuerte, aguda, extraña, mitad música y mitad grito se
elevó en el aire y rebotando en los muros, fue a agujerear el cielo
acartonado...
¡Mañana,
mañana, mañana!
Su
canto no era más que eso; Mañana... Remolinos de viento seco
pasaban junto a ella y la envolvían sin apagar la llama sonora de
su voz. Mañana...
Un
poco antes del alba, ella dejaría su alcoba en silencio (había
aprendido bien a no hacer ruido), atravesaría el jardfn en tinieblas,
hasta llegar a la cancela, que abriría despacio, sin precipitarse,
y saldría sin mirar atrás, y ya fuera rompería a correr
hacia la playa donde él la esperaba, donde él la levantaría
como un abrazo de margaritas y saltaría con ella en brazos a la
cubierta de su barco, ya andando, ya enfilado derecho al horizonte...
Un
pájaro graznó en el aire. Bárbara dejó de cantar,
se detuvo y miró extraviada en torno suyo.
El
jardín negro y aromático, crujiente de hojarasca, le echaba
un aliento febril a la cara.
De
pronto le pareció absurdo encontrarse allí. El banco junto
a las vignonias y la Diana de arco roto le fueron, en aquellos momentos,
cosas desconocidas.
Se
asombró de las proporciones casi deformes de las vignonias, y como
una persona que visita por primera vez un paraje, se fijó en él
con atención casi cortés...
Una
sombra, húmeda y caliginosa comenzaba a cuajarse en los senderos;
aullaba el viento lúgubremente, trayendo en torbellinos un olor
áspero a salitre, a resina, a yerbas mustias.
-
Mañana...
La
mágica palabra aún le subía a los labios; pero los
oídos no la percibían bien...
-
Mañana... - Volvió a decir levantando la voz, esforzándose
en apresar de nuevo la visión gloriosa:
Mañana
la luz, la vida... ¿La vida?
El
tamaño desmesurado de las vignonias la distraía vagamente,
le llevaba la atención...
-
Mañana, sí, mañana...
¿No
era mañana cuando él se la llevaría en su barco hacia
la Felicidad, hacia el amor?
Sí:
era mañana ya; hacia el amor...
¿Por
qué serían tan grandes las vignonias?
Nunca
le hahían parecido tan grandes; más que la última
vez parecía serle la primera que se encontraba en aquel sitio.
Estas
vignonias monstruosas, este olor a madera podrida, a hoja mustia ...
Bárbara
se pasó la mano por los ojos y trató de pensar en los dientes
de él; aquellos dientes blancos y apretados, como los granos de
guisantes en su vaina.
Una
pesadez extrana le oprimía las sienes; el vaho ardiente que rezumaba
el jardín parecía pegársele, penetrarla poco a poco.
Sentía que el viento se lo agolpaba en tos ojos, a la nariz, cegándola,
ahogándola con una lentitud de pesadilla. Era un vaho agrio, nauseabundo,
de cosa muerta, que se le filtraba por las ropas, por la carne azul, por
entre la red de venas y la sangre lenta, y por los huesos, hasta dónde,
hasta dónde...
Tuvo
la mórbida sensación de estar formando ella también
parte del jardín. Se sintió verde, blanda, soleada, atraída
por la cabeza hacia arriba y con los pies leñosos, pegados a la
tierra siempre. Cornprendió la tragedia vegetal, se sintió
más, se sintió prolongada por abajo del suelo, apretada,
empujada por las otras raíces, traspasada por finos hilillos de
savia tibia, espesa, dulzona...
Quiso
volverse atrás, desprenderse de la tierra, y, apartando precipitadamente
las malezas, rompió a andar con paso torpe y vacilante.
La
noche descendió sobre el jardín, y del fondo de las tinieblas
los árboles alzaban sobre ella sus gajos retorcidos como crispados
puños, como muñones renegridos goteando resina por sus grietas...
Bárbara
recordó vagamente viejos sueños... Él yéndose
en su barco, llamándola desde lejos, y la muralla verde que crecía
entre los dos...
Otra
vez había sido una mano enorme, cuyas falanges estaban formadas
por los florones de cantería de la casa, sembrados de un ralo vello
de musgo, y que la agarraba, la oprimía despacio, la mataba sin
sangre y sin tumulto...
-
Mañana - quiso volver a decir; pero la palabra buena le tropezó
en los dientes apretados y se le hundió en el corazón sin
ruido, como una flor que cae en un pozo...
Sintió
miedo. El ave volvió a graznar ya más lejos; de lo alto de
un limonero se desprendió una lagartija amarilla.
Bárbara
se detuvo de nuevo. La arboleda se hinchaba, se cerraba compacta y negra
en torno suyo.
Una
cosa extraña, sombría, como amenazadora; una cosa sorda y
siniestra parecía levantarse del jardín. Bárbara se
irguió súbitamente.
También
a ella una imprevista fiereza le torcía la boca y le ensanchaba
la frente. Como la masa de agua subterránea que rompe un día
la horadada hoja de roca que ya la separa de la superficie de la tierra,
así la vieja cólera de su corazón saltó de
golpe.
Acorralada,
se revolvió; hostigada, se abalanzó y, llena de ira, con
sus pies, con sus manos exasperadas y trágicas, arrancó los
arbustos, pisoteó las flores, destrozó las ramas, arrojó
piedras al estanque, a los árboles, a los muros; derribó
la Diana, que cayó aplastando las vignonias y poniendo en fuga a
los murciélagos y hasta las yemas incipientes, los retoños
para la primavera próxima fueron triturados con rabia entre sus
dientes...
El
jardín la seguía mirando; la seguiría mirando ya para
siempre con su ojo impasible, su ojo turbio de muerto.
Se trata de una prosa poética. La poesía está en ella
fragmentada, diseminada como un polvillo de purpurina. No sé si
ha salido bien o si ha salido mal, pero si sé de modo claro una
cosa, y es que no volveré a hacerlo. De ahora en adelante dejaré
a cada rey en su reino y cuando de frente a una situación objetiva
yo escriba en prosa - si es que vuelvo a escribir -, pondré para
la poesía un letrero en mi mesa que diga: «se prohibe la entrada».
Por lo expuesto podrán ustedes ver que de mi prosa estoy menos segura
que de mi poesía. Mi poesía por lo menos creo que cumple
con los tres postulados que yo misma le he puesto por ley, o sea, la movilidad,
la meta superior a su punto de fluencia, y la limpieza de expresión.
Sobre todo este último principio será lo único que
de verdad reclame para mí, lo único que habrá que
concederme siempre si es que en lo adelante se considera útil hablar
de Poesía o hablar de mí.
Mi poesía es limpia y concisa y está escrita para todo el
mundo. Por eso todo el mundo me la entiende. Eso me consta. Y no hay cosa
que me lastime más profundamente que el que me digan que mi poesía
no es para el gran público.
Nunca he pensado que ella fuera mejor o peor que el pan, y el pan se pone
en todas las mesas.
Recuerdo una ocasión, en Mar del Plata, en que me vi obligada a
leer versos míos en unas condiciones nada propicias para ello. Por
uno de esos azares del destino me encontraba yo en medio de un congreso
de automovilistas. El Automóvil Club de la Argentina había
invitado a los representativos de todos los demás Clubes de las
Repúblicas sudamericanas y allí estaban paraguayos, brasileños,
bolivianos, todos hombres de negocios, preocupados unos en las minas de
estaño, otros en el ganado lanar, otros en los pozos de petróleo,
y yo entre ellos sin más nexo que una hospitalaria cortesía.
Estos respetables caballeros, algunos acompañados de sus esposas,
tenían en ese momento un interés común y era el de
la Carretera Panamericana destinada a poner en movimiento sus respectivas
empresas, a dar camino a la producción de sus fábricas, de
sus haciendas, de sus inversiones. Pues bien, en eso estábamos cuando
se le ocurrió a una de las señoras que yo leyera algunos
versos... Confieso que por primera vez me faltó esa confianza en
ser entendida que me ha permitido enfrentarme siempre serenamente con cualquier
auditorio.
Ellos estaban allí discutiendo kilómetros de asfalto, calculando
el costo de estos kilómetros en soles peruanos, sucres ecuatorianos,
contos brasileños, y cuando recesaban un poco en tan graves tareas,
lo único que querían era bailar algunos tangos y zambullirse
en la playa... No había, la verdad, lugar ni tiempo para versos.
Pero yo empecé a leerlos... Quizás hasta como un experimento.
Y puedo decirles una cosa: jamás he sido escuchada en mayor silencio,
con mayor interés, con mayor identificación.
Se olvidaron los tangos, se olvidaron los cantos, el peaje, el asfalto
y los adoquines... Se olvidaron durante horas... Desde aquel día
supe lo que hay de compenetración, de fraternidad, de filiación
cristiana en la Poesía.
¿Qué más puedo decirles sobre la mía en particular?
Les diré que en mi afán de concisión, voy podando
el verso de lo que yo juzgo superfluo hasta dejarlo más pelado que
el gajo seco del poema que acabo de leerles; a veces llego hasta desaparecerlo
totalmente del papel.
No me encariño con la propia obra y he roto mucho más de
lo que he dejado en pie, porque he roto todo lo que creí que debía
romperse y era más de lo que debía guardarse.
Considero el adjetivo la parte menos noble del idioma y mi ideal sería
poder prescindir de él, escribir sólo a base de sustantivo
y verbo. El verbo es la vida de la palabra; el sustantivo, como su nombre
lo indica, es el espacio donde esa vida se sustenta.
Los participios vienen después; ellos encierran también acción,
pero no en todo su poder. En el participio pasivo, la acción está
muerta, ya verificada; en el activo, está potencial. Presente, sólo
en el verbo.
MUJER
Y MAR
Eché
mi esperanza al mar:
y
aún fue en el mar, mi esperanza
verde-mar...
Eché
mi canción al mar;
y
aún fue en el mar, mi canción
cristal...
Luego
eché tu amor al mar...
y
aún en el mar fue tu amor
sal...
Jamás me he propuesto escribir sobre un tema determinado. Por esa
razón no he concurrido nunca a concursos ni he sido poeta de una
tendencia o de una moda. A veces esta negación, esta imposibilidad
mía de escribir a tema fijo, se ha dado aun en circunstancias verdaderamente
dramáticas, como en el caso de una madre que, habiendo perdido a
su pequeno vástago, me envió un 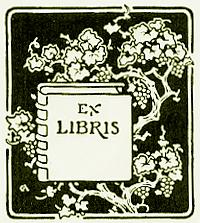 retrato
de la criatura diciéndome que su único consuelo en el mundo
sería que yo le hiciera unos versos a su hijo muerto. ¡No
pude hacerlo! Lo intenté, había vena emotiva para escribir
algo, pero no pude hacerlo. Yo misma, al proponérmelo, me lo estaba
impidiendo, y la madre no recibió de mí ese consuelo. Para
toda la vida me ha quedado la amargura del episodio. Pero vean hasta qué
punto esto es así: mi libro Juegos de agua, me parece hecho exprofeso
para tratar el bello tema, es sólo una recolecta de poemas incidentes
en él, pero escritos en diversidad de épocas y circunstancias.
Tanto que cuando los quise reunir, me encontré que no alcanzaban
para un libro y en la imposibilidad de hacer las seis o siete composiciones
más que se necesitaban, me vi obligada a intercalar pequeñas
prosas olvidadas, para cubrir espacio. Lo que ha parecido a muchos una
originalidad o un adorno, no ha sido más que necesidad simple; la
misma que la modesta anfitriona a quien no alcanza la vajilla azul y la
salpica como de propósito con platos color de rosa. retrato
de la criatura diciéndome que su único consuelo en el mundo
sería que yo le hiciera unos versos a su hijo muerto. ¡No
pude hacerlo! Lo intenté, había vena emotiva para escribir
algo, pero no pude hacerlo. Yo misma, al proponérmelo, me lo estaba
impidiendo, y la madre no recibió de mí ese consuelo. Para
toda la vida me ha quedado la amargura del episodio. Pero vean hasta qué
punto esto es así: mi libro Juegos de agua, me parece hecho exprofeso
para tratar el bello tema, es sólo una recolecta de poemas incidentes
en él, pero escritos en diversidad de épocas y circunstancias.
Tanto que cuando los quise reunir, me encontré que no alcanzaban
para un libro y en la imposibilidad de hacer las seis o siete composiciones
más que se necesitaban, me vi obligada a intercalar pequeñas
prosas olvidadas, para cubrir espacio. Lo que ha parecido a muchos una
originalidad o un adorno, no ha sido más que necesidad simple; la
misma que la modesta anfitriona a quien no alcanza la vajilla azul y la
salpica como de propósito con platos color de rosa.
Ésta es ya una verdadera confesión y por ella verán
ustedes también que escribir no es cosa fácil en mí.
Tan no es cosa fácil que dudo que lo sea para otros. Escribir ya
sea en prosa, ya sea en verso, me ha sido siempre algo laborioso, y lento
de fructificación, de parto. Y a veces, puedo añadir, ha
sido necesario desangrarme para poder dar un poco de sangre y de espíritu
a la palabra...
Y esto es lo principal que hay que decir, tal vez lo único que deba
recordarse de todo lo dicho en esta tarde; sólo con sangre y con
espíritu es la palabra digna de nacer.
(La
Habana, jueves 10 de agosto de 1950)
Con
un poco de cal y de ternura...
Germán
Guerra
Sra.
Dulce María Mercedes y Loynaz y Muñoz,
en
la plenitud de su Jardín y el pecho de los hombres.
Querida
Dulce María:
Señora mía, déjeme contarle que llevo días
tratando de escribir lo que al final se ha convertido en una carta para
felicitarla por su cumpleaños, ahora que ya nos llega a la centuria.
Una carta a usted que tan hermosas cartas ha escrito, usted tan dada a las epístolas
que declaraban sus amores y lealtades, y nosotros aquí, ahora, matando
el género a golpe de urgencias y correos electrónicos.
que tan hermosas cartas ha escrito, usted tan dada a las epístolas
que declaraban sus amores y lealtades, y nosotros aquí, ahora, matando
el género a golpe de urgencias y correos electrónicos.
Tanto ha pasado, tantas cosas han desaparecido desde que usted decidió
no salir más de su casona del Vedado para marcar su nombre y sus
palabras en la memoria de esta Isla que nos duele tan hondo a todos.
Ya han caído en desuso los lápices y las escaleras; ahora
los escritores tienen “agentes” y “representantes comerciales”, como si
fueran actores de cine o beisbolistas profesionales, y firman contratos
y cobran por los derechos de autor de las próximas cinco novelas
que van a escribir y que ya tienen segura casa editorial. Se mantienen
en pie las casas de nacer y los recintos destinados a recibir
la muerte colectiva, pero hoy también se ha hecho realidad el
sueño de Huxley, tan real como la ausencia de pan en nuestras mesas,
y tenemos casas donde se fabrican hombres a la medida, donde el hombre
manipula las células del prójimo y juega al infinito juego
de ser Dios.
Pensé desde el principio, y para celebrar sus graníticas
nupcias con el tiempo -y con el mar y con todos los recuerdos-, escribir
un artículo que me debo a mí mismo desde hace diez años,
cuando descubrí ese poema suyo. Un artículo extenso
y memorioso donde esgrimiría cuatro o cinco artilugios semióticos
y lingüísticos, donde citaría en mis primeras líneas
unas cuantas de La poétique de l’espace de Gastón
Bachelard -empeñado en enseñarnos cómo “leer una casa”-,
para deconstruir viga a viga, teja a teja, sus Últimos días
de una casa.
Dos razones me hicieron desistir de tal idea, que de tan lógica
y soñada ya comenzaba a producir sus monstruos: la primera
justificación que me di para quemar los viejos apuntes sobre su
poema, justificación un tanto banal pero válida, fue el haber
encontrado una de las tantas y recientes ediciones de su Poesía
completa - y me pregunto cuánto silencio y cuánta soledad
habrá perdido usted en estos años, donde han llovido las
ediciones de sus libros, las reediciones críticas y los premios,
tan merecidos y tan a destiempo; sin contar con la buena voluntad de quienes
hoy se empeñan en revisar y poner orden a su papelería, y
que insisten en publicar libros que ayer fueron palabras guardadas por
usted en las gavetas del olvido, libros que nunca hubiera autorizado a
imprimir. Pues le contaba que encontré, en la edición
cubana de su Poesía completa, un estudio preliminar donde
el prologuista, poeta con nombre de emperador y prominente figura intelectual
de estas décadas donde todo ha revolucionado, ocupando la primera
docena de páginas del libro y desgranándose en elogios, habla
de sus “humanizadísimas... reconditeces”. Alimento la certeza
de que usted también leyó ese prólogo en su momento
y le puedo asegurar que luego de esas adjetivaciones, humanas y recónditas,
no quedan palabras disponibles para que la crítica literaria vuelva
a llevar sus textos al quirófano ballaguiano, a ejercer las consabidas
y cíclicas disecciones semánticas que tanto necesitamos para
respirar.
La segunda razón que ahora puedo esgrimir en contra de mi planeado
“artículo” me cayó sobre un hombro y fue abriendo caminos,
primero en la piel y luego entre mis venas y tendones, hasta llegar al
lugar donde laten los convencimientos. Mi querida Dulce María,
y déjeme llamarla así, por su nombre completo, con la D
exquisita que le cuenta usted a Margarita Montero, exquisita y doblada
bajo una mano trémula de aire, y su entrañable María,
que fue madre de Dios para luego serlo de los hombres todos, esa mujer
sencilla que acaso ya había olvidado las palabras del Ángel,
pero conociendo la naturaleza divina de su hijo le pedía un milagro,
el primero, para aliviar la pena de los novios y la sed en las gargantas
que ya pedían más vino.
Pues bien, sus Últimos días de una casa no se pueden
explicar, no se pueden deconstruir. No se  puede
deconstruir un texto que se deconstruye a sí mismo. La poesía
no se debe explicar y no se debe poner en un poema todo lo que queremos
decir, porque justo en el momento en que tratemos de hacerlo escapará
la poesía del cuerpo del poema dejando un cascarón de palabras
huecas; ésto lo han dicho todos los poetas del Universo, lo hemos
escuchado en cien lenguas y de mil y una formas diferentes, pero necesitamos
decirlo y escucharlo a diario y si se lo digo ahora es para volver a oír
la magía del teorema. Ese animal -bípedo implume- que
es el hombre, tiene su cualidad de diferencia en la capacidad de mentir,
de soñar y de crear objetos de deseo, y la cantidad de centros que
tiene el Universo es equiparable a la cantidad de hombres que lo habitan;
eso también lo sabemos desde antiguo, como mismo sabemos que un
poema, pequeño universo de sentidos y angustias, deja de pertenecer
al poeta en el momento en que se hace público para entonces tener
tantos significados como lectores. puede
deconstruir un texto que se deconstruye a sí mismo. La poesía
no se debe explicar y no se debe poner en un poema todo lo que queremos
decir, porque justo en el momento en que tratemos de hacerlo escapará
la poesía del cuerpo del poema dejando un cascarón de palabras
huecas; ésto lo han dicho todos los poetas del Universo, lo hemos
escuchado en cien lenguas y de mil y una formas diferentes, pero necesitamos
decirlo y escucharlo a diario y si se lo digo ahora es para volver a oír
la magía del teorema. Ese animal -bípedo implume- que
es el hombre, tiene su cualidad de diferencia en la capacidad de mentir,
de soñar y de crear objetos de deseo, y la cantidad de centros que
tiene el Universo es equiparable a la cantidad de hombres que lo habitan;
eso también lo sabemos desde antiguo, como mismo sabemos que un
poema, pequeño universo de sentidos y angustias, deja de pertenecer
al poeta en el momento en que se hace público para entonces tener
tantos significados como lectores.
Entonces, para qué he de explicar su magnífico poema si en
él está contenido todo, todo lo que puede caber entre cielo
y tierra, ese todo que no es más que la sombra que proyecta un hombre
en la puerta de su casa. Si es la casa, su casa, quien toma la voz
del poeta, vuestra voz, para poner en un poco más de quinientos
versos todo un Universo, su Universo, el nuestro, y contarnos de paso el
paso de los siglos, el silencio, la pequeñez del mundo y el abandono
de los hombres que hacen las familias que hacen un país. Para
contarnos la soledad y la nostalgia que la casa le había aprendido
a los hombres mismos - ¡Con tanta gente que ha vivido en mí,
/ y que de pronto se me vayan todos! -, mientras va pidiendo humildemente
que sólo pongan un poco de cal y de ternura en sus rincones
para aguantar la inminencia de tanto derrumbe coincidente, de tanto derrumbe
arquitectónico y moral. Entonces, para qué he de explicar
su poema, su casa.
Señora mía, dama aprehendida por las esferas de los relojes
todos, para qué hemos de empeñarnos en explicar ese salto
del que ya nos habló, el salto de la realidad visible a la invisible,
el salto que nos pone a las puertas de la añoranza de ese mundo
invisible que es la poesía, la añoranza que es ya una prueba
de existencia, porque lo que no existe no puede producir nostalgia.
Y disculpe que parafrasee unas líneas de su Autocrítica para
ir enrumbando esta carta hacia sus finales, para ir a la pregunta que sólo
usted puede responderme: ¿Qué palpita en el pecho de un poeta
cuando cumple cien años preñado de palabras, de poemas, y
mira sobre el hombro, con extremada calma, y vislumbra el camino andado
y el camino que todavía le falta recorrer? Que no le apremie
responder, afile bien sus lápices y tómese su tiempo, que
lo tenemos todo por delante y de seguro cruzaremos pasos en algún
rincón de este pequeño Universo.
Abrazos a Juan Ramón, a Federico, por supuesto a sus hermanos Enrique
y Flor, y el más fuerte de todos deposítelo en el patricio
pecho de su padre. Suyo, su seguro servidor,
Germán
Guerra,
en
Miami, agosto 9 y año dos.
ÚLTIMOS
DÍAS DE UNA CASA
A
mi más hermana que prima,
Nena
A. de Echeverría.
No
sé por qué se ha hecho desde hace tantos días
este
extraño silencio:
silencio
sin perfiles, sin aristas,
que
me penetra como un agua sorda.
Como
marea en vilo por la luna,
el
silencio me cubre lentamente.
Me siento sumergida en él, pegada
su
baba a mis paredes;
y
nada puedo hacer para arrancármelo,
para
salir a flote y respirar
de
nuevo el aire vivo,
lleno
de sol, de polen, de zumbidos.
Nadie puede decir
que
he sido yo una casa silenciosa;
por
el contrario, a muchos muchas veces
rasgué
la seda pálida del sueño
-
el nocturno capullo en que se envuelven -,
con
mi piano crecido en la alta noche,
las
risas y los cantos de los jóvenes
y
aquella efervescencia de la vida
que
ha barbotado siempre en mis ventanas
como
en los ojos de
las
mujeres enamoradas.
No me han faltado, claro está, días en blanco
Sí;
días sin palabras que decir
en
que hasta el leve roce de una hoja
pudo
sonar mil veces aumentado
con
una resonancia de tambores.
Pero
el silencio era distinto entonces:
era
un silencio con sabor humano.
Quiero decir que provenía de «ellos»,
los
que dentro de mí partían el pan;
de
ellos o de algo suyo, como la propia ausencia,
una
ausencia cargadas de regresos,
porque
pese a sus pies, yendo y viniendo,
yo
los sentía siempre
unidos
a mi por alguna
cuerda
invisible,
íntimamente
maternal, nutricia.
Y es que el hombre, aunque no lo sepa,
unido
está a su casa poco menos
que
el molusco a su concha.
No
se quiebra esta unión sin que algo muera
en
la casa, en el hombre... O en los dos.
Decía que he tenido
también
mis días silenciosos:
era
cuando los míos marchaban de viaje,
y
cuando no marcharon también... Aquel verano
-
¡cómo lo he recordado siempre! -
en
que se nos murió
la
mayor de las niñas de difteria.
Ya no se mueren niños de difteria;
pero
en mi tiempo - bien lo sé...-
algunos
se morían todavía.
Acaso
Ana María fué la última,
con
su pelito rubio y aquel nido
de
ruiseñores lentamente desmigajado en su garganta...
Esto pasó en mi tiempo; ya no pasa.
Puedo
hablar de mi tiempo melancólicamente,
como
las personas que empiezan
a
envejecer, pues en verdad
soy
ya una casa vieja.
Soy una casa vieja, lo comprendo.
Poco
a poco - sumida en estupor -
he
visto desaparecer
a
casi todas mis hermanas,
y
en su lugar alzarse a las intrusas,
poderosos
los flancos,
alta
y desafiadora la cerviz.
Una a una, a su turno,
ellas
me han ido rodeando
a
manera de ejército victorioso que invade
los
antiguos espacios de verdura,
desencaja
los árboles, las verjas,
pisotea
las flores.
Es triste confesarlo,
pero
me siento ya su prisionera,
extranjera
en mi propio reino,
desposeída
de los bienes que siempre fueron míos.
No
hay para mí camino que no tropiece con sus muros;
no
hay cielo que sus muros no recorten.
Haciendo de él botín de guerra,
las
nuevas estructuras se han repartido mi paisaje:
del
sol apenas me dejaron
una
ración minúscula,
y
desde que llegara la primera
puso
en fuga la orquesta de los pájaros.
Cuando me hicieron, yo veía el mar.
Lo
veía naturalmente,
cerca
de mí, como un amigo;
y
nos saludábamos todas
las
mananas de Dios al salir juntos
de
la noche, que entonces
era
la única que conseguía
poner
entre él y yo su cuerpo alígero,
palpitante
de lunas y rocíos.
Y aun a través de ella, yo sabía
adivinar
el mar;
puedo
decir que me lo respiraba
en
el relente azul, y que seguía
teniéndolo,
durmiendo al lado suyo
como
la esposa al lado del esposo.
Ahora, hace ya mucho tiempo
que
he perdido también el mar.
Perdí
su compañía, su presencia,
su
olor, que era distinto al de las flores,
y
acaso percibía sólo yo...
Perdí hasta su memoria. No recuerdo
por
dónde el sol se le ponía.
No
acierto si era malva o era púrpura
el
tinte de sus aguas vesperales,
ni
si alciones de plata le volaban
sobre
la cresta de sus olas... No recuerdo, no sé...
Yo,
que le deshojaba los crepúsculos,
igual
que pétalos de rosas.
Tal vez el mar no exista ya tampoco.
O
lo hayan cambiado de lugar.
O
de sustancia. Y todo: el mar, el aire,
los
jardines, los pájaros,
se
haya vuelto también de piedra gris,
de
cemento sin nombre.
Cemento perforado.
El
mundo se nos hace de cemento.
Cemento
perforado es una casa.
Y
el mundo es ya pequeño, sin que nadie lo entienda,
para
hombres que viven, sin embargo,
en
aquellos sus mínimos taladros,
hechos
con arte que se llama nueva,
pero
que yo olvidé de puro vieja,
cuando
la abeja fabricaba miel
y
el hormiguero, huérfano de sol,
me
horadaba el jardín.
Ni aun para morirse
espacio
hay en esas casas nuevas;
y
si alguien muere, todos tienen prisa
por
sacarlo y llevarlo a otras mansiones
labradas
sólo para eso:
acomodar
los muertos
de
cada día.
Tampoco nadie nace en ellas.
No
diré que el espacio ande por medio;
mas
lo cierto es que hay casas de nacer,
al
igual que recintos destinados
a
recibir la muerte colectiva.
Esto me hace pensar con la nostalgia
que
le aprendí a los hombres mismos,
que
en lo adelante
no
se verá ninguna de nosotras
-
como se vieron tantas en mi época -
condecoradas
con la noble tarja
de
mármol o de bronce,
cáliz
de nuestra voz diciendo al mundo
que
nos naciera allí un tribuno antiguo,
un
sabio con el alma y la barba de armiño,
un
héroe amado de los dioses.
No fui yo ciertamente
de
aquellas que alcanzaron tal honor,
porque
las gentes que yo vi nacer
en
verdad fueron siempre demasiado felices;
y
ya se sabe, no es posible
serlo
tanto y ser también otras
hermosas
cosas.
Sin embargo, recuerdo
que
cuando sucedió lo de la niña,
el
padre se escondía
para
llorar y escribir versos...
Serían
versos sin rigor de talla,
cuajados
sólo para darle
caminos
a la pena...
Por cierto que la otra
mañana,
cuando
sacaron
el bargueño grande,
volcando
las gavetas por el suelo,
me
pareció verlos volar
con
las facturas viejas
y
los retratos de parientes
desconocidos
y difuntos.
Me pareció. No estoy segura.
Y
pienso ahora, porque es de pensar,
en
esa extraña fuga de los muebles:
el
sofá de los novios, el piano de la abuela
y
el gran espejo con dorado marco
donde
los viejos se miraron jóvenes,
guardando
todavía sus imágenes
bajo
un formol de luces melancólicas.
No ha sido simplemente un trasiego de muebles.
Otras
veces también se los llevaron
-
nunca el piano, el espejo -,
pero
era sólo por cambiar aquéllos
por
otros más modernos y lujosos.
Ahora
han sido todos arrasados
de
sus huecos, los huecos donde algunos
habían
echado ya raíces...
Y
digo esto por lo que dolieron
los
últimos tirones;
y
por las manchas como sajaduras
que
dejaron en suelo y en paredes.
Son
manchas que persisten y afectan vagamente
las
formas desaparecidas,
y
me quedan igual que cicatrices
regadas
por el cuerpo.
Todo esto es muy raro. Cae la noche
y
yo empiezo a sentir no sé qué miedo:
miedo
de este silencio, de esta calma,
de
estos papeles viejos que la brisa
remueve
vanamente en el jardín.
*
* *
Otro día ha pasado y nadie se me acerca.
Me
siento ya una casa enferma,
una
casa leprosa.
Es
necesario que alguien venga
a
recoger los mangos que se caen
en
el patio y se pierden
sin
que nadie les tiente la dulzura.
Es
necesario que alguien venga
a
cerrar la ventana
del
comedor, que se ha quedado abierta,
y
anoche entraron los murciélagos...
Es
necesario que alguien venga
a
ordenar, a gritar, a cualquier cosa.
¡Con tanta gente que ha vivido en mí,
y
que de pronto se me vayan todos!...
Comprenderán
que tengo que decir
palabras
insensatas.
Es
algo que no entiendo todavía,
como
no entiende nadie una injusticia
que,
más que de los hombres,
fuera
injusticia del destino...
Que pase una la vida
guareciendo
los sueños de esos hombres,
prestándoles
calor, aliento, abrigo;
que
sea una la piedra de fundar
posteridad,
familia,
y
de verla crecer y levantarla,
y
ser al mismo tiempo
cimiento,
pedestal, arca de alianza...
Y
luego no ser más
que
un cascarón vacío que se deja,
una
ropa sin cuerpo, que se cae...
No he de caerme, no, que yo soy fuerte.
En
vano me embistieron los ciclones
y
me ha roído el tiempo hueso y carne,
y
la humedad me ha abierto úlceras verdes.
Con
un poco de cal yo me compongo:
con
un poco de cal y de ternura...
De eso mismo sería,
de
mis adoleceres y remedios,
de
lo que hablaba mi señor la tarde
última
con aquellos otros
que
me medían muros, huerto, patio
y
hasta el solar de paz en que me asiento.
Y sin embargo, mal sabor de boca
me
dejaron los hombres medidores,
y
la mujer que vino luego
poniendo
precio a mi cancela;
a
ella le hubiera preguntado
cuánto
valían sus riñones y su lengua.
No han vuelto más, pero tampoco
ha
vuelto nadie. El polvo
me
empaña los cristales
y
no me deja ver si alguien se acerca.
El
polvo es malo... Bien hacían
las
mujeres que conocí
en
aborrecerlo...
Allá lejos
la
familiar campana de la iglesia
aún
me hace compañía,
y
en este mediodía, sin relojes, sin tiempo,
acaban
de sonar lentamente las tres...
Las tres era la hora en que la madre
se
sentaba a coser con las muchachas
y
pasaban refrescos en bandejas; la hora
del
rosicler de las sandías,
escarchado
de azúcar y de nieve,
y
del sueño cosido a los holanes...
Las tres era la hora en que...
¡La puerta!
¡La
puerta que ha crujido abajo!
¡La
están abriendo, sí!... La abrieron ya.
Pisadas
en tropel avanzan, suben...
¡Ellos
han vuelto al fin! Yo lo sabía;
yo
no he dejado un día de esperarlos...
¡Ay
frutas que granar en mis frutales!
¡Ay
campana que suenas otra vez
la
hora de mi dicha!
* * *
La hora de mi dicha no ha durado
una
hora siquiera.
Ellos
vinieron, sí... Ayer vinieron.
Pero
se fueron pronto.
Buscaban
algo que no hallaron.
¿Y
qué se puede hallar en una casa
vacía
sino el ansia de no serlo
más
tiempo? ¿Y qué perdían
ellos
en mí que no fuera yo misma?
Pero
teniéndome, seguían buscando...
Después, la más pequeña fué al jardín
y
me arrancó el rosal de enredadera;
se
lo llevó con ella no sé adónde.
Mi
due;o, antes de irse,
volvióse
en el umbral para mirarme,
y
me miró pausada, largamente,
como
los hombres miran a sus muertos,
a
través de un cristal inexorable...
Pero no había entre él y yo
cristal
alguno ni yo estaba muerta,
sino
gozosa de sentir su aliento,
al
aprendido musgo de su mano.
Y
no entendía, porque me miraba
con
pa;uelos de adioses contenidos,
con
anticipaciones de gusanos,
con
ojos de remordimiento.
Se fueron ya. Tal vez vuelvan mañana.
Y
tal vez a quedarse, como antes...
Si
la ausencia va en serio, si no vienen
hasta
mucho más tarde,
se
me va a hacer muy largo este verano;
muy
largo con la lluvia y los mosquitos
y
el aguafuerte de sus días ácidos.
Pero por mucho que demoren,
para
diciembre al fin regresarán,
porque
la Nochebuena se pasa siempre en casa.
El que nació sin casa ha hecho que nosotras,
las
buenas casas de la tierra,
tengamos
nuestra noche de gloria en esa noche;
la
noche suya es, pues, la noche nuestra:
nocturno
de belenes y alfajores,
villancico
de anémonas,
cantar
de la inocencia
recuperada...
De esperarla se alegra el corazón,
y
de esperar en ella lo que espera.
De
Nochebuenas creo
que
podría ensartarme yo un rosario
como
el de las abuelas
reunidas
al amor de mis veladas,
y
como ellas, repasar sus cuentas
en
estos días tristes,
empezando
por la primera
en
que jugaron los recién casados,
que
estrenaban el hueco de mis alas,
a
ser padres de todos los chiquillos
de
los alrededores...
¡Qué
fiesta de patines y de aros,
de
pelotas azules y muñecas
en
cajas de cartón!
¡Y
qué luz en las caras mal lavadas
de
los chiquillos,
y
en la de El y la de Ella, adivinando,
olfateando
por el aire el suyo!
Cuenta por cuenta, llegaría
sin
darme cuenta a la del año
1910,
que fué muy triste,
porque
sobraban los juguetes
y
nos faltaba la pequeña...
Asimismo:
al revés de tantas veces,
en
que son los juguetes los que faltan;
aunque
en verdad los niños nunca sobren...
¡Pero vinieron otros niños luego!
Y
los niños crecieron y trajeron
más
niños... Y la vida era así: un renuevo
de
vidas, una noria de ilusiones.
Y
yo era el círculo en que se movía,
el
cauce de su cálido fluir,
la
orilla cierta de sus aguas.
Yo era... Pero yo soy todavía.
En
mi regazo caben siete hornadas
más
de hombres, siete cosechas,
siete
vendimias de sus inquietudes.
Yo
no me canso. Ellos si se cansan.
Yo
soy toda a lo largo y a lo ancho.
Mi vida entera puede pasar por el rosario,
pues
aunque ha sido ciertamente
una
vida muy larga,
me
fué dado vivirla sin premuras,
hacerla
fina como un hilo de agua...
Y llegaría así a la Nochebuena
del
año que pasó. No fué de las mejores.
Tal
vez el vino
se
derramó en la mesa. O el salero...
Tal
vez esta tristeza, que pronto habría de ser
el
único sabor de mi sal y mi vino,
ya
estaba en cada uno sin saberlo,
como
en vientre de nube el agua por caer.
Ahora la tristeza es sólo mía,
al
modo de un amor
que
no se comparte con nadie.
Si
era lluvia, cayó sobre mis lomos;
si
era nube, prendida está a mis huesos.
Y
no es preciso repetirlo mucho:
por
más que no conozca todavía
su
nombre ni su rostro,
es
la cosa más mía que he tenido
-
yo que he tenido tanto -... La tristeza.
¿Y de qué hablaba aquí? Resbalo
en
mis propios recuerdos... La memoria
empieza
a diluirse en las cosas recientes,
y
recental reacio a hierba nueva,
se
me apega con gozo
a
las sabrosas ubres del pasado.
Pero de todos modos,
he
de decir en este alto
que
hago en el camino de mi sangre,
que
esto que estoy contando no es un cuento;
es
una historia limpia, que es mi historia;
es
una vida honrada que he vivido,
un
estilo que el mundo va perdiendo.
A perder y a ganar hecho está el mundo,
y
yo también cuando la vida quiera;
pero
lo que yo he sido, gane o pierda,
es
la piedra lanzada por el aire,
que
la misma mano que la
lanzó
no alcanza a detenerla,
y
sola ha de cortar el aire hasta que caiga.
Lo que yo he sido está en el aire,
como
vuelo de piedra, si no alcancé a paloma.
En
el aire, que siendo nada,
es
vida de los hombres; y también en la Epístola
que
puede desposarlos ante Dios,
y
me ofrece de espejo a la casada
por
mi clausura de ciprés y nardo.
La Casa, soy la Casa.
Más
que piedra y vallado,
más
que sombra y que tierra,
más
que techo y que muro,
porque
soy todo eso, y soy con alma.
Decir tanto no pueden ni los hombres
flojos
de cuerpo,
bien
que imaginen ellos que el alma es patrimonio
particular
de su heredad...
Será
como ellos dicen; pero la mía es mía sola.
Y,
sin embargo, pienso ahora
que
ella tal vez me vino de ellos mismos,
por
haberme y vivirme tanto tiempo,
o
por estar yo siempre tan cerca de sus almas.
Tal
vez yo tenga un alma por contagio.
Y entonces, digo yo: ¿Será posible
que
no sientan los hombres el alma que me han dado?
¿Que
no la reconozcan junto a ella,
que
no vuelvan el rostro si los llama,
y
siendo cosa suya les sea cosa ajena?
* * *
Amanecemos otra vez.
Un
día nuevo, que será
igual
que todos.
O
no será, tal vez... La vida es siempre
puerta
cerrada tercamente
a
nuestra angustia.
Día nuevo. Hombres nuevos se me acercan.
La
calle tiene olor de madrugada,
que
es un olor antiguo de neblina,
y
mujeres colando café por las ventanas;
un
olor de humo fresco
que
viene de cocinas y de fábricas.
Es
un olor antiguo, y sin embargo,
se
me ha hecho de pronto duro, ajeno.
Súbitamente se ha esparcido por mi jardín,
venida
de no sé dónde,
una
extraña y espesa
nube
de hombres.
Y
todos burbujean como hormigas,
y
todos son como una sola mancha
sobre
el trémulo verde...
¿Qué quieren esos hombres con sus torsos desnudos
y
sus picas en alto?
El
más joven ya viene a mí...
Alcanzo
a ver sus ojos azules e inocentes,
que
así, de lejos, se me han parecido
a
los de nuestra Ana María,
ya
tan lejanamente muerta...
Y no sé por qué vuelvo a recordarla ahora.
Bueno,
será por esos ojos,
que
me miran más cerca ya, más fijos...
Ojos
de un hombre como los demás,
que,
sin embargo, puede ser en cualquier instante
el
instrumento del destino.
Está ya frente a mí.
Una
canción le juega entre los labios;
con
el brazo velludo
enjúgase
el sudor de la frente. Suspira...
La
mañana es tan dulce,
el
mundo todo tan hermoso,
que
quisiera decírselo a este hombre;
decirle
que un minuto se volviera
a
ver lo que no ve por estarme mirando.
Pero
no, no me mira ya tampoco.
No
mira nada, blande el hierro...
¡Ay
los ojos!...
......................................................................
He dormido y despierto... O no despierto
y
es todavía el sueno lacerante,
la
angustia sin orillas y la muerte a pedazos.
He
dormido y despiértome al revés,
del
otro lado de la pesadilla,
donde
la pesadilla es ya inmutable,
inconmovible
realidad.
He dormido y despierto. ¿Quién despierta?
Me
siento despegada de mí misma,
embebida
por un
espejo
cóncavo y monstruoso
Me
siento sin sentirme y sin saberme,
entrañas
removidas, desgonzado esqueleto,
[h]undido
el otro sueño que sonaba.
Algo hormiguea sobre mí,
algo
me duele terriblemente,
y
no sé dónde.
¿Qué
buitres picotean mi cabeza?
¿De
qué fiera el colmillo que me clavan?
¿Qué
pez luna se hunde en mi costado?
¡Ahora es que trago la verdad de golpe!
¡Son
los hombres, los hombres,
los
que me hieren con sus armas!
Los
hombres de quienes fuí madre
sin
ley de sangre, esposa sin hartura
de
carne, hermana sin hermanos,
hija
sin rebeldía.
Los hombres son y sólo ellos,
los
de mejor arcilla que la mía,
cuya
codicia pudo más
que
la necesidad de retenerme.
Y
fui vendida al fin,
porque
llegué a valer tonto en sus cuentas,
que
no valía nada en su ternura...
Y
si no valgo en ella, nada valgo...
Y
es hora de morir.
Colección
Palma
Serie
Americana
Madrid,
31 de diciembre de 1958
|





