| Ausencia
y presencia de Julián del Casal
Dulce
María Loynaz del Castillo
ERA
YO TODAVÍA UNA NIÑA cuando mi madre puso en mis manos ciertos
cuadernos muy 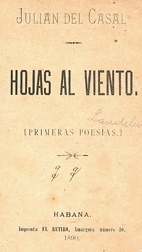 pequeños,
impresos en modesto papel, y con carátula también del mismo
papel coloreado; me parece recordar que de verde en uno, de amarillo en
otro, y en el otro de azul. pequeños,
impresos en modesto papel, y con carátula también del mismo
papel coloreado; me parece recordar que de verde en uno, de amarillo en
otro, y en el otro de azul.
Esos cuadernos eran nada menos que las primeras ediciones de los versos
de Julián del Casal. Y qué pena haberlos perdidos en aquella
edad, y qué satisfacción poder afirmar en este día,
y en cita con los más altos valores intelectuales de mi patria,
que si bien perdí los cuadernos, no perdí nunca el espíritu
de esa letra, no perdí la revelación que los cuadernos encerraban.
Aquel regalo de mi madre, inusitado ciertamente para serlo a una niña,
debió sin duda fermentar, en mi oscura conciencia, no sólo
la afición congénita por los versos, sino también
una especial por esos versos mismos, una como intuición o sensibilidad
para captar en ellos, desde entonces, un mensaje distinto y misterioso.
En la conferencia que a invitación suya tuve el honor de pronunciar
hace dos años en la Universidad de Salamanca, en mi ánimo
estaba interpretar este mensaje, poner en pie, de cuerpo entero, al bardo
cubano en la augusta cátedra de Fray Luis: mas, encontré
que, para hacerlo, era preciso destacar antes otras cosas que vienen a
ser las que en resumen dan perspectiva a su estampa, y esa sola labor ya
me llevaba la hora completa de la que discretamente no debe alejarse conferencia
alguna.
Así pues, preferí detenerme poco en el bardo mismo, y más
en el clima en que él se forma, y simultáneamente contribuye
a formar con su hálito, que era de cierto el de un genuino creador.
Me adentré entonces en el Modernismo para, desde sus predios, calibrar
la influencia que allí habían ejercido los poetas cubanos;
y aunque esta influencia habría sido de todos modos importante,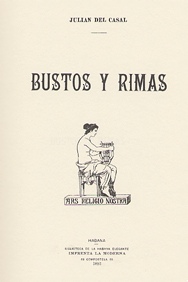 me interesó exponer también ante un auditorio extraño,
y por añadidura europeo, las razones que por mi parte he recogido
en abono de una hipótesis contraria a lo que hasta ahora se nos
ha estado repitiendo, o sea, que esa gran revolución de las Letras
que se conoce con el nombre de Modernismo no fue, o por lo menos no lo
fue de la manera absoluta que nos cuentan, una corriente que vino de Europa
a América, sino a la inversa, una corriente que fue de América
a Europa.
me interesó exponer también ante un auditorio extraño,
y por añadidura europeo, las razones que por mi parte he recogido
en abono de una hipótesis contraria a lo que hasta ahora se nos
ha estado repitiendo, o sea, que esa gran revolución de las Letras
que se conoce con el nombre de Modernismo no fue, o por lo menos no lo
fue de la manera absoluta que nos cuentan, una corriente que vino de Europa
a América, sino a la inversa, una corriente que fue de América
a Europa.
Pero no después... - y éste es el extremo candente
de la controversia -. No después, como algunos conceden,
sino desde el principio, si es que su principio puede fijarse.
Planteada en su naturaleza y en su origen, la americaneidad del Modernismo,
y las corrientes tributarias aportadas por Cuba a ese Gulf Stream de la
Poesía, renuevo entibiador y vivificador de frías costas
europeas, Julián del Casal, que no era el único nombre a
pronunciarse, tuvo que ser evocado fugazmente, al igual que otros altos,
finos poetas tropicales que iba sacando allá de mi pequeño
bagaje, como prendas de lujo en ajuar de novia pobre.
No dicha en todo su fervor, seguí guardando para el bardo de mis
iniciaciones la palabra que le debía, en espera de una ocasión
digna como fue aquella de decirla un poco en acción de gracias,
y un otro poco, de justicia.
Hoy ha llegado esa ocasión, y al natural contento que ello me produce,
únese también un natural sentimiento de tristeza: el de tener
que recogerla junto al sillón vacío de otro puro poeta y
muy dilecto amigo, don Luis Rodríguez Embil.
Sea para él un recuerdo de paz, y otro de gratitud para nuestro
ilustre Presidente, el Dr. Miguel Angel Carbonell, que tuvo a bien mío
y merced suya, sugerir mi nombre a raíz de aquel deceso, y a los
compañeros que como él lo hallaron digno de ocupar el hueco
dejado por el pulcro caballero escritor.
Gracias también a los señores Académicos que hasta
aquí acaban de acompañarme, y a Max Henríquez Ureña
desde ahora, porque sé que me va a tratar con su habitual benevolencia;
pero sobre todo por haber sido, desde hace mucho tiempo, fijador de valores
en un continente donde nadie quiere o se preocupa de fijarlos.
Esta misión suya no es ajena a la índole del presente ensayo;
también y en la medida de mis fuerzas, vengo intentando rescatar
valores de nuestro hemisferio enajenados, aunque para ello tenga que abandonar
la tarea, más fácil a mi pluma, de la propia creación.
Pero hay muchos creadores y pocos conservadores... A este empeño
responde el trabajo de hoy, que es el mismo que alienta en otros anteriores
como Poetisas de América, La Avellaneda, una cubana universal
y la propia conferencia de Salamanca.
No es fácil conseguirlo, y menos si el propósito se centra
en un país determinado. En esta misma cuestión del Modernismo,
Cuba debiera ser tenida más en cuenta, y en realidad lo que se hace
es citar a Martí y a Casal entre el montón. Y estos nombres,
señores míos, corresponden nada menos que a dos de entre
los tres o cuatro Precursores... También es nuestro Max uno de los
primeros en darles ese rango, al precisar fechas y facies de su obra.
Será porque es su clima, como dije antes, pero no es posible estudiar
la obra de Julián del Casal sin detenerse siquiera unos minutos
en las concretas causas del Modernismo, bien se tenga de ellas un concepto
americanista, bien nuestro, o, por el contrario, europeizante.
Se dice que este movimiento se generó en las lecturas que de los
escritores franceses, hacían los de América, lo cual es perfectamente
comprobable en cuanto al hecho, esto es, las lecturas; y sólo probable
en lo que hace a la consecuencia, o sea, que de dichas lecturas saliese
aquella total renovación de la Literatura Universal.
Probables o comprobables, no procede aquí el examen de estas presunciones,
y menos cuando, a juicio mío, se pueden dar ambas por ciertas y
seguir considerando americano el fenómeno. Me explicaré en
pocas palabras.
No hay poetas químicamente puros. No los hay en América ni
en ninguna parte. Si nosotros nos hartábamos de recientes lecturas
europeas, allá no han acabado todavía de beber en las más
diversas fuentes: clásicas, folklóricas, gongorinas, orientales.
Esto sucede en todo, y todo tiene sin embargo su fisonomía. Cuando
administramos una rosa, sabemos que la tierra, el sol, el agua, andan por
medio, como bienes que son universales... Pero la rosa es obra del rosal,
y el Modernismo es obra de Rubén Darío.
¿Que él fue el primero en confundirse y confundirnos? También
puede aceptarse, porque no es la voluntad del individuo, y menos los espejismos
personales, quienes deciden estas cosas.
Del modo que ocurre tantas veces, bien pudo ignorar su más alto
destino el genio nicaragüense que estaba, como todos, enamorado de
Francia, pero que no era nada francés, y emparentaba más
con el recio Walt Whitman que con el exquisito Verlaine; más con
el atormentado Edgar Poe que con el cellinesco lapidario que Fue Teophile
Gautier.
Como es natural, Rubén Darío tuvo buena asistencia en la
elaboración de su criatura, y ahí ha estado siempre el punto
sensible de la auscultación, el único que acaso pudiera revelarnos
los factores que intervinieron en este proceso, y hasta qué extremo
fue decisiva su intervención.
Históricamente no pueden considerarse únicas fuentes las
lecturas francesas. A los veinte años,  Darío
se conocía como un paisaje cotidiano todos los clásicos españoles,
había leído muchos libros y tratado mucha gente que no era
en modo alguno adocenada ni vulgar. Es un hecho que los cubanos José
Martí y Julián del Casal se le acercaron en los momentos
en que él empezaba a ser lo que sería, y no con una mera
coincidencia especial que no tendría ningún valor, y en este
caso podría contarse por días, sino con aquella otra proximidad
que sólo puede darse entre afines y finos intelectos, pero que una
vez dada, no se da en vano; esa identificación espiritual indudablemente
obró entre ellos como flujo y reflujo de mareas. En lo que hace
a Martí, el propio Darío da testimonio de ello en más
de una ocasión. Darío
se conocía como un paisaje cotidiano todos los clásicos españoles,
había leído muchos libros y tratado mucha gente que no era
en modo alguno adocenada ni vulgar. Es un hecho que los cubanos José
Martí y Julián del Casal se le acercaron en los momentos
en que él empezaba a ser lo que sería, y no con una mera
coincidencia especial que no tendría ningún valor, y en este
caso podría contarse por días, sino con aquella otra proximidad
que sólo puede darse entre afines y finos intelectos, pero que una
vez dada, no se da en vano; esa identificación espiritual indudablemente
obró entre ellos como flujo y reflujo de mareas. En lo que hace
a Martí, el propio Darío da testimonio de ello en más
de una ocasión.
Por consiguiente, la presencia cubana en la ávida mocedad del creador
del Modernismo es tan legítima como cualquier otra que también
lo sea; y, más que muchas que se han venido señalando, ella
es real, idónea, humana.
Y es desde aquí, señoras y señores, desde donde comienza
a estar presente un gran ausente; donde habita verdaderamente entre nosotros,
como no habitó nunca en tierra alguna, ese poeta extraño
entre los suyos que se llamó Julián del Casal.
Si el Modernismo rompió los herrumbrientos grillos que encadenaban
la Poesía, hay que aceptar también que entre las pocas manos
de que primeramente se sirvió para intentarlo estaba la mano pálida,
indolente, que trazó los tercetos monorrimos.
Si los poetas de hoy hijos son de esa gesta - los buenos y los malos, que
en esto del nacer ya se sabe que no hubo nunca mucha selección...-,
la sangre de Casal, espuma apenas, surtidor cegado, corriendo está
por nuestras venas líricas.
Parece raro que el destino se valiese también de criatura tan abúlica
para semejante empresa, pero así fue; aunque quizás el recuerdo
de lo poco dispuesta que para ello estaba su persona haya retardado el
pleno reconocimiento de este hecho.
Ahora bien, ya puestos en el hecho, de él hay que deducir seguidamente
esta conclusión: Casal proyectará su fina sombra sobre las
generaciones venideras, tanto al menos como la haya proyectado en el Modernismo,
que no fue poco ciertamente; pero la proyectará además -
y esto es ya a juicio mío - por sí solo: creo que este poeta,
el menos arraigado en su ámbito, ejerció una verdadera influencia
en ese ámbito suyo, influencia que fue trascendente a la poesía
actual más de lo que esta poesía quiere reconocer.
Ella se propagó al modo de la piedra arrojada en el agua sin propósito,
pero que va engendrando círculos concéntricos, si bien cada
vez más esfumados, también más amplios cada vez.
Fundamentar esta aseveración, esta presencia del Ausente, es hoy
el noble quehacer de mi palabra.
Julián del Casal es un poeta amigo nuestro: a Luis Rodríguez
Embil le hubiera sido grato el tema, ya reducido a un solo nombre, mas
en tono menor y consonancia con esa alma suya que fue siempre un gran piano
con sordina.
Prescindiremos de datos biográficos y hasta de aquellos referentes
a su formación intelectual, que fue más o menos la de todos
los jóvenes cultos de su época, pues siendo el presente un
discurso académico, debe estar exento de pretensiones didácticas.
No se trata de descubrir al bardo, sino sencillamente de evocarlo, de fotografiarlo
si es posible - y es a lo más que puede aspirarse - desde un ángulo
nuevo, diferente.
Siendo todos los ángulos parte integrante del espacio, y éste,
a su vez, infinito, quién sabe si mi buena estrella me depare esta
noche alguno inexplorado.
Pero qué arduo deleite se nos hace enfocar este joven escurridizo.
Qué empresa la de lograr un buen «close up» de esta
figura pálida en su mundo sin atmósfera como dicen que son
algunos planetas. En ellos no se puede vivir, y nuestro amigo, que lo alcanzara
en cierta forma, al fin vivió poco y siempre solo.
Es en esa fría soledad donde tenemos que alcanzarlo; es su ausencia
la que ahora tocamos sin tocar, como nos sucede con las nubes cuando ascendemos
a alta cima.
Visto así, a contraluz del que fue o debió ser su paisaje,
Casal se me presenta, ya lo dije, como un eterno ausente. Y esto que parece
una paradoja porque un ausente no se presenta en ningún sitío, y si se presenta ya deja de ser ausente, constituye, sin embargo, el singular
secreto de su personalidad y en definitiva de su destino.
y si se presenta ya deja de ser ausente, constituye, sin embargo, el singular
secreto de su personalidad y en definitiva de su destino.
El gran americano y americanista Rufino Blanco Fombona se extraña
ya de un curioso contrasentido: el que existe entre la obra de Julián
del Casal y el paisaje que le rodea; entre su alma, tenebrario de no se
sabe qué pasión, y su ambiente lleno de luz y vida.
No trata de explicarse tal contraste, previendo acaso sus dificultades;
pero anota el hecho. Él, como otros que también lo han comentado,
sabe que no se halla frente a una ficción o un vulgar snobismo,
sino pulsando una actitud determinante.
Dando esto por cierto - y lo patético de las circunstancias así
nos lo confirma -, yo pregunto cuál otro pudiera ser ese factor
si no es la misma condición de ausente consustancial a su naturaleza.
Casal
no estaba donde estaba.
Algunos pensarán que esto es absurdo, y otros, por el contrario,
con un concepto demasiado amplio, se dirán que a todos los poetas
les ocurre algo por el estilo. Quedémonos en el justo medio y, por
lo que me toca, séame permitido aclarar que, salvo alguno que otro
caso semejante - que también pudiera haberlo -, la ausencia atribuible
a los de mi oficio no es, digamos, absoluta... Y en el bardo cubano, yo
creo que lo fue. Creo que fue un ausente en todas las dimensiones de la
ausencia, un solitario en toda la augusta hermosura de la soledad.
Lo que sucede comúnmente con los poetas es que, al modo de cualquier
otra criatura cuyo instrumento de trabajo sea el cerebro, suelen andar
distraídos por sus pensamientos o fatigados de pensar. Ello, de
vez, en cuando, les presta aire de ausencia, y si se quiere, hasta una
cierta ausencia eventual y genérica. No así Casal, ausente
de por vida, aun sin requerirlo el pensamiento, aun pensando en el mundo
circundante: en él había, de hecho, una ausencia específica,
y cabe decir que no era ausente por poeta, sino más bien poeta por
ausente.
Conviene ahora recordar que dicha condición se produce independientemente
de su voluntad, por lo que yo no la llamarla evasión como hacen
algunos autores.
El vocablo evasión supone facultades volitivas, al menos en su grado
elemental, y a mi entender, en este caso, la condición de ausente
se produce no sólo sin la voluntad del individuo, sino también,
en determinado momento, a pesar de ella, contra ella. Él no quisiera
ser así, él sufre de serlo.
No importa que alguna vez se engañe en cuanto al modo de llevar
o interpretar esta modalidad suya: apartando esas pocas excepciones, el
resto de su obra, y aun de su vida, nos revela que nunca halló su
verdadero rumbo, y hasta algo más, que nunca se propuso rumbo alguno.
Fue un barco a la deriva, un buque fantasma suelto a todos los mares y
no enfilado a ningún puerto.
Sigámosle en sus versos neblinosos, porque otras singladuras no
tenemos.
Desde sus primeras composiciones muestra Casal un excesivo afán
de identificarse; como si dijéramos, de mostrarnos su pasaporte.
Presume que se le desconoce, y en efecto así era, y me atrevo a
añadir que sigue siendo.
La poesía inicial del libro Hojas al Viento es ya una autobiografía.
Algunos poetas hacen esto llevados por un cierto narcisismo, pero en él
no parece que lo haya habido. Estuvo siempre muy descontento de todo, pero
principal y sinceramente, de su persona; por tanto, esta tendencia a hablarnos
de ella es más probable que obedeciese a su deseo de no permanecer
invisible, confinado, forastero.
De este tipo de poesía, voy a leer la más sencilla y breve,
que extraigo asimismo de aquel libro juvenil. Me gusta el sabor de inocencia
que persiste en sus líneas como un vago recuerdo de la infancia.
El reciente alumno del Colegio de Belén ha leído a Heine
y escribe todavía dando vueltas a sus baladas.
Cuando
al fulgor de la aurora
que
las negras sombras rasga,
solitario
me paseo
en
derredor de tu casa,
parece
que me preguntan
tus
recelosas miradas:
-
¿Quién eres, de dónde vienes?
-
¿Qué pena oprime tu alma?
-
Soy un poeta nacido
en
región americana,
famosa
por sus bellezas
y
también por sus desgracias.
Vengo
de lejanas tierras
con
incurable nostalgia;
y
si las penas te nombran,
oirás,
niña en tu ventana,
que
nombran la pena mía
entre
las penas que matan.
*
* *
Ya lo tenemos en su ausencia. Evoca la tierra original como si no estuviera
en ella, y desde entonces, con aquel suave dejo de amargura. Viene de allí
dejando presumir que anduvo mucho, que no acaba de ubicarse, de establecer
su filiación.
Véase esta estrofa escrita cuando cree soñar y está
despierto, incorporado ya a su drama:
Yo
sueño en un país de eterna bruma
donde
la nieve alfombra los caminos,
y
el aire pueblan de salvajes trinos
aves
reales de encendida pluma.
Nos habla, a lo que se ve, de un país-centauro, mitad una cosa y
mitad otra. Las visiones nórdicas se le confunden con las meridionales,
y mientras los dos primeros versos corresponden a un paisaje escandinavo,
por los dos últimos vuelan insólitas aves de indiscutible
estirpe tropical.
¿Desvaría el poeta? En modo alguno: está tratando
de hacer algo muy difícil, situar en su verbo -  no
en su alma, que allí es más fácil situarlo - un extrano
país que le concierne, del que está cierto, aunque no atine
a describirlo. no
en su alma, que allí es más fácil situarlo - un extrano
país que le concierne, del que está cierto, aunque no atine
a describirlo.
Él, que lo ve, que ha hecho suya esa tierra a fuerza de no encajar
en ninguna, se enreda al pretender darla también a nuestros ojos.
Sólo acierta a traspasar su visión - como quien pasa a otro
sus binoculares - a aquella maravillosa sensitiva que alguna vez lo amó,
Juana Borrero.
¿Qué esas son fantasías de poetas? No, no, amigos
míos... eso será desde el común punto de vista, pero
ellos miran desde otro... Así como nosotros tenemos nuestra verdad,
los poetas tienen la suya, y nadie [tiene] el privilegio de honorizarla,
de encerrar la verdad en su gallinero.
Y es que el concepto de la verdad no ha de ser necesariamente el mismo,
desde el instante en que sabemos cuanto engañan e ignoran aquellos
cinco sentidos a los que habíamos fiado su discernimiento.
Esto nunca fue cómodo como tampoco lo ha sido, desde el bíblico
anatema, la diversidad de lenguas... Y muchas veces los más débiles
acaban por plegarse a los mayores en número o en fuerza, sin dejar,
allá en lo íntimo, de seguir balbuciendo el idioma o la verdad
natal...
Nuestro poeta insiste por un tiempo en hallar su tierra entre las nuestras;
la sitúa muy lejos por lo inasible que a él mismo se le hace,
y toda su vida la pasó yendo hacia ella.
De ahí las chinerías y las japonerías en que se pierde
vanamente, su modo de verla a veces por el Oriente y otras por el Septentrión.
Hace una leve referencia a cielos neutros, a flores raras y exquisitas,
pero sería inútil tratar de situar las fronteras de su reino
dentro de nuestra estricta Geografía.
Esto bien se colige ahora, pero él no se conformó al principio
a un exilio demasiado radical, y sigue buscando, aunque la búsqueda
se haga cada vez más fatigosa. Luego, renuncia a designar su reino,
y sólo alude a él con una palabra tan expresiva e inexpresiva
a un tiempo, como otro. Su reino es otro. Su poesía será
también otra.
Ver
otro cielo, otro monte,
otra
playa, otro horizonte,
otro
mar...
Otros
pueblos, otras gentes
de
maneras diferentes
de
pensar...
A veces, este país remoto se torna tétrico y sombra; el Ausente
teme descubrir que, después de tanto andar, está solo «en
el país glacial de la locura».
No sabe entonces donde refugiarse y clama como un niño desde la
aterradora, pequeña infinidad de un cuarto oscuro:
arrebatadme
al punto de la Tierra,
que
estoy enfermo, y solo, y fatigado...
Quisiera, acaso con un viejo deseo que es ya del Padre Dante, hallar un
alma amiga que lo guiara en las tinieblas, adonde a su pesar, es impelido;
Rubén Darío, Baudelaire y hasta el rey Luis de Baviera, suntuoso
de leyenda, pueden ser definitivamente sus virgilios; pero ellos vuelan
demasiado alto y nuestro vate se siente cada vez más débil,
más secuestrado por la sombra.
Hacia
país desconocido abordo
por
el embozo del desdén cubierto;
para
todo gemido estoy ya sordo,
para
toda sonrisa estoy ya muerto.
Siempre el país desconocido, la tierra ignota de los mapas antiguos
donde le empuja un viento de borrasca. Renuncia al fin a orientarse; se
sabe ya inexorablemente desterrado, seccionado de la vida que le rodea.
Huyen
los pensamientos de mi cabeza
como
aves de un abismo negro y profundo,
porque
sólo conservo la honda tristeza
de
los seres que viven fuera del mundo.
Ésa es su verdadera filiación. Es falso todo aquel Oriente
de minucias colectado en su alcoba, falsos los libros prestados por Valdivia,
y pequeño, insignificante todo esto al lado de su gran desasimiento.
Y bien, ¿cómo ha podido esta tan desolada soledad, este definitivo
apagamiento, desdoblarse en haces de luz, atravesar regiones siderales
como el efluvio de algún astro muerto?
¿Cómo ha podido una poesía tan ayuna de tiempo y espacio,
nutrir tiempo y espacio de los otros?
Percibiendo el fenómeno, es no obstante difícil razonarlo.
Algo tenía nuestro poeta a su favor y era el arte de dar ideas nuevas
con sencillez, y respetando siempre la función musical de cada verso.
Costó trabajo encariñar el oído a aquellos nuevos,
extraños metros casi arrítmicos y puede decirse que su empleo
dilató bastante la comprensión del creador que encerraban.
Casal, que es casi clásico en la forma, que no la descoyunta con
violencia como hicieron los otros, tenía que llegar primero a la
sensibilidad colectiva, muy puesta a prueba, ciertamente, por tales extravagancias.
Pero esto sólo, no medió. Habría que buscar otras
causas, si bien aquí lo importante no es la causa sino el efecto.
Tampoco me parece qiie Julián del Casal sentara escuela, como no
la sentó Rubén Darío, el más orientador de
los poetas, aunque a uno y a otro se le supongan alguna vez discípulos.
El Modernismo no fue una escuela, sino una rebelión de las Letras;
los que pretendieron imitar a su creador, fracasaron porque él era
inimitable. A cambio, los que se conformaron con recibir a distancia la
radiación de su poesía, la aprovecharon saludablemente.
Una metamorfosis semejante, aunque desde luego reducida a su escordo, puede
haber sucedido entre nosotros con el autor de Bustos y Rimas. Aislado,
introvertido, propiamente discípulos no le veo, sino más
bien nuevos poetas ya distintos a él, pero surgiendo a la acción
suya, de modo casi catalítico; sin apartarme del seguro terreno
de la Física, diré que una suerte de emanación desconocida
se desprendía de aquella poesía ultravioleta, aun cerrada
en su cápsula de vidrio.
Por mucho tiempo anduvimos a través de la ausencia de Casal, y he
aquí que de pronto nos hallamos en su presencia: como si después
de andar a tientas por un largo túnel, saliéramos inesperadamente
a un valle amanecido.
Reconocemos al Poeta, aunque no acertamos a señalar la ruta por
donde hemos llegado a él, o él a nosotros. Porque mientras
íbamos por la sombra, él ya la habla rebasado, había
dado, acaso, la vuelta a nuestro globo.
Los viajeros de países lejanos siempre disponen de más de
una experiencia que contar, algo que atrae y funde en torno suyo, curiosidades
y añoranzas de los que se quedaron, de los que no embarcaron en
el mismo bajel de su aventura.
Ningún bajel más atrevido que el de aquel visionario, constantemente
de viaje sin salir de sí mismo; ningún país más
inquietante que el reflejado en sus pupilas, ni confín más
impracticable que el traspasado por sus sueños.
Pero hay que abrir los fardos del viajero y contemplar la auténtica
riqueza que echa, inocentemente, casi tímidamente a nuestras plantas.
Es el nuevo Aladino, el hijo de la viuda pobre a quien un genio sirve y
transporta a fantásticos viveros de lunadas y estrellas.
Bástale, pues, frotar la lámpara y ya todo está allá
brillando, rutilando, y no sólo al alcance de su mano, sino también
de las de aquellos que contemplan el prodigio.
Al principio esas manos no se alargan, acaso temerosas, retenidas por la
duda o la prevención. ¿Les será dado allegarse a esa
mirífica poesía sin desvanecerla en el aire al primer roce
de los dedos?
Ya luego no vacilarán; pese a su apariencia delicuescente, a su
brillo un tanto fantasmagórico, son gemas de verdad, gemas raras, tal vez más raras que valiosas
en otro orden, por cuanto no fue uso de nuestros orfebres pulirlas y engarzarlas
en su oro.
son gemas de verdad, gemas raras, tal vez más raras que valiosas
en otro orden, por cuanto no fue uso de nuestros orfebres pulirlas y engarzarlas
en su oro.
Berilos, crisopacios, calcedonias juegan al arco iris en sus versos, bailan
férica danza de colores en el estrecho espacio de un soneto.
Desde el primer libro al póstumo, lo vemos poco a poco deshaciéndose
de recursos gastados, limpiándonos el verso de los viejos afeites,
introduciendo en él nuevos y fascinantes giros. Como al buen caballero
del romance, nunca podrá quitarle el dolorido sentir, pero él
lo llama ahora con distinto nombre, con ungidora facultad bautista. He
aquí un ejemplo:
En
mi alma penetra el desaliento
como
el mar en el fondo de la roca.
O este otro en que pide a los hados que conserven la dicha de una niña,
que no permitan que en sus días primaverales
clave
el dolor la garra
como
enjambre de vividos insectos
en
verdes uvas de frondosa parra...
Si la poesía está hecha de imágenes, no hay duda de
que él remueve la poesía; la originalidad de sus metáforas
sorprende tanto como su perfecto ajuste al sentimiento o a la idea que
quieren expresar. Pero ellas tienen también la virtud de galvanizar
el viejo organismo de la Retórica y estimular en sus cultores la
noble emulación de estos hallazgos. Ante todos ha puesto en evidencia,
y simplemente por contraste, lo manido de los usuales tópicos o
la pobreza de representar una sensación por otra, que casi equivale
a no representar. Sin empaque de maestro, nos enseña a dar colores
propios a esas sensaciones, líneas, volúmenes exactos, concretándolas
en cosas que nos entran de inmediato por los ojos, por el oído y
hasta por el olfato, hazaña inexplicable en quien vivía en
mundo hecho de abstracciones.
Algunas veces la misma imagen usada cobra nuevo lustre en su mano, como
cuando alude a la muerte en la elegía escrita con motivo del fallecimiento
de la joven esposa de Miguel Figueroa:
La
hoz de la implacable segadora
tronchó
siempre la espiga más gallarda...
O la espina en el famoso soneto a su madre:
Pues
salí de tu pecho delicado
como
brota una espina de una planta...
Pero si la imagen o sujeto de su verso es de una presencia nítida,
a cambio su paisaje sigue siendo un paisaje irreal nunca copiado por pintor
alpino. Aun sin creer en ella, acaba por inquietarnos esa, su tierra sin
nombre, sin puesto en ningún mapa.
¿Qué realidad puede entrañar, por ejemplo, la de aquel
titulado Idilio Realista, donde se sueltan  bueyes
y lagartos, y sin embargo resulta todo tan velado por la bruma, tan tembloroso
bajo el bueyes
y lagartos, y sin embargo resulta todo tan velado por la bruma, tan tembloroso
bajo el
cielo,
como si acabara de crearse?
Sorprende que en esferas semejantes, de aire sutil y enrarecido, alienten
criaturas tan vivas como la Maja, el infante colérico rompiendo
sus presas, o aquella Salomé con el lirio en la mano, que
saliéndose
del simple grabado en que él la ha visto, casi torna a danzar entre
el asombro del mismo gran pintor que la pintó.
En su Paisaje de Verano, consigue cosas tan difíciles y poco
intentadas en nuestra lengua como posar moscas en purísima poesía.
En ese otro que titula Al Carbón, irrumpe, no sé por
qué, una leona misteriosa, la misma que habría de aparecer
años más tarde en un famoso cuadro de Picasso.
Tampoco es de este mundo aquella Marina con su animal particular
como él gusta de adjudicar a cada parcela de sus sueños;
esta vez, un cuervo levantando en el pico el brazalete de una mujer ahogada.
En otra ocasión, un toro astado en oro fino, o una oveja en llamas,
o los pájaros negros pasando por los azules ojos de su padre.
Yo pienso que podría componerse un tratado entero y fascinador sobre
la fauna y la flora de la poesía casaliana. En especial los animales
adquieren en ella una categoría mitológica, un sentido casi
apocalíptico.
Pero no son sólo los animales y las plantas y las metáforas
y los paisajes, sino las mil facetas diferentes que nos ofrece su palabra,
los recursos prescritos, ignorados, que él rescata para nosotros.
Él descubre gracias insospechadas en cosas pueriles, insignificantes,
casi nunca llevadas a poesía, como una mantilla, unos zapatos, una
taza de desayuno que sus ojos ven hecha con tintes de la mañana...
No siempre ofrecen sus tres pequeños libros tal sugestiva originalidad,
y esto es seguramente porque él nunca se propuso erigirse en creador
aunque lo fue. Creo que nunca se propuso nada; nació, como sabemos,
abúlico, enfermo de la voluntad, y murió sin tener tiempo
de legarnos una obra madura, ya podados retallos y hojarasca.
Él maneja con tiento el verso nuevo, pero casi desde el principio
le da cortes limpios y desusados. No se resigna a que octosílabos
y endecasílabos se repartan ellos solos la gracia musical de las
palabras.
Casal se hace de otros ritmos: los crea o los recrea, que viene a ser casi
lo mismo. Mucho se ha discutido sobre a quien corresponde la prioridad
en haber usado el dodecasílabo llamado de seguidilla, y el nombre
suyo se menciona entre unos cuantos a ese efecto. Fuere él o no
fuera, de todos modos una cosa hay cierta y es que nadie lo ha hecho con
la ligereza y la elegancia que parecen un juego de su pluma.
Los endecasílabos en terceto monorrimos son fruto de su huerto,
ya fuera de toda discrepancia. Los rubenianos de El Faisán,
probado está que se escribieron después de los más
bellos y sonoros de la poesía En el Campo.
Esta primogenitura se la concede hasta el propio erudito argentino José
María Monner Sans, nada propicio a nuestro bardo, y que sólo
para negarle la sal y el agua, ha escrito un libro sobre él.
¡Y qué decir del eneasílabo, verso difícil si
los hay!... Unas veces duro al oído, y otras empalagándolo
con un invariable sonsonete.
La mayoría de los poetas lo rehuyeron siempre o lo cargaron como
un lingote, hasta que nuestro Casal muestra sencillamente su resorte escondido
y entonces todos quieren tantear su manejo.
La última en hacerlo ha sido Gabriela Mistral en su reciente libro,
Lagar;
no un poema, el libro entero está vertido en este, siempre para
mí, ingrato metro.
Pero si la ilustre chilena ha sido la última en usarlo, el poeta
cubano fue el primero en introducir este verso en América.
No se engaña al respecto Esperanza Figueroa, como comenta Monner
Sans. Esta modesta cuanto valiosa investigadora está en lo cierto
al presumir que los versos dedicados a Hortensia del Monte no tienen, entre
nosotros, precedencia.
Ya hemos visto que Casal amaba las formas libres del verso, pero no las
desordenadas. Igualmente, de la poesía no tenía una idea
demasiado amorfa - abstracta como dicen ahora - porque sintiéndola
vivir en él, percibía sin proponérselo, casi sin tocarla,
sus contornos, su color, su fragancia.
Entendía que las palabras, como buenos soldados, deberían
estar siempre en su puesto. Nunca las revolvió ni les impuso función
mezquina, ajena o vana.
Pero más que la forma o las palabras, preocupaba al bardo el oculto
engranaje que les daba calor y movimiento.
Descontando a Darío, que lo penetra todo, el resto de los Modernistas
ensayaban sus osadías en la métrica y en la gramática,
en el lenguaje en fin, constantemente perforado para arrancarle la veta
virgen. Palabras desconocidas por muy nuevas o muy viejas, constituían
la obsesión de los iniciados, que sólo se sentían
satisfechos cuando alcanzaban a llenar de una docena de ellas sus endechas.
El vate habanero cala más hondo. Para él se trata de cambiar
tanto los medios de expresión de la poesía, como las mismas
fuentes que habíanle abastecido hasta ese instante.
Existían al mismo tiempo de su advenimiento, y por lo menos en nuestra
literatura, zonas prohibidas, cotos cerrados en los que no debería
aventurarse cazador alguno: una suerte de inspiración tabú
cerníase en el aire, que aun en el caso de columbrarse - porque
lebreles de poetas tuvieron siempre buen olfato - ninguno se atrevía
a insinuar.
Nuestro cubano se atreve. Tranquilamente alza la barrera y sigue andando...
Pronto lo seguirán otros, pero ese gesto lo ha pagado él
sólo.
Hablemos con ejemplos, que es buen modo de abordar las materias más
reacias.
El Romanticismo, que dura todo el siglo XIX, había resucitado
la medioeval adoración de la mujer, y la exigía como gabela
vigente, de la cual varón alguno podía emanciparse en el
terreno de las Bellas Letras... Que en otros, la exigencia ya perdía
mucho de su imperiosidad.
Julián del Casal, que era hombre tímido, daba la talla de
un poeta osado, otra paradoja de su personalidad, esta vez no advertida
por Blanco Fombona. Temerariamente rompe esa pauta y abandona un culto
que ya se hacía, en verdad, exagerado.
Por haberlo hecho, y hasta con cierta ostentación, con cierta ironía
que linda a veces con algún recuerdo amargo y otras con inocente
travesura, se le ha supuesto en más de una ocasión nuestro
enemigo.
No lo creo yo así. Ya hemos visto qué fácil le era
inspirarse ante una mujer hermosa, o simplemente dulce y fina. Por el contrario,
me parece que él sabía mejor que muchos comprender la delicadeza de un alma femenina al mismo tiempo que la gracia de su envoltura
material. Para ellas encontró siempre las expresiones más
felices, y con frecuencia las cantó en sus versos. No era la suya
letra muerta, y sabemos muy bien que jamás hizo objeto de sus cantos
a aquello que no lo era de sus sentimientos.
delicadeza de un alma femenina al mismo tiempo que la gracia de su envoltura
material. Para ellas encontró siempre las expresiones más
felices, y con frecuencia las cantó en sus versos. No era la suya
letra muerta, y sabemos muy bien que jamás hizo objeto de sus cantos
a aquello que no lo era de sus sentimientos.
Fue siempre muy sincero, aun a riesgo de no incidir en complacencias que
bastante le hubieran convenido. No tiene empacho en jugarse y perder su
empleo burocrático - único ingreso fijo en su existencia
- haciendo del Capitán General de la Isla una semblanza poco grata.
Tampoco lo tiene en desengañar a algunas jóvenes soñadoras
- entre ellas la misma hija de Esteban Borrero - que se habían hecho
ilusiones sobre los sentimientos a inspirarle; pues en aquella dpoca, con
esa generosidad que es sólo nuestra, las muchachas se apasionaban
por los poetas, igual que hoy por los artistas de la radio.
Ésta, a la postre, debe ser una posición algo incómoda
para ellos, y Julián la liquida a su manera; no puede amar a todas
las mujeres, como hacían o fingían los jóvenes de
su generación.
Y es justo reconocer que la serena elegancia con que se manifiesta en este
extremo, la dignidad de toda su actitud, corresponden a una conciencia
más viril que la de cualquier aprovechado seductor vulgar.
Por eso yo no considero a Casal un poeta adscrito al Romanticismo; le faltó,
como arrancada de raíz, aquella tendencia a sublimar las criaturas,
a caer de rodillas ante la obra de sus propias manos; él no lo hace
ante nada y ante nadie.
Otro axioma inobjetable para los Románticos era la infalibilidad
de la poesía bucólica. Al culto de la mujer correspondía
el culto de la Naturaleza, tan arraigado en todos los terrenos, que ellos
siguieron respetándolo, pese a que había sido impuesto por
los clásicos.
En efecto, Virgilio, Teócrito y Horacio, entre otros muchos, se
encargaron desde pretéritas edades de dejarnos trazada ya esta senda
con sus bien burilados idilios, églogas y pastorales. En fin, que
eran ya más de dos mil años de acatar y remedar idéntica
delectación.
Casal ni la remedia, ni la acata; también se atreve a eso. Sin descender
jamás del rango lírico del verso - que es lo difícil
-, el bardo huye del campo y canta al impuro amor de las ciudades. Confiesa
que le agrada más la compañía de una regia pecadora
que la de una virginal pastora, y se encuentra mejor en grata alcoba que
en medio de un gran bosque de caoba.
No necesitaba más para que los fariseos de todos los tiempos rasguen
sus vestiduras... Tan  inaudita
declaración equivalía a alzarse contra la vieja sabiduría
que, por vieja y por sabia, tenía todos los derechos; o al menos
los defendía con ese ahínco que se pone en defender aquello
en que hemos creído mucho tiempo. inaudita
declaración equivalía a alzarse contra la vieja sabiduría
que, por vieja y por sabia, tenía todos los derechos; o al menos
los defendía con ese ahínco que se pone en defender aquello
en que hemos creído mucho tiempo.
A Casal no le importa. Él es un ausente, un viajero, ya se ha hecho
a esa idea; está de paso y no se entera de protestas, no lo arredran
las mofas, ni siquiera el silencio en que por un instante parecerá
naufragar su palabra.
En rebeldía análoga vuelve a incurrir con el poema titulado
Cuerpo
y Alma. El alma todavía se la deja a los antiguos vates, con
su ración de lirios y de cirios, pero el cuerpo es cosa suya, y
desde luego lo más logrado del empeño, al igual que el Infierno
es superior al Cielo en La Divina Comedia.
Aquellas rebeldías casalianas han abierto la liza para muchas rebeldías
actuales. Hoy no hay zonas prohibidas, ni muros de contención, y
como suele suceder también, y en todo, bastante se ha abusado de
ello.
De todos modos, su rebeldía fue hermosa y eficaz; ella encarna la
médula, el duramen del árbol que era pequeño entre
sus manos, y todavía nos da sombra...
A tal punto, que creo que más que de aquel estilo novedoso, o aquella
exótica temática, nos creció el árbol de la
independencia de sus convicciones, de su valentía en exponer ideas
y sentimientos que podían chocar con el ambiente, pero nunca perder
aire de altura.
Véase, pues, qué importancia tuvo para la poesía,
en trance de morir de consunción, contar con el espíritu
inconforme y capaz al mismo tiempo de abrirle nuevas fuentes de energía.
No hay en todo rebelde esta aptitud nutricia, y en él la hubo ciertamente.
¡Qué presencia entonces y desde entonces, la de nuestro Ausente,
que hace y deshace y vuelve a hacer con un etéreo brazo de fantasma,
en cuyo oficio cobra insospechados músculos y nervios!...
No sería él el único en la gesta, pero, de mano de
José Martí, no sólo adelantóse a sus congéneres,
sino que pesó más en los futuros creadores.
No fue Casal un genio como aquél, ni era necesario que lo fuese
para cumplir esa misión líricamente evangélica.
Sabemos, asimismo, que en su obra persisten rezagos del mal gusto reinante
a fin de siglo, y sobre todo aquel muy lamentable acento plañidero
del que jamás pudo librarse. Es posible que en él rindiese
el bardo su tributo al Romanticismo.
Quizás pecó en su angustiosa búsqueda de querer identificar
con ajenas y determinadas tierras de este mundo el país misterioso
que era suyo. Pero desconocerlo fue más desdicha que pecado, y al
perdonárselo, debemos perdonarle también otro más
grave desconocimiento, el de la hermosa Isla que no quiso cantar porque
era esclava.
Había en él un excesivo pudor sobre este extremo; su hermana
y confidente de la adolescencia, doña Carmen del Casal de Peláez,
presente, para honor mío, en este acto, me ha contado con su palabra
fresca todavía, que sin ser «hombre de armas tomar»,
Julián sufría en su carne aquella esclavitud; pero la carne
es floja muchas veces, aun cuando el espíritu esté dispuesto.
Su caso es el de muchos, y bien fácil de comprender si le sumamos
la precaria salud en quiebra siempre, el no muy definido adolecer que pronto
lo llevaría al sepulcro.
Como un detalle interesante y poco divulgado, diré que doña
Carmen recuerda en todos sus detalles familiares que el soneto Día
de fiesta fue un desahogo de la amargura que en su amado hermano producía
el espectáculo de la ciudad puesta de gala por la visita de la Infanta
Eulalia.
No quería tocar aquello, solía decir, olvidando que los poetas
llevan dentro un Rey Midas capaz de transmutar en vivo oro de poesía
cuanto sus manos toquen.
Ése es su privilegio y también su desgracia porque como el
oro poético ni por derivación sustenta cuerpos, el poeta
muere al cabo de inanición, aun en los casos en que el mundo se
crea perfectamente alimentado.
No muere el hombre, desde luego, que tiene vida dura y facultad de adaptación;
muere el poeta que era o pudo ser.
Pero también sucede algunas veces que, cuando poeta y hombre surgen
del horno celestial fundidos en una sola pieza, cuando muere el poeta,
muere el hombre, y así, hombre y poeta, murió Julián
del Casal.
Era el 21 de octubre de 1893. Los primeros nortes traían ya sus
dardos fríos, y alguno se clavó artero en el endeble pecho
del poeta.
Como su amado Rey Luis de Baviera, como su hermano Shelley, murió
Julián ahogado.
Se ahogó en su propia sangre, y a los que todavía me preguntan
de qué dolencia se muriera, les digo que fue de eso, de su sangre.
Si al transponer el gran umbral, alguien como en sus versos iniciales le
preguntó quién era y de dónde venía, bien pudo
contestar, seguro ya, con esos versos mismos:
Soy
un poeta nacido
en
región americana,
famosa
por sus bellezas
y
también por sus desgracias...
(1956)
|





