La
rebelión de los enfermos
para
Antonia Eiriz
Virgilio
Piñera
- Éste es mi segundo año en el hospital - me dijo José,
de cama a cama -. Ayer me operaron, por duodécima vez, esta pierna.
Un caso de osteomielitis pertinaz. Y no crea que aquí acabarán
mis sufrimientos. Es muy posible que las operaciones continúen.
Yo había ingresado ese mismo día. Esperaba el alta en una
semana. Lo mío era tan sólo simple dislocación de
la clavícula izquierda. En parte porque me sentía optimista
y en parte por eso que llaman «humanidad», dije, tratando de
infundirle confianza:
- La ciencia está muy adelantada. Ya verá cómo su
pierna sale caminando por esa puerta...
- Que salga caminando o no - me contestó - es cosa a resolver por
los médicos.
- Entonces - le dije interrumpiéndole - todo consistirá en
tener un poco de paciencia...
- Usted lo ha dicho: paciencia. Pues entérese, mi amigo, ya no tengo
paciencia.
Habíamos llegado a un punto muerto en este breve diálogo.
Al menos, había llegado yo, que por timidez o por egoísmo,
cuando la situación se hace extrema me encierro en un mutismo defensivo.
Miré hacia el techo y terminé por ladear la cara hacia la
pared.
- Se me acabó la paciencia - volvió a decir, con terquedad
que ya empezaba a molestarme -. Y si pudiera convencer a los enfermos de
este hospital... Pero no, sería como arar en el mar... Son nada
más que enfermos.
- ¿Y convencerlos de qué? - le pregunté, temiendo
habérmelas con un loco, listo a la menor anormalidad a llamar a
la enfermera.
- Pues convencerlos de que abandonen el hospital - me contestó dando
muestras de una gran exaltación.
Puse mi dedo sobre el timbre. Mi imaginación empezaba a trabajar
y ya me veía, arrastrado por José, saliendo del cuarto y
abandonando el hospital. Creo haberme puesto muy pálido, sentí
un dolor lancinante en mi dislocación. Con voz que no pude impedir
saliera entrecortada, le dije:
- Se deja el hospital cuando el médico ordena el alta; no antes.
Además, la voluntad del enfermo no cuenta.
- Eso cree. Usted es un caso típico de enfermo resignado. Perdone,
apenas si le conozco, pero no irá muy lejos...
- ¿Qué se trae? - dije ya un poco molesto -. Aquí
no se viene a filosofar, aquí se viene a sanar de las dolencias
o de las heridas.
- ¡Espléndido optimismo! ¡Espléndido! Optimismo
de enfermo que sólo cuenta su reclusión... hospitalaria por
días. Pero aguarde que pasen meses, semanas y hasta años,
como es mi caso.
- De ser así - respondí - me armaría de paciencia.
Piense en la alternativa: o curarse o morir.
- Siempre le pondrán al enfermo la muerte por delante como al niño
le ponen el coco... - expresó con sorna y amargura a la vez -. O
te curas o te mueres... Pero eso no deja de ser un
simplismo,
y de los más idiotas que la falsa piedad haya discurrido. Ninguno
de esos tontos se ha detenido a pensar un poco en el hiato inscrito entre
la enfermedad y la muerte. He ahí la verdadera dolencia. Los días
que pasan sobre el enfermo son fracciones de vitalidad perdida. De acuerdo
con esta tesis, un hospital no es otra cosa que un peligroso foco de desvitalización.
- Sin embargo - contesté, tratando de dar a mis palabras la mayor
objetividad - las estadísticas hablan por sí mismas; el porcentaje
de enfermos curados es mayor que el de enfermos desahuciados.
- Veo que no hablamos el mismo lenguaje. Lo que para usted es una meta,
para mí es tan sólo fase final en el corto o largo proceso
de la enfermedad. No le voy a negar que todo enfermo aspira a un pronto
restablecimiento; pero ello no es determinante. Sí lo es, en cambio,
el decursar de los días, los cuales van conformando una segunda
dolencia que acaba por desesperar al hospitalizado.
- Si es que se empeña en desesperarse, porque además de la
buena dosis de paciencia que todo enfermo debe administrarse, tenemos la
lectura, la radio, la televisión y las visitas. Bien mirado, es
la misma vida de los sanos...
- ¿Quiere explicarse?
- De mil amores. Haga que una persona, en perfecto estado de salud, se
acueste, digamos, un año y lo verá contraer esa dolencia
que recibe el nombre de «desesperación».
- Un enfermo tiene motivos para guardar cama, no así uno que no
lo está. Si lo hiciera, lo tacharían de loco. Sin contar
que alguien que estando sano guarde cama es, ni más ni menos, un
enfermo.
- No digo que la guarde por su propia y expresa voluntad, sino de modo
forzado.
- No por ello será menos un enfermo - respondí, creyendo
poner punto final a lo que me parecía tonta discusión.
- Entonces estamos de acuerdo. Guardar cama enferma tanto como la tuberculosis,
la hipertensión, la osteomielitis o cualquiera de las innúmeras
dolencias que flagelan al ser humano.
- Bueno - le dije - el caso es que, hipótesis aparte, no son los
sanos los recluidos en los centros hospitalarios. Mientras no se demuestre
lo contrario los enfermos seguirán en sus camas y los sanos en sus
casas, y perdóneme, pero voy a dormir.
Unos tres meses después de esta conversación estaba una mañana
calificando unos exámenes (soy profesor de matemática) cuando
mi criada me entregó un telegrama. Decía lo siguiente:
Preséntese,
con carácter urgente, en el Hospital Nacional. Hora: doce meridiano
día de la fecha. Favor llevar consigo smoking y cepillo de dientes.
Cuando se recibe esta clase de mensajes siempre se piensa en una broma.
Pues eso pensé.  Pensé
en todos y en cada uno de mis numerosos amigos bromistas. En consecuencia
arrugué aquel papelucho y lo tiré. Volví a mis calificaciones.
Pasados unos minutos bajé la vista y eché una ojeada al cesto.
Pese a mi convicción de que ese telegrama sólo constituía
una broma, la imaginación del que la concibió se había
metido por así decir en mi cabeza, forzándome a pensar en
ella. Esto me irritaba pues me faltaban por calificar unos veinte exámenes
y disponía de muy poco tiempo. Aparté, pues, los ojos del
cesto decidido a terminar mi tarea. Fracaso absoluto: los números
se me embarullaban cada vez más, al extremo de verme sorprendido
calificando con cero una ecuación de segundo grado que estaba resuelta
correctamente. Pensé
en todos y en cada uno de mis numerosos amigos bromistas. En consecuencia
arrugué aquel papelucho y lo tiré. Volví a mis calificaciones.
Pasados unos minutos bajé la vista y eché una ojeada al cesto.
Pese a mi convicción de que ese telegrama sólo constituía
una broma, la imaginación del que la concibió se había
metido por así decir en mi cabeza, forzándome a pensar en
ella. Esto me irritaba pues me faltaban por calificar unos veinte exámenes
y disponía de muy poco tiempo. Aparté, pues, los ojos del
cesto decidido a terminar mi tarea. Fracaso absoluto: los números
se me embarullaban cada vez más, al extremo de verme sorprendido
calificando con cero una ecuación de segundo grado que estaba resuelta
correctamente.
Entonces puse a un lado todos aquellos exámenes, me agaché,
saqué el telegrama del cesto, lo alisé con cuidado y volví
a leerlo. Entonces advertí que estaba firmado: Doctor Isaac Morales,
Director del Hospital Nacional.
Debo haber estado muy irritado, pues mi primer impulso al leer dicha firma
fue coger el teléfono y llamar al doctor Morales para informarle
que su nombre era utilizado con fines, digamos, extrahospitalarios. Ya
casi llamaba cuando sonó mi propio teléfono. ¡De qué
ridículo no me salvaban
esos
timbrazos! Cuándo se ha visto molestar a todo un director de un
hospital para informarse si es cierto que uno deberá presentarse
tal día y tal hora en esa casa de salud llevando el smoking y el
cepillo de dientes.
Más que correr, volé al teléfono.
- Diga...
- Oye, Carlos, acabo de recibir un telegrama...
- ¿Un telegrama, tú un telegrama, un telegrama tú?
Todo esto dicho a borbotones, farfullando, con un frenesí que nunca
se tiene cuando uno estima que la vida es una cadena de actos razonables.
- ¿Qué te pasa? - me contestó Juan, y en su voz se
notaba tanta desazón como en la mía.
Dejó de hablar por unos segundos. Sentí el fruncimiento de
un papel retenido nerviosamente entre los dedos. Pensé entonces
que, no por haber recibido yo ese estúpido telegrama, el de Juan
tendría que ser forzosamente del mismo tenor del mío. A lo
mejor se trataba de un aumento de sueldo
o
de un ascenso en su cargo, o hasta de una mala noticia, en fin, de algo
lógico y perfectamente previsible. Pero igualmente podría
tratarse de una broma en cadena. Me decidí por esta segunda hipótesis.
Esto es, una broma, acaso de Grasita, que es un bromista impenitente.
- Oye lo que dice...
- Ya sé lo que dice - repliqué en un involuntario acceso
de terror.
- ¿Cómo que ya sabes lo que dice? ¿Estás loco?
No eres tú, sino yo quien ha recibido el telegrama.
Respiré. Su telegrama no era mi telegrama. Demostrado. De lo contrario,
Juan se hubiera adelantado a decirme: «Así que también
tú has recibido un telegrama...». Pero se me pusieron los
pelos de punta, al oír que me preguntaba:
- ¿También recibiste un telegrama?
- También yo - contesté con voz desfalleciente.
- ¿Qué dice tu telegrama? - me preguntó con voz aún
más desfalleciente.
- Algo de presentarse con urgencia en el Hospital Nacional... con el smoking...
y el cepillo de dientes.
- ¡Dios mío! - suspiró Juan -. Eso mismo dice el mío.
- ¿Y qué tú piensas?
- Pues que se trata de una broma.
- Eso mismo digo yo: no puede ser más que una broma. Sin embargo...
- ¿Qué piensas? - le pregunté aterrado.
- Que si estos telegramas no son una broma...
- No pueden ser sino eso, Juan. ¿Cuándo se ha vistoque uno
se presente en un hospital llevando un smoking?
- Espera - me atajó -, a lo mejor se trata de la invitación
a una fiesta.
- ¿A una fiesta? No me parece. Nadie va a una fiesta llevando su
cepillo de dientes. Además ¿qué fiesta es ésa,
a las doce del día? ¿Y en smoking? Nunca se ha usado tal
prenda de vestir a dicha hora.
- Muy cierto - me dijo Juan -. No hay que darle más vueltas: se
trata de una broma. Pero dime: ¿por qué no llamamos?
- ¿A quién?
- ¡A quién va a ser! Al director del hospital.
- ¿Estás loco? Como si ese doctor Morales tuviera tiempo
para gastarlo en bromas.
- Entonces no queda otro remedio que esperar.
- ¿Esperar? No entiendo. Para mí, terminó. ¿Lo
oyes? Terminó. Ahora mismo lo rompo. Aunque se me ocurre...
- ¿Qué se te ocurre?
- Se me ocurre que para salir de dudas podríamos llamar, como acabas
de sugerir, al doctor Morales.
- ¿No te parece más lógico empezar las averiguaciones
por nuestros amigos bromistas?
- Sería inútil. Se descolgarían con aquello de que
no le gastan bromas a nadie. Además, pensándolo mejor, como
broma estos telegramas son bastante flojos.
- ¿Te parece?
- ¡Pues claro! Piensa esto, Juan: recibes el telegrama, bien, ahí
terminaría esa estúpida broma. Nunca se te ocurriría
llamar al hospital.
- Pero tú mismo acabas de sugerir que llamemos al doctor Morales.
- Bueno, no es exactamente lo mismo. Quiero decir que el autor de la broma
no hace entrar en sus cálculos esa llamada. Es por eso que te digo
que como broma resulta bien floja.
- Entonces, ¿insistes en llamar?
- Sé que haré el gran papelazo, y que hasta me podrá
costar una denuncia, pero me arriesgaré.
- Oye, Carlos, piénsalo dos veces... Te quejas de los bromistas
y, no otra cosa que una broma, vas a darle a ese doctor.
- ¿Qué quieres que haga? - grité en un rapto de histeria
-. Aquí estoy lleno de exámenes por calificar y mientras
no averigüe...
- Pues no averiguarás nada de nada. Borra, como lo haré yo,
ese telegrama de tu mente. Y hasta luego.
- ¡Oye, oye! Entonces, ¿por qué me llamaste? Hubieras
podido ahorrarme esta conversación.
- Piensa lo que quieras. Me voy a la playa.
Y colgó. Miré los exámenes, cogí el lápiz
y me dispuse a proseguir calificando. Pero la cabeza me ardía. Imposible
verificar ni un simple despejo de factores. Eché a un lado los papeles.
Cogí de nuevo el telegrama, lo volví a leer, y esta vez,
me resultó más enigmático. Pesaba en mis manos como
pesaría la piedra Rosetta, sin contar que, a diferencia de ella,
era indescifrable. Empecé a temblar. Soy un matemático y
actúo a base de evidencias. Las situaciones turbias me repugnan.
Algo tenía que hacer, no podía quedarme con la espina dentro...
Hice un esfuerzo de voluntad y marqué un número.
- Hospital Nacional - me respondió una voz femenina.
- Señorita, tenga la bondad de ponerme con el doctor Morales.
- Un momento, señor.
Estuve por colgar. No se llama así como así al Director del
Hospital Nacional para un problema tan idiota como el que yo me proponía
a someterle. De pronto oí su voz:
- Aquí el doctor Morales. ¿Quién habla?
No me quedó otra salida que afrontar la situación.
- Perdone, doctor - dije con voz entrecortada -. Se trata de un telegrama
que acabo de recibir...
- En efecto - me contestó con voz placentera -. He cursado dos mil
telegramas, y también estoy recibiendo otras tantas llamadas.
- Perdone, doctor - y los dientes me chocaban unos contra otros -. ¿No
se trata de una broma, verdad?
- Eso creen todos - me respondió sin alterarse -. Sepa usted, señor
mío, que en un centro hospitalario como el que tengo el honor de
dirigir, no hay tiempo para gastarlo en bromas.
- Entonces, ¿todo lo que dice el telegrama es cierto?
- De cabo a rabo. Así que lo esperamos. Hasta pronto.
Me resigné y puse la cabeza en el tajo. Una orden es una orden,
y más cuando, como acababa de enterarme, esa orden concernía
a dos mil ciudadanos de esta ciudad, y quién sabe si hasta muchos
más. Fui directo al escaparate, saqué el smoking, lo colgué
al aire. Miré el reloj. Las diez y media.
Empecé a vestirme. Mientras me ponía las medias pensé
en el suicidio. No me gustaba nada eso del smoking y el cepillo de dientes.
Y a propósito del smoking, ¿lo llevaría puesto o en
una caja? Volví a llamar al doctor Morales. Me informó que
no, que puesto no, sino en una caja, añadiendo:
- El smoking es para las recepciones...
Y colgó.
No sé si los locos cuando están a punto de volverse locos
se preguntan por la inminente pérdida de su razón, pero yo,
que ahora me encontraba en esa postura de ni cuerdo ni loco, empecé
a preguntarme por la mía. Y mientras metía el smoking en
la caja de cartón y en tanto que deslizaba el cepillo de dientes
en el bolsillo interior del saco, consideraba estos actos como los de un
loco. Tanto, que lancé una sonora carcajada y salí a la calle.
A las doce menos cinco minutos estaba frente al hospital. Por todas las
calles adyacentes desembocaban hombres, mujeres, ancianos y niños,
llevando cada cual una caja bajo el brazo. Aunque me sentí más
que deprimido no se podía negar que todo aquello presentaba un golpe
de vista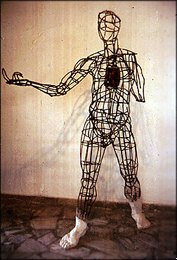 magnífico. Pensé en un hormiguero, y esta sobada imagen de
la vida hu-mana como diligentes hormigas nunca tuvo mejor explicación.
Hormiga yo también, me uní a las hormigas. A medida que avanzábamos
la música de una banda se hacía más ruidosa. Ya casi
en la entrada pude ver a un hombre como de sesenta años que acogía
a las «hormigas» con grandes sonrisas e inclinaciones de cabeza.
Supe después que era el Director. Ya estaba yo por corresponder
a sus saludos cuando de golpe pensé en José y en sus extrañas
palabras de aquel día en la sala de ortopedia. ¿Sería
por eso que se nos llamaba? Entonces, ¿es que íbamos a convivir
con los enfermos? De ser así, la ciudad entera se convertiría
en un vasto hospital, con el agravante de que los enfermos terminarían
por enfermar a los sanos, y quién sabe si todo no pararía
en epidemia, en peste, en mortandad.
magnífico. Pensé en un hormiguero, y esta sobada imagen de
la vida hu-mana como diligentes hormigas nunca tuvo mejor explicación.
Hormiga yo también, me uní a las hormigas. A medida que avanzábamos
la música de una banda se hacía más ruidosa. Ya casi
en la entrada pude ver a un hombre como de sesenta años que acogía
a las «hormigas» con grandes sonrisas e inclinaciones de cabeza.
Supe después que era el Director. Ya estaba yo por corresponder
a sus saludos cuando de golpe pensé en José y en sus extrañas
palabras de aquel día en la sala de ortopedia. ¿Sería
por eso que se nos llamaba? Entonces, ¿es que íbamos a convivir
con los enfermos? De ser así, la ciudad entera se convertiría
en un vasto hospital, con el agravante de que los enfermos terminarían
por enfermar a los sanos, y quién sabe si todo no pararía
en epidemia, en peste, en mortandad.
Contra todos mis cálculos, las cosas pasaron de muy distinto modo.
No bien íbamos entrando se nos llevaba, al azar, a los distintos
pabellones del hospital. Digo al azar pues no estando enfermos daba lo
mismo que ocupáramos este o aquel pabellón. Confieso que
cuando me vi asignado al pabellón de obstetricia no pude dejar,
por ese resto de primitivismo que llevamos con nosotros, de sentirme en
situación de inferioridad. Pero como estaba metido de lleno en la
locura y como mi virilidad no perdería nada (ni tampoco ganaría;
biológicamente imposible que yo dé a luz) terminé
por acostumbrarme. No ocurrió lo mismo con Alicia, una amiga mía,
que llevada al pabellón de los enfermos de la próstata, se
negó de plano a habitarlo, motivo por el cual el enfermero se vio
en la
necesidad
de amarrarla a la cama.
Se nos dio un pijama blanco y unas pantuflas. Pronto acudió la enfermera
de sala y nos tomó la temperatura. Pasados unos minutos hizo su
aparición el médico obstetra, seguido por una nube de ayudantes.
Como mi cama estaba al comienzo de la sala, fui el primer caso a atender.
Se inclinó sobre mí, deshizo los cordones del pijama, dejando
mi vientre al descubierto. Lo palpó, lo sopesó, anotó
algo en una hoja clínica. Después me dijo:
- Probablemente serán mellizos...
Y se alejó hacia la próxima cama. Entre tanto, el que parecía
su ayudante principal me alargó una hoja mimeografiada y me expresó
que la leyera con cuidado. Esto fue lo que hice, para enterarme, ya sin
asombro (no tendría sentido alguno asombrarse), de que estábamos
allí en calidad de enfermos, que no podíamos abandonar la
cama sin una orden expresa del jefe de sala, que las visitas estaban reguladas
de acuerdo con los siguientes días y el siguiente horario: martes
y jueves, de cuatro a
cinco
de la tarde; domingos, de siete a ocho de la noche, que la alimentación
estaría de acuerdo con la dolencia padecida, y, por último,
que cada final de mes se ofrecería una gran soirée en la
que tomaríamos parte tanto nosotros como los familiares y amigos
que nos visitasen.
Y fue eso de las visitas lo que me intrigó. Porque si a los sanos
se nos había impuesto la simulación de la enfermedad, ¿quiénes
acudirían a preguntar por nuestras fingidas dolencias, por nuestros
insomnios, por los quejidos, y a darnos esperanzas de un pronto restablecimiento?
En el momento de efectuar mi ingreso ya había oído que no
sólo en el Hospital Nacional pasaban estos hechos, que asimismo
en el resto de las casas de salud de nuestra ciudad se había adoptado
idéntica medida. Y si ello era cierto, entonces, ¿cómo
esperar la visita de un solo ser humano en perfecto estado de salud? Por
otra parte, y aspecto éste de suma importancia, ¿adónde
habían ido a parar los cientos y miles de enfermos que constituían
la población hospitalaria de nuestra inmensa ciudad? ¿Es
que todos habían fallecido repentinamente y para que el pueblo no
murmurase se nos obligaba a que los reemplazáramos para de este
modo conservar la ilusión de que ellos proseguían atendiendo
sus dolencias en las casas de salud? O contrariamente, ¿todos habían
sanado de golpe y esto podía despertar sospechas y hasta que la
gente se acostumbrara al milagro, se nos retenía como enfermos en
este y demás hospitales? ¿O acaso habían sido trasladados
a lugares recónditos del país por algún motivo que
escapaba a mi penetración y que de hecho no podía penetrar?
En estas y otras amargas consideraciones pasé la noche. A eso de
las cinco de la mañana acudió una enfermera y tras tomarme
la presión y la temperatura, me hizo saber que mi insomnio se debía
a los fuertes dolores del parto inminente.
Y fue al siguiente día, martes, que tuve las respuestas a mis preguntas
de la noche anterior. Una hora antes de dar comienzo las visitas, se personó
el propio director y yendo de cama en cama fue dando lo que él llamaba
«las instrucciones». Así me dijo: «A usted lo
visitará un canceroso, para más detalles un glioma en el
cerebro. Le queda poco. En ningún momento podrá hacer usted
alusión a dicha enfermedad. En cambio, le dará detalles de
la suya y le hará saber que el parto se presenta muy mal, que será
preciso practicar la cesárea y que muy probablemente perderá
la vida. Además, durante la visita no cesará usted de proferir
quejidos, de desgarrar su pijama, de vomitar y de mesarse los cabellos».
¡Cómo podré describirlo! A las cuatro en punto hizo
su aparición en nuestra sala un enjambre de enfermos, tantos como
camas había en la misma, es decir ochenta. Unos caminaban con muletas,
otros en silla de ruedas, los más se arrastraban por así
decirlo, todo acompañado de toses, de quejidos, de estertores, pero
al mismo tiempo reprimidos, como si tuviesen manifiesto empeño en
ocultar esos ruidos anunciadores de un fin inminente. Pero lo que más
me sobrecogió fue la vestimenta: se habían puesto, los hombres,
de «cuello y corbata», las mujeres con collares, aretes, pulseras...
Y tanto los unos como los otros se veían maquillados hasta el escándalo.
Se destacaban en cada cara, ajada por los destrozos de la enfermedad que
padecían, dos cachetes rojos, puestos sin duda para dar una impresión
de lozanía.
Pronto tuve el canceroso junto a mí. A duras penas si una enfermera
pudo sentarlo en la silla junto a la cama. Después de hipar durante
unos segundos, me dijo:
- Siento mucho que se encuentre en tan grave estado.
Casi estuve por protestar y decirle que él estaba a dos dedos de
la muerte, pero conservé mi serenidad, y moviendo la cabeza lancé
un suspiro y balbuceé:
- ¡Muy grave!
- A lo mejor se salva - me contestó -, nunca hay que perder las
esperanzas. Mire, no hace dos días yo estaba en este mismo hospital
y me habían desahuciado. Y ya ve: he recuperado la salud y como
se dice viviré un siglo.
Me sentí tan acongojado que rompí a llorar. Él me
tendió una mano y la retuvo entre las suyas. Así estuvimos
largo rato. Por fin quebré el silencio.
- ¿Y se siente realmente bien?
- Tanto, que pienso hacer un largo viaje. Nunca más volveré
a enfermarme - y a renglón seguido me dijo - : Mire, en caso de
que usted fallezca de resultas del parto, le prometo hacerme cargo de su
hijo. No vaya a creer, tengo mis ahorros.
Va para dos años que permanecemos en el hospital. Algunos de nosotros
enfermaron realmente, y, en consecuencia, han pasado a engrosar la falange
de los enfermos que nos visitan. Como queda dicho, todos los finales de
mes la dirección ofrece una gran soirée en la que toman parte
tanto sanos como enfermos aunque esta clasificación carece de todo
sentido, ya que a la altura en que estamos no puede decirse en rigor quién
es el sano o quién es el enfermo. En dichas soirées reina
la libertad más absoluta, y si voy a expresarme con la verdad en
la boca, diré que el libertinaje. Alcohol y drogas son servidos
por todo lo alto, lo cual es causa de orgía y hasta de violencias
inimaginables. Por otra parte, no puede negarse que, en conjunto, es un
espectáculo vistoso. Nosotros, enfundados en nuestros smokings y
las damas en sus trajes descotados contribuimos eficazmente al tono pomposo
de estas soirées. Al principio estaba ordenado que las parejas para
el baile se formarían de un sano y un enfermo, pero con el tiempo
esta regulación ha sido olvidada, en virtud de que el límite
entre salud y enfermedad ha sido borrado. He terminado por adaptarme a
mi nueva vida. En el momento en que escribo estas páginas mi tranquilidad
de espíritu es perfecta. Aunque si voy a ser del todo sincero, un
leve toque de melancolía imprime un sello sombrío a mis facciones.
Sin duda ello se debe al funesto episodio que tuvo lugar en la última
soirée. En uno de los vaivenes de la fiesta me encontré con
mi amiga Alicia, que esa noche aparecía más bella y mejor
vestida que en otras ocasiones. En el momento de encontrarnos devoraba,
con grandes signos de alegría y gula, un sándwich de pavo.
Apenas sin poder articular, a causa de lo llena que tenía la boca,
me dijo: «Carlos, qué es de tu vida. Chico, yo aquí,
encantada. Sana, sanísima. Como de todo, a mí no me duelen
ni los callos». Y mientras me lo decía rodaba muerta a mis
pies.
1965
|



 Pensé
en todos y en cada uno de mis numerosos amigos bromistas. En consecuencia
arrugué aquel papelucho y lo tiré. Volví a mis calificaciones.
Pasados unos minutos bajé la vista y eché una ojeada al cesto.
Pese a mi convicción de que ese telegrama sólo constituía
una broma, la imaginación del que la concibió se había
metido por así decir en mi cabeza, forzándome a pensar en
ella. Esto me irritaba pues me faltaban por calificar unos veinte exámenes
y disponía de muy poco tiempo. Aparté, pues, los ojos del
cesto decidido a terminar mi tarea. Fracaso absoluto: los números
se me embarullaban cada vez más, al extremo de verme sorprendido
calificando con cero una ecuación de segundo grado que estaba resuelta
correctamente.
Pensé
en todos y en cada uno de mis numerosos amigos bromistas. En consecuencia
arrugué aquel papelucho y lo tiré. Volví a mis calificaciones.
Pasados unos minutos bajé la vista y eché una ojeada al cesto.
Pese a mi convicción de que ese telegrama sólo constituía
una broma, la imaginación del que la concibió se había
metido por así decir en mi cabeza, forzándome a pensar en
ella. Esto me irritaba pues me faltaban por calificar unos veinte exámenes
y disponía de muy poco tiempo. Aparté, pues, los ojos del
cesto decidido a terminar mi tarea. Fracaso absoluto: los números
se me embarullaban cada vez más, al extremo de verme sorprendido
calificando con cero una ecuación de segundo grado que estaba resuelta
correctamente.
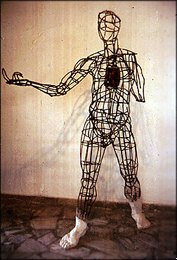 magnífico. Pensé en un hormiguero, y esta sobada imagen de
la vida hu-mana como diligentes hormigas nunca tuvo mejor explicación.
Hormiga yo también, me uní a las hormigas. A medida que avanzábamos
la música de una banda se hacía más ruidosa. Ya casi
en la entrada pude ver a un hombre como de sesenta años que acogía
a las «hormigas» con grandes sonrisas e inclinaciones de cabeza.
Supe después que era el Director. Ya estaba yo por corresponder
a sus saludos cuando de golpe pensé en José y en sus extrañas
palabras de aquel día en la sala de ortopedia. ¿Sería
por eso que se nos llamaba? Entonces, ¿es que íbamos a convivir
con los enfermos? De ser así, la ciudad entera se convertiría
en un vasto hospital, con el agravante de que los enfermos terminarían
por enfermar a los sanos, y quién sabe si todo no pararía
en epidemia, en peste, en mortandad.
magnífico. Pensé en un hormiguero, y esta sobada imagen de
la vida hu-mana como diligentes hormigas nunca tuvo mejor explicación.
Hormiga yo también, me uní a las hormigas. A medida que avanzábamos
la música de una banda se hacía más ruidosa. Ya casi
en la entrada pude ver a un hombre como de sesenta años que acogía
a las «hormigas» con grandes sonrisas e inclinaciones de cabeza.
Supe después que era el Director. Ya estaba yo por corresponder
a sus saludos cuando de golpe pensé en José y en sus extrañas
palabras de aquel día en la sala de ortopedia. ¿Sería
por eso que se nos llamaba? Entonces, ¿es que íbamos a convivir
con los enfermos? De ser así, la ciudad entera se convertiría
en un vasto hospital, con el agravante de que los enfermos terminarían
por enfermar a los sanos, y quién sabe si todo no pararía
en epidemia, en peste, en mortandad.