Recientemente Ediciones Universal publicó el libro de cuentos
Sin perro y sin Penélope, de la 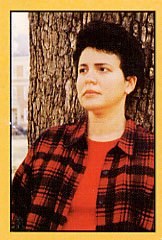 narradora
y poeta Rita Martin, quien ejerce también la crítica y la
investigación literarias. Licenciada en Filología por la
Universidad de La Habana, Rita trabaja actualmente en su tesis doctoral
en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y ha publicado
los poemarios: El cuerpo de su ausencia (Letras Cubanas,
1991) y Estación en el mar (Ediciones Extramuros, 1992).
Como editora -- junto a Ana Rosa Núñez y Lesbia Varona --
publicó la Edición Homenaje a Eugenio Florit. Sobre
su obra como narradora, ha dicho Salvador Redonet: "Desde un nuevo prisma
son destruidos los tabúes, la ignorancia, las imposiciones, las
viejas e hipócritas convenciones, las máscaras desde las
voces capitales de los relatos: la homosexualidad, y en general, la amplitud
de miras hacia toda relación sexual o asuntos relacionados con esta
esfera." narradora
y poeta Rita Martin, quien ejerce también la crítica y la
investigación literarias. Licenciada en Filología por la
Universidad de La Habana, Rita trabaja actualmente en su tesis doctoral
en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y ha publicado
los poemarios: El cuerpo de su ausencia (Letras Cubanas,
1991) y Estación en el mar (Ediciones Extramuros, 1992).
Como editora -- junto a Ana Rosa Núñez y Lesbia Varona --
publicó la Edición Homenaje a Eugenio Florit. Sobre
su obra como narradora, ha dicho Salvador Redonet: "Desde un nuevo prisma
son destruidos los tabúes, la ignorancia, las imposiciones, las
viejas e hipócritas convenciones, las máscaras desde las
voces capitales de los relatos: la homosexualidad, y en general, la amplitud
de miras hacia toda relación sexual o asuntos relacionados con esta
esfera."
La Habana Elegante agradece a Rita Martin el privilegio de publicar
dos relatos inéditos suyos -- Sed y La imagen restaurada
-- así como La idiota en primavera, de su libro Sin perro
y sin Penélope.
Sed
Había dejado caer todo el peso del cuerpo sobre la mesa de gruesos
tablones, aterida. Con los dedos palpó el bolsillo del pantalón
hasta encontrar el último cigarrillo deformado, como picadura dispuesta
para alimentar una pipa en lugar de ser aspirada a través del blanco
papel, hecha casi cenizas entre sus dedos. Se llevó la mitad del
cigarro que aún quedaba intacto a la boca. Lo saboreó. Luego
buscó con cierta y reconcentrada emoción los fósforos
que reaparecieron húmedos de lluvia. La palabra se le hizo
extraña, sobre todo porque ahora todo estaba seco. Hacía
ya un año y medio que no se veía caer agua en el poblado
y las restricciones del preciado líquido abundaban, pero sus fósforos
estaban húmedos, aun más, totalmente mojados y no exactamente
del sudor de la mano. En principio, la mano había estado húmeda,
pero la escasez había llegado al punto de convocar una asamblea
en la que, a uno, todos los ciudadanos votaron por la incorporación
de un filtro automático que extrajera el agua del cuerpo lentamente,
ubicado, claro está, en el mismo centro de la palma de la mano derecha.
El propósito era claro: los habitantes de la ciudad se auto-proveerían
meticulosamente, midiendo con rigor la proporción de líquido
que iba quedando en sus cuerpos. El consenso fue general. Una algarabía
inundó el escenario victorioso de tan sagaz hallazgo. Todos vitoreaban,
se daban las manos, al tiempo que las iban entregando, convencidos, al
señor rígido del municipio, el cual apretaba la mano y, con
giro preciso, insertaba el dispositivo en la vena. No era raro ver a mujeres
y hombres levantando una mano gigante de casi diez dedos. Para contrarrestar
el efecto visual se vendieron todo tipo de para-abanicos y para-guantes
de todas las medidas que la municipalidad regocijada seleccionaba combinando
la ropa del día, el cumpleaños de la abuela o el entierro
del vecino.
Al principio, los cuerpos eran casi como el mar, repletos de sustancias
líquidas y viscosas. Los colores se alternaban entre el rojo y el
rosado que denota la buena salud. No fue hasta que pasaron unos tres meses que la gente comenzó a percatarse del achicamiento
de los músculos, el súbito cambio de color de rosa a amarillo
sin pasar por el naranja y, claro, sobrevino un mirar más profundamente
las alturas de las que no caía ni un copo de nieve. Unos meses mes
y el chico del vecino comenzó a notar que tras el achicamiento muscular
la piel se le transformaba en un pellejo rugoso entre morado y verde del
que cortado no salía ni una gota de sudor o sangre. Los ojos casi
huecos recordaban las pasas que se echan en los pudines, lo cual daba a
todos mucha nostalgia (Un buen pudín a esta hora! ¡Qué
maravilla!) Quedaban ya muy pocas esperanzas en esta vida retro alimenticia
y, los más arriesgados, salían en busca de fortuna como en
el antaño aquellos buscadores de oro (a fin de cuentas, ¿no
estaban en las Américas?) Las bocas, resecas, ansiaban fuentes y
soñaban con los lejanísimos tiempos en que la lluvia se dejaba
ver, mojándolas, invitándolos a estar casi desnudos a media
cuadra y saltar y gritar. Un espectáculo realmente grosero si nos
detenemos a pensar en él, esa antigua costumbre de desnudos y que
había sido prohibida por la provincia. La sequía se
había apoderando de todo. Poseía ya el todo. Sin embargo,
un reportero muy objetivo señalaba el beneficio que este suceso
había traído en la eliminación de ranas y serpientes
que otrora molestaban a altas horas de la noche en el vecindario. Los insectos,
además, en lugar de estacionarse habían desaparecido como
por arte de magia. Y por arte de magia había sido el viaje de aquella
a otras regiones innombradas. Algunos dicen que delirio. Lo cierto es que
traía las manos repletas del líquido de oro inmortal y lenta,
muy lentamente comenzó a absorberlo de su mano, aliviando la resequedad
de su boca, eliminando los fuertes olores y el excremento pegado a su cuerpo.
Un olor fino y claro, como a madera antigua, llegó a su nariz. Fue
entonces que cayó en la mesa, brusca y pesadamente, tropezando con
otros que ya no se quejaban de la cuota de racionamiento. Claro que estos
últimos ya no respiraban. La sed es así. Suele ser insaciable.
unos tres meses que la gente comenzó a percatarse del achicamiento
de los músculos, el súbito cambio de color de rosa a amarillo
sin pasar por el naranja y, claro, sobrevino un mirar más profundamente
las alturas de las que no caía ni un copo de nieve. Unos meses mes
y el chico del vecino comenzó a notar que tras el achicamiento muscular
la piel se le transformaba en un pellejo rugoso entre morado y verde del
que cortado no salía ni una gota de sudor o sangre. Los ojos casi
huecos recordaban las pasas que se echan en los pudines, lo cual daba a
todos mucha nostalgia (Un buen pudín a esta hora! ¡Qué
maravilla!) Quedaban ya muy pocas esperanzas en esta vida retro alimenticia
y, los más arriesgados, salían en busca de fortuna como en
el antaño aquellos buscadores de oro (a fin de cuentas, ¿no
estaban en las Américas?) Las bocas, resecas, ansiaban fuentes y
soñaban con los lejanísimos tiempos en que la lluvia se dejaba
ver, mojándolas, invitándolos a estar casi desnudos a media
cuadra y saltar y gritar. Un espectáculo realmente grosero si nos
detenemos a pensar en él, esa antigua costumbre de desnudos y que
había sido prohibida por la provincia. La sequía se
había apoderando de todo. Poseía ya el todo. Sin embargo,
un reportero muy objetivo señalaba el beneficio que este suceso
había traído en la eliminación de ranas y serpientes
que otrora molestaban a altas horas de la noche en el vecindario. Los insectos,
además, en lugar de estacionarse habían desaparecido como
por arte de magia. Y por arte de magia había sido el viaje de aquella
a otras regiones innombradas. Algunos dicen que delirio. Lo cierto es que
traía las manos repletas del líquido de oro inmortal y lenta,
muy lentamente comenzó a absorberlo de su mano, aliviando la resequedad
de su boca, eliminando los fuertes olores y el excremento pegado a su cuerpo.
Un olor fino y claro, como a madera antigua, llegó a su nariz. Fue
entonces que cayó en la mesa, brusca y pesadamente, tropezando con
otros que ya no se quejaban de la cuota de racionamiento. Claro que estos
últimos ya no respiraban. La sed es así. Suele ser insaciable.
La
imagen restaurada
Para
Virgilio Piñera, in memoriam
El hombre se había situado en el medio de la pequeña sala
del apartamento. Verlo era como recordar una pesadilla constante, no porque
Miss Dollway lo supiera muerto sino por sus frecuentes huidas -exilios--
disparates cometidos contra su único hijo con el pretexto de salvarle
y otros detalles más del frío gabinete de dentista transformado
por su imaginación voraz en la magnificente oficina de un carnicero.
Hacía ya varios meses que el hombre se encontraba en la misma posición.
No se había sentado, ni tan siquiera se había dormido sobre
sus pies. Todo esto, claro, reclamaba la lógica de Miss Dollway
quien ansiaba despertar un día y no verle. No verle nunca más.
Pero el padre de René permanecía, como una sombra, pidiendo
su retrato. Lo peor era que en realidad no podía verle. Cómo  trazar
entonces unas cuantas líneas detalladas, para poder devolverle el
boceto y acabar con todo esto cuanto antes. Pensó entonces que bien
podría ofrecerle la imagen de San Sebastián asaeteado, tan
cara a René. Con tal idea bajó las escaleras a ver
si, al menos, difuminando la imagen del rostro contra la luz y manteniendo
el cuerpo, podría devolverle al hombre uno de sus amados dobletes.
Pero el pueblo era de sobria religión y aunque algunas iglesias
ya habían sido asentadas para el servicio de alegres y sensuales
feligreses, no había, empero, llegado las extensas muestras de hermosos
santos que otrora hicieran suspirar a jóvenes de ambos sexos y variadas
edades. Sólo dos imágenes, sin color, la de Cristo y su madre,
María, eran dadas para el rezo. A pesar de los intentos de los padres
por traer otras sacramentales reliquias, el control había sido eficaz
y se lograba al nivel de guerras subterráneas por hombrecillos grises
y regordetes que invertían diariamente grandes sumas de dinero en
la bolsa, obteniendo, casi siempre, el doble y hasta el triple de lo invertido.
Ellos y no otros eran los que se apoderaban de las imágenes coloridas,
falsificándolas al inscribir en ellas las marcas sexuadas que más
que inspirar al rezo inspiraban al sexo. De imposible hallazgo en las iglesias,
las imágenes podían ser adquiridas -y hasta alquiladas- en
tiendas destinadas a su consumo y mezcladas, claro está, con otros
objetos de placer sexual. En uno de sus recorridos por la ciudad, Miss
Dollway logró al fin un tierno San Sebastián violado, cuyo
rostro había sido alterado demasiadas veces. Lo compró, no
obstante, y hasta se dio por satisfecha al haber logrado negociar una rebaja.
Al menos con la imagen del cuerpo -ya que no con la cara- podría
dar inicio a su fotografía y dar fin al asunto del padre de René,
el eterno gozador de la carne. Durante varias semanas Miss Dollway
se afanó en lograr un efecto alado. En otras, intentó trazos
apolíneos. No dejó de pensar en ciertas líneas que
podrían conducirla a una recreación barroca del cuerpo de
San Sebastián ya que, a fin de cuentas, ¿no había
sido este estilo el mejor que expresaba el continente que habitaba? Sus
dedos pasaron una y otra vez por el cuerpo limpio, sin manchas. Fue entonces
que tuvo una revelación. Sólo a través del sufrimiento
podría darle al santo su verdadera carne terrenal y celestial. Las
flechas las descubrió una a una, detrás de una gruesa pintura
blanca que las ocultaba. Por cada flecha limpiada, el rostro de San Sebastián
adquiría otra fisonomía, iba cerrando lentamente la boca,
poniendo en su lugar las mandíbulas y, finalmente, proyectando la
imagen del que sufre y vive a un mismo tiempo. El cuerpo, otrora límpido
y desnudo, casi incoloro e inodoro, comenzaba también a tonificarse
y mostrar algunas de sus heridas que lo hacían ver más humano
y femenino. Terminada la obra, se dirigió a la sala para darle,
triunfal, al padre de René, su propia versión del hijo, copia
y reproducción de sí misma. El padre estaba allí,
mirándola. Tomó a René en sus manos por un momento
y le pidió a Miss Dollway, que colgara en un cuadro la restauración
de la pintura. Después de este corto y preciso diálogo, el
hombre volvió a huir, como siempre. Sólo quedaban el cuadro
colgado en una pared de la sala y las largas sesiones de trabajo sin ninguna
retribución monetaria. Cansada se durmió y esperó
a la mañana siguiente para hacer algunas compras en el supermercado.
Manejaba su viejo y desvencijado coche cuando detuvo su mirada en un sufriente
y alegre joven, melena al aire, retrato vívido de su San Sebastián,
a quien seguían otros jóvenes casi copia del primero, pero
nunca idénticos. En el mercado, otra copia de su San Sebastián
fue quien la atendió. Al anochecer, la inundación de
San Sebastianes fue absoluta. Las gentes del pueblo no sabían explicar
cómo habían llegado tantos extranjeros, al tiempo que reportaban
niños y adolescentes desaparecidos por todas las emisoras radiales
y televisivas. Fue necesario traer expresamente una representación
religiosa de un país vecino encargada de restablecer la paz mundial
y la del oscuro pueblo. El mayor representante alzó la mano
en gesto autoritario y pronunció las salomónicas palabras:
“Mis fieles, dad albergue a sus hijos que merodean en sus calles. ¿Por
qué os sorprendéis tanto de cuánto han crecido dentro
de la sangre y el cuerpo de nuestro señor, Jesucristo?” trazar
entonces unas cuantas líneas detalladas, para poder devolverle el
boceto y acabar con todo esto cuanto antes. Pensó entonces que bien
podría ofrecerle la imagen de San Sebastián asaeteado, tan
cara a René. Con tal idea bajó las escaleras a ver
si, al menos, difuminando la imagen del rostro contra la luz y manteniendo
el cuerpo, podría devolverle al hombre uno de sus amados dobletes.
Pero el pueblo era de sobria religión y aunque algunas iglesias
ya habían sido asentadas para el servicio de alegres y sensuales
feligreses, no había, empero, llegado las extensas muestras de hermosos
santos que otrora hicieran suspirar a jóvenes de ambos sexos y variadas
edades. Sólo dos imágenes, sin color, la de Cristo y su madre,
María, eran dadas para el rezo. A pesar de los intentos de los padres
por traer otras sacramentales reliquias, el control había sido eficaz
y se lograba al nivel de guerras subterráneas por hombrecillos grises
y regordetes que invertían diariamente grandes sumas de dinero en
la bolsa, obteniendo, casi siempre, el doble y hasta el triple de lo invertido.
Ellos y no otros eran los que se apoderaban de las imágenes coloridas,
falsificándolas al inscribir en ellas las marcas sexuadas que más
que inspirar al rezo inspiraban al sexo. De imposible hallazgo en las iglesias,
las imágenes podían ser adquiridas -y hasta alquiladas- en
tiendas destinadas a su consumo y mezcladas, claro está, con otros
objetos de placer sexual. En uno de sus recorridos por la ciudad, Miss
Dollway logró al fin un tierno San Sebastián violado, cuyo
rostro había sido alterado demasiadas veces. Lo compró, no
obstante, y hasta se dio por satisfecha al haber logrado negociar una rebaja.
Al menos con la imagen del cuerpo -ya que no con la cara- podría
dar inicio a su fotografía y dar fin al asunto del padre de René,
el eterno gozador de la carne. Durante varias semanas Miss Dollway
se afanó en lograr un efecto alado. En otras, intentó trazos
apolíneos. No dejó de pensar en ciertas líneas que
podrían conducirla a una recreación barroca del cuerpo de
San Sebastián ya que, a fin de cuentas, ¿no había
sido este estilo el mejor que expresaba el continente que habitaba? Sus
dedos pasaron una y otra vez por el cuerpo limpio, sin manchas. Fue entonces
que tuvo una revelación. Sólo a través del sufrimiento
podría darle al santo su verdadera carne terrenal y celestial. Las
flechas las descubrió una a una, detrás de una gruesa pintura
blanca que las ocultaba. Por cada flecha limpiada, el rostro de San Sebastián
adquiría otra fisonomía, iba cerrando lentamente la boca,
poniendo en su lugar las mandíbulas y, finalmente, proyectando la
imagen del que sufre y vive a un mismo tiempo. El cuerpo, otrora límpido
y desnudo, casi incoloro e inodoro, comenzaba también a tonificarse
y mostrar algunas de sus heridas que lo hacían ver más humano
y femenino. Terminada la obra, se dirigió a la sala para darle,
triunfal, al padre de René, su propia versión del hijo, copia
y reproducción de sí misma. El padre estaba allí,
mirándola. Tomó a René en sus manos por un momento
y le pidió a Miss Dollway, que colgara en un cuadro la restauración
de la pintura. Después de este corto y preciso diálogo, el
hombre volvió a huir, como siempre. Sólo quedaban el cuadro
colgado en una pared de la sala y las largas sesiones de trabajo sin ninguna
retribución monetaria. Cansada se durmió y esperó
a la mañana siguiente para hacer algunas compras en el supermercado.
Manejaba su viejo y desvencijado coche cuando detuvo su mirada en un sufriente
y alegre joven, melena al aire, retrato vívido de su San Sebastián,
a quien seguían otros jóvenes casi copia del primero, pero
nunca idénticos. En el mercado, otra copia de su San Sebastián
fue quien la atendió. Al anochecer, la inundación de
San Sebastianes fue absoluta. Las gentes del pueblo no sabían explicar
cómo habían llegado tantos extranjeros, al tiempo que reportaban
niños y adolescentes desaparecidos por todas las emisoras radiales
y televisivas. Fue necesario traer expresamente una representación
religiosa de un país vecino encargada de restablecer la paz mundial
y la del oscuro pueblo. El mayor representante alzó la mano
en gesto autoritario y pronunció las salomónicas palabras:
“Mis fieles, dad albergue a sus hijos que merodean en sus calles. ¿Por
qué os sorprendéis tanto de cuánto han crecido dentro
de la sangre y el cuerpo de nuestro señor, Jesucristo?”
La
idiota en primavera
La
primavera ha llegado - dice la idiota del pueblo que todas las noches ahoga
entre sus manos a sus propios hijos. Monstruos de mi creación, agrega.
He de continuar el desnudo más largo de la historia - dice mientras
se alisa el pelo. - Hace falta un verdadero Dios - dijo, preparándose
ante el espejo. - Pregúntale a ella - dice al carnicero que pica
la carne en trozos precisos. Ella es ahora él y él no existe sino en ella - en tanto se retoca la pintura de los
labios. ¿No le ha picado a usted una abeja muerta? Tengo el cuerpo
lleno - dice y se rasca. Las ballenas se suicidan en masa. Los hombres
también. Unos no llegan a nacer. Otros mueren de su amor o de su
odio. Amar es aún más monstruoso que cometer un homicidio.
Para amar hay que creer. Maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿No
le parece? ¿Quién mató a Cristo? ¿No le asestaba
el golpe definitivo al César su propio hijo, Bruto? Las entrañas
cortan sus propias entrañas. ¿No le parece? Esto es a lo
que algunos, aún hoy, no se acostumbran y por lo cual cometen una
sarta de estupideces. Mientras mato a mis hijos, el placer es enorme. Muere
todo a través de mis manos y, nuevamente, soy Dios. Inefable es
sentirse Dios sobre la tierra. Inefable saber que lo eres. Yo era Dios
y creé al hombre y a la mujer. Me creé a mí misma
y creé el lugar que debía habitar, arrasado para siempre,
por la gracia de otro monstruo divino. Era mi hermana, mi amante, mi propia
sustancia. Dos carnicero, dos trozos de carne - dice -, pártelos
así, en cuatro, en seis, en ocho, en más. Esta noche celebramos
con carne asada y papas. La perfecta sobredosis que precipita el fin y
nos pone fuera del mundo, para siempre. - Carnicero, más, que sean
más despojos a la hora del banquete.
él no existe sino en ella - en tanto se retoca la pintura de los
labios. ¿No le ha picado a usted una abeja muerta? Tengo el cuerpo
lleno - dice y se rasca. Las ballenas se suicidan en masa. Los hombres
también. Unos no llegan a nacer. Otros mueren de su amor o de su
odio. Amar es aún más monstruoso que cometer un homicidio.
Para amar hay que creer. Maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿No
le parece? ¿Quién mató a Cristo? ¿No le asestaba
el golpe definitivo al César su propio hijo, Bruto? Las entrañas
cortan sus propias entrañas. ¿No le parece? Esto es a lo
que algunos, aún hoy, no se acostumbran y por lo cual cometen una
sarta de estupideces. Mientras mato a mis hijos, el placer es enorme. Muere
todo a través de mis manos y, nuevamente, soy Dios. Inefable es
sentirse Dios sobre la tierra. Inefable saber que lo eres. Yo era Dios
y creé al hombre y a la mujer. Me creé a mí misma
y creé el lugar que debía habitar, arrasado para siempre,
por la gracia de otro monstruo divino. Era mi hermana, mi amante, mi propia
sustancia. Dos carnicero, dos trozos de carne - dice -, pártelos
así, en cuatro, en seis, en ocho, en más. Esta noche celebramos
con carne asada y papas. La perfecta sobredosis que precipita el fin y
nos pone fuera del mundo, para siempre. - Carnicero, más, que sean
más despojos a la hora del banquete. |



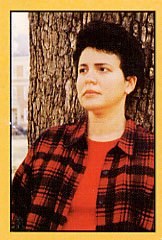 narradora
y poeta Rita Martin, quien ejerce también la crítica y la
investigación literarias. Licenciada en Filología por la
Universidad de La Habana, Rita trabaja actualmente en su tesis doctoral
en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y ha publicado
los poemarios: El cuerpo de su ausencia (Letras Cubanas,
1991) y Estación en el mar (Ediciones Extramuros, 1992).
Como editora -- junto a Ana Rosa Núñez y Lesbia Varona --
publicó la Edición Homenaje a Eugenio Florit. Sobre
su obra como narradora, ha dicho Salvador Redonet: "Desde un nuevo prisma
son destruidos los tabúes, la ignorancia, las imposiciones, las
viejas e hipócritas convenciones, las máscaras desde las
voces capitales de los relatos: la homosexualidad, y en general, la amplitud
de miras hacia toda relación sexual o asuntos relacionados con esta
esfera."
narradora
y poeta Rita Martin, quien ejerce también la crítica y la
investigación literarias. Licenciada en Filología por la
Universidad de La Habana, Rita trabaja actualmente en su tesis doctoral
en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y ha publicado
los poemarios: El cuerpo de su ausencia (Letras Cubanas,
1991) y Estación en el mar (Ediciones Extramuros, 1992).
Como editora -- junto a Ana Rosa Núñez y Lesbia Varona --
publicó la Edición Homenaje a Eugenio Florit. Sobre
su obra como narradora, ha dicho Salvador Redonet: "Desde un nuevo prisma
son destruidos los tabúes, la ignorancia, las imposiciones, las
viejas e hipócritas convenciones, las máscaras desde las
voces capitales de los relatos: la homosexualidad, y en general, la amplitud
de miras hacia toda relación sexual o asuntos relacionados con esta
esfera."
 unos tres meses que la gente comenzó a percatarse del achicamiento
de los músculos, el súbito cambio de color de rosa a amarillo
sin pasar por el naranja y, claro, sobrevino un mirar más profundamente
las alturas de las que no caía ni un copo de nieve. Unos meses mes
y el chico del vecino comenzó a notar que tras el achicamiento muscular
la piel se le transformaba en un pellejo rugoso entre morado y verde del
que cortado no salía ni una gota de sudor o sangre. Los ojos casi
huecos recordaban las pasas que se echan en los pudines, lo cual daba a
todos mucha nostalgia (Un buen pudín a esta hora! ¡Qué
maravilla!) Quedaban ya muy pocas esperanzas en esta vida retro alimenticia
y, los más arriesgados, salían en busca de fortuna como en
el antaño aquellos buscadores de oro (a fin de cuentas, ¿no
estaban en las Américas?) Las bocas, resecas, ansiaban fuentes y
soñaban con los lejanísimos tiempos en que la lluvia se dejaba
ver, mojándolas, invitándolos a estar casi desnudos a media
cuadra y saltar y gritar. Un espectáculo realmente grosero si nos
detenemos a pensar en él, esa antigua costumbre de desnudos y que
había sido prohibida por la provincia. La sequía se
había apoderando de todo. Poseía ya el todo. Sin embargo,
un reportero muy objetivo señalaba el beneficio que este suceso
había traído en la eliminación de ranas y serpientes
que otrora molestaban a altas horas de la noche en el vecindario. Los insectos,
además, en lugar de estacionarse habían desaparecido como
por arte de magia. Y por arte de magia había sido el viaje de aquella
a otras regiones innombradas. Algunos dicen que delirio. Lo cierto es que
traía las manos repletas del líquido de oro inmortal y lenta,
muy lentamente comenzó a absorberlo de su mano, aliviando la resequedad
de su boca, eliminando los fuertes olores y el excremento pegado a su cuerpo.
Un olor fino y claro, como a madera antigua, llegó a su nariz. Fue
entonces que cayó en la mesa, brusca y pesadamente, tropezando con
otros que ya no se quejaban de la cuota de racionamiento. Claro que estos
últimos ya no respiraban. La sed es así. Suele ser insaciable.
unos tres meses que la gente comenzó a percatarse del achicamiento
de los músculos, el súbito cambio de color de rosa a amarillo
sin pasar por el naranja y, claro, sobrevino un mirar más profundamente
las alturas de las que no caía ni un copo de nieve. Unos meses mes
y el chico del vecino comenzó a notar que tras el achicamiento muscular
la piel se le transformaba en un pellejo rugoso entre morado y verde del
que cortado no salía ni una gota de sudor o sangre. Los ojos casi
huecos recordaban las pasas que se echan en los pudines, lo cual daba a
todos mucha nostalgia (Un buen pudín a esta hora! ¡Qué
maravilla!) Quedaban ya muy pocas esperanzas en esta vida retro alimenticia
y, los más arriesgados, salían en busca de fortuna como en
el antaño aquellos buscadores de oro (a fin de cuentas, ¿no
estaban en las Américas?) Las bocas, resecas, ansiaban fuentes y
soñaban con los lejanísimos tiempos en que la lluvia se dejaba
ver, mojándolas, invitándolos a estar casi desnudos a media
cuadra y saltar y gritar. Un espectáculo realmente grosero si nos
detenemos a pensar en él, esa antigua costumbre de desnudos y que
había sido prohibida por la provincia. La sequía se
había apoderando de todo. Poseía ya el todo. Sin embargo,
un reportero muy objetivo señalaba el beneficio que este suceso
había traído en la eliminación de ranas y serpientes
que otrora molestaban a altas horas de la noche en el vecindario. Los insectos,
además, en lugar de estacionarse habían desaparecido como
por arte de magia. Y por arte de magia había sido el viaje de aquella
a otras regiones innombradas. Algunos dicen que delirio. Lo cierto es que
traía las manos repletas del líquido de oro inmortal y lenta,
muy lentamente comenzó a absorberlo de su mano, aliviando la resequedad
de su boca, eliminando los fuertes olores y el excremento pegado a su cuerpo.
Un olor fino y claro, como a madera antigua, llegó a su nariz. Fue
entonces que cayó en la mesa, brusca y pesadamente, tropezando con
otros que ya no se quejaban de la cuota de racionamiento. Claro que estos
últimos ya no respiraban. La sed es así. Suele ser insaciable.
 trazar
entonces unas cuantas líneas detalladas, para poder devolverle el
boceto y acabar con todo esto cuanto antes. Pensó entonces que bien
podría ofrecerle la imagen de San Sebastián asaeteado, tan
cara a René. Con tal idea bajó las escaleras a ver
si, al menos, difuminando la imagen del rostro contra la luz y manteniendo
el cuerpo, podría devolverle al hombre uno de sus amados dobletes.
Pero el pueblo era de sobria religión y aunque algunas iglesias
ya habían sido asentadas para el servicio de alegres y sensuales
feligreses, no había, empero, llegado las extensas muestras de hermosos
santos que otrora hicieran suspirar a jóvenes de ambos sexos y variadas
edades. Sólo dos imágenes, sin color, la de Cristo y su madre,
María, eran dadas para el rezo. A pesar de los intentos de los padres
por traer otras sacramentales reliquias, el control había sido eficaz
y se lograba al nivel de guerras subterráneas por hombrecillos grises
y regordetes que invertían diariamente grandes sumas de dinero en
la bolsa, obteniendo, casi siempre, el doble y hasta el triple de lo invertido.
Ellos y no otros eran los que se apoderaban de las imágenes coloridas,
falsificándolas al inscribir en ellas las marcas sexuadas que más
que inspirar al rezo inspiraban al sexo. De imposible hallazgo en las iglesias,
las imágenes podían ser adquiridas -y hasta alquiladas- en
tiendas destinadas a su consumo y mezcladas, claro está, con otros
objetos de placer sexual. En uno de sus recorridos por la ciudad, Miss
Dollway logró al fin un tierno San Sebastián violado, cuyo
rostro había sido alterado demasiadas veces. Lo compró, no
obstante, y hasta se dio por satisfecha al haber logrado negociar una rebaja.
Al menos con la imagen del cuerpo -ya que no con la cara- podría
dar inicio a su fotografía y dar fin al asunto del padre de René,
el eterno gozador de la carne. Durante varias semanas Miss Dollway
se afanó en lograr un efecto alado. En otras, intentó trazos
apolíneos. No dejó de pensar en ciertas líneas que
podrían conducirla a una recreación barroca del cuerpo de
San Sebastián ya que, a fin de cuentas, ¿no había
sido este estilo el mejor que expresaba el continente que habitaba? Sus
dedos pasaron una y otra vez por el cuerpo limpio, sin manchas. Fue entonces
que tuvo una revelación. Sólo a través del sufrimiento
podría darle al santo su verdadera carne terrenal y celestial. Las
flechas las descubrió una a una, detrás de una gruesa pintura
blanca que las ocultaba. Por cada flecha limpiada, el rostro de San Sebastián
adquiría otra fisonomía, iba cerrando lentamente la boca,
poniendo en su lugar las mandíbulas y, finalmente, proyectando la
imagen del que sufre y vive a un mismo tiempo. El cuerpo, otrora límpido
y desnudo, casi incoloro e inodoro, comenzaba también a tonificarse
y mostrar algunas de sus heridas que lo hacían ver más humano
y femenino. Terminada la obra, se dirigió a la sala para darle,
triunfal, al padre de René, su propia versión del hijo, copia
y reproducción de sí misma. El padre estaba allí,
mirándola. Tomó a René en sus manos por un momento
y le pidió a Miss Dollway, que colgara en un cuadro la restauración
de la pintura. Después de este corto y preciso diálogo, el
hombre volvió a huir, como siempre. Sólo quedaban el cuadro
colgado en una pared de la sala y las largas sesiones de trabajo sin ninguna
retribución monetaria. Cansada se durmió y esperó
a la mañana siguiente para hacer algunas compras en el supermercado.
Manejaba su viejo y desvencijado coche cuando detuvo su mirada en un sufriente
y alegre joven, melena al aire, retrato vívido de su San Sebastián,
a quien seguían otros jóvenes casi copia del primero, pero
nunca idénticos. En el mercado, otra copia de su San Sebastián
fue quien la atendió. Al anochecer, la inundación de
San Sebastianes fue absoluta. Las gentes del pueblo no sabían explicar
cómo habían llegado tantos extranjeros, al tiempo que reportaban
niños y adolescentes desaparecidos por todas las emisoras radiales
y televisivas. Fue necesario traer expresamente una representación
religiosa de un país vecino encargada de restablecer la paz mundial
y la del oscuro pueblo. El mayor representante alzó la mano
en gesto autoritario y pronunció las salomónicas palabras:
“Mis fieles, dad albergue a sus hijos que merodean en sus calles. ¿Por
qué os sorprendéis tanto de cuánto han crecido dentro
de la sangre y el cuerpo de nuestro señor, Jesucristo?”
trazar
entonces unas cuantas líneas detalladas, para poder devolverle el
boceto y acabar con todo esto cuanto antes. Pensó entonces que bien
podría ofrecerle la imagen de San Sebastián asaeteado, tan
cara a René. Con tal idea bajó las escaleras a ver
si, al menos, difuminando la imagen del rostro contra la luz y manteniendo
el cuerpo, podría devolverle al hombre uno de sus amados dobletes.
Pero el pueblo era de sobria religión y aunque algunas iglesias
ya habían sido asentadas para el servicio de alegres y sensuales
feligreses, no había, empero, llegado las extensas muestras de hermosos
santos que otrora hicieran suspirar a jóvenes de ambos sexos y variadas
edades. Sólo dos imágenes, sin color, la de Cristo y su madre,
María, eran dadas para el rezo. A pesar de los intentos de los padres
por traer otras sacramentales reliquias, el control había sido eficaz
y se lograba al nivel de guerras subterráneas por hombrecillos grises
y regordetes que invertían diariamente grandes sumas de dinero en
la bolsa, obteniendo, casi siempre, el doble y hasta el triple de lo invertido.
Ellos y no otros eran los que se apoderaban de las imágenes coloridas,
falsificándolas al inscribir en ellas las marcas sexuadas que más
que inspirar al rezo inspiraban al sexo. De imposible hallazgo en las iglesias,
las imágenes podían ser adquiridas -y hasta alquiladas- en
tiendas destinadas a su consumo y mezcladas, claro está, con otros
objetos de placer sexual. En uno de sus recorridos por la ciudad, Miss
Dollway logró al fin un tierno San Sebastián violado, cuyo
rostro había sido alterado demasiadas veces. Lo compró, no
obstante, y hasta se dio por satisfecha al haber logrado negociar una rebaja.
Al menos con la imagen del cuerpo -ya que no con la cara- podría
dar inicio a su fotografía y dar fin al asunto del padre de René,
el eterno gozador de la carne. Durante varias semanas Miss Dollway
se afanó en lograr un efecto alado. En otras, intentó trazos
apolíneos. No dejó de pensar en ciertas líneas que
podrían conducirla a una recreación barroca del cuerpo de
San Sebastián ya que, a fin de cuentas, ¿no había
sido este estilo el mejor que expresaba el continente que habitaba? Sus
dedos pasaron una y otra vez por el cuerpo limpio, sin manchas. Fue entonces
que tuvo una revelación. Sólo a través del sufrimiento
podría darle al santo su verdadera carne terrenal y celestial. Las
flechas las descubrió una a una, detrás de una gruesa pintura
blanca que las ocultaba. Por cada flecha limpiada, el rostro de San Sebastián
adquiría otra fisonomía, iba cerrando lentamente la boca,
poniendo en su lugar las mandíbulas y, finalmente, proyectando la
imagen del que sufre y vive a un mismo tiempo. El cuerpo, otrora límpido
y desnudo, casi incoloro e inodoro, comenzaba también a tonificarse
y mostrar algunas de sus heridas que lo hacían ver más humano
y femenino. Terminada la obra, se dirigió a la sala para darle,
triunfal, al padre de René, su propia versión del hijo, copia
y reproducción de sí misma. El padre estaba allí,
mirándola. Tomó a René en sus manos por un momento
y le pidió a Miss Dollway, que colgara en un cuadro la restauración
de la pintura. Después de este corto y preciso diálogo, el
hombre volvió a huir, como siempre. Sólo quedaban el cuadro
colgado en una pared de la sala y las largas sesiones de trabajo sin ninguna
retribución monetaria. Cansada se durmió y esperó
a la mañana siguiente para hacer algunas compras en el supermercado.
Manejaba su viejo y desvencijado coche cuando detuvo su mirada en un sufriente
y alegre joven, melena al aire, retrato vívido de su San Sebastián,
a quien seguían otros jóvenes casi copia del primero, pero
nunca idénticos. En el mercado, otra copia de su San Sebastián
fue quien la atendió. Al anochecer, la inundación de
San Sebastianes fue absoluta. Las gentes del pueblo no sabían explicar
cómo habían llegado tantos extranjeros, al tiempo que reportaban
niños y adolescentes desaparecidos por todas las emisoras radiales
y televisivas. Fue necesario traer expresamente una representación
religiosa de un país vecino encargada de restablecer la paz mundial
y la del oscuro pueblo. El mayor representante alzó la mano
en gesto autoritario y pronunció las salomónicas palabras:
“Mis fieles, dad albergue a sus hijos que merodean en sus calles. ¿Por
qué os sorprendéis tanto de cuánto han crecido dentro
de la sangre y el cuerpo de nuestro señor, Jesucristo?”
 él no existe sino en ella - en tanto se retoca la pintura de los
labios. ¿No le ha picado a usted una abeja muerta? Tengo el cuerpo
lleno - dice y se rasca. Las ballenas se suicidan en masa. Los hombres
también. Unos no llegan a nacer. Otros mueren de su amor o de su
odio. Amar es aún más monstruoso que cometer un homicidio.
Para amar hay que creer. Maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿No
le parece? ¿Quién mató a Cristo? ¿No le asestaba
el golpe definitivo al César su propio hijo, Bruto? Las entrañas
cortan sus propias entrañas. ¿No le parece? Esto es a lo
que algunos, aún hoy, no se acostumbran y por lo cual cometen una
sarta de estupideces. Mientras mato a mis hijos, el placer es enorme. Muere
todo a través de mis manos y, nuevamente, soy Dios. Inefable es
sentirse Dios sobre la tierra. Inefable saber que lo eres. Yo era Dios
y creé al hombre y a la mujer. Me creé a mí misma
y creé el lugar que debía habitar, arrasado para siempre,
por la gracia de otro monstruo divino. Era mi hermana, mi amante, mi propia
sustancia. Dos carnicero, dos trozos de carne - dice -, pártelos
así, en cuatro, en seis, en ocho, en más. Esta noche celebramos
con carne asada y papas. La perfecta sobredosis que precipita el fin y
nos pone fuera del mundo, para siempre. - Carnicero, más, que sean
más despojos a la hora del banquete.
él no existe sino en ella - en tanto se retoca la pintura de los
labios. ¿No le ha picado a usted una abeja muerta? Tengo el cuerpo
lleno - dice y se rasca. Las ballenas se suicidan en masa. Los hombres
también. Unos no llegan a nacer. Otros mueren de su amor o de su
odio. Amar es aún más monstruoso que cometer un homicidio.
Para amar hay que creer. Maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿No
le parece? ¿Quién mató a Cristo? ¿No le asestaba
el golpe definitivo al César su propio hijo, Bruto? Las entrañas
cortan sus propias entrañas. ¿No le parece? Esto es a lo
que algunos, aún hoy, no se acostumbran y por lo cual cometen una
sarta de estupideces. Mientras mato a mis hijos, el placer es enorme. Muere
todo a través de mis manos y, nuevamente, soy Dios. Inefable es
sentirse Dios sobre la tierra. Inefable saber que lo eres. Yo era Dios
y creé al hombre y a la mujer. Me creé a mí misma
y creé el lugar que debía habitar, arrasado para siempre,
por la gracia de otro monstruo divino. Era mi hermana, mi amante, mi propia
sustancia. Dos carnicero, dos trozos de carne - dice -, pártelos
así, en cuatro, en seis, en ocho, en más. Esta noche celebramos
con carne asada y papas. La perfecta sobredosis que precipita el fin y
nos pone fuera del mundo, para siempre. - Carnicero, más, que sean
más despojos a la hora del banquete.