Dos
textos breves de Italo Calvino*
Dígalo
con nudos
En Nueva Caledonia los mensajes de paz y de guerra consistían en
una rudimentaria cuerda de 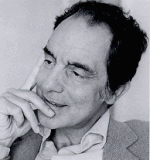 corteza
de hacían (Ficus bengalensis) anudada de distintos modos.
Un pedazo de cuerda con un nudo marinero en un extremo era una propuesta
de alianza militar; el destinatario, si aceptaba la alianza, no tenía
más que hacer un nudo similar en el otro extremo y devolver el mensaje
al remitente; así quedaba concertado un pacto indisoluble. En cambio,
un nudo en torno a una pequeña antorcha - apagada, pero con huellas
de quemado - es una declaración de guerra; quiere decir: «Vendremos
a incendiar vuestras / cabañas.» El mensaje que ofrece la
paz a los vencidos / es más complicado; se trata de convencerlos
de que vuelvan a la aldea destruida para reconstruirla (los conquistadores
se guardan de establecerse en una aldea que pertenece a otros y a los espíritus
de sus muertos; por eso el nudo del mensaje sujetará trocitos de
caña, arbustos y hojas corteza
de hacían (Ficus bengalensis) anudada de distintos modos.
Un pedazo de cuerda con un nudo marinero en un extremo era una propuesta
de alianza militar; el destinatario, si aceptaba la alianza, no tenía
más que hacer un nudo similar en el otro extremo y devolver el mensaje
al remitente; así quedaba concertado un pacto indisoluble. En cambio,
un nudo en torno a una pequeña antorcha - apagada, pero con huellas
de quemado - es una declaración de guerra; quiere decir: «Vendremos
a incendiar vuestras / cabañas.» El mensaje que ofrece la
paz a los vencidos / es más complicado; se trata de convencerlos
de que vuelvan a la aldea destruida para reconstruirla (los conquistadores
se guardan de establecerse en una aldea que pertenece a otros y a los espíritus
de sus muertos; por eso el nudo del mensaje sujetará trocitos de
caña, arbustos y hojas que sirven para la construcción de las cabañas).
que sirven para la construcción de las cabañas).
Estas fibras anudadas se exhiben en una insólita exposición
de la Fundación de Artes Gráficas y Plásticas de la
rue Berryer: Nudos y Ataduras, que nos invita a reflexionar
en el lenguaje de los nudos como en una forma primordial de escritura.
Los nudos traen a la memoria las cuerdecillas de los maoríes (estamos
siempre en las islas del Pacífico de las cuales habla Victor Segalen
en su novela Los inmemoriales: los narradores o aedos polinesios
recitaban sus poemas de memoria, ayudándose con cuerdecillas trenzadas
cuyos nudos se desgranaban entre los dedos siguiendo las episodios de la
narración). La correspondencia que habían establecido entre
la sucesión de nombres y gestas de héroes y antepasados y
los nudos de distintas formas y tamaños, dispuestos a intervalos
diferentes, no está clara, pero lo cierto es que el haz de cuerdecillas
era para la memoria oral un instrumento indispensable, un modo de fijar
el texto antes de cualquier idea de escritura. «Esa trenza - escribe
Segalen - se llamaba Origen-del-Verbo porque parecía hacer nacer
las palabras.» El advenimiento de la escritura, es decir, el solo
hecho de saber que los hombres blancos confían su memoria a signos
negros sobre hojas blancas, pone en crisis los procedimientos de la memoria
oral: los aedos olvidan sus poemas, las cuerdecillas enmudecen entre sus
manos. La tradición oral - escribe Giorgio Agamben comentando a
Segalen - mantiene el contacto con el origen mítico de la palabra,
es decir, con eso que la escritura ha perdido y que continuamente persigue;
la literatura es la tentativa incesante de recuperar esos orígenes
olvidados.
En la exposición de la tue Berryer hay también un quipo de
los antiguos incas del Perú; y una banda de hilos de algodón
de diversos colores, que empleaban los altos funcionarios del imperio para
la contabilidad del Estado, los censos de la población, la evaluación
de los productos agrícolas: en una palabra, el computer de
aquella sociedad basada en la exactitud de los cálculos y de las
reparticiones.
Hay un objeto japonés hecho de láminas de madera anudadas
en un complicado dibujo casi  barroco
que simboliza el dios de la montaña, quien durante el invierno se
refugia en las cimas para descender a la llanura en primavera como dios
del arroz y velar por las plantas jóvenes. En la tradición
del shintoísmo nipón hay dioses llamados «anudadores»
porque atan el cielo a la tierra, el espíritu a la materia, la vida
al cuerpo. En los templos, una cuerda de paja anudada indica el espacio
purificado, cerrado al mundo profano, donde los dioses pueden detenerse.
En los rituales budistas más sofisticados, el poder del nudo subsiste
aun sin su soporte material: basta que el sacerdote mueva los dedos como
si hiciera un nudo para que el espacio de la ceremonia se cierre a las
influencias nocivas. barroco
que simboliza el dios de la montaña, quien durante el invierno se
refugia en las cimas para descender a la llanura en primavera como dios
del arroz y velar por las plantas jóvenes. En la tradición
del shintoísmo nipón hay dioses llamados «anudadores»
porque atan el cielo a la tierra, el espíritu a la materia, la vida
al cuerpo. En los templos, una cuerda de paja anudada indica el espacio
purificado, cerrado al mundo profano, donde los dioses pueden detenerse.
En los rituales budistas más sofisticados, el poder del nudo subsiste
aun sin su soporte material: basta que el sacerdote mueva los dedos como
si hiciera un nudo para que el espacio de la ceremonia se cierre a las
influencias nocivas.
Los objetos etnográficos expuestos, prestados por el Museo de Artes
de Africa y Oceanía, colecciones privadas, más los del Museo
de Artes y Tradiciones Populares, no son muchos. En realidad la exposición
está dedicada sobre todo a las obras de artistas contemporáneos
en las cuales ataduras, nudos y ovillos de los materiales más diversos se inspiran
en la fuerza primitiva de los objetos estudiados por los antropólogos,
pero también en las sugestiones inventivas de los innumerables usos
prácticos del nudo en la vida cotidiana.
ataduras, nudos y ovillos de los materiales más diversos se inspiran
en la fuerza primitiva de los objetos estudiados por los antropólogos,
pero también en las sugestiones inventivas de los innumerables usos
prácticos del nudo en la vida cotidiana.
Sin querer invadir el campo de los críticos de arte, señalaré
un bellísimo assemblage de Etienne Martín (cuerdas,
correas, arneses de caballo, esteras); una barrera de palos, cuerdas, tiendas
enrolladas de Titus Carmel; una empalizada sujeta por cordeles de cáñamo
de Jackie Windsot; un cantero de guijarros con restos de cuerdas carbonizadas
de Christian Jaccard; muchos objetos de brujería coloreados de Jean
Clareboudt y arcos con lazos de Louis Chacallis; ligaduras de tubos de
plomo de Claude Faivre; raíces hechas de cables de amarre de Daniéle
Perrone; otros ejemplos de materiales nudiformes naturales (una raíz,
un esqueleto de pájaro de Louis Pons, fibras vegetales enmarañadas
de Marinette Cucco).
Una vitrina de exposición, la de los «libros prisioneros»,
me ha producido una particular emoción  «profesional»,
como una pesadilla de condenación: volúmenes atados, amordazados,
encadenados, ahorcados de todas las maneras posibles, un libro envuelto
en cordel de cáñamo y laqueado de rojo langosta (Barton Lidiced
Benès) o, visión más liviana, un libro de páginas
de gasa como telas de araña bardadas (Milvia Maglione). «profesional»,
como una pesadilla de condenación: volúmenes atados, amordazados,
encadenados, ahorcados de todas las maneras posibles, un libro envuelto
en cordel de cáñamo y laqueado de rojo langosta (Barton Lidiced
Benès) o, visión más liviana, un libro de páginas
de gasa como telas de araña bardadas (Milvia Maglione).
En el catálogo de la exposición, organizada por Gilberto
Lascault, se presenta también un ensayo-relato de un matemático, Pierre Rosenstiehl. Porque los nudos,
como configuraciones lineales de tres dimensiones, son el objeto de una
teoría matemática. Entre los problemas que plantean están
los del «nudo borromeo» (tres anillas enlazadas de las cuales
sólo la tercera sujeta las otras dos). El «nudo borromeo»
ha sido muy importante también para Jacques Lacan: véase,
en el Seminario XX, el capítulo «Anillas de
cuerda».
ensayo-relato de un matemático, Pierre Rosenstiehl. Porque los nudos,
como configuraciones lineales de tres dimensiones, son el objeto de una
teoría matemática. Entre los problemas que plantean están
los del «nudo borromeo» (tres anillas enlazadas de las cuales
sólo la tercera sujeta las otras dos). El «nudo borromeo»
ha sido muy importante también para Jacques Lacan: véase,
en el Seminario XX, el capítulo «Anillas de
cuerda».
Nunca me atrevería a tratar de definir con mis palabras la relación
del nudo borromeo con el inconsciente según Lacan; pero me aventuraré
a formular la idea geométrico-espacial que de él he conseguido
hacerme: el espacio tridimensional tiene en realidad seis dimensiones porque
todo cambia según que una dimensión pase por encima o por
debajo de la otra, o a izquierda o a derecha  de
la otra, como en un nudo. de
la otra, como en un nudo.
Esto se debe a que en los nudos la intersección de dos curvas no
es nunca un punto abstracto, sino aquel en el cual se desliza o gira o
se enlaza la punta de una soga, cuerda, cable, hilo, cordel o cordón,
por encima, por debajo o en torno a sí mismo o a otro elemento similar,
como resultado de los gestos bien precisos de un gran número de
oficios, del marinero al cirujano, del remendón al acróbata,
del alpinista a la costurera, del pescador al embalador, del carnicero
al cestero, del fabricante de alfombras al afinador de pianos, del acampador
al que hace asientos de paja, del leñador a la encajera, del encuadernador
de libros al fabricante de raquetas, del verdugo al ensartador de collares...
El arte de hacer nudos, culminación de la abstracción mental
y de la manualidad a un tiempo, podría ser considerado la característica
humana por excelencia, tanto como el lenguaje o más aún...
(1983)
En
memoria de Roland Barthes
Uno de los primeros detalles que se supieron del choque producido el 25
de febrero en el cruce de la rue des Ecoles y la rue Saint-Jacques, fue
que Roland Barthes había quedado desfigurado, al punto de que nadie,
a dos pasos del College de France, le había reconocido y la ambulancia
que lo recogió lo condujo al hospital de la Salpetriere como un
herido sin nombre (no llevaba documentos encima), y así fue como permaneció horas en una sala común sin
ser identificado.
así fue como permaneció horas en una sala común sin
ser identificado.
En su libro que yo había leído pocas semanas antes (La
chambre claire, Note sur la photographie,
ed. Cahiers du Cinéma-Gallimard-Seuil) me habían conmovido
sobre todo las bellísimas páginas sobre la experiencia de
ser fotografiado, sobre la desazón de ver el propio rostro convertido
en objeto, sobre la relación entre la imagen y el yo; y en la aprensión
por su suerte, entre las primeras ideas que me asaltaron asomaba el recuerdo
de aquella lectura reciente, el vínculo frágil y angustioso
con la propia imagen que se rompía de golpe como se rompe una fotografía.
El 28 de febrero, en el ataúd, en cambio, su cara no estaba desfigurada:
era él como tantas veces lo había visto en aquellas calles
del Quartier, con el cigarrillo colgado de un ángulo de la boca,
a la manera de quien ha sido joven antes de la guerra (la historicidad
de la imagen, uno de los tantos temas de la Chambre claire,
se extiende a la imagen que cada uno de nosotros tiene de sí en
la vida) pero estaba allí fija para siempre, y las mismas páginas
del capítulo 5 del libro que releí poco
después,
hablaban ahora de eso, sólo de eso, de cómo la fijeza de
la imagen es la muerte, y de ahí la resistencia interna a dejarse
fotografiar, e incluso la resignación. «Se diría que,
aterrado, el fotógrafo debe luchar enormemente para que la Fotografía
no sea la Muerte. Pero yo, ahora objeto, dejo de luchar.» Una actitud
que parecía reflejarse en lo que se supo de él durante el
mes que
pasó
en la Salpetriere sin poder hablar.
En seguida se vio que el peligro mortal estaba en las fracturas no del
cráneo, sino de las costillas. Y entonces la angustia de los amigos
se encontraba de pronto con otra cita: la de la costilla que le habían
cortado en su juventud para practicarle el neumotórax y conservaba
en una cajita, hasta que se decidió a tirarla a la basura, en Barthes
par lui même.
Estas vueltas de la memoria no son un azar: toda su obra, ahora lo veo,
consiste en forzar la impersonalidad del mecanismo lingüístico
y cognitivo para que refleje la fisicidad del sujeto viviente y mortal.
La discusión crítica - ya iniciada - se entablará
entre los que sostienen la superioridad de un Barthes o del otro: el que
subordinaba todo al rigor y el que consideraba el placer como único
criterio seguro (placer de la inteligencia e inteligencia del placer).
La verdad es que esos dos Barthes son sólo uno, y en la simultánea
presencia constante y diversamente dosificada de los dos aspectos reside
el secreto de la fascinación que su mente ejerció sobre muchos
de nosotros.
Aquella mañana gris daba yo vueltas por las calles desoladas detrás
del hospital buscando el «anfiteatro» de donde sabía
que en forma privadísima el cuerpo de Barthes partiría para
el cementerio de provincia donde estaba la tumba de la madre. Y encontré
a Greimas que había llegado también temprano, y que me contó
cómo lo había conocido en 1948 en Alejandría de Egipto
y le había dado a leer Saussure y le había hecho describir
el Michelet. Para Greimas, inflexible maestro de rigor metodológico,
no había duda: el verdadero Barthes era el de los análisis
semiológicos realizados con disciplina y precisión como el
Système de la Mode, pero el verdadero punto en que
disentía con las necrologías de los diarios era en las tentativas
de definir en categorías profesionales como filósofo o escritor
a un hombre que huía de todas las clasificaciones porque todo lo
que había hecho en su vida lo había hecho por amor.
El día anterior François Wahl, al comunicarme por teléfono
la hora y el lugar de aquella ceremonia casi secreta, me había hablado
del «cercle amoureux» de jóvenes y de muchachas que
se había formado en torno a la muerte de Barthes, un círculo
celoso y posesivo de un dolor que no toleraba otra manifestación
que no fuera el silencio. El grupo abatido al que me añadí
estaba formado en gran parte por jóvenes (pocos entre ellos los
personajes famosos; reconocí el cráneo calvo de Foucault).
El letrero del pabellón no llevaba la denominación universitaria
de «anfiteatro», sino la de «Sala de reconocimiento»
y comprendí que debía de ser la morgue. Desde detrás
de las cortinas blancas que rodeaban la sala salía de vez en cuando
un ataúd llevado en hombros por los empleados de pompas fíínebres
hasta el furgón, seguido de una familia de gente modesta, pobres
mujeres pequeñas y viejas, cada familia idéntica a la del
furgón precedente, como ilustración pleonástica del
poder uniformador de la muerte. Para nosotros que estábamos allí
por Barthes, esperando en el patio inmóviles y mudos, como siguiendo
la consigna implícita de reducir al mínimo los signos del
ceremonial funerario, todo lo que se presentaba en aquel patio agigantaba
su función de signo: sentía en cada detalle de aquel pobre
cuadro pasarse la acuidad de mirada que se había ejercitado descubriendo
espirales reveladoras en las fotografías de la Chambre claire.
Así este libro suyo, ahora que lo releo, me parece todo proyectado
hacia aquel viaje, aquel patio, aquella mañana gris. Porque la meditación
de Barthes había arrancado de un reconocimiento entre las fotografías
de la madre muerta poco antes (como se cuenta extensamente en la segunda
parte del libro): un seguimiento imposible de la presencia de la madre,
renovada al final en una foto de ella niña, una lejana imagen «perdida
que no se le parece, la fotografía de una niña a quien no
conocí» y que no
se
reproduce en el libro porque nosotros no podríamos comprender jamás
el valor que había adquirido para él.
¿Libro sobre la muerte, entonces, como el anterior (los Fragments
d'un discours amoureux) lo había sido sobre el amor? Sí,
pero libro sobre el amor también, como lo prueba el pasaje sobre
la dificultad de evitar el «peso» de la propia imagen, el «significado»
que se ha de dar a la propia cara: 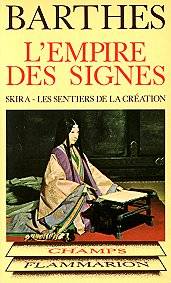 «No
es la indiferencia lo que quita peso a la imagen - nada como una foto «objetiva»
de tipo «Photomaton» puede hacer de ti un individuo carcelario
y vigilado por la policía -, sino el amor, el amor extremo.» «No
es la indiferencia lo que quita peso a la imagen - nada como una foto «objetiva»
de tipo «Photomaton» puede hacer de ti un individuo carcelario
y vigilado por la policía -, sino el amor, el amor extremo.»
No era la primera vez que Barthes hablaba de ser fotografiado: en el libro
sobre el Japón (L’empire des signes),
uno de los menos famosos pero más ricos de anotaciones finísimas,
está el descubrimiento extraordinario que hizo, observando las propias
fotografías publicadas en diarios japoneses, de su aire indefinidamente
nipón, lo cual se explica por la manera de retocar las fotografías
que es habitual en aquel país, y que da redondez y negrura a la
pupila. Este discurso sobre la intencionalidad que se superpone a nuestra
imagen - historicidad, pertenencia a una cultura, como decía antes,
pero sobre todo intencionalidad de un sujeto que no somos nosotros y que
usa nuestra imagen como instrumento -, vuelve en la Chambre claire
en un pasaje sobre el poder de los truquages subtils de la reproducción:
una foto suya en la cual había creído reconocer el dolor
por un luto reciente, la encuentra en la cubierta de un libro satírico
contra él, convertida en una cara desinteriorizada y siniestra.
La lectura del libro y la muerte del autor ocurrieron demasiado encima
la una de la otra para que yo consiga separarlas. Pero tengo que lograrlo
para poder dar una idea de lo que el libro es: la aproximación progresiva
a una definición de ese tipo particular de conocimiento que abre
la fotografía, «objeto antropológicamente nuevo».
Las reproducciones contenidas en el libro fueron elegidas en función
de este razonamiento que llamaremos «fenomenológico»:
Barthes distingue en el interés que una foto suscita en nosotros
un nivel que es el del studium o participación cultural en
la información o en la emoción que la imagen transmite, y
el del punctum, o sea el elemento sorprendente, involuntario, conmovedor,
que ciertas imágenes comunican. Ciertas imágenes o mejor
ciertos detalles de imágenes: la lectura que Barthes hace de las
obras de fotógrafos famosos o anónimos es siempre inesperada:
a menudo son pormenores físicos (manos, uñas), o vestimentarios
aquellos cuya singularidad pone de relieve.
Contra las teorizaciones recientes de la fotografía como convención
cultural, artificio, no-realidad, Barthes da la preferencia al fundamento
«químico» de la operación: el ser traza rayos
luminosos que emanan de algo que está presente, que está
ahí. (Y esta es la diferencia fundamental entre la fotografía
y el lenguaje, que puede hablar de lo que no está.) Algo en la foto
que miramos estuvo y ya no está: esto es lo que Barthes llama el
tiempo écrasé de la fotografía.
Libro típico de Barthes, con sus momentos más especulativos
en los que parece que a fuerza de multiplicar las mallas de su red terminológica
no consigue desenmarañarse, y las imprevistas iluminaciones, relámpagos
de evidencia que llegan como regalos sorprendentes y definitivos, La Chambre
claire contiene desde las primeras páginas una declaración
sobre su método y su programa de siempre, cuando renunciando a definir
un «universal fotográfico», decide tomar en consideración
sólo las fotos «de las cuales estaba seguro que existían
para mí».
En esta discusión, en definitiva convencional entre la subjetividad
y la ciencia, llegaba a esta idea extraña: ¿por qué
no podría haber, de cierta manera, una nueva ciencia para cada objeto?
(Una Mathesis singularis (y ya no universalis)?
Esta ciencia de la unicidad de cada objeto que Roland Barthes ha bordeado
continuamente con los instrumentos de la generalización científica
y al mismo tiempo con la sensibilidad poética dirigida a la definición
de lo singular y de lo irrepetible (esta gnoseología estética
o eudemonismo del entender), es la gran cosa que nos ha - no digo enseñado,
porque no se puede ni enseñar ni aprender - demostrado que es posible,
o al menos que es posible buscarla.
(1980)
*
tomados de Colección de arena (Madrid: Editorial
Alianza, 1990) |



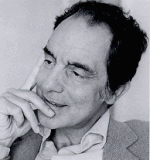 corteza
de hacían (Ficus bengalensis) anudada de distintos modos.
Un pedazo de cuerda con un nudo marinero en un extremo era una propuesta
de alianza militar; el destinatario, si aceptaba la alianza, no tenía
más que hacer un nudo similar en el otro extremo y devolver el mensaje
al remitente; así quedaba concertado un pacto indisoluble. En cambio,
un nudo en torno a una pequeña antorcha - apagada, pero con huellas
de quemado - es una declaración de guerra; quiere decir: «Vendremos
a incendiar vuestras / cabañas.» El mensaje que ofrece la
paz a los vencidos / es más complicado; se trata de convencerlos
de que vuelvan a la aldea destruida para reconstruirla (los conquistadores
se guardan de establecerse en una aldea que pertenece a otros y a los espíritus
de sus muertos; por eso el nudo del mensaje sujetará trocitos de
caña, arbustos y hojas
corteza
de hacían (Ficus bengalensis) anudada de distintos modos.
Un pedazo de cuerda con un nudo marinero en un extremo era una propuesta
de alianza militar; el destinatario, si aceptaba la alianza, no tenía
más que hacer un nudo similar en el otro extremo y devolver el mensaje
al remitente; así quedaba concertado un pacto indisoluble. En cambio,
un nudo en torno a una pequeña antorcha - apagada, pero con huellas
de quemado - es una declaración de guerra; quiere decir: «Vendremos
a incendiar vuestras / cabañas.» El mensaje que ofrece la
paz a los vencidos / es más complicado; se trata de convencerlos
de que vuelvan a la aldea destruida para reconstruirla (los conquistadores
se guardan de establecerse en una aldea que pertenece a otros y a los espíritus
de sus muertos; por eso el nudo del mensaje sujetará trocitos de
caña, arbustos y hojas que sirven para la construcción de las cabañas).
que sirven para la construcción de las cabañas).
 barroco
que simboliza el dios de la montaña, quien durante el invierno se
refugia en las cimas para descender a la llanura en primavera como dios
del arroz y velar por las plantas jóvenes. En la tradición
del shintoísmo nipón hay dioses llamados «anudadores»
porque atan el cielo a la tierra, el espíritu a la materia, la vida
al cuerpo. En los templos, una cuerda de paja anudada indica el espacio
purificado, cerrado al mundo profano, donde los dioses pueden detenerse.
En los rituales budistas más sofisticados, el poder del nudo subsiste
aun sin su soporte material: basta que el sacerdote mueva los dedos como
si hiciera un nudo para que el espacio de la ceremonia se cierre a las
influencias nocivas.
barroco
que simboliza el dios de la montaña, quien durante el invierno se
refugia en las cimas para descender a la llanura en primavera como dios
del arroz y velar por las plantas jóvenes. En la tradición
del shintoísmo nipón hay dioses llamados «anudadores»
porque atan el cielo a la tierra, el espíritu a la materia, la vida
al cuerpo. En los templos, una cuerda de paja anudada indica el espacio
purificado, cerrado al mundo profano, donde los dioses pueden detenerse.
En los rituales budistas más sofisticados, el poder del nudo subsiste
aun sin su soporte material: basta que el sacerdote mueva los dedos como
si hiciera un nudo para que el espacio de la ceremonia se cierre a las
influencias nocivas.
 ataduras, nudos y ovillos de los materiales más diversos se inspiran
en la fuerza primitiva de los objetos estudiados por los antropólogos,
pero también en las sugestiones inventivas de los innumerables usos
prácticos del nudo en la vida cotidiana.
ataduras, nudos y ovillos de los materiales más diversos se inspiran
en la fuerza primitiva de los objetos estudiados por los antropólogos,
pero también en las sugestiones inventivas de los innumerables usos
prácticos del nudo en la vida cotidiana.
 «profesional»,
como una pesadilla de condenación: volúmenes atados, amordazados,
encadenados, ahorcados de todas las maneras posibles, un libro envuelto
en cordel de cáñamo y laqueado de rojo langosta (Barton Lidiced
Benès) o, visión más liviana, un libro de páginas
de gasa como telas de araña bardadas (Milvia Maglione).
«profesional»,
como una pesadilla de condenación: volúmenes atados, amordazados,
encadenados, ahorcados de todas las maneras posibles, un libro envuelto
en cordel de cáñamo y laqueado de rojo langosta (Barton Lidiced
Benès) o, visión más liviana, un libro de páginas
de gasa como telas de araña bardadas (Milvia Maglione).
 ensayo-relato de un matemático, Pierre Rosenstiehl. Porque los nudos,
como configuraciones lineales de tres dimensiones, son el objeto de una
teoría matemática. Entre los problemas que plantean están
los del «nudo borromeo» (tres anillas enlazadas de las cuales
sólo la tercera sujeta las otras dos). El «nudo borromeo»
ha sido muy importante también para Jacques Lacan: véase,
en el Seminario XX, el capítulo «Anillas de
cuerda».
ensayo-relato de un matemático, Pierre Rosenstiehl. Porque los nudos,
como configuraciones lineales de tres dimensiones, son el objeto de una
teoría matemática. Entre los problemas que plantean están
los del «nudo borromeo» (tres anillas enlazadas de las cuales
sólo la tercera sujeta las otras dos). El «nudo borromeo»
ha sido muy importante también para Jacques Lacan: véase,
en el Seminario XX, el capítulo «Anillas de
cuerda».
 de
la otra, como en un nudo.
de
la otra, como en un nudo.
 así fue como permaneció horas en una sala común sin
ser identificado.
así fue como permaneció horas en una sala común sin
ser identificado.
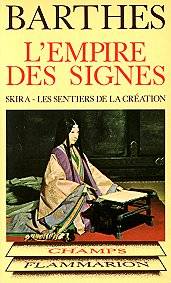 «No
es la indiferencia lo que quita peso a la imagen - nada como una foto «objetiva»
de tipo «Photomaton» puede hacer de ti un individuo carcelario
y vigilado por la policía -, sino el amor, el amor extremo.»
«No
es la indiferencia lo que quita peso a la imagen - nada como una foto «objetiva»
de tipo «Photomaton» puede hacer de ti un individuo carcelario
y vigilado por la policía -, sino el amor, el amor extremo.»