| Psicología
de las multitudes
Israel
Castellanos
Introducción
de Pedro L Marques de Armas
Introducción
La incorporación en 1914 del joven criminólogo Israel Castellanos
González al cuerpo de redactores de Vida Nueva, una de las
revistas sociosanitarias más autorizadas de la época, marcó
un  momento
importante en el relato médico de la primera República. momento
importante en el relato médico de la primera República.
Si bien la antropología criminal había tenido un notable
desarrollo en las décadas finales del siglo XIX, y en lo que iba
del XX, ahora experimenta condiciones no sólo nuevas sino además
propicias para su desenvolmiento, las cuales desbordan el mero plano institucional.
En un orden propiamente discursivo se pasa de un enfoque epidemiológico,
avalado por el éxito contra la fiebre amarilla y otras enfermedades
contagiosas, a otro centrado en los problemas que se derivaban de la inmigración,
la criminalidad y la raza.
Como profetizara Juan Guiteras Gener en 1900 (1), se trata del pasaje
del agente biológico -el mosquito- a la cuestión social,
sólo que en los límites de una epísteme sociobiológica
-o biologizante- llamada a alimentar el nacionalismo étnico y el
racismo de Estado.
No es que los presupuestos de higiene pública hayan cedido, ni que
no se hubieran articulado
-con
anterioridad- medidas discriminatorias; sino, más bien, que el optimismo
suscitado por la merma de la mortalidad durante los primeros años de la República
sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más
radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto
al otro.
de la mortalidad durante los primeros años de la República
sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más
radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto
al otro.
Desmoronada la tesis climática, el país deviene habitable
para el hombre blanco y se modela, así, una mentalidad migratoria
(y de control biopoblacional) fascista. Ortiz, apelando a una metáfora
semejante, dirá añós más tarde: “Hagamos con
nuestros criminales lo que hicimos contra los mosquistos: eliminarlos”
(2).
Fundada en 1909 al término de la segunda intervención norteamericana,
Vida
Nueva nunca vio con buenos ojos la estrategia de los liberales, en
principio favorable -léase populistamente- a los sectores afrocubanos
y pobres, pero que terminó complicándose con la guerra racial
de 1912, con un cómputo de 3000 negros asesinados (3).
Castellanos se inserta en Vida Nueva, pues, en un contexto signado
por el fantasma, todavía reciente, de la revuelta; el alza de los
relatos públicos sobre brujos que asesinan niños blancos;
la crisis del populismo de José Miguel Gómez; y, por último,
en pleno boom económico provocado por la Primera Guerra Mundial,
con el consiguiente arribo, ahora en gran escala, de braceros antillanos.
Se asistía entonces, entre las élites científicas
-y los cambios en la revista son ejemplo de ello -, al empalme entre las
viejas teorías de extracción sociodarwinistas y los postulados
más novedosos de la eugenesia, que radicalizan el evolucionismo.
Ello explica la defensa que Castellanos hace - siguiendo ideas de Garófalo
- de la “selección artificial” (pena de muerte) y, a la par, de
los proyectos de esterilización y del control sobre matrimonios
patológicos, todo en nombre del mejoramiento de la especie (4).
Impulsa, por otra parte, la doctrina de Lombroso cuando ésta se
encuentra en su ocaso, al tiempo que se adscribe a las tesis de Davenport
y Morgan y a los últimos descubrimientos en materia de investigación
policial (5).
Aparecen así, en aquellos años, sus informes en torno al
carnaval, el baile negrero, la jerga, los tatuajes y la marcha política,
serie de artículos etnográficos en los cuales la africanización
de la sociedad se presenta como rasgo dominante (6). El hampa cubana
conformaba, para él, la “genuina representación de una tribu
bárbara que muestra los caracteres del negrerío africano”
(7).
Al contrario de Lombroso, que apenas distingue entre estigmas degenerativos
y atávicos, el  investigador
cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos
de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa
- estos términos, trazando así una rígida demarcación
entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se
muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -
por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención
(8). investigador
cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos
de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa
- estos términos, trazando así una rígida demarcación
entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se
muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -
por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención
(8).
Si bien Castellanos tuvo en cuenta, al explicar la génesis de la
criminalidad, factores sociales apenas considerados en Italia, habría
que advertir que los mismos eran evaluados en tanto indicadores secundarios,
algo que resulta evidente - también - en la obra incial de Fernando
Ortiz. A pesar de ello, las diferencias entre ambos autores siempre fueron
notables, como lo demuestra - sin que nos salgamos del positivismo - la
fe de Ortiz en la educación de las masas, sostenida por Ferri, y
el valor atribuido a la evolución social del crimen, según
ideas de Nicéforo.
Castellanos lleva a Mazorra, ya a finales de los años veinte, y
mientras el gobierno de Machado apoya la reforma que tiene lugar en el
asilo de locos, las técnicas dactilográficas. Colabora entonces con el “departamento de moralización” - buró de propaganda
del régimen - y entrega el informe científico más
autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,
y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza
- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia
y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de
500 reclusos.
con el “departamento de moralización” - buró de propaganda
del régimen - y entrega el informe científico más
autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,
y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza
- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia
y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de
500 reclusos.
Es cierto que se aleja, ya desde estos años, de la etnología
criminal para centrarse en los estudios policiológicos - llegó
a ser el investigador policial más conocido de América Latina,
colaborador del FBI -, pero debe descatarse que nunca abandonó el
concepto de atavismo, que continuó empleando en su variante más
establecida.
De los artículos publicados en Vida Nueva hemos seleccionado
“Psicología de las multitudes” (10), pues expresa bastante
bien, tanto el miedo a las masas, como las debilidades propias de la esfera
pública, en tanto instancia que se ve amenazada por el carácter
ascendente de las minorías.
Demonizada bajo el triple rasero de negra, criminal y femenina, la muchedumbre
es observada aquí en uno de sus elementos: la marcha política,
fenómeno que, al ser interpretado en clave exclusivamente racial,
apunta a la incertumbre de las élites intelectuales de frente al
orden civil establecido, es decir a la precariedad de la democracia.
La marcha política es vista, luego, como remanente del carnaval,
lo que evidencia, bajo el recurso  del
atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán
de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,
todo una demanda participativa, civilmente legítima. del
atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán
de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,
todo una demanda participativa, civilmente legítima.
Así, la africanización de la sociedad viene a ocultar el
ascenso efectivo de la clase obrera (o de sus estamentos), y a la vez la
creciente difusión - ya dentro del espacio público pero en
posición marginal - de clubes y sociedades de carácter vario,
ligados por la raza, el género, el socorro mutuo,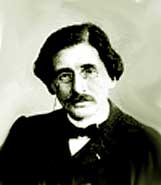 etc.
etc.
Digamos, por último, que el campo de la “psicología de masas”
se fue conformando con posterioridad a la Revolución Francesa -
cuyo espectro de sangre fue estudiado por Taine -, pero sólo para
consolidarse hacia 1890 cuando se difunden los estudios de Sighele, Tarde
y Le Bon (11), marcados por la impronta del psicoanálisis
- de ahí el énfasis en la sugestión y el contagio
-, pero además por la expansión de la prensa escrita y el
surgimiento del cine.
La invención de la masa llega, pues, tras una larga serie, que,
del niño y la mujer a la familia, y del criminal y el anarquista
al hombre medio, abarcará por último pueblos y razas enteras,
entonces bajo el monúculo del positivismo.
Notas
1
Guiteras Gener, Juan: “Los recientes descubrimientos sobre la malaria y
el mosquito”, en Cuba y América, Vol. IV, No 84, p.
11
2
Ortiz, Fernando: Proyecto de código criminal, La Habana,
1926, p. XII
3
El título de la publicación, dirigida por el Dr. Diego Tamayo,
apunta a un cambio radical de las costumbres: combartir el personalismo,
el panen lucradum, el populismo, el anarquismo, los juegos de gallos
y lotería, así como las “pasiones atávicas de las
masas indoctas”. La revista se extiende desde 1909 hasta 1957.
4
Ver los artículos: “La pena de muerte bajo el punto de vista médico
legal”, Vida Nueva (1916: 8; 1; 8-9) y “Los matrimonios patológicos
o cónyuges delincuentes”, Vida Nueva (1916: 8; 4; 87-90)
5
Ver los artículos: “La fisonomía del brujo”, Vida Nueva
(1914: 6; 8; 79-81); “Anomalía atávica en el occipital de
un criminal cubano”, Vida Nueva (1914: 6; 9; 222-25) y “Sobre una
nueva variedad de foseta occipital”, Vida Nueva (1915: 7: 9: 200-03).
(Castellanos creyó contribuir al lombrosismo con aportes originales:
la descripción de una variedad de foseta occipital y las llamadas
bocas simiescas).
6
Ver, entre otros, los árticulos: “Etnología de la hampa cubana”,
Vida
Nueva (1914: 6; 3; 67-69); “Evolución del baile negrero en Cuba”,
Vida Nueva (1914: 6; 7; 150-53); “Alrededor del fetichismo afrocubano”,
Vida Nueva, (1915: 7; 1; 8-10); “El alacrán en los negros
tatuados”, Vida Nueva (1915: 7; 9; 200-203); “El último pontícife
lucumí”, Vida Nueva (1915: 7; 11; 246-51).
7
Castellanos, Israel: “Etnología de la Hampa Cubana”, Vida Nueva
6 (3) p. 67.
8
Ver los artículos de Israel Castellanos: “Anomalías dentarias
en el loco, en el criminal y en el normal”, Gaceta Médica del
Sur, España, 1914, Vol 32, pp. 289-92 y La mano del loco
y del criminal, Sevilla, España; y, de Luis Montané:
“Eyraud. Estudio de Antropología Criminal”, Revista de Ciencias
Médicas de La Habana, no. 23, 1890, pp. 293-94.
(9)
Las diferencias entre el primer Ortiz y Castellanos son mucho más
amplias, y han sido destacadas por otros autores (Naranjo Orovio, Consuelo
y Puig-Samper, Miguel Angel: “Delincuencia y racismo en Cuba: Israel Castellanos
versus
Fernando Ortiz”, en Ciencia y Fascismo, pp. 11-23, CSIC, ediciones
Doce Calles, 1998). Sin embargo, los vínculos no lo son menos. Al
publicar Castellanos en 1914 su Atlas: A través de la criminología,
Ortiz lo recibe con estas palabras: “El autor promete ser figura de relieve
en nuestra literatura sociológica, si persiste en sus empeños
intelectuales polarizados hacia la observación positivista de las
cosas de nuestra tierra (…) es lombrosiano y trata de reflejar las teorías
lombrosianas sobre nuestra fauna criminal (…) Nos complacemos en saludar
un nuevo cultivador de la Antropología Criminal, tan abandonada
entre nosotros: abandono éste tanto más injustificado y triste
cuando que en Cuba, por el mosaico étnico de su básica constitución
social, se encuentra un campo preciosísimo, casi totalmente por
explotar (..) (Horacio Abascal: “La obra científica de Israel Castellanos”,
Revista Bimestre Cubana, 1930, p. 204).
Ortiz
prologa en 1921 sus Instrucciones técnicas a los funcionarios
judiciales y policíacos acerca de la salvaguarda y ambalaje de las
piezas de convicción (Habana, Rambla y Buoza, pp. 3-7), y a
la vez trabajan juntos - Ortiz de prologuista y Castellanos de traductor
- en la edición de Antropología y patología comparada
de los negros esclavos (1866), del médico francés Henry
Dumont, publicada al año siguiente. De Castellanos hacia el autor
de El engaño de las razas abundan las citas en artículos
iniciales; reseña luego Los negros brujos y Los negros
esclavos, en Vida Nueva (1917; 9; 2; 42-46); escribe, en la
misma senda, “Instrumentos musicales de los Afro-Cubanos” (Archivos
del Folklore Cubano, vol. II, No. 3, oct. 1926, pp. 193-208 y No. 4,
jun. 1927, pp 337-355); acota “El diablito ñáñigo”
(Archivos de Folklore cubano, vol. III, no. 4, oct-dic, 1928, pp
27-37); publica el artículo “Sobre el proyecto de Código
del Dr. Fernando Ortiz”, en Acción Socialista, 1ro de enero,
1927; y por último el trabajo “Fernando Ortiz en las ciencias criminológicas”,
en Miscelánea de estudios dedicados a Fernando Ortiz...,
La Habana, 1955, v.I, pp. 298-332. Puede decirse que en principio fueron
tan lombrosianos el uno como el otro, pero, mientras Castellanos, fiel
a su formación médica, opta por las técnicas de antropometría
y el estudio directo del delincuente; el segundo progresa hacia los análisis
culturológicos e históricos, derivando, luego, hacia el funcionalismo
y la crítica de la epísteme eugenésica. No
obstante, más allá de estas diferencias, en ambos se cumplen
los siguientes rasgos generales: minimización de la sociogénesis
del delito; medicalización (y/o psiquiatrización) del derecho
penal y de la sociedad en su conjunto; propugnación del prevencionismo
y de la defensa social; desculpabilización del poder burgués;
y justificación científica de la ideología del intervencionismo
radical. (Para un estudio de la obra de Cesare Lombroso - y de la escuela
postivista en general - pueden consultarse los libros Lombroso y la
escuela positivista italiana, de José Luis Peset, Madrid,
CSIC, 1975; y L'antropologia italiana: un secolo di storia, Clement,
P y otros, Laterza, Roma, 1985).
(10)
Ver los artículos y folletos: “El servicio de Antropología
Penitenciaria”, Vida Nueva, 1926 (18; 2; 31-35); Un plan para
reformar el régimen penal cubano. Habana, 1927; Rudimentos
de técnicas penitenciales; Clasificación de los reclusos.
Habana, 1928; “La identificación de los alienados”, Revista de
Psiquiatría y Neurología, (1929: 1; 3; 71-75); “El XVI
Congreso Internacional de Identificación”, Revista de Medicina
Legal (1930, 11; 735-44); y “Valor de las impresiones digitales en
los manicomios”, Revista de Psiquiatría y Neurología
(1930: 2; 7 y 8; 65-88)
(11)
Castellanos, Israel: “Psicología de las multitudes cubanas”.
Vida
Nueva, 7 (11) (246-51)
(12)
Me refiero a Psicología de las multitudes (Gustave Le Bon,
1895); La opinión y la multitud (Gabriel Tarde, 1904, que
incluye "Leyes de la imitación," 1889 y "Crímenes en oleadas,"
1893) y La muchedumbre humana (Scipio Sighele, 1889).
Psicología
de las multitudes
Israel
Castellanos
Abandonando el radio habitual de nuestros estudios y lecturas predilectas,
damos a las columnas maternales de Vida Nueva, el presente trabajo que,
como nuestro, es deficiente e incompleto, sobre 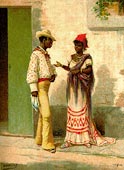 la
psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante
para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.
Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,
han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero
del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras
repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos
de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas
con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por
una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,
y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes
a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre
blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,
las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias
sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran
en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados
por su deficiente y escasa modelación civilizada. la
psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante
para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.
Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,
han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero
del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras
repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos
de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas
con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por
una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,
y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes
a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre
blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,
las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias
sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran
en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados
por su deficiente y escasa modelación civilizada.
La
concurrencia de opuestas individualidades étnicas en la compleja
e invariable formación de las multitudes, es lo que diferencia la
muchedumbre cubana de la de otros países. No se trata de caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,
carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como
la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan
todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,
si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio
del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de
la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos
antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida
y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones
al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,
determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros
en los órganos de nuestra constitución social, a los que
han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva
e inculta.
caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,
carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como
la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan
todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,
si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio
del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de
la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos
antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida
y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones
al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,
determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros
en los órganos de nuestra constitución social, a los que
han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva
e inculta.
El
estudio completo de nuestras muchedumbres debe estar estrechamente unido
a los períodos de nuestra historia, pues de ella parte el origen
y la explicación de los fenómenos y manifestaciones del alma
colectiva. Ramos Mejía, al estudiar las multitudes argentinas, no
ha olvidado el rigor cronológico como otros autores. La psicología
de las multitudes no sólo se reduce al colorario spenceriano: los
caracteres del agregado son determinados por los caracteres de las unidades
que lo componen, tan coreados por los estudiosos del alma colectiva,
pues es necesario, también, tener en cuenta la época
en que actúa y el medio en que se cultivan
esos caracteres. No todo debemos explicarlo bajo el punto de vista natural,
por la sangre, porque si es verdad que no se hace, no es menos cierto
que se transforma bajo la acción de lo que Agustín
Alvárez llama “la fábrica moral, del ambiente espiritual”.
Cuando nuestros elementos de color se amalgamaron con la población
blanca para componer y caracterizar las nuevas formas de la vida independiente,
como procedían de un ambiente hostil, semi-bárbaro y de miseria
moral, neutralizaron su combinación social y por la ley biológica
solo ocuparon el lugar correspondiente a su grosera densidad física
e intelectual.
La
psiquis africana, en ciertos núcleos y en no pocos aspectos sociales,
dilató su acción, haciéndola más vigorosa,
pues apoderándose de blancos inferiores, de sujetos rezagados, multiplicaba
sus manifestaciones, dándoles formas perdurables. El sentimiento,
la mentalidad de la gente de color fue difundiéndose en los bailes
públicos, en las fiestas de los barracones, en los días de
Reyes, etc. Los blancos en contacto con ese medio negrero, de bullicio
y de sensualidad, paulatinamente fueron adaptándose a esas irradiaciones
del populacho afrocubano. Los impulsos, los gestos, la nociva inconciencia
de esa promiscuidad, desgastaron la aversión del elemento ineducado
blanco, que con su contaminación dio mayor volumen a las manifestaciones
populares del conglomerado afrocubano.
En
la actualidad no existen en Cuba multitudes blancas, muchedumbres compuestas
por miembros de esta raza exclusivamente, pues el factor negro no es ajeno
a ningún acto de nuestra vida colectiva.  En
cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de
color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones
colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde
la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:
obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema
apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de
Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus
hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus
bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se
ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,
la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que
se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y
es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el
vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo
de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días
de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando
Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud
que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,
atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro
se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,
en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al
aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo
con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”. En
cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de
color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones
colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde
la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:
obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema
apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de
Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus
hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus
bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se
ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,
la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que
se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y
es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el
vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo
de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días
de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando
Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud
que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,
atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro
se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,
en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al
aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo
con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”.
Ramón
Mesa ha hecho una feliz descripción de el día de Reyes:
“Por donde quiera se formaba un gran corro. Los enormes tambores se colocaban
a un lado a guisa de batería. A horcajadas sobre ellos batían
incansables los tocadores con sus callosas manos, a las cuales se ataban
esferas de metal o maderas huecas llenas de granalla y rematadas por plumas,
el terso cuero de buey, agitando los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados
por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres
parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos
volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La
agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,
aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,
seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan
solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo
a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía
flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo
real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus
ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a
la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.
Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los
trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de
ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir
de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como
para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.
Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,
las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar
salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,
rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío
que todo lo asordaba”.
los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados
por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres
parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos
volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La
agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,
aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,
seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan
solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo
a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía
flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo
real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus
ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a
la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.
Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los
trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de
ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir
de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como
para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.
Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,
las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar
salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,
rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío
que todo lo asordaba”.
Así
se manifestaba el alma colectiva de los negros en aquella era de las
muchedumbres afrocubanas. Imposibilitada, más tarde, de señalarse
en esas isócronas reapariciones de negras  vacanales,
buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales
ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron
la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó
la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval
en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las
comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día
de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido
en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de
festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas
por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica
marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de
papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.
Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas
linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan
los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas
una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,
y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable
-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía
de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas
por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas
y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro
asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que
todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”. vacanales,
buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales
ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron
la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó
la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval
en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las
comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día
de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido
en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de
festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas
por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica
marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de
papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.
Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas
linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan
los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas
una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,
y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable
-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía
de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas
por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas
y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro
asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que
todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”.
“Son
columnas de gente enardecidas que caminan roncas, graves, inyectado
en sangre lo blanco de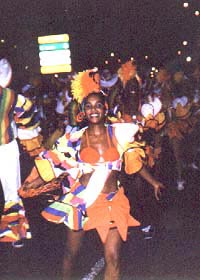 los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor
hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan
calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando
bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,
sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,
ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,
guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una
impropiedad que da más color al río de carne humana. Han
salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según
una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras
perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,
donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa
como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,
todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto
patibulario”.
los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor
hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan
calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando
bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,
sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,
ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,
guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una
impropiedad que da más color al río de carne humana. Han
salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según
una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras
perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,
donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa
como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,
todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto
patibulario”.
Ese
arrastre de individualidades disgregadas, tan común en los estratos
inferiores, advertido por el ingenio de Jesús Castellanos, lo había
enunciado Ramos Mejía al estudiar las multitudes argentinas: “Todos
los que, con más o menos igual estructura, se sienten dominados
por una misma idea o sentimiento, tienden a juntarse arrastrados hacia
un mismo lugar, hasta una misma calle, como si la automática orientación
del impulso gobernara; a proferir las mismas palabras, y lo que es aún
más curioso, hasta afectar iguales actitudes, verificar gestos parecidos,
cual si un hilo eléctrico uniera los músculos de todos los
rostros”.
Ya
hemos visto la supervivencia del psiquismo africano, a través de
los conglomerados carnavalescos, siguiendo inalterablemente las profundas
huellas trazadas por el espíritu de la raza. Ahora, también,
lo veremos en la muchedumbre cubana mejor definida: la manifestación
política. Esta es la más frecuente de nuestras multitudes,
la más común, la más variada, la que por su exagerado
carácter democrático reune en sí todos los elementos
populares. Ella, por ese motivo, señala, mejor que ninguna otra,
la influencia de los negros sobre la masa llamada pueblo.
La
manifestación política es la reunión de muchos
sujetos, sin distinción de razas, afiliados o simpatizados de un
partido político o candidado determinado. Esta muchedumbre es la
que patentiza el poder ejercido por los afro-cubanos en la psiquis colectiva.
La
manifestación política presenta para el observador tres
que sintetizaremos en el siguiente esquema:
a)
la formación
b)
la tratectoria atractiva
c)
la disociación
Antes
de terminar analizaremos esas tres frases de nuestra multitud política,
que servirán de corolario a la tesis sustentada en el presente trabajo:
a)
la formación
 Denominamos
formación
de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse
los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto
(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra
multitud, según veremos más adelante) que momentos más
tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,
guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que
los ordena según conviene a la manifestación. Unos,
porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una
de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que
es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso
y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la
cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos
de la formación, están - como diría Jesús Castellanos
- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes
y banderas en alto, el símbolo en primer término,
las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus
explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido
incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como
impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico
de frenesí... Denominamos
formación
de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse
los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto
(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra
multitud, según veremos más adelante) que momentos más
tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,
guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que
los ordena según conviene a la manifestación. Unos,
porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una
de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que
es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso
y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la
cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos
de la formación, están - como diría Jesús Castellanos
- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes
y banderas en alto, el símbolo en primer término,
las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus
explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido
incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como
impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico
de frenesí...
b)
la trayectoria atractiva
El
griterio trasciende a gran distancia. Los instrumentos vibran continuamente.
La batahola adereza a distancia a los predispuestos, los atrae.
El orden de la fromación ha sido roto por el ambulantismo. La manifestación
se acerca rápidamente. Las calles se llenan de curiosos, aportando
fresca levadura. Los portadores de estandartes y candilejas se balancean,
todos tienen ya una región corporal ambladona e inquieta. Se marcha
danzando, verdaderamente. En todo el recorrido no ha dejado la multitud
de atraer elementos afines. En este aspecto de la muchedumbre política
no hay afiliados ni simpatizadores; está compuesta por un grupo
de adeptos, pero con ella también existe una crecida proporción
de atraídos en la trayectoria. La inscripción dorada,
plateada o multicolor de los estandartes, el símbolo evocador, el
resplandor de pira despedido por la candilejas, el timbal, el guayo,
las mujeres de mal vivir incorporadas, el toque de cajón,
etc., han decidido de muchos y blancos no políticos ni simpatizadores,
pero sí dados a arrollar, como se dice en bibra hampona.
Todo lo que brilla -dice Letorneau-, todo lo que está pintado o
teñido tiene para el hijo de Africa un irresistible atractivo. Burton,
Du Chaillu, Schweinfurht y otros, nos hablan de la sugestión que
el timbal y el ruido ejercen sobre los negros. Un farol volteando en lo
alto los hipnotiza, expresa en una frase gráfica y acertada Jesús
Castellanos. Cuanto los blancos, no arrastrados por la sugestión
cromática, ni el bullicio, ruedan por su pobreza mental. “Se necesita
-escribe Ramos Mejía- especiales aptitudes morales e intelectuales,
una peculiar estructura para alinearse en las filas del populacho, para
identificarse con él, sobre todo”.
La
identificación del blanco con el negro, sin tener en cuenta en ciertos
momentos la filiación y el apasionamiento político, en la
trayectoria de esa muchedumbre deprimida, con un carácter determinado,
es la prueba más evidente de la influencia ejercida por el psiquismo
africano sobre la población blanca y su predominio en el alma colectiva.
c) la disociación
Llegada
la multitud al lugar donde ha de ejercitarse la acción política,
propiamente dicha, comienzan a disgregarse los atraídos, ya sean
negros o blancos. Los arrastrados por los colores y la música y por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo
político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y
estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva
ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen
ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo
excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las
llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de
venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,
sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para
nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha
sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,
de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe
por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:
en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida
su vida cerebral a las facultades sensitivas”.
por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo
político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y
estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva
ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen
ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo
excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las
llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de
venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,
sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para
nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha
sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,
de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe
por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:
en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida
su vida cerebral a las facultades sensitivas”. |


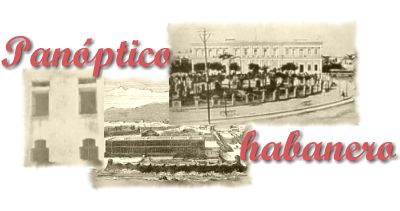
 momento
importante en el relato médico de la primera República.
momento
importante en el relato médico de la primera República.
 de la mortalidad durante los primeros años de la República
sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más
radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto
al otro.
de la mortalidad durante los primeros años de la República
sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más
radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto
al otro.
 investigador
cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos
de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa
- estos términos, trazando así una rígida demarcación
entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se
muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -
por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención
(8).
investigador
cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos
de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa
- estos términos, trazando así una rígida demarcación
entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se
muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -
por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención
(8).
 con el “departamento de moralización” - buró de propaganda
del régimen - y entrega el informe científico más
autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,
y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza
- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia
y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de
500 reclusos.
con el “departamento de moralización” - buró de propaganda
del régimen - y entrega el informe científico más
autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,
y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza
- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia
y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de
500 reclusos.
 del
atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán
de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,
todo una demanda participativa, civilmente legítima.
del
atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán
de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,
todo una demanda participativa, civilmente legítima.
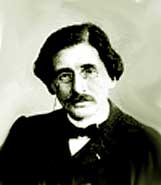 etc.
etc.
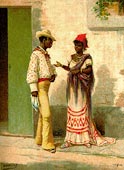 la
psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante
para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.
Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,
han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero
del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras
repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos
de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas
con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por
una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,
y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes
a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre
blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,
las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias
sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran
en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados
por su deficiente y escasa modelación civilizada.
la
psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante
para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.
Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,
han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero
del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras
repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos
de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas
con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por
una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,
y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes
a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre
blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,
las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias
sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran
en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados
por su deficiente y escasa modelación civilizada.
 caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,
carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como
la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan
todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,
si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio
del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de
la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos
antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida
y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones
al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,
determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros
en los órganos de nuestra constitución social, a los que
han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva
e inculta.
caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,
carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como
la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan
todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,
si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio
del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de
la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos
antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida
y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones
al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,
determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros
en los órganos de nuestra constitución social, a los que
han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva
e inculta.
 En
cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de
color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones
colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde
la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:
obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema
apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de
Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus
hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus
bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se
ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,
la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que
se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y
es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el
vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo
de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días
de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando
Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud
que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,
atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro
se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,
en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al
aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo
con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”.
En
cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de
color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones
colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde
la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:
obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema
apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de
Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus
hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus
bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se
ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,
la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que
se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y
es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el
vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo
de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días
de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando
Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud
que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,
atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro
se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,
en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al
aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo
con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”.
 los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados
por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres
parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos
volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La
agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,
aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,
seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan
solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo
a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía
flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo
real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus
ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a
la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.
Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los
trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de
ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir
de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como
para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.
Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,
las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar
salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,
rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío
que todo lo asordaba”.
los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados
por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres
parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos
volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La
agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,
aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,
seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan
solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo
a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía
flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo
real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus
ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a
la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.
Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los
trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de
ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir
de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como
para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.
Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,
las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar
salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,
rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío
que todo lo asordaba”.
 vacanales,
buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales
ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron
la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó
la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval
en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las
comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día
de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido
en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de
festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas
por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica
marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de
papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.
Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas
linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan
los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas
una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,
y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable
-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía
de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas
por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas
y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro
asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que
todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”.
vacanales,
buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales
ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron
la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó
la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval
en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las
comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día
de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido
en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de
festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas
por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica
marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de
papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.
Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas
linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan
los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas
una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,
y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable
-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía
de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas
por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas
y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro
asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que
todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”.
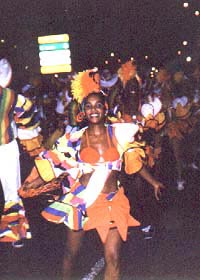 los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor
hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan
calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando
bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,
sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,
ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,
guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una
impropiedad que da más color al río de carne humana. Han
salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según
una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras
perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,
donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa
como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,
todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto
patibulario”.
los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor
hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan
calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando
bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,
sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,
ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,
guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una
impropiedad que da más color al río de carne humana. Han
salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según
una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras
perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,
donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa
como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,
todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto
patibulario”.
 Denominamos
formación
de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse
los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto
(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra
multitud, según veremos más adelante) que momentos más
tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,
guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que
los ordena según conviene a la manifestación. Unos,
porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una
de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que
es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso
y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la
cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos
de la formación, están - como diría Jesús Castellanos
- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes
y banderas en alto, el símbolo en primer término,
las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus
explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido
incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como
impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico
de frenesí...
Denominamos
formación
de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse
los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto
(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra
multitud, según veremos más adelante) que momentos más
tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,
guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que
los ordena según conviene a la manifestación. Unos,
porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una
de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que
es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso
y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la
cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos
de la formación, están - como diría Jesús Castellanos
- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes
y banderas en alto, el símbolo en primer término,
las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus
explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido
incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como
impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico
de frenesí...
 por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo
político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y
estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva
ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen
ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo
excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las
llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de
venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,
sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para
nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha
sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,
de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe
por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:
en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida
su vida cerebral a las facultades sensitivas”.
por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo
político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y
estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva
ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen
ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo
excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las
llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de
venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,
sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para
nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha
sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,
de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe
por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:
en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida
su vida cerebral a las facultades sensitivas”.