|
|
La
Habana, esa alucinación
El mal no está en las langostas de paso.
Y toda ciudad tiene siempre un monstruo perpetuo.
VIRGILIO PIÑERA,
Electra Garrigó.
1
Nací en La Habana y nunca
he vivido en otro lugar. No me fue dada la emoción del provinciano
que llega a la gran ciudad. Sin embargo, desde que tuve uso de razón,
como suele decirse, La Habana era un espacio distante, un territorio que
de algún modo no me pertenecía, un sitio de donde venía
y adonde iba, pero que no era aquel en el que estaba. Yo había nacido
y vivido siempre  más
allá del río Almendares, en Marianao, es decir, en las afueras.
Cuando mi madre decía La Habana, parecía referirse a un lugar
lejano, de límites imprecisos. “Vamos a La Habana”, decían
mis mayores, y eso significaba muchas cosas, entre las que se puede contar:
ir de compras, visitar los grandes almacenes, pasear por las calles Monte,
Galiano, San Rafael, incluso por la calle Muralla, donde tenían
sus baratas tiendas de telas los judíos. Lo cierto es que existía
una radical disparidad entre La Habana y el reparto en donde se levantaba
mi casa. La diferencia entre ambos resultaba abismal. La Habana, en efecto,
era otro lugar. Mientras yo vivía en un barrio tranquilo, con casas
que mostraban cierto lujo, rodeadas de parques, de árboles, de calles
sombrías y de silencio, La Habana, aquella Habana de la que hablaba
con misterio mi madre, era el centro del bullicio, del tumulto y de la
luz. más
allá del río Almendares, en Marianao, es decir, en las afueras.
Cuando mi madre decía La Habana, parecía referirse a un lugar
lejano, de límites imprecisos. “Vamos a La Habana”, decían
mis mayores, y eso significaba muchas cosas, entre las que se puede contar:
ir de compras, visitar los grandes almacenes, pasear por las calles Monte,
Galiano, San Rafael, incluso por la calle Muralla, donde tenían
sus baratas tiendas de telas los judíos. Lo cierto es que existía
una radical disparidad entre La Habana y el reparto en donde se levantaba
mi casa. La diferencia entre ambos resultaba abismal. La Habana, en efecto,
era otro lugar. Mientras yo vivía en un barrio tranquilo, con casas
que mostraban cierto lujo, rodeadas de parques, de árboles, de calles
sombrías y de silencio, La Habana, aquella Habana de la que hablaba
con misterio mi madre, era el centro del bullicio, del tumulto y de la
luz.
2
Puedo decir, sin temor a equivocarme,
que en las aceras atestadas de La Habana conocí por primera vez
el miedo. Por las calles de mi barrio casi nadie transitaba. Por las aceras
anchas de La Habana, en cambio, parecía transitar el mundo entero.
No se podía dar un paso sin tropezar con la multitud. Mi madre me tomaba de la mano con ansiedad, “Te vas a perder”,
decía con un fondo de preocupación en la voz. Y yo sentía
miedo. Miedo a extraviarme, a desaparecer en el dédalo de calles
desconocidas. Experimentaba la fuerte sensación de ser insignificante;
tuve la revelación de lo poco que era: apenas un pequeño
sobresalto, de escaso valor, en medio de la muchedumbre. Esto no quiere
decir, no obstante, que me disgustara acompañar a mi madre cada
jueves a sus viajes de compras. Todo lo contrario. En aquel temor (como
en casi todo temor) se encerraba un extraño y resuelto gozo. Gozo
que se trasmutaba en tranquilidad y acaso decepción cuando estábamos
de regreso, cuando volvíamos a la calma de la casa, donde mi padre
esperaba silencioso y amable, y donde poco a poco desaparecía la
sensación de no ser nadie, y recuperaba yo mi valor. O al menos
eso pensaba. Y era suficiente.
multitud. Mi madre me tomaba de la mano con ansiedad, “Te vas a perder”,
decía con un fondo de preocupación en la voz. Y yo sentía
miedo. Miedo a extraviarme, a desaparecer en el dédalo de calles
desconocidas. Experimentaba la fuerte sensación de ser insignificante;
tuve la revelación de lo poco que era: apenas un pequeño
sobresalto, de escaso valor, en medio de la muchedumbre. Esto no quiere
decir, no obstante, que me disgustara acompañar a mi madre cada
jueves a sus viajes de compras. Todo lo contrario. En aquel temor (como
en casi todo temor) se encerraba un extraño y resuelto gozo. Gozo
que se trasmutaba en tranquilidad y acaso decepción cuando estábamos
de regreso, cuando volvíamos a la calma de la casa, donde mi padre
esperaba silencioso y amable, y donde poco a poco desaparecía la
sensación de no ser nadie, y recuperaba yo mi valor. O al menos
eso pensaba. Y era suficiente.
3
Íbamos al Mercado Único,
que estaba en la calle Monte, muy cerca de Belascoaín. El viejo
edificio se veía repleto de cuantas cosas podían ser vendidas:
flores, juguetes, hortalizas, viandas, especias, frutas tropicales (mangos,
guanábanas, cocos, papayas, naranjas, plátanos, mameyes,
anones...), colonias baratas, yerbas para el cuerpo (y para el alma), animales
(vivos y muertos), exvotos, imágenes de santos en barro muy tosco...
A la algarabía de las aves encerradas en sus jaulas, a la algarabía
de los pregoneros, se unía la música estruendosa, los acordes
de alguna  charanga,
las voces asombrosas de Beny Moré o de Celia Cruz, en mi Cuba se
da una mata, que sin permiso no se pué tumbá..., que a duras
penas lograban acallar el vocerío de los que regateaban el precio
de las mercancías. A un costado del Mercado, en un camión
cerrado e inmenso, por sólo cinco centavos, se podía tener
acceso al Museo de las Cosas Asombrosas, donde, según decían
los carteles anunciadores, había una vaca con dos cabezas, un gallo
con cuatro patas, charanga,
las voces asombrosas de Beny Moré o de Celia Cruz, en mi Cuba se
da una mata, que sin permiso no se pué tumbá..., que a duras
penas lograban acallar el vocerío de los que regateaban el precio
de las mercancías. A un costado del Mercado, en un camión
cerrado e inmenso, por sólo cinco centavos, se podía tener
acceso al Museo de las Cosas Asombrosas, donde, según decían
los carteles anunciadores, había una vaca con dos cabezas, un gallo
con cuatro patas,  un
perro que hablaba, un niño anciano, una mujer que lograba encender
bombillos eléctricos con el único contacto de su cuerpo,
una momia azteca y una anciana que leía el porvenir en las palmas
de la manos. Mi madre no me dejaba entrar. “Para horrores basta con los
que se ven todos los días”, exclamaba muy seria. Entonces salíamos
de la confusión del Mercado para continuar por esa otra confusión
de la calle Monte, abarrotada de tiendas y vidrieras, de pórticos,
de columnas, de vendedores callejeros... Hasta llegar a un punto en que
yo sentía una alegría incontenible. Esta alegría sólo
he logrado rencontrarla en escasas ocasiones: en la Plaza de San Marcos
de Venecia, en las Ramblas de Barcelona, en la Quinta Avenida de New York.
Y lo que sucedía en La Habana era que la calle Monte en un momento
de su viaje, justo en la esquina con la calle Amistad, se abría
a la amplitud luminosa del Parque de la Fraternidad. Admiraba yo los árboles
del parque, la cúpula del Capitolio, el amplio portal del Palacio
de Aldama. Admiraba yo el espacio entre monumental e íntimo que
se creaba en ese instante de nuestro paseo. Y le pedía a mi madre
que nos quedáramos un rato en el Parque, alrededor de la ceiba que,
según decían, hincaba sus raíces en tierra de todos
los países de América. Creo que entonces pensaba que La Habana
comenzaba y terminaba allí. un
perro que hablaba, un niño anciano, una mujer que lograba encender
bombillos eléctricos con el único contacto de su cuerpo,
una momia azteca y una anciana que leía el porvenir en las palmas
de la manos. Mi madre no me dejaba entrar. “Para horrores basta con los
que se ven todos los días”, exclamaba muy seria. Entonces salíamos
de la confusión del Mercado para continuar por esa otra confusión
de la calle Monte, abarrotada de tiendas y vidrieras, de pórticos,
de columnas, de vendedores callejeros... Hasta llegar a un punto en que
yo sentía una alegría incontenible. Esta alegría sólo
he logrado rencontrarla en escasas ocasiones: en la Plaza de San Marcos
de Venecia, en las Ramblas de Barcelona, en la Quinta Avenida de New York.
Y lo que sucedía en La Habana era que la calle Monte en un momento
de su viaje, justo en la esquina con la calle Amistad, se abría
a la amplitud luminosa del Parque de la Fraternidad. Admiraba yo los árboles
del parque, la cúpula del Capitolio, el amplio portal del Palacio
de Aldama. Admiraba yo el espacio entre monumental e íntimo que
se creaba en ese instante de nuestro paseo. Y le pedía a mi madre
que nos quedáramos un rato en el Parque, alrededor de la ceiba que,
según decían, hincaba sus raíces en tierra de todos
los países de América. Creo que entonces pensaba que La Habana
comenzaba y terminaba allí.
4
“Esta ha sido siempre una tierra
de tránsito”, dice mi tío prendiendo un habano y meciéndose
con calma en el sillón del portal. La calle está encendida
con este sol de mediodía sin piedad. Por extraño que parezca,
casi no se ve a nadie en las calles y ha crecido un alarmante silencio
(el alarmante silencio de la siesta. Mi tío da una chupada a su
tabaco, observa el humo y repite: “Sí, tierra de tránsito”.
Acaso para no escucharlo, mi madre decide ir en busca de una t aza
de café. Café oscuro y sin azúcar, servido en vaso
de cristal, porque a él no le gusta el café en tazas de porcelana.
“Cuando los españoles descubrieron que aquí no había
oro, se olvidaron de esta ciudad. La Habana quedó abandonada, convertida
en simple puerto donde se reunía la flota que venía de Tierra
Firme”. Mi madre se sienta a su vez y cierra los ojos como si con eso pudiera
dejar de oír las palabras de mi tío. Él saborea el
café, admira el tabaco, frunce el ceño (un poco por el humo,
un poco por el sol), y golpea ligeramente el brazo del asiento. “En La
Habana todo es transitorio. Aquí nunca ha querido permanecer nadie”.
Mi madre se incorpora con ligereza. “¿Y nosotros?”, pregunta. Mi
tío mira ahora el tabaco con perplejidad, como si no entendiera
lo que significa ese objeto que tiene entre los dedos. aza
de café. Café oscuro y sin azúcar, servido en vaso
de cristal, porque a él no le gusta el café en tazas de porcelana.
“Cuando los españoles descubrieron que aquí no había
oro, se olvidaron de esta ciudad. La Habana quedó abandonada, convertida
en simple puerto donde se reunía la flota que venía de Tierra
Firme”. Mi madre se sienta a su vez y cierra los ojos como si con eso pudiera
dejar de oír las palabras de mi tío. Él saborea el
café, admira el tabaco, frunce el ceño (un poco por el humo,
un poco por el sol), y golpea ligeramente el brazo del asiento. “En La
Habana todo es transitorio. Aquí nunca ha querido permanecer nadie”.
Mi madre se incorpora con ligereza. “¿Y nosotros?”, pregunta. Mi
tío mira ahora el tabaco con perplejidad, como si no entendiera
lo que significa ese objeto que tiene entre los dedos.
5
Hay que tener la penca a mano: hace
un calor de todos los demonios. Siempre hay calor, por la mañana,
por la tarde, por la noche; en invierno, primavera, verano y otoño.
Las calles de La Habana son espejos y  multiplican
hasta la exasperación los rayos solares. Paredes y techos también
despiden el vapor irritante. No hay modo de escapar al calor. Al borde
del mar se tendrá la ilusión de una brisa. Bajo una mata
de aguacates se puede llegar a creer que el calor ha sido conjurado. Sentarse
en el sillón, a la sombra del techo del portal, con el abanico de
penca en la mano incansable, hace pensar que el calor se disipa, que se
repliega o desaparece. Nada más falso. El calor está ahí,
imperturbable, obstinado (abrazo húmedo, monstruo ubicuo que no
deja respirar). La cama del sueño y la cama de la pasión
se humedecen con sudor en el que se han mezclado esperanzas y anhelos,
deseos insatisfechos que permanecen como manchas en las sábanas.
Entonces, ¿qué otra cosa queda por hacer? ¿Cuál
es el modo de huir de esta maldición? Siempre llega la hora de repetir,
como si se tratara de una oración, los versos de Julian del Casal: multiplican
hasta la exasperación los rayos solares. Paredes y techos también
despiden el vapor irritante. No hay modo de escapar al calor. Al borde
del mar se tendrá la ilusión de una brisa. Bajo una mata
de aguacates se puede llegar a creer que el calor ha sido conjurado. Sentarse
en el sillón, a la sombra del techo del portal, con el abanico de
penca en la mano incansable, hace pensar que el calor se disipa, que se
repliega o desaparece. Nada más falso. El calor está ahí,
imperturbable, obstinado (abrazo húmedo, monstruo ubicuo que no
deja respirar). La cama del sueño y la cama de la pasión
se humedecen con sudor en el que se han mezclado esperanzas y anhelos,
deseos insatisfechos que permanecen como manchas en las sábanas.
Entonces, ¿qué otra cosa queda por hacer? ¿Cuál
es el modo de huir de esta maldición? Siempre llega la hora de repetir,
como si se tratara de una oración, los versos de Julian del Casal:
Suspiro por las regiones
Donde vuelan los alciones
Sobre el mar...
6
Cuando yo tenía trece años,
comencé a pasear solo por las calles de La Habana. En ese momento
el miedo era lo que más podía parecerse a la felicidad;  tal
vez porque estaba asociado también a la creencia de que era libre.
Quizá, en cierta forma, fuera libre. Al menos, con la libertad pequeña
y maravillosa de elegir un rumbo, de elegir las calles por donde pasear
mi curiosidad, de escoger el parque donde sentarme a secar mi sudor. De
modo invariable yo bajaba del omnibus en la famosa esquina de las calles
Galiano y San Rafael. Entonces el bullicio ya no me asustaba tanto como
cuando iba de niño del brazo de mi madre. Me gustaba aquel aire
lejanamente aristocrático de la calle Galiano, donde en alguna época
vivió la gran burguesía habanera. Había escuchado
decir, por ejemplo, que en aquella calle había vivido la familia
Yarini. Este nombre, asociado a una gran familia, estaba también
asociado además a aquel hombre-mito de los primeros años
del siglo, Alejandro Yarini, el proxeneta célebre. Hombre imponente
y vestido de blanco, que recorría a caballo las calles de La Habana;
había logrado acaparar casi todo el mercado de prostitutas habaneras,
en contra de los proxenetas franceses. Luego, esa calle se convirtió
en uno de los más importantes centros comerciales de la ciudad,
con tiendas enormes y elegantes. Tenía (tiene) anchas aceras bajo
inteligentísimos soportales sostenidos por hermosas columnas (La
Habana fue llamada por Alejo Carpentier “la ciudad de las columnas”) que
salvan lo más que pueden del sol y de la lluvia. Desde la calle
Reina, la calle Galiano baja con gracia hasta el Malecón, hasta
el encuentro con el mar. Tomaba yo después la calle San Rafael,
más íntima, más apretada, más humana. Me sorprendían
las aceras de granito verde y oro, las vidrieras de las tiendas, la porfiada
distinción de los antiguos hoteles. Con ser más agitado que
en mi barrio de Marianao, el ritmo de la vida nunca llegó a tener
lo vertiginoso que luego vi en Ciudad México o en New York. Había
una calma extraña en aquel tumulto. Un desasosiego sosegado. Un
lento apuro. El habanero ha aprendido a apurarse con calma. Y si no ha
aprendido, es que ha sido obligado por el sol brutal, inexorable. Por la
luz (pero ya hablaré de la luz). O por la Historia. El habanero
ha aprendido el valor de su pereza y ha sabido utilizarla para defenderse
de la violencia con que lo golpea la vida cotidiana. En La Habana el tiempo
avanza detenido, o no avanza, somos quizá nosotros los que intentamos
deslizarnos por entre un muro de tiempo. La inmovilidad ha sido nuestra
única movilidad. En ningún otro lugar, como en esta ciudad,
ha tenido vigencia la aporía de Zenón de Elea sobre Aquiles
y la tortuga. Así yo, también indolente en mi paseo moroso
por La Habana, llegaba a la esquina del Teatro García Lorca, el
más grande de la ciudad, enclavado en el edificio del Centro Gallego
(de un mal gusto monumental, de un mal gusto tan extraordinario que llega
a ser de buen gusto), y admiraba las palmas del Parque Central, me sentaba
allí, junto a unos ancianos jubilados que hablaban de Base-ball
o de la Constitución del año cuarenta. Y bajaba después
por la calle Obispo (aún no conocía la predilección
de Lezama Lima por esta calle), y llegaba a la bahía sucia, maloliente.
Me gustaba (me gusta) ver los barcos que zarpaban hacia destinos insólitos:
Manila, Ciudad del Cabo, Estambul. Me gustaba (me gusta) porque siempre
me veo a mí mismo, en la borda, diciéndome adiós. tal
vez porque estaba asociado también a la creencia de que era libre.
Quizá, en cierta forma, fuera libre. Al menos, con la libertad pequeña
y maravillosa de elegir un rumbo, de elegir las calles por donde pasear
mi curiosidad, de escoger el parque donde sentarme a secar mi sudor. De
modo invariable yo bajaba del omnibus en la famosa esquina de las calles
Galiano y San Rafael. Entonces el bullicio ya no me asustaba tanto como
cuando iba de niño del brazo de mi madre. Me gustaba aquel aire
lejanamente aristocrático de la calle Galiano, donde en alguna época
vivió la gran burguesía habanera. Había escuchado
decir, por ejemplo, que en aquella calle había vivido la familia
Yarini. Este nombre, asociado a una gran familia, estaba también
asociado además a aquel hombre-mito de los primeros años
del siglo, Alejandro Yarini, el proxeneta célebre. Hombre imponente
y vestido de blanco, que recorría a caballo las calles de La Habana;
había logrado acaparar casi todo el mercado de prostitutas habaneras,
en contra de los proxenetas franceses. Luego, esa calle se convirtió
en uno de los más importantes centros comerciales de la ciudad,
con tiendas enormes y elegantes. Tenía (tiene) anchas aceras bajo
inteligentísimos soportales sostenidos por hermosas columnas (La
Habana fue llamada por Alejo Carpentier “la ciudad de las columnas”) que
salvan lo más que pueden del sol y de la lluvia. Desde la calle
Reina, la calle Galiano baja con gracia hasta el Malecón, hasta
el encuentro con el mar. Tomaba yo después la calle San Rafael,
más íntima, más apretada, más humana. Me sorprendían
las aceras de granito verde y oro, las vidrieras de las tiendas, la porfiada
distinción de los antiguos hoteles. Con ser más agitado que
en mi barrio de Marianao, el ritmo de la vida nunca llegó a tener
lo vertiginoso que luego vi en Ciudad México o en New York. Había
una calma extraña en aquel tumulto. Un desasosiego sosegado. Un
lento apuro. El habanero ha aprendido a apurarse con calma. Y si no ha
aprendido, es que ha sido obligado por el sol brutal, inexorable. Por la
luz (pero ya hablaré de la luz). O por la Historia. El habanero
ha aprendido el valor de su pereza y ha sabido utilizarla para defenderse
de la violencia con que lo golpea la vida cotidiana. En La Habana el tiempo
avanza detenido, o no avanza, somos quizá nosotros los que intentamos
deslizarnos por entre un muro de tiempo. La inmovilidad ha sido nuestra
única movilidad. En ningún otro lugar, como en esta ciudad,
ha tenido vigencia la aporía de Zenón de Elea sobre Aquiles
y la tortuga. Así yo, también indolente en mi paseo moroso
por La Habana, llegaba a la esquina del Teatro García Lorca, el
más grande de la ciudad, enclavado en el edificio del Centro Gallego
(de un mal gusto monumental, de un mal gusto tan extraordinario que llega
a ser de buen gusto), y admiraba las palmas del Parque Central, me sentaba
allí, junto a unos ancianos jubilados que hablaban de Base-ball
o de la Constitución del año cuarenta. Y bajaba después
por la calle Obispo (aún no conocía la predilección
de Lezama Lima por esta calle), y llegaba a la bahía sucia, maloliente.
Me gustaba (me gusta) ver los barcos que zarpaban hacia destinos insólitos:
Manila, Ciudad del Cabo, Estambul. Me gustaba (me gusta) porque siempre
me veo a mí mismo, en la borda, diciéndome adiós.
7
Ha hecho un día bellísimo,
lo que no obsta para que en la tarde el cielo se oscurezca de modo concluyente,
caigan dos o tres centellas (que nos hagan  santiguarnos,
prenderle velas a Changó (Santa Bárbara bendita en su altar
rojo) y rompa por fin a llover. La lluvia de La Habana: rotunda, definitiva.
La lluvia de La Habana hace que todo se suspenda, se detenga aún
más. La lluvia de La Habana haciendo todavía más inmóvil
la inmovilidad de nuestras vidas. La ciudad se borra y es más que
nunca un engaño. Si la lluvia te ha atrapado en casa, tienes la
posibilidad de echarte en la cama y dar gracias porque el calor se ha mitigado
al menos por un tiempo breve. El golpe de la lluvia sobre el techo y las
aceras, sobre paredes y ventanas, te adormecerá, te hará
concebir fantasías, como que vas en un buque, por ejemplo, en alta
mar, hacia las islas del Pacífico, o hacia el Atlántico Norte.
Si en cambio la lluvia te sorprende en la calle, tendrás que entrar
a un portal, y ver desde ahí cómo se cumplen con la ciudad
los actos de magia de las desapariciones, cómo La Habana se transforma
en espejismo, como una casa deja de ser casa, un árbol deja de ser
árbol, como alguien (que ha vencido el terror y corre decidido bajo
el aguacero) es apenas una sombra (enigmática por supuesto). Mucho
más que otras veces, el tiempo deja de transcurrir. Y seguramente
sentirás que tú también te borras con el aguacero,
que los contornos de tu cuerpo se deshacen con esa fuerte humedad que llega
de la calle, mezclada con el viento. No cabe duda: la lluvia es uno de
los dos modos que hemos encontrado La Habana y los habaneros para desaparecer,
para justificar nuestra irrealidad. santiguarnos,
prenderle velas a Changó (Santa Bárbara bendita en su altar
rojo) y rompa por fin a llover. La lluvia de La Habana: rotunda, definitiva.
La lluvia de La Habana hace que todo se suspenda, se detenga aún
más. La lluvia de La Habana haciendo todavía más inmóvil
la inmovilidad de nuestras vidas. La ciudad se borra y es más que
nunca un engaño. Si la lluvia te ha atrapado en casa, tienes la
posibilidad de echarte en la cama y dar gracias porque el calor se ha mitigado
al menos por un tiempo breve. El golpe de la lluvia sobre el techo y las
aceras, sobre paredes y ventanas, te adormecerá, te hará
concebir fantasías, como que vas en un buque, por ejemplo, en alta
mar, hacia las islas del Pacífico, o hacia el Atlántico Norte.
Si en cambio la lluvia te sorprende en la calle, tendrás que entrar
a un portal, y ver desde ahí cómo se cumplen con la ciudad
los actos de magia de las desapariciones, cómo La Habana se transforma
en espejismo, como una casa deja de ser casa, un árbol deja de ser
árbol, como alguien (que ha vencido el terror y corre decidido bajo
el aguacero) es apenas una sombra (enigmática por supuesto). Mucho
más que otras veces, el tiempo deja de transcurrir. Y seguramente
sentirás que tú también te borras con el aguacero,
que los contornos de tu cuerpo se deshacen con esa fuerte humedad que llega
de la calle, mezclada con el viento. No cabe duda: la lluvia es uno de
los dos modos que hemos encontrado La Habana y los habaneros para desaparecer,
para justificar nuestra irrealidad.
8
Esta noche se encenderán las
grandes lámparas del teatro más suntuoso, porque será
una noche importante: Alicia Alonso bailará Giselle, acompañada
por el bailarín Cyril Atanassof. Cientos de habaneros llegarán
desde muy temprano para alcanzar las mejores butacas. Llegarán vestidos
de invierno porque estamos en invierno (es dos de diciembre), a pesar de
que el calor sólo se haya mitigado un poco. Llegarán de trajes
largos las mujeres, peinadas, maquilladas, perfumadas, enjoyadas. Llegarán
de cuello y corbata los hombres; algunos con gabardinas y bufandas. Un
joven de largo pelo rubio entrará al foyer con guantes negros y
entallado traje rojo. Un negro altísimo (también muy joven),
aparecerá con capa de fieltro. Las ancianas marquesas que todavía
quedan en La Habana, las que por alguna razón misteriosa decidieron
resistir en su antiguo palacio el embate de los nuevos tiempos, descenderán
de Chevrolets fabricados cuarenta años atrás, y ostentarán
vestidos de acompañada
por el bailarín Cyril Atanassof. Cientos de habaneros llegarán
desde muy temprano para alcanzar las mejores butacas. Llegarán vestidos
de invierno porque estamos en invierno (es dos de diciembre), a pesar de
que el calor sólo se haya mitigado un poco. Llegarán de trajes
largos las mujeres, peinadas, maquilladas, perfumadas, enjoyadas. Llegarán
de cuello y corbata los hombres; algunos con gabardinas y bufandas. Un
joven de largo pelo rubio entrará al foyer con guantes negros y
entallado traje rojo. Un negro altísimo (también muy joven),
aparecerá con capa de fieltro. Las ancianas marquesas que todavía
quedan en La Habana, las que por alguna razón misteriosa decidieron
resistir en su antiguo palacio el embate de los nuevos tiempos, descenderán
de Chevrolets fabricados cuarenta años atrás, y ostentarán
vestidos de  glorias
lejanas. Por la larga alfombra roja que va desde el portalón del
Paseo del Prado, hasta la acristalada puerta de foyer, desfilarán
personajes que uno no sospechará en esta ciudad, si piensa que antes,
unos momentos antes, al doblar por la calle Neptuno, habrá encontrado
un grupo de habaneros y habaneras que bailando rumba al ritmo de un cajón.
El teatro estará iluminado como nunca. Sólo cuando la Alonso
baila Giselle, brillan tanto esas lámparas. Habrá lirios
al borde del escenario. El director de orquesta, de riguroso frac, dará
la orden para que la música se inicie. Y comenzará la Giselle,
que será, por supuesto, inolvidable (como le hubiera gustado a Théophile
Gautier). Y el teatro se irá poco a poco desprendiendo de la ciudad,
del mundo, como esa bailarina pequeña, ágil, magistral que
nos hará olvidarnos de todo. Y el público, en sorprendido
silencio, religiosamente concentrado, atenderá a esa pareja que
intentará sobreponerse a la maldad y a la muerte. El teatro, Alicia
y Atanassof serán por un tiempo una realidad fuera de la realidad.
No estaremos en La Habana ni en ningún otro sitio, salvo aquel en
el que la bailarina querrá que estemos. Y luego, cuando el arte
de magia termine, y salgamos de nuevo a la ciudad oscura y sucia y destruida,
nos preguntaremos cómo es posible que haya aparecido en La Habana
mujer tan etérea, y también nos preguntaremos si fue cierto,
si en efecto nos sentamos en esas butacas y admiramos el espectro de esa
mujer admirable. Y, la verdad, no sabremos responder. glorias
lejanas. Por la larga alfombra roja que va desde el portalón del
Paseo del Prado, hasta la acristalada puerta de foyer, desfilarán
personajes que uno no sospechará en esta ciudad, si piensa que antes,
unos momentos antes, al doblar por la calle Neptuno, habrá encontrado
un grupo de habaneros y habaneras que bailando rumba al ritmo de un cajón.
El teatro estará iluminado como nunca. Sólo cuando la Alonso
baila Giselle, brillan tanto esas lámparas. Habrá lirios
al borde del escenario. El director de orquesta, de riguroso frac, dará
la orden para que la música se inicie. Y comenzará la Giselle,
que será, por supuesto, inolvidable (como le hubiera gustado a Théophile
Gautier). Y el teatro se irá poco a poco desprendiendo de la ciudad,
del mundo, como esa bailarina pequeña, ágil, magistral que
nos hará olvidarnos de todo. Y el público, en sorprendido
silencio, religiosamente concentrado, atenderá a esa pareja que
intentará sobreponerse a la maldad y a la muerte. El teatro, Alicia
y Atanassof serán por un tiempo una realidad fuera de la realidad.
No estaremos en La Habana ni en ningún otro sitio, salvo aquel en
el que la bailarina querrá que estemos. Y luego, cuando el arte
de magia termine, y salgamos de nuevo a la ciudad oscura y sucia y destruida,
nos preguntaremos cómo es posible que haya aparecido en La Habana
mujer tan etérea, y también nos preguntaremos si fue cierto,
si en efecto nos sentamos en esas butacas y admiramos el espectro de esa
mujer admirable. Y, la verdad, no sabremos responder.
9
Se odia a una ciudad como se la ama.
Se odian las paredes mugrientas y despintadas, las calles pestilentes,
donde hace días que no se recoge la basura, y donde hay una apagada
luz de desidia y una sombra de desesperanza. Se odia una ciudad donde uno
siente que no tiene nada que hacer. Se odia la permanente necesidad de
huir. Se aman, si embargo, esas mismas paredes y esas mismas calles, y
hasta esa fuerza que te obliga a repudiarla. Y lo más sorprendente:
cuando estás lejos quieres regresar, para seguir odiándola
y seguir amándola con igual fervor, con igual necesidad. Quieres
librarte de ella y no quieres librarte de ella. Es fatal, como el propio
cuerpo, como la propia familia. Una ciudad es un destino.
10
Cierta tarde fuimos a visitar a Dulce
María Loynaz a su palacio de El Vedado. Además de una gran
poetisa, ella era la última de una de las más acaudaladas
y distinguidas familias cubanas (familia de aristócratas y de  patricios.
Dulce María tenía más de noventa años y hacía
muchos que vivía encerrada con reliquias, libros, perros y recuerdos.
Alguien nos hizo pasar a un salón donde legítimos muebles
de estilo Luis XV a duras penas dejaban ver el esplendor antiguo. En las
paredes, sin color, algunos cuadros, borrados por el tiempo y el polvo,
mostraban marcos labrados y bellísimos. Había porcelanas
de Sèvres y adornos de Murano. A pesar de que estaban cubiertas
por una capa oscura, las lámparas del techo, muchos años
atrás, debieron haber iluminado fastuosamente el recinto. Todo estaba
sucio y con olor a humedad. Dulce María entró con paso lento,
saludó respetuosa y se sentó frente a nosotros con aquel
aire, entre soberbio y humilde, de emperatriz en exilio. En efecto, no
pude evitar la asociación (quizá un tanto obvia), y evoqué
aquellas páginas de memorias en las que el príncipe de Lampedusa
recordaba haber visto, por un breve instante, a una anciana llamada Eugenia
de Montijo. ¿Cómo se puede expresar que Dulce María
vestía un pobre traje que al mismo tiempo resultaba elegante? ¿Cómo
se puede decir que todo en ella era tan venido a menos como distinguido?
Hablamos, por supuesto, de literatura. Hablamos de su novela Jardín.
Lo cierto es que ninguno de nosotros dejó de hacer la comparación:
cierto, absolutamente cierto: aquella anciana guardaba una poderosa semejanza
con la ciudad en que vivía. patricios.
Dulce María tenía más de noventa años y hacía
muchos que vivía encerrada con reliquias, libros, perros y recuerdos.
Alguien nos hizo pasar a un salón donde legítimos muebles
de estilo Luis XV a duras penas dejaban ver el esplendor antiguo. En las
paredes, sin color, algunos cuadros, borrados por el tiempo y el polvo,
mostraban marcos labrados y bellísimos. Había porcelanas
de Sèvres y adornos de Murano. A pesar de que estaban cubiertas
por una capa oscura, las lámparas del techo, muchos años
atrás, debieron haber iluminado fastuosamente el recinto. Todo estaba
sucio y con olor a humedad. Dulce María entró con paso lento,
saludó respetuosa y se sentó frente a nosotros con aquel
aire, entre soberbio y humilde, de emperatriz en exilio. En efecto, no
pude evitar la asociación (quizá un tanto obvia), y evoqué
aquellas páginas de memorias en las que el príncipe de Lampedusa
recordaba haber visto, por un breve instante, a una anciana llamada Eugenia
de Montijo. ¿Cómo se puede expresar que Dulce María
vestía un pobre traje que al mismo tiempo resultaba elegante? ¿Cómo
se puede decir que todo en ella era tan venido a menos como distinguido?
Hablamos, por supuesto, de literatura. Hablamos de su novela Jardín.
Lo cierto es que ninguno de nosotros dejó de hacer la comparación:
cierto, absolutamente cierto: aquella anciana guardaba una poderosa semejanza
con la ciudad en que vivía.
11
Veinte años en mi término,/
me encontraba paralítico,/ y me dijo un hombre místico/
que me extirpara el trigémino... La música escapa de ventanas
y balcones abiertos. La música está en la brisa, forma parte
de ella. No es posible concebir esta ciudad en silencio, entre otras cosas
porque esta ciudad padece de terror al silencio. Si un día La Habana  amaneciera
sin música a todo volumen, los habaneros no sabrían qué
hacer y los edificios se vendrían abajo como si fueran de papel.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor/ y apenas su perfume
delicioso me embriagó... La música convierte en fiesta la
penuria de la vida cotidiana. La música resulta mucho más
eficaz que el nepente para los antiguos. Se camina por las calles y se
va escuchando cómo la guaracha cede paso al son, el son a la salsa,
la salsa al mambo, el mambo al danzón, el danzón al bolero...
Las voces de Compay Segundo, de Celia Cruz, de Beny Moré, de Bola
de Nieve, de la orquesta de Adalberto Álvarez, se mezclan en una
coral insólita. Una alemana amiga me hace esta observación:
“Debe de ser un pueblo triste cuando busca todo el tiempo la alegría”.
No sé si tiene razón. Yo no sé casi nada. Además,
no puedo juzgar lo que yo mismo soy. Retorna, vida mía, que te espero/
con una irresistible sed de amor... La música es como la luz, lo
inunda todo. La música es la respuesta (más eficaz, más
agresiva) que hemos encontrado para intentar evitar la destrucción
que provocan el tiempo, la lluvia y la luz. Rectificando de modo soberbio
a Descartes, los habaneros parecen decir: escucho, bailo y gozo, luego
existo. amaneciera
sin música a todo volumen, los habaneros no sabrían qué
hacer y los edificios se vendrían abajo como si fueran de papel.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor/ y apenas su perfume
delicioso me embriagó... La música convierte en fiesta la
penuria de la vida cotidiana. La música resulta mucho más
eficaz que el nepente para los antiguos. Se camina por las calles y se
va escuchando cómo la guaracha cede paso al son, el son a la salsa,
la salsa al mambo, el mambo al danzón, el danzón al bolero...
Las voces de Compay Segundo, de Celia Cruz, de Beny Moré, de Bola
de Nieve, de la orquesta de Adalberto Álvarez, se mezclan en una
coral insólita. Una alemana amiga me hace esta observación:
“Debe de ser un pueblo triste cuando busca todo el tiempo la alegría”.
No sé si tiene razón. Yo no sé casi nada. Además,
no puedo juzgar lo que yo mismo soy. Retorna, vida mía, que te espero/
con una irresistible sed de amor... La música es como la luz, lo
inunda todo. La música es la respuesta (más eficaz, más
agresiva) que hemos encontrado para intentar evitar la destrucción
que provocan el tiempo, la lluvia y la luz. Rectificando de modo soberbio
a Descartes, los habaneros parecen decir: escucho, bailo y gozo, luego
existo.
12
Para llegar a Regla por el camino
más corto (y sin embargo el más hermoso) debe tomarse una
lancha que sale de uno de los muelles del  puerto,
y atravesar la bahía. Regla es un barrio ultramarino de La Habana,
célebre por su vocación religiosa (santería, por supuesto),
por su venturoso y despreocupado mestizaje, por una feliz comparsa de carnaval
(“Los guaracheros de Regla”), por haber servido de última morada
a la elegíaca Luisa Pérez de Zambrana, pero sobre todo (¡sobre
todo!) porque allí se levanta la iglesia de la Virgen de Regla.
Se dice que la primera ermita a esta virgen, que luego fue proclamada patrona
de la Bahía, se construyó hacia 1690, gracias al donativo
conseguido por un peregrino llamado Manuel Antonio. La Virgen de Regla
es la virgen negra, la patrona del mar, Yemayá. Todos los días
ocho de septiembre (día de su fiesta), los devotos acuden con flores,
velas y otras ofrendas menos ortodoxas. Y la iglesia se repleta de fieles.
Recuerdo justamente una de esas fiestas, no puedo precisar el año
(en todo caso creo estar seguro de que no hace mucho). Llegué
temprano y lo primero que vi fue a la gran multitud respetuosa, hacinada
en la iglesia y sus alrededores. También llamó mi puerto,
y atravesar la bahía. Regla es un barrio ultramarino de La Habana,
célebre por su vocación religiosa (santería, por supuesto),
por su venturoso y despreocupado mestizaje, por una feliz comparsa de carnaval
(“Los guaracheros de Regla”), por haber servido de última morada
a la elegíaca Luisa Pérez de Zambrana, pero sobre todo (¡sobre
todo!) porque allí se levanta la iglesia de la Virgen de Regla.
Se dice que la primera ermita a esta virgen, que luego fue proclamada patrona
de la Bahía, se construyó hacia 1690, gracias al donativo
conseguido por un peregrino llamado Manuel Antonio. La Virgen de Regla
es la virgen negra, la patrona del mar, Yemayá. Todos los días
ocho de septiembre (día de su fiesta), los devotos acuden con flores,
velas y otras ofrendas menos ortodoxas. Y la iglesia se repleta de fieles.
Recuerdo justamente una de esas fiestas, no puedo precisar el año
(en todo caso creo estar seguro de que no hace mucho). Llegué
temprano y lo primero que vi fue a la gran multitud respetuosa, hacinada
en la iglesia y sus alrededores. También llamó mi  atención
una inmensa bandera cubana en la puerta del templo. El murmullo de los
rezos y los cantos llenaba la tarde luminosa y la transformaba en algo
íntimo. A la virgen la habían sacado el día anterior
(que es la fiesta de la Caridad de El Cobre, patrona de Cuba), hasta un
improvisado altar en el claustro de la iglesia. Luego, cuando la tarde
llegó a ser aún más recóndita y brillante,
jóvenes perfectos alzaron a la Virgen en su peana para trasladarla
a su lugar en el Altar Mayor. Se elevaron aún más los rezos
y los cantos. Todos querían tocar el humilde manto de la Virgen.
Lenta y majestuosa, la imagen de Nuestra Señora se fue abriendo
paso por entre el gentío, hasta que llegó a la puerta de
la iglesia. Entonces ocurrió lo insólito y lo que en definitiva
quiero narrar: la corona de la Virgen arrancó de su lugar la bandera
cubana; esta se agitó y cayó rápida sobre la imagen.
Nuestra Señora, la Virgen de Regla, entró en el templo cubierta
por la bandera. Recuerdo el modo brusco en que cesaron rezos y cantos.
Recuerdo que cuantos allí estábamos caímos de rodillas,
y que por fin la tarde terminó por resumirse en aquella bandera
y en aquella virgen que con tanta solemnidad entraban en la iglesia. atención
una inmensa bandera cubana en la puerta del templo. El murmullo de los
rezos y los cantos llenaba la tarde luminosa y la transformaba en algo
íntimo. A la virgen la habían sacado el día anterior
(que es la fiesta de la Caridad de El Cobre, patrona de Cuba), hasta un
improvisado altar en el claustro de la iglesia. Luego, cuando la tarde
llegó a ser aún más recóndita y brillante,
jóvenes perfectos alzaron a la Virgen en su peana para trasladarla
a su lugar en el Altar Mayor. Se elevaron aún más los rezos
y los cantos. Todos querían tocar el humilde manto de la Virgen.
Lenta y majestuosa, la imagen de Nuestra Señora se fue abriendo
paso por entre el gentío, hasta que llegó a la puerta de
la iglesia. Entonces ocurrió lo insólito y lo que en definitiva
quiero narrar: la corona de la Virgen arrancó de su lugar la bandera
cubana; esta se agitó y cayó rápida sobre la imagen.
Nuestra Señora, la Virgen de Regla, entró en el templo cubierta
por la bandera. Recuerdo el modo brusco en que cesaron rezos y cantos.
Recuerdo que cuantos allí estábamos caímos de rodillas,
y que por fin la tarde terminó por resumirse en aquella bandera
y en aquella virgen que con tanta solemnidad entraban en la iglesia.
13
Ahí están los cuerpos.
Semidesnudos y espléndidos. A cualquier hora y en  cualquier
lugar. En los parques y en las plazas, en las iglesias y en los estadios,
en las cuarterías y en los hospitales, en los bosques y en los páramos,
en las playas. Pareciera como si a medida que la ciudad se fuera destruyendo,
los cuerpos humanos, por extraña ley de contradicción, se
fueran haciendo más hermosos. Ahora La Habana se ha convertido en
una ciudad de edificios semiderruidos, de pobreza y calles sucias; también
de mujeres y hombres de una belleza que (puedo jurarlo) dan ganas de llorar.
La felicidad del mestizaje ha encontrado su reino aquí. Ahí
están los cuerpos con encanto que salta por encima de cualquier
lugar. En los parques y en las plazas, en las iglesias y en los estadios,
en las cuarterías y en los hospitales, en los bosques y en los páramos,
en las playas. Pareciera como si a medida que la ciudad se fuera destruyendo,
los cuerpos humanos, por extraña ley de contradicción, se
fueran haciendo más hermosos. Ahora La Habana se ha convertido en
una ciudad de edificios semiderruidos, de pobreza y calles sucias; también
de mujeres y hombres de una belleza que (puedo jurarlo) dan ganas de llorar.
La felicidad del mestizaje ha encontrado su reino aquí. Ahí
están los cuerpos con encanto que salta por encima de  consideraciones
de razas. Hay bellezas negras, mulatas, chinas y blancas (a veces de una
blancura que parece escandinava). Los cuerpos se muestran con dichoso descaro.
Es la necesidad del habanero de vencer el calor, la humedad, la luz y la
fatalidad de la Historia. Cuando se vive en el sopor de las alucinaciones,
el cuerpo reclama su parte. El habanero corrige también a Pascal:
el cuerpo tiene razones que la razón y el corazón desconocen.
Mostrándose, el cuerpo busca otro cuerpo. Necesita tocar, y saber
así que existe, que aún está en la ciudad, en la vida.
Necesita gozar para poner los pies sobre la tierra, para saberse parte
de ella, que aún no lo han excluido. No hay que pensar ni conversar,
no hay que organizar metódicamente los discursos, no que hay que
hacer la crítica de ninguna razón (pura o impura), no hay
tríada hegeliana ni banquete, lo que hay es algo muy simple (o acaso
aún más complicado), lo que hay es que buscarse y reconocerse
en el abrazo de la mañana o de la noche, transgredir las leyes,
las falsas morales, tratar de consideraciones
de razas. Hay bellezas negras, mulatas, chinas y blancas (a veces de una
blancura que parece escandinava). Los cuerpos se muestran con dichoso descaro.
Es la necesidad del habanero de vencer el calor, la humedad, la luz y la
fatalidad de la Historia. Cuando se vive en el sopor de las alucinaciones,
el cuerpo reclama su parte. El habanero corrige también a Pascal:
el cuerpo tiene razones que la razón y el corazón desconocen.
Mostrándose, el cuerpo busca otro cuerpo. Necesita tocar, y saber
así que existe, que aún está en la ciudad, en la vida.
Necesita gozar para poner los pies sobre la tierra, para saberse parte
de ella, que aún no lo han excluido. No hay que pensar ni conversar,
no hay que organizar metódicamente los discursos, no que hay que
hacer la crítica de ninguna razón (pura o impura), no hay
tríada hegeliana ni banquete, lo que hay es algo muy simple (o acaso
aún más complicado), lo que hay es que buscarse y reconocerse
en el abrazo de la mañana o de la noche, transgredir las leyes,
las falsas morales, tratar de  fundirse
con el otro (sí, el paraíso es el otro), mezclar salivas
y sudores, mezclar todas las savias, y encontrar ese lugar de memoria y
de encuentro que llamamos, con justa metáfora, templar, o sea, como
dice el diccionario: “poner en tensión adecuada una cosa”. Porque
cuando todo desaparece, aparece el cuerpo. Cuando la ilusión desaparece,
viene el beso a iluminar la realidad, y la caricia restituye la certeza
de las cosas. Y el cuerpo que espera en la cama o en la yerba o en la sombra
de una escalera devuelve la fe, es la mayor prueba de que este mundo es
un reino y de que finalmente nos pertenece. Siempre recuerdo el último
y maravilloso capítulo de Germinal, en que Emile Zola, hace que
Esteban y Catalina, atrapados en el fondo de una mina, sin ninguna esperanza
de vida, se entreguen el uno al otro en arranque de amor y de lujuria.
La cama compartida es el mejor modo de soportar el Apocalipsis. fundirse
con el otro (sí, el paraíso es el otro), mezclar salivas
y sudores, mezclar todas las savias, y encontrar ese lugar de memoria y
de encuentro que llamamos, con justa metáfora, templar, o sea, como
dice el diccionario: “poner en tensión adecuada una cosa”. Porque
cuando todo desaparece, aparece el cuerpo. Cuando la ilusión desaparece,
viene el beso a iluminar la realidad, y la caricia restituye la certeza
de las cosas. Y el cuerpo que espera en la cama o en la yerba o en la sombra
de una escalera devuelve la fe, es la mayor prueba de que este mundo es
un reino y de que finalmente nos pertenece. Siempre recuerdo el último
y maravilloso capítulo de Germinal, en que Emile Zola, hace que
Esteban y Catalina, atrapados en el fondo de una mina, sin ninguna esperanza
de vida, se entreguen el uno al otro en arranque de amor y de lujuria.
La cama compartida es el mejor modo de soportar el Apocalipsis.
14
Aquí la verdadera tierra prometida
ha sido siempre el mar. La Habana mira al mar como si en él no sólo
estuviera el peligro, sino también la esperanza. El mar es, en efecto,
una esperanza peligrosa. No importa que corroa día a  día
los edificios, que se enfurezca en la temporada ciclónica, que se
lance desesperadamente por encima del muro del Malecón, que penetre
destructor en zonas bajas de la ciudad. El mar resulta una promesa, o mejor:
una fe. Tanto la amenaza como la salvación vienen del mar. Hace
pocos años, miles de habaneros se lanzaron a la aventura del mar
en balsas notables por su precariedad. En Cojímar, en La Puntilla,
en el mismo Malecón los ví zarpar (no sé si “zarpar”
sea la palabra justa), en apretadas tablas sobre gomas de camiones. Por
supuesto, iban casi desnudos y contentos. Por supuesto, los oí cantar.
Tenían un escaso momento de debilidad cuando se despedían
de los familiares que quedaban en la orilla, aquellos familiares que quedaban
aferrados al “hastío reseco ya de crueles anhelos aún sueña
en el último adiós de los pañuelos”, que decía
Mallarmé. Luego, salían las balsas hacia el horizonte y los
que en ellas iban no volvían a mirar atrás. (Escucha un consejo:
cuando te marches, no mires atrás; ten presente siempre el ejemplo
de la mujer de Lot). día
los edificios, que se enfurezca en la temporada ciclónica, que se
lance desesperadamente por encima del muro del Malecón, que penetre
destructor en zonas bajas de la ciudad. El mar resulta una promesa, o mejor:
una fe. Tanto la amenaza como la salvación vienen del mar. Hace
pocos años, miles de habaneros se lanzaron a la aventura del mar
en balsas notables por su precariedad. En Cojímar, en La Puntilla,
en el mismo Malecón los ví zarpar (no sé si “zarpar”
sea la palabra justa), en apretadas tablas sobre gomas de camiones. Por
supuesto, iban casi desnudos y contentos. Por supuesto, los oí cantar.
Tenían un escaso momento de debilidad cuando se despedían
de los familiares que quedaban en la orilla, aquellos familiares que quedaban
aferrados al “hastío reseco ya de crueles anhelos aún sueña
en el último adiós de los pañuelos”, que decía
Mallarmé. Luego, salían las balsas hacia el horizonte y los
que en ellas iban no volvían a mirar atrás. (Escucha un consejo:
cuando te marches, no mires atrás; ten presente siempre el ejemplo
de la mujer de Lot).
15
Una anciana está sentada en
un sillón de su jardín, a la sombra de un aguacatero. Le
suelo preguntar “¿Qué hace?” Sé lo que responderá,
pero  debo
reconocer que me gusta escucharle la respuesta: “Aquí, hijo mío,
esperando”. Otro anciano hace la cola para comprar el periódico
y repite la misma frase con exactitud que sorprende. Los jóvenes
se sientan por las noches en los muros de la avenida, conversan o hacen
silencio, intentan huir del calor que el día ha acumulado en las
casas, y no sé si saben que esperan. No cabe duda: esperar es un
verbo que en La Habana se conjuga demasiado. No hace falta saber
qué se espera. No hace falta que haya algo preciso que esperar.
La espera es una actitud que necesita muy poco para realizarse. Suponemos
que la espera deba tener un valor en sí misma. Paul Valéry
ha dejado dicho en alguna parte (creo que en La jeune parque) que “todo
puede nacer de una espera infinita”. Y la verdad es que ese verso memorable
podría estar en el escudo de la ciudad. La historia de La Habana
es la de una espera infinita. Todo cuanto ella hace, todo cuanto ella muestra
(parques, árboles, calles, edificios, playas, bullicio) no es más
que otra forma eficaz de enmascarar la espera. debo
reconocer que me gusta escucharle la respuesta: “Aquí, hijo mío,
esperando”. Otro anciano hace la cola para comprar el periódico
y repite la misma frase con exactitud que sorprende. Los jóvenes
se sientan por las noches en los muros de la avenida, conversan o hacen
silencio, intentan huir del calor que el día ha acumulado en las
casas, y no sé si saben que esperan. No cabe duda: esperar es un
verbo que en La Habana se conjuga demasiado. No hace falta saber
qué se espera. No hace falta que haya algo preciso que esperar.
La espera es una actitud que necesita muy poco para realizarse. Suponemos
que la espera deba tener un valor en sí misma. Paul Valéry
ha dejado dicho en alguna parte (creo que en La jeune parque) que “todo
puede nacer de una espera infinita”. Y la verdad es que ese verso memorable
podría estar en el escudo de la ciudad. La historia de La Habana
es la de una espera infinita. Todo cuanto ella hace, todo cuanto ella muestra
(parques, árboles, calles, edificios, playas, bullicio) no es más
que otra forma eficaz de enmascarar la espera.
16
El otro modo que hemos encontrado
La Habana y los habaneros (el modo acaso definitivo) para justificar nuestra
irrealidad, es la luz. En mi novela Tuyo es el reino (Le royaume
t’appartienne) he tratado de hablar de la luz de mi ciudad. He
intentado explicarlo diciendo que en La Habana hay  tanta
luz que parece sumergida en el agua. He querido comparar esa luz con la
de Venecia, y he procurado explicar que resulta precisamente la luz la
que logra hacer de la Reina del Adriático, a diferencia de La Habana,
una ciudad tangible. Pero opinar tal vez que La Habana parezca sumergida
en el agua, resulte demasiado rebuscado, impreciso, “poético”. Lo
que ocurre es algo demasiado simple aunque difícil de elucidar.
Como casi cualquier argumento que tenga que ver con La Habana. Resulta
evidente que se hace necesario estar en ella, vivirla, para llegar a entenderla
(al menos en esa mínima porción de entendimiento que la ciudad
permite). Porque se trata de una ciudad que se resiste a verbalizaciones,
que no quiere ser explicada, que no se deja entender. Ocurre que, de tan
intensa, la luz todo lo atraviesa, destruye, deshace. Ubicua, se filtra
en las cosas y en los seres para sustituir la certidumbre por la ilusión.
La luz descompone la realidad en espejismos y partículas. Al contacto
con la luz, La Habana estalla y se fragmenta, se vuelve falacias y mixtificaciones.
No sólo los edificios y las estatuas y los parques y las calles
y los monumentos, sino también a la infeliz mujer y al hombre infeliz
que se ven en la obligación de transitar por sus aceras. Y como
por supuesto la persona humana no es sólo ese cuerpo, esa materia
que se desplaza por el laberinto de una ciudad, sino también esa
otra materia compuesta de anhelos, esperanzas, ambiciones, angustias, alegrías,
recuerdos, añoranzas, satisfacciones y frustraciones, eso que de
algún modo vacilante y escéptico llamamos “el alma”, pues
resulta que, borrando la luz de modo terminante esos cuerpos, borra también
las almas, y el resultado es (ya se puede ver) la fantasmagoría.
Fantasmas, aniquilados por la luz, no venimos de ningún lugar ni
vamos a ninguno. Nada somos porque somos únicamente esa luz. tanta
luz que parece sumergida en el agua. He querido comparar esa luz con la
de Venecia, y he procurado explicar que resulta precisamente la luz la
que logra hacer de la Reina del Adriático, a diferencia de La Habana,
una ciudad tangible. Pero opinar tal vez que La Habana parezca sumergida
en el agua, resulte demasiado rebuscado, impreciso, “poético”. Lo
que ocurre es algo demasiado simple aunque difícil de elucidar.
Como casi cualquier argumento que tenga que ver con La Habana. Resulta
evidente que se hace necesario estar en ella, vivirla, para llegar a entenderla
(al menos en esa mínima porción de entendimiento que la ciudad
permite). Porque se trata de una ciudad que se resiste a verbalizaciones,
que no quiere ser explicada, que no se deja entender. Ocurre que, de tan
intensa, la luz todo lo atraviesa, destruye, deshace. Ubicua, se filtra
en las cosas y en los seres para sustituir la certidumbre por la ilusión.
La luz descompone la realidad en espejismos y partículas. Al contacto
con la luz, La Habana estalla y se fragmenta, se vuelve falacias y mixtificaciones.
No sólo los edificios y las estatuas y los parques y las calles
y los monumentos, sino también a la infeliz mujer y al hombre infeliz
que se ven en la obligación de transitar por sus aceras. Y como
por supuesto la persona humana no es sólo ese cuerpo, esa materia
que se desplaza por el laberinto de una ciudad, sino también esa
otra materia compuesta de anhelos, esperanzas, ambiciones, angustias, alegrías,
recuerdos, añoranzas, satisfacciones y frustraciones, eso que de
algún modo vacilante y escéptico llamamos “el alma”, pues
resulta que, borrando la luz de modo terminante esos cuerpos, borra también
las almas, y el resultado es (ya se puede ver) la fantasmagoría.
Fantasmas, aniquilados por la luz, no venimos de ningún lugar ni
vamos a ninguno. Nada somos porque somos únicamente esa luz.
17
Ya he dicho que en La Habana conocí
el miedo y el peligro. Debo agregar ahora que también conocí
algo muy asociado a ellos: la literatura. No hace tantos años, pero
siento como si un siglo hubiera transcurrido de aquella noche concluyente
en que fui a Mantilla por primera vez. Mantilla es un barrio no demasiado
elegante de las afueras de La Habana. Allí, en una quinta mágica
(me gustaría que esta palabra (mágica( no se entendiera como
una simple frivolidad metafórica, como resultado de mi exaltación)
vivía Juanita Gómez. ¿Y quién era esa anciana
con más de ochenta años? ¿Quién era que tenía
un salón los sábados por la noche, en el que se bebían,
bajo árboles copiosos y centenarios, vasos con néctar de
mango, se conversaba y se leían poemas? Era la hija de un negro
maravilloso, Juan Gualberto Gómez, patricio de nuestras guerras
de independencia, hombre culto, de moral intachable, educado en París,
amigo de José Martí. Juanita y sus hijos (Fina, Olga, Yoni),
y algunos amigos, se reunían en torno a Virgilio Piñera,
uno de los grandes escritores cubanos (y latinoamericanos) de este siglo.
Casi destruida, la casa se levantaba con bastante hermosura y dignidad
entre una sorprendente profusión de árboles y de plantas
de todas las especies inimaginables. Pues sí, como si no fuera una
historia de eso que con suficiente imprecisión llamamos “la vida
real”, en aquella casa conocí la literatura. La conocí
mediante ese hombre sorprendente llamado Virgilio Piñera. A él
debo haber entendido la literatura como destino. A él debo muchos
autores que luego pasaron a formar parte de mi mitología personal.
Pero a él debo, también (y en lugar privilegiado), haber
entendido a La Habana no tanto como una ciudad sino como una obsesión,
una angustia, un estado espiritual, y, por encima de todo, una nostalgia.
La Habana  pertenece
a una región geográfica que no aparece en mapas, ni en libros
de geografía. La región geográfica de La Habana es
similar a la de Walden, Macondo o Yoknapatawpha. Porque lo cierto es que
La Habana ha estado siempre entre “la realidad y el deseo”. Porque lo cierto
es que La Habana nunca ha sido la que es, sino la que hemos añorado.
Por esa razón, quizá, ha estado en el centro del desvelo
de poetas y escritores: La Habana escueta de Lino Novás Calvo; la
barroca, enciclopédica, apolínea de Alejo Carpentier; la
sobreabundante, misteriosa, dionisíaca, hechicera de José
Lezama Lima; la íntima de Eliseo Diego; la nocturna, diabólica
y frívola de Guillermo Cabrera Infante; la eterna de Antón
Arrufat; la espantosa y atractiva, lujuriosa, de Reinaldo Arenas... La
Habana distante y borrada de los versos de Gastón Baquero: pertenece
a una región geográfica que no aparece en mapas, ni en libros
de geografía. La región geográfica de La Habana es
similar a la de Walden, Macondo o Yoknapatawpha. Porque lo cierto es que
La Habana ha estado siempre entre “la realidad y el deseo”. Porque lo cierto
es que La Habana nunca ha sido la que es, sino la que hemos añorado.
Por esa razón, quizá, ha estado en el centro del desvelo
de poetas y escritores: La Habana escueta de Lino Novás Calvo; la
barroca, enciclopédica, apolínea de Alejo Carpentier; la
sobreabundante, misteriosa, dionisíaca, hechicera de José
Lezama Lima; la íntima de Eliseo Diego; la nocturna, diabólica
y frívola de Guillermo Cabrera Infante; la eterna de Antón
Arrufat; la espantosa y atractiva, lujuriosa, de Reinaldo Arenas... La
Habana distante y borrada de los versos de Gastón Baquero:
Yo te amo, ciudad,
aunque sólo escucho de ti el lejano rumor,
aunque soy en tu olvido una isla invisible,
porque resuenas y tiemblas y me olvidas,
yo te amo, ciudad.
ABILIO ESTÉVEZ
La Habana, octubre de 1998.
La ciudad de las ventanas
abiertas
No sé, no podría decir,
si en La Habana existen más ventanas que en otras ciudades. Sí,
estoy tentado a asegurar que en ninguna otra ciudad se hallan tan abiertas
las ventanas. He ahí una de las de las características que
nadie,  en
La Habana, debiera pasar por alto: el poder de las ventanas, su lenguaje,
su indiscreta gentileza, su atractivo descaro… en
La Habana, debiera pasar por alto: el poder de las ventanas, su lenguaje,
su indiscreta gentileza, su atractivo descaro…
Ventanas de par en par abiertas. Ventanas sin persianas. Ventanas sin
celosías. Ventanas sin visillos. Ventanas campechanamente abiertas
a la calle, a la canícula de la calle, a la poca brisa, a la esperanza
de la brisa, a la fe en el posible aguacero que mitigue (por unas horas)
el bochorno… Ventanas abiertas a la impertinencia de miradas (no sólo
las miradas desvergonzadas hacia las casas de los que pasan por las aceras,
sino además, las no menos desvergonzadas de los habitantes de las
casas hacia quienes van por las aceras).
Las ventanas son el mejor modo que nosotros, los habaneros, hemos encontrado
de ser ubicuos, de vivir en varios lugares al mismo tiempo: en la casa
y en la calle.
La casa aísla. La casa, se sabe, es el cobijo por antonomasia.
Las paredes que amparan. El techo que abriga. Las puertas y ventanas que
establecen la  necesaria
separación, la independencia, luego de haber pasado un día
de relaciones (más o menos amables, o más o menos controversiales)
con el otro. La casa es la búsqueda de la intimidad. El retiro necesario.
El lugar donde ocultarnos después de haber salido al mundo, después
de habernos expuesto a tantos equívocos, a tantas miradas, a tantos
juicios, a tantos peligros. El sitio del ocultamiento. Del refugio. El
espacio donde se cumple con rigor el extraordinario rito de la soledad.
La sanctasanctórum. Donde se guardan recuerdos, anhelos, angustias,
alegrías, recelos, entusiasmos… Donde el baño y la comida
rozan la categoría de lo sagrado, y el sueño y el descanso
se acercan a la ceremonia… necesaria
separación, la independencia, luego de haber pasado un día
de relaciones (más o menos amables, o más o menos controversiales)
con el otro. La casa es la búsqueda de la intimidad. El retiro necesario.
El lugar donde ocultarnos después de haber salido al mundo, después
de habernos expuesto a tantos equívocos, a tantas miradas, a tantos
juicios, a tantos peligros. El sitio del ocultamiento. Del refugio. El
espacio donde se cumple con rigor el extraordinario rito de la soledad.
La sanctasanctórum. Donde se guardan recuerdos, anhelos, angustias,
alegrías, recelos, entusiasmos… Donde el baño y la comida
rozan la categoría de lo sagrado, y el sueño y el descanso
se acercan a la ceremonia…
Pero nosotros, los habaneros no queremos encerrarnos, no queremos aislarnos.
Suficiente exclusión, retraimiento, clausura, provoca el mar. La
isla anclada en el Golfo de México es ella misma un gran encierro.
En un poema memorable, en uno de los más grandes poemas escritos
en Cuba para definir a Cuba, La isla en peso, Virgilio Piñera
(poeta mayor), dejó escritos algunos versos terribles y concluyentes:
La maldita circunstancia del agua por todas
partes
me obliga a sentarme en la mesa del café.
Si no pensara que el agua me rodea como
un cáncer
hubiera podido dormir a pierna suelta.
El agua rodeando como un cáncer. El agua como reclusión
y enfermedad. Los habaneros no vivimos en el mundo. Vivimos en La Habana.
Y sospecho que ni eso. Vivimos en las cuatro calles que conforman nuestro
barrio. El mundo entero está compuesto por la pequeña barriada.
La humanidad no existe. O mejor, la humanidad son los cincuenta o sesenta
vecinos, y los cincuenta o sesenta transeúntes que pasan alguna
vez por la calle rota y brillante, también rota de luz…
Los habaneros estamos, pues, ansiosos de intemperie y de miradas. Ansiosos
de diálogos. Buscamos, a toda costa, la comunicación. Nos
refugiamos bajo un techo y tras cuatro paredes porque el sol se ensaña
sobre La Habana como casi no se ensaña sobre ninguna otra ciudad.
¿O será que La Habana no posee las defensas de otras ciudades?
No lo sé. Los habaneros necesitamos de un cobertizo simple donde
escapar de la carcoma salitrosa de las brisas marinas, donde ampararnos
de los aguaceros violentos, de los ciclones, de la excesiva luz y del fuego
directo del sol… Salvo esa defensa, ya no requerimos nada más. La
casa para nosotros viene siendo, entonces, una elemental defensa meteorológica.
Requerimos de la intemperie. Los habaneros necesitamos de los vastos
espacios; así como necesitamos del otro, del prójimo, tanto
como de nosotros mismos (o quizá más), para defendernos de
esa propia intemperie. Por eso, las ventanas abiertas. Por eso, la comunicación
permanentemente con la calle. Por eso la casa huyendo hacia la calle, o
la calle apropiándose de la casa (como prefiera el lector).
Así puede descubrirse el lenguaje de aquellos rectángulos
luminosos, descarados, abiertos con esperanza a la canícula, las
ventanas. Una cosa es el conocimiento de la intuición y otra muy
distinta el conocimiento de la razón. Insisto: de todos los descubrimientos
humanos, acaso la ventana sea uno de aquellos a los que más provecho
hemos podido sacar los habaneros. En La Habana, la ventana adquiere un
valor especial, una dimensión casi mística. Una Habana sin
ventanas o con ventanas cerradas, sería punto menos que impensable.
La ciudad de las columnas es asimismo la ciudad de las ventanas abiertas.
La ventana es uno de los modos que tenemos de mantenernos vivos, de saber
que continuamos teniendo un espacio en los atlas que confeccionan los geógrafos.
He explicado, supongo que con cierta lógica, que una ciudad
que vive once meses del año (once meses: en el mejor de los casos)
ahogada por el bochorno, por un calor de infierno, no puede darse el lujo
de cerrar las ventanas. Sí, sé que sí, por supuesto,
sé que debe tratarse de un razonamiento justo. No obstante, comprendo
que no puede ser esa la única explicación. Hay algo que queda
fuera. Algo que no basta a explicar el enigma. No, el problema no termina
ahí. El calor, ciclones y aguaceros vienen siendo una parte de la
cuestión, sólo una parte de la cuestión.
El tema de La Habana y sus ventanas resulta más complicado,
más misterioso.
Volvamos al hecho de que la ventana es un punto de observación.
De la casa a la calle, de la calle a la casa.
Y mirar. Estamos rozando un asunto mágico: el placer de mirar.
La mirada que no mira por mirar, sino que indaga en el lado gustoso de
la mirada.
Alguien se ha aventurado a hablar del inveterado exhibicionismo de
nosotros, los habaneros. No me atrevo a hacer mía semejante afirmación.
Sólo estoy a medias seguro de que en ninguna otra ciudad del mundo
podrían verse tantos cuerpos desnudos a través de las ventanas.
Hombres y mujeres se pasean voluptuosos, desnudos ante ventanas de par
en par abiertas. En La Habana se va caminando con inocencia por las aceras,
y los ojos se desvían hacia los interiores, se va observando el
secreto de las casas y todo cuanto en ellas está ocurriendo. No
sólo un desfile de cuerpos desnudos, y por lo general hermosos,
hermosísimos, no, sino también riñas, conversaciones
íntimas, limpiezas, adoraciones, dolores, llantos, comidas, necesidades,
fiestas, duelos… ¿Miedo a la soledad? ¿Claustrofobia? ¿Histeria?
¿Necesidad de compartir la vida? ¿Vida concebida en términos
de mis en escéne? ¿Promiscuidad? ¿Falta de concentración?
Y escuchar. Rozamos otros tema de magia: el placer de escuchar. Vamos
por la calle oyendo la música de salsa que escapa de las ventanas
abiertas. A todo volumen, mezclándose con las voces de los que se
unen a los cantantes. Oímos las plegarias y las burlas, los ensalmos
y las bromas. Las risas, las escandalosas risas. Cualquier puerilidad es
motivo de risa.
Y oler. De las ventanas abiertas escapan esencias de flores, de tantas
flores para contentar a los santos, los perfumes baratos de las limpiezas,
hechas además con hielo, el perfume de los baños con flores…
Los aromas de las cocinas.
Sólo falta entonces tocar. En mi novela Tuyo es el reino
he hablado de la falta de corporeidad que provoca la luz de La Habana.
Y he intentado razonar cómo esta luz, que nos descorporeiza, nos
obliga a buscarnos los unos a los otros. Necesitamos tocar para probarnos
a nosotros mismos que existimos. Acariciar la superficie única de
una espalda lustrosa de sudor. Palpar un pecho que se agita y transpira.
Besar labios ansiosos, que intentan palabras que no se pronuncian, y bajar
luego a un cuello hirviendo por la sangre, por el sol, por el sol que se
filtrado a la sangre. El encuentro de los cuerpos es una fe de vida. Una
constatación. Un testimonio. Los habaneros no necesitamos pruebas
de la existencia de Dios. Precisamos la evidencia de nuestra propia existencia.
Y esa confirmación nos viene por el beso, por el abrazo, por el
concurrencia de los cuerpos que la luz (y las circunstancias) pretenden
desmaterializar.
¿Prevalecerán otras teorías para explicar la voluptuosidad
y las ventanas abiertas de La Habana?
Se habla de tantas influencias. La mezcolanza que se provocó
acá entre negros (las distintas etnias de negros de la costa del
Golfo de Guinea), españoles y chinos. Existen otros elementos raciales,
pero estos deben ser acaso los fundamentales. La primitiva sexualidad de
los negros; la más retorcida de los españoles que, llegando
de un país dominado por la Contrarreforma, se encontraban con el
paraíso de la desinhibición; el refinamiento chino. ¿Y
qué se podría expresar de las putas francesas que comenzaron
a llegar iniciando el siglo que terminó?
También se habla de las difíciles circunstancias históricas
que hemos vivido siempre los cubanos. Las carencias, las penurias, las
contrariedades de la existencia que nos han hecho la vida extraordinariamente
difícil a lo largo de tantos años.
Según esta última teoría, la solución ha
sido, pues, concentrarse en el cuerpo, en los gozos del cuerpo. La investigación
de los sentidos para huir de los entresijos de la razón.
Si Hegel enunció que todo lo real era racional y que todo lo
racional era real, nosotros oponemos otro discurso: Todo lo real es gozable
y todo lo gozable es real.
Lo propio de nosotros, los habaneros, es que no nos interesen
las explicaciones. Nos atenemos a los hechos. Hay demasiado de la vida
que  aún
no se ha disfrutado, que aún falta por saborear, como para detenerse
en los análisis. De modo que ¿para qué explicar? No,
no hay nada de explicar. Hay, con toda simpleza, que morder el mango y
dejar que el jugo corra comisuras abajo hasta el cuello, que el jugo del
mango se mezcle allí con el sudor. Hay que observar a través
de las ventanas abiertas los cuerpos semidesnudos (y los cuerpos, lo he
dicho y repetido, son lo mejor de esta ciudad generosa). Hay que escuchar
las conversación. Entrar en los bailes. Dormir al borde de un río,
bajo la noche blanca de galaxias. Hacer el amor en el muro del Malecón,
frente al mar inmenso, y e horizonte cargado de esperanza. Hay que vivir
aquí y ahora, porque mañana… De mañana nada se sabe… aún
no se ha disfrutado, que aún falta por saborear, como para detenerse
en los análisis. De modo que ¿para qué explicar? No,
no hay nada de explicar. Hay, con toda simpleza, que morder el mango y
dejar que el jugo corra comisuras abajo hasta el cuello, que el jugo del
mango se mezcle allí con el sudor. Hay que observar a través
de las ventanas abiertas los cuerpos semidesnudos (y los cuerpos, lo he
dicho y repetido, son lo mejor de esta ciudad generosa). Hay que escuchar
las conversación. Entrar en los bailes. Dormir al borde de un río,
bajo la noche blanca de galaxias. Hacer el amor en el muro del Malecón,
frente al mar inmenso, y e horizonte cargado de esperanza. Hay que vivir
aquí y ahora, porque mañana… De mañana nada se sabe…
En estas exóticas tierras del Caribe, más que en otras,
se cumple la famosa máxima de Jean Cocteau: “Dios existe, es el
diablo”. Aquí, pecado y bienaventuranza se confuden.
En un país donde la Historia ha eliminado (con esa solemnidad
pavorosa que siempre trae la Historia) todo tipo de placer, ¿será
que todo, cualquier cosa, hasta lo más nimio, llega finalmente a
convertirse en un delicado, en un urgente placer?
No sé, la verdad, no sé. Insisto: no puedo asegurar nada.
Ya se sabe que a menudo, muy a menudo, con demasiada frecuencia, los hechos
eluden las explicaciones y, después de todo, ¿quién
soy yo para analizar el modo de vida de los habaneros? Mi único
consejo, es entregarse al placer, y atisbar lo que se deja mirar a través
de las ventanas. Las ventanas abiertas.
Al fin y al cabo, no puedo escapar a mi propia condición. Gracias
a Dios, o gracias al demonio (si es que al final no son lo mismo), yo soy
un habanero, un habanero más…
ABILIO ESTÉVEZ
La Habana, julio, 2000.

|
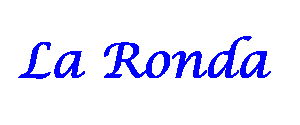
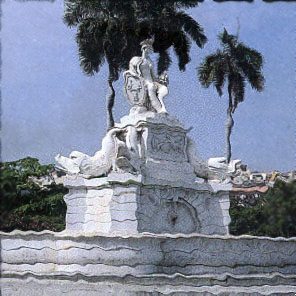
 más
allá del río Almendares, en Marianao, es decir, en las afueras.
Cuando mi madre decía La Habana, parecía referirse a un lugar
lejano, de límites imprecisos. “Vamos a La Habana”, decían
mis mayores, y eso significaba muchas cosas, entre las que se puede contar:
ir de compras, visitar los grandes almacenes, pasear por las calles Monte,
Galiano, San Rafael, incluso por la calle Muralla, donde tenían
sus baratas tiendas de telas los judíos. Lo cierto es que existía
una radical disparidad entre La Habana y el reparto en donde se levantaba
mi casa. La diferencia entre ambos resultaba abismal. La Habana, en efecto,
era otro lugar. Mientras yo vivía en un barrio tranquilo, con casas
que mostraban cierto lujo, rodeadas de parques, de árboles, de calles
sombrías y de silencio, La Habana, aquella Habana de la que hablaba
con misterio mi madre, era el centro del bullicio, del tumulto y de la
luz.
más
allá del río Almendares, en Marianao, es decir, en las afueras.
Cuando mi madre decía La Habana, parecía referirse a un lugar
lejano, de límites imprecisos. “Vamos a La Habana”, decían
mis mayores, y eso significaba muchas cosas, entre las que se puede contar:
ir de compras, visitar los grandes almacenes, pasear por las calles Monte,
Galiano, San Rafael, incluso por la calle Muralla, donde tenían
sus baratas tiendas de telas los judíos. Lo cierto es que existía
una radical disparidad entre La Habana y el reparto en donde se levantaba
mi casa. La diferencia entre ambos resultaba abismal. La Habana, en efecto,
era otro lugar. Mientras yo vivía en un barrio tranquilo, con casas
que mostraban cierto lujo, rodeadas de parques, de árboles, de calles
sombrías y de silencio, La Habana, aquella Habana de la que hablaba
con misterio mi madre, era el centro del bullicio, del tumulto y de la
luz.
 multitud. Mi madre me tomaba de la mano con ansiedad, “Te vas a perder”,
decía con un fondo de preocupación en la voz. Y yo sentía
miedo. Miedo a extraviarme, a desaparecer en el dédalo de calles
desconocidas. Experimentaba la fuerte sensación de ser insignificante;
tuve la revelación de lo poco que era: apenas un pequeño
sobresalto, de escaso valor, en medio de la muchedumbre. Esto no quiere
decir, no obstante, que me disgustara acompañar a mi madre cada
jueves a sus viajes de compras. Todo lo contrario. En aquel temor (como
en casi todo temor) se encerraba un extraño y resuelto gozo. Gozo
que se trasmutaba en tranquilidad y acaso decepción cuando estábamos
de regreso, cuando volvíamos a la calma de la casa, donde mi padre
esperaba silencioso y amable, y donde poco a poco desaparecía la
sensación de no ser nadie, y recuperaba yo mi valor. O al menos
eso pensaba. Y era suficiente.
multitud. Mi madre me tomaba de la mano con ansiedad, “Te vas a perder”,
decía con un fondo de preocupación en la voz. Y yo sentía
miedo. Miedo a extraviarme, a desaparecer en el dédalo de calles
desconocidas. Experimentaba la fuerte sensación de ser insignificante;
tuve la revelación de lo poco que era: apenas un pequeño
sobresalto, de escaso valor, en medio de la muchedumbre. Esto no quiere
decir, no obstante, que me disgustara acompañar a mi madre cada
jueves a sus viajes de compras. Todo lo contrario. En aquel temor (como
en casi todo temor) se encerraba un extraño y resuelto gozo. Gozo
que se trasmutaba en tranquilidad y acaso decepción cuando estábamos
de regreso, cuando volvíamos a la calma de la casa, donde mi padre
esperaba silencioso y amable, y donde poco a poco desaparecía la
sensación de no ser nadie, y recuperaba yo mi valor. O al menos
eso pensaba. Y era suficiente.
 charanga,
las voces asombrosas de Beny Moré o de Celia Cruz, en mi Cuba se
da una mata, que sin permiso no se pué tumbá..., que a duras
penas lograban acallar el vocerío de los que regateaban el precio
de las mercancías. A un costado del Mercado, en un camión
cerrado e inmenso, por sólo cinco centavos, se podía tener
acceso al Museo de las Cosas Asombrosas, donde, según decían
los carteles anunciadores, había una vaca con dos cabezas, un gallo
con cuatro patas,
charanga,
las voces asombrosas de Beny Moré o de Celia Cruz, en mi Cuba se
da una mata, que sin permiso no se pué tumbá..., que a duras
penas lograban acallar el vocerío de los que regateaban el precio
de las mercancías. A un costado del Mercado, en un camión
cerrado e inmenso, por sólo cinco centavos, se podía tener
acceso al Museo de las Cosas Asombrosas, donde, según decían
los carteles anunciadores, había una vaca con dos cabezas, un gallo
con cuatro patas,  un
perro que hablaba, un niño anciano, una mujer que lograba encender
bombillos eléctricos con el único contacto de su cuerpo,
una momia azteca y una anciana que leía el porvenir en las palmas
de la manos. Mi madre no me dejaba entrar. “Para horrores basta con los
que se ven todos los días”, exclamaba muy seria. Entonces salíamos
de la confusión del Mercado para continuar por esa otra confusión
de la calle Monte, abarrotada de tiendas y vidrieras, de pórticos,
de columnas, de vendedores callejeros... Hasta llegar a un punto en que
yo sentía una alegría incontenible. Esta alegría sólo
he logrado rencontrarla en escasas ocasiones: en la Plaza de San Marcos
de Venecia, en las Ramblas de Barcelona, en la Quinta Avenida de New York.
Y lo que sucedía en La Habana era que la calle Monte en un momento
de su viaje, justo en la esquina con la calle Amistad, se abría
a la amplitud luminosa del Parque de la Fraternidad. Admiraba yo los árboles
del parque, la cúpula del Capitolio, el amplio portal del Palacio
de Aldama. Admiraba yo el espacio entre monumental e íntimo que
se creaba en ese instante de nuestro paseo. Y le pedía a mi madre
que nos quedáramos un rato en el Parque, alrededor de la ceiba que,
según decían, hincaba sus raíces en tierra de todos
los países de América. Creo que entonces pensaba que La Habana
comenzaba y terminaba allí.
un
perro que hablaba, un niño anciano, una mujer que lograba encender
bombillos eléctricos con el único contacto de su cuerpo,
una momia azteca y una anciana que leía el porvenir en las palmas
de la manos. Mi madre no me dejaba entrar. “Para horrores basta con los
que se ven todos los días”, exclamaba muy seria. Entonces salíamos
de la confusión del Mercado para continuar por esa otra confusión
de la calle Monte, abarrotada de tiendas y vidrieras, de pórticos,
de columnas, de vendedores callejeros... Hasta llegar a un punto en que
yo sentía una alegría incontenible. Esta alegría sólo
he logrado rencontrarla en escasas ocasiones: en la Plaza de San Marcos
de Venecia, en las Ramblas de Barcelona, en la Quinta Avenida de New York.
Y lo que sucedía en La Habana era que la calle Monte en un momento
de su viaje, justo en la esquina con la calle Amistad, se abría
a la amplitud luminosa del Parque de la Fraternidad. Admiraba yo los árboles
del parque, la cúpula del Capitolio, el amplio portal del Palacio
de Aldama. Admiraba yo el espacio entre monumental e íntimo que
se creaba en ese instante de nuestro paseo. Y le pedía a mi madre
que nos quedáramos un rato en el Parque, alrededor de la ceiba que,
según decían, hincaba sus raíces en tierra de todos
los países de América. Creo que entonces pensaba que La Habana
comenzaba y terminaba allí.
 aza
de café. Café oscuro y sin azúcar, servido en vaso
de cristal, porque a él no le gusta el café en tazas de porcelana.
“Cuando los españoles descubrieron que aquí no había
oro, se olvidaron de esta ciudad. La Habana quedó abandonada, convertida
en simple puerto donde se reunía la flota que venía de Tierra
Firme”. Mi madre se sienta a su vez y cierra los ojos como si con eso pudiera
dejar de oír las palabras de mi tío. Él saborea el
café, admira el tabaco, frunce el ceño (un poco por el humo,
un poco por el sol), y golpea ligeramente el brazo del asiento. “En La
Habana todo es transitorio. Aquí nunca ha querido permanecer nadie”.
Mi madre se incorpora con ligereza. “¿Y nosotros?”, pregunta. Mi
tío mira ahora el tabaco con perplejidad, como si no entendiera
lo que significa ese objeto que tiene entre los dedos.
aza
de café. Café oscuro y sin azúcar, servido en vaso
de cristal, porque a él no le gusta el café en tazas de porcelana.
“Cuando los españoles descubrieron que aquí no había
oro, se olvidaron de esta ciudad. La Habana quedó abandonada, convertida
en simple puerto donde se reunía la flota que venía de Tierra
Firme”. Mi madre se sienta a su vez y cierra los ojos como si con eso pudiera
dejar de oír las palabras de mi tío. Él saborea el
café, admira el tabaco, frunce el ceño (un poco por el humo,
un poco por el sol), y golpea ligeramente el brazo del asiento. “En La
Habana todo es transitorio. Aquí nunca ha querido permanecer nadie”.
Mi madre se incorpora con ligereza. “¿Y nosotros?”, pregunta. Mi
tío mira ahora el tabaco con perplejidad, como si no entendiera
lo que significa ese objeto que tiene entre los dedos.
 multiplican
hasta la exasperación los rayos solares. Paredes y techos también
despiden el vapor irritante. No hay modo de escapar al calor. Al borde
del mar se tendrá la ilusión de una brisa. Bajo una mata
de aguacates se puede llegar a creer que el calor ha sido conjurado. Sentarse
en el sillón, a la sombra del techo del portal, con el abanico de
penca en la mano incansable, hace pensar que el calor se disipa, que se
repliega o desaparece. Nada más falso. El calor está ahí,
imperturbable, obstinado (abrazo húmedo, monstruo ubicuo que no
deja respirar). La cama del sueño y la cama de la pasión
se humedecen con sudor en el que se han mezclado esperanzas y anhelos,
deseos insatisfechos que permanecen como manchas en las sábanas.
Entonces, ¿qué otra cosa queda por hacer? ¿Cuál
es el modo de huir de esta maldición? Siempre llega la hora de repetir,
como si se tratara de una oración, los versos de Julian del Casal:
multiplican
hasta la exasperación los rayos solares. Paredes y techos también
despiden el vapor irritante. No hay modo de escapar al calor. Al borde
del mar se tendrá la ilusión de una brisa. Bajo una mata
de aguacates se puede llegar a creer que el calor ha sido conjurado. Sentarse
en el sillón, a la sombra del techo del portal, con el abanico de
penca en la mano incansable, hace pensar que el calor se disipa, que se
repliega o desaparece. Nada más falso. El calor está ahí,
imperturbable, obstinado (abrazo húmedo, monstruo ubicuo que no
deja respirar). La cama del sueño y la cama de la pasión
se humedecen con sudor en el que se han mezclado esperanzas y anhelos,
deseos insatisfechos que permanecen como manchas en las sábanas.
Entonces, ¿qué otra cosa queda por hacer? ¿Cuál
es el modo de huir de esta maldición? Siempre llega la hora de repetir,
como si se tratara de una oración, los versos de Julian del Casal:
 tal
vez porque estaba asociado también a la creencia de que era libre.
Quizá, en cierta forma, fuera libre. Al menos, con la libertad pequeña
y maravillosa de elegir un rumbo, de elegir las calles por donde pasear
mi curiosidad, de escoger el parque donde sentarme a secar mi sudor. De
modo invariable yo bajaba del omnibus en la famosa esquina de las calles
Galiano y San Rafael. Entonces el bullicio ya no me asustaba tanto como
cuando iba de niño del brazo de mi madre. Me gustaba aquel aire
lejanamente aristocrático de la calle Galiano, donde en alguna época
vivió la gran burguesía habanera. Había escuchado
decir, por ejemplo, que en aquella calle había vivido la familia
Yarini. Este nombre, asociado a una gran familia, estaba también
asociado además a aquel hombre-mito de los primeros años
del siglo, Alejandro Yarini, el proxeneta célebre. Hombre imponente
y vestido de blanco, que recorría a caballo las calles de La Habana;
había logrado acaparar casi todo el mercado de prostitutas habaneras,
en contra de los proxenetas franceses. Luego, esa calle se convirtió
en uno de los más importantes centros comerciales de la ciudad,
con tiendas enormes y elegantes. Tenía (tiene) anchas aceras bajo
inteligentísimos soportales sostenidos por hermosas columnas (La
Habana fue llamada por Alejo Carpentier “la ciudad de las columnas”) que
salvan lo más que pueden del sol y de la lluvia. Desde la calle
Reina, la calle Galiano baja con gracia hasta el Malecón, hasta
el encuentro con el mar. Tomaba yo después la calle San Rafael,
más íntima, más apretada, más humana. Me sorprendían
las aceras de granito verde y oro, las vidrieras de las tiendas, la porfiada
distinción de los antiguos hoteles. Con ser más agitado que
en mi barrio de Marianao, el ritmo de la vida nunca llegó a tener
lo vertiginoso que luego vi en Ciudad México o en New York. Había
una calma extraña en aquel tumulto. Un desasosiego sosegado. Un
lento apuro. El habanero ha aprendido a apurarse con calma. Y si no ha
aprendido, es que ha sido obligado por el sol brutal, inexorable. Por la
luz (pero ya hablaré de la luz). O por la Historia. El habanero
ha aprendido el valor de su pereza y ha sabido utilizarla para defenderse
de la violencia con que lo golpea la vida cotidiana. En La Habana el tiempo
avanza detenido, o no avanza, somos quizá nosotros los que intentamos
deslizarnos por entre un muro de tiempo. La inmovilidad ha sido nuestra
única movilidad. En ningún otro lugar, como en esta ciudad,
ha tenido vigencia la aporía de Zenón de Elea sobre Aquiles
y la tortuga. Así yo, también indolente en mi paseo moroso
por La Habana, llegaba a la esquina del Teatro García Lorca, el
más grande de la ciudad, enclavado en el edificio del Centro Gallego
(de un mal gusto monumental, de un mal gusto tan extraordinario que llega
a ser de buen gusto), y admiraba las palmas del Parque Central, me sentaba
allí, junto a unos ancianos jubilados que hablaban de Base-ball
o de la Constitución del año cuarenta. Y bajaba después
por la calle Obispo (aún no conocía la predilección
de Lezama Lima por esta calle), y llegaba a la bahía sucia, maloliente.
Me gustaba (me gusta) ver los barcos que zarpaban hacia destinos insólitos:
Manila, Ciudad del Cabo, Estambul. Me gustaba (me gusta) porque siempre
me veo a mí mismo, en la borda, diciéndome adiós.
tal
vez porque estaba asociado también a la creencia de que era libre.
Quizá, en cierta forma, fuera libre. Al menos, con la libertad pequeña
y maravillosa de elegir un rumbo, de elegir las calles por donde pasear
mi curiosidad, de escoger el parque donde sentarme a secar mi sudor. De
modo invariable yo bajaba del omnibus en la famosa esquina de las calles
Galiano y San Rafael. Entonces el bullicio ya no me asustaba tanto como
cuando iba de niño del brazo de mi madre. Me gustaba aquel aire
lejanamente aristocrático de la calle Galiano, donde en alguna época
vivió la gran burguesía habanera. Había escuchado
decir, por ejemplo, que en aquella calle había vivido la familia
Yarini. Este nombre, asociado a una gran familia, estaba también
asociado además a aquel hombre-mito de los primeros años
del siglo, Alejandro Yarini, el proxeneta célebre. Hombre imponente
y vestido de blanco, que recorría a caballo las calles de La Habana;
había logrado acaparar casi todo el mercado de prostitutas habaneras,
en contra de los proxenetas franceses. Luego, esa calle se convirtió
en uno de los más importantes centros comerciales de la ciudad,
con tiendas enormes y elegantes. Tenía (tiene) anchas aceras bajo
inteligentísimos soportales sostenidos por hermosas columnas (La
Habana fue llamada por Alejo Carpentier “la ciudad de las columnas”) que
salvan lo más que pueden del sol y de la lluvia. Desde la calle
Reina, la calle Galiano baja con gracia hasta el Malecón, hasta
el encuentro con el mar. Tomaba yo después la calle San Rafael,
más íntima, más apretada, más humana. Me sorprendían
las aceras de granito verde y oro, las vidrieras de las tiendas, la porfiada
distinción de los antiguos hoteles. Con ser más agitado que
en mi barrio de Marianao, el ritmo de la vida nunca llegó a tener
lo vertiginoso que luego vi en Ciudad México o en New York. Había
una calma extraña en aquel tumulto. Un desasosiego sosegado. Un
lento apuro. El habanero ha aprendido a apurarse con calma. Y si no ha
aprendido, es que ha sido obligado por el sol brutal, inexorable. Por la
luz (pero ya hablaré de la luz). O por la Historia. El habanero
ha aprendido el valor de su pereza y ha sabido utilizarla para defenderse
de la violencia con que lo golpea la vida cotidiana. En La Habana el tiempo
avanza detenido, o no avanza, somos quizá nosotros los que intentamos
deslizarnos por entre un muro de tiempo. La inmovilidad ha sido nuestra
única movilidad. En ningún otro lugar, como en esta ciudad,
ha tenido vigencia la aporía de Zenón de Elea sobre Aquiles
y la tortuga. Así yo, también indolente en mi paseo moroso
por La Habana, llegaba a la esquina del Teatro García Lorca, el
más grande de la ciudad, enclavado en el edificio del Centro Gallego
(de un mal gusto monumental, de un mal gusto tan extraordinario que llega
a ser de buen gusto), y admiraba las palmas del Parque Central, me sentaba
allí, junto a unos ancianos jubilados que hablaban de Base-ball
o de la Constitución del año cuarenta. Y bajaba después
por la calle Obispo (aún no conocía la predilección
de Lezama Lima por esta calle), y llegaba a la bahía sucia, maloliente.
Me gustaba (me gusta) ver los barcos que zarpaban hacia destinos insólitos:
Manila, Ciudad del Cabo, Estambul. Me gustaba (me gusta) porque siempre
me veo a mí mismo, en la borda, diciéndome adiós.
 santiguarnos,
prenderle velas a Changó (Santa Bárbara bendita en su altar
rojo) y rompa por fin a llover. La lluvia de La Habana: rotunda, definitiva.
La lluvia de La Habana hace que todo se suspenda, se detenga aún
más. La lluvia de La Habana haciendo todavía más inmóvil
la inmovilidad de nuestras vidas. La ciudad se borra y es más que
nunca un engaño. Si la lluvia te ha atrapado en casa, tienes la
posibilidad de echarte en la cama y dar gracias porque el calor se ha mitigado
al menos por un tiempo breve. El golpe de la lluvia sobre el techo y las
aceras, sobre paredes y ventanas, te adormecerá, te hará
concebir fantasías, como que vas en un buque, por ejemplo, en alta
mar, hacia las islas del Pacífico, o hacia el Atlántico Norte.
Si en cambio la lluvia te sorprende en la calle, tendrás que entrar
a un portal, y ver desde ahí cómo se cumplen con la ciudad
los actos de magia de las desapariciones, cómo La Habana se transforma
en espejismo, como una casa deja de ser casa, un árbol deja de ser
árbol, como alguien (que ha vencido el terror y corre decidido bajo
el aguacero) es apenas una sombra (enigmática por supuesto). Mucho
más que otras veces, el tiempo deja de transcurrir. Y seguramente
sentirás que tú también te borras con el aguacero,
que los contornos de tu cuerpo se deshacen con esa fuerte humedad que llega
de la calle, mezclada con el viento. No cabe duda: la lluvia es uno de
los dos modos que hemos encontrado La Habana y los habaneros para desaparecer,
para justificar nuestra irrealidad.
santiguarnos,
prenderle velas a Changó (Santa Bárbara bendita en su altar
rojo) y rompa por fin a llover. La lluvia de La Habana: rotunda, definitiva.
La lluvia de La Habana hace que todo se suspenda, se detenga aún
más. La lluvia de La Habana haciendo todavía más inmóvil
la inmovilidad de nuestras vidas. La ciudad se borra y es más que
nunca un engaño. Si la lluvia te ha atrapado en casa, tienes la
posibilidad de echarte en la cama y dar gracias porque el calor se ha mitigado
al menos por un tiempo breve. El golpe de la lluvia sobre el techo y las
aceras, sobre paredes y ventanas, te adormecerá, te hará
concebir fantasías, como que vas en un buque, por ejemplo, en alta
mar, hacia las islas del Pacífico, o hacia el Atlántico Norte.
Si en cambio la lluvia te sorprende en la calle, tendrás que entrar
a un portal, y ver desde ahí cómo se cumplen con la ciudad
los actos de magia de las desapariciones, cómo La Habana se transforma
en espejismo, como una casa deja de ser casa, un árbol deja de ser
árbol, como alguien (que ha vencido el terror y corre decidido bajo
el aguacero) es apenas una sombra (enigmática por supuesto). Mucho
más que otras veces, el tiempo deja de transcurrir. Y seguramente
sentirás que tú también te borras con el aguacero,
que los contornos de tu cuerpo se deshacen con esa fuerte humedad que llega
de la calle, mezclada con el viento. No cabe duda: la lluvia es uno de
los dos modos que hemos encontrado La Habana y los habaneros para desaparecer,
para justificar nuestra irrealidad.
 acompañada
por el bailarín Cyril Atanassof. Cientos de habaneros llegarán
desde muy temprano para alcanzar las mejores butacas. Llegarán vestidos
de invierno porque estamos en invierno (es dos de diciembre), a pesar de
que el calor sólo se haya mitigado un poco. Llegarán de trajes
largos las mujeres, peinadas, maquilladas, perfumadas, enjoyadas. Llegarán
de cuello y corbata los hombres; algunos con gabardinas y bufandas. Un
joven de largo pelo rubio entrará al foyer con guantes negros y
entallado traje rojo. Un negro altísimo (también muy joven),
aparecerá con capa de fieltro. Las ancianas marquesas que todavía
quedan en La Habana, las que por alguna razón misteriosa decidieron
resistir en su antiguo palacio el embate de los nuevos tiempos, descenderán
de Chevrolets fabricados cuarenta años atrás, y ostentarán
vestidos de
acompañada
por el bailarín Cyril Atanassof. Cientos de habaneros llegarán
desde muy temprano para alcanzar las mejores butacas. Llegarán vestidos
de invierno porque estamos en invierno (es dos de diciembre), a pesar de
que el calor sólo se haya mitigado un poco. Llegarán de trajes
largos las mujeres, peinadas, maquilladas, perfumadas, enjoyadas. Llegarán
de cuello y corbata los hombres; algunos con gabardinas y bufandas. Un
joven de largo pelo rubio entrará al foyer con guantes negros y
entallado traje rojo. Un negro altísimo (también muy joven),
aparecerá con capa de fieltro. Las ancianas marquesas que todavía
quedan en La Habana, las que por alguna razón misteriosa decidieron
resistir en su antiguo palacio el embate de los nuevos tiempos, descenderán
de Chevrolets fabricados cuarenta años atrás, y ostentarán
vestidos de  glorias
lejanas. Por la larga alfombra roja que va desde el portalón del
Paseo del Prado, hasta la acristalada puerta de foyer, desfilarán
personajes que uno no sospechará en esta ciudad, si piensa que antes,
unos momentos antes, al doblar por la calle Neptuno, habrá encontrado
un grupo de habaneros y habaneras que bailando rumba al ritmo de un cajón.
El teatro estará iluminado como nunca. Sólo cuando la Alonso
baila Giselle, brillan tanto esas lámparas. Habrá lirios
al borde del escenario. El director de orquesta, de riguroso frac, dará
la orden para que la música se inicie. Y comenzará la Giselle,
que será, por supuesto, inolvidable (como le hubiera gustado a Théophile
Gautier). Y el teatro se irá poco a poco desprendiendo de la ciudad,
del mundo, como esa bailarina pequeña, ágil, magistral que
nos hará olvidarnos de todo. Y el público, en sorprendido
silencio, religiosamente concentrado, atenderá a esa pareja que
intentará sobreponerse a la maldad y a la muerte. El teatro, Alicia
y Atanassof serán por un tiempo una realidad fuera de la realidad.
No estaremos en La Habana ni en ningún otro sitio, salvo aquel en
el que la bailarina querrá que estemos. Y luego, cuando el arte
de magia termine, y salgamos de nuevo a la ciudad oscura y sucia y destruida,
nos preguntaremos cómo es posible que haya aparecido en La Habana
mujer tan etérea, y también nos preguntaremos si fue cierto,
si en efecto nos sentamos en esas butacas y admiramos el espectro de esa
mujer admirable. Y, la verdad, no sabremos responder.
glorias
lejanas. Por la larga alfombra roja que va desde el portalón del
Paseo del Prado, hasta la acristalada puerta de foyer, desfilarán
personajes que uno no sospechará en esta ciudad, si piensa que antes,
unos momentos antes, al doblar por la calle Neptuno, habrá encontrado
un grupo de habaneros y habaneras que bailando rumba al ritmo de un cajón.
El teatro estará iluminado como nunca. Sólo cuando la Alonso
baila Giselle, brillan tanto esas lámparas. Habrá lirios
al borde del escenario. El director de orquesta, de riguroso frac, dará
la orden para que la música se inicie. Y comenzará la Giselle,
que será, por supuesto, inolvidable (como le hubiera gustado a Théophile
Gautier). Y el teatro se irá poco a poco desprendiendo de la ciudad,
del mundo, como esa bailarina pequeña, ágil, magistral que
nos hará olvidarnos de todo. Y el público, en sorprendido
silencio, religiosamente concentrado, atenderá a esa pareja que
intentará sobreponerse a la maldad y a la muerte. El teatro, Alicia
y Atanassof serán por un tiempo una realidad fuera de la realidad.
No estaremos en La Habana ni en ningún otro sitio, salvo aquel en
el que la bailarina querrá que estemos. Y luego, cuando el arte
de magia termine, y salgamos de nuevo a la ciudad oscura y sucia y destruida,
nos preguntaremos cómo es posible que haya aparecido en La Habana
mujer tan etérea, y también nos preguntaremos si fue cierto,
si en efecto nos sentamos en esas butacas y admiramos el espectro de esa
mujer admirable. Y, la verdad, no sabremos responder.
 patricios.
Dulce María tenía más de noventa años y hacía
muchos que vivía encerrada con reliquias, libros, perros y recuerdos.
Alguien nos hizo pasar a un salón donde legítimos muebles
de estilo Luis XV a duras penas dejaban ver el esplendor antiguo. En las
paredes, sin color, algunos cuadros, borrados por el tiempo y el polvo,
mostraban marcos labrados y bellísimos. Había porcelanas
de Sèvres y adornos de Murano. A pesar de que estaban cubiertas
por una capa oscura, las lámparas del techo, muchos años
atrás, debieron haber iluminado fastuosamente el recinto. Todo estaba
sucio y con olor a humedad. Dulce María entró con paso lento,
saludó respetuosa y se sentó frente a nosotros con aquel
aire, entre soberbio y humilde, de emperatriz en exilio. En efecto, no
pude evitar la asociación (quizá un tanto obvia), y evoqué
aquellas páginas de memorias en las que el príncipe de Lampedusa
recordaba haber visto, por un breve instante, a una anciana llamada Eugenia
de Montijo. ¿Cómo se puede expresar que Dulce María
vestía un pobre traje que al mismo tiempo resultaba elegante? ¿Cómo
se puede decir que todo en ella era tan venido a menos como distinguido?
Hablamos, por supuesto, de literatura. Hablamos de su novela Jardín.
Lo cierto es que ninguno de nosotros dejó de hacer la comparación:
cierto, absolutamente cierto: aquella anciana guardaba una poderosa semejanza
con la ciudad en que vivía.
patricios.
Dulce María tenía más de noventa años y hacía
muchos que vivía encerrada con reliquias, libros, perros y recuerdos.
Alguien nos hizo pasar a un salón donde legítimos muebles
de estilo Luis XV a duras penas dejaban ver el esplendor antiguo. En las
paredes, sin color, algunos cuadros, borrados por el tiempo y el polvo,
mostraban marcos labrados y bellísimos. Había porcelanas
de Sèvres y adornos de Murano. A pesar de que estaban cubiertas
por una capa oscura, las lámparas del techo, muchos años
atrás, debieron haber iluminado fastuosamente el recinto. Todo estaba
sucio y con olor a humedad. Dulce María entró con paso lento,
saludó respetuosa y se sentó frente a nosotros con aquel
aire, entre soberbio y humilde, de emperatriz en exilio. En efecto, no
pude evitar la asociación (quizá un tanto obvia), y evoqué
aquellas páginas de memorias en las que el príncipe de Lampedusa
recordaba haber visto, por un breve instante, a una anciana llamada Eugenia
de Montijo. ¿Cómo se puede expresar que Dulce María
vestía un pobre traje que al mismo tiempo resultaba elegante? ¿Cómo
se puede decir que todo en ella era tan venido a menos como distinguido?
Hablamos, por supuesto, de literatura. Hablamos de su novela Jardín.
Lo cierto es que ninguno de nosotros dejó de hacer la comparación:
cierto, absolutamente cierto: aquella anciana guardaba una poderosa semejanza
con la ciudad en que vivía.
 amaneciera
sin música a todo volumen, los habaneros no sabrían qué
hacer y los edificios se vendrían abajo como si fueran de papel.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor/ y apenas su perfume
delicioso me embriagó... La música convierte en fiesta la
penuria de la vida cotidiana. La música resulta mucho más
eficaz que el nepente para los antiguos. Se camina por las calles y se
va escuchando cómo la guaracha cede paso al son, el son a la salsa,
la salsa al mambo, el mambo al danzón, el danzón al bolero...
Las voces de Compay Segundo, de Celia Cruz, de Beny Moré, de Bola
de Nieve, de la orquesta de Adalberto Álvarez, se mezclan en una
coral insólita. Una alemana amiga me hace esta observación:
“Debe de ser un pueblo triste cuando busca todo el tiempo la alegría”.
No sé si tiene razón. Yo no sé casi nada. Además,
no puedo juzgar lo que yo mismo soy. Retorna, vida mía, que te espero/
con una irresistible sed de amor... La música es como la luz, lo
inunda todo. La música es la respuesta (más eficaz, más
agresiva) que hemos encontrado para intentar evitar la destrucción
que provocan el tiempo, la lluvia y la luz. Rectificando de modo soberbio
a Descartes, los habaneros parecen decir: escucho, bailo y gozo, luego
existo.
amaneciera
sin música a todo volumen, los habaneros no sabrían qué
hacer y los edificios se vendrían abajo como si fueran de papel.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor/ y apenas su perfume
delicioso me embriagó... La música convierte en fiesta la
penuria de la vida cotidiana. La música resulta mucho más
eficaz que el nepente para los antiguos. Se camina por las calles y se
va escuchando cómo la guaracha cede paso al son, el son a la salsa,
la salsa al mambo, el mambo al danzón, el danzón al bolero...
Las voces de Compay Segundo, de Celia Cruz, de Beny Moré, de Bola
de Nieve, de la orquesta de Adalberto Álvarez, se mezclan en una
coral insólita. Una alemana amiga me hace esta observación:
“Debe de ser un pueblo triste cuando busca todo el tiempo la alegría”.
No sé si tiene razón. Yo no sé casi nada. Además,
no puedo juzgar lo que yo mismo soy. Retorna, vida mía, que te espero/
con una irresistible sed de amor... La música es como la luz, lo
inunda todo. La música es la respuesta (más eficaz, más
agresiva) que hemos encontrado para intentar evitar la destrucción
que provocan el tiempo, la lluvia y la luz. Rectificando de modo soberbio
a Descartes, los habaneros parecen decir: escucho, bailo y gozo, luego
existo.
 puerto,
y atravesar la bahía. Regla es un barrio ultramarino de La Habana,
célebre por su vocación religiosa (santería, por supuesto),
por su venturoso y despreocupado mestizaje, por una feliz comparsa de carnaval
(“Los guaracheros de Regla”), por haber servido de última morada
a la elegíaca Luisa Pérez de Zambrana, pero sobre todo (¡sobre
todo!) porque allí se levanta la iglesia de la Virgen de Regla.
Se dice que la primera ermita a esta virgen, que luego fue proclamada patrona
de la Bahía, se construyó hacia 1690, gracias al donativo
conseguido por un peregrino llamado Manuel Antonio. La Virgen de Regla
es la virgen negra, la patrona del mar, Yemayá. Todos los días
ocho de septiembre (día de su fiesta), los devotos acuden con flores,
velas y otras ofrendas menos ortodoxas. Y la iglesia se repleta de fieles.
Recuerdo justamente una de esas fiestas, no puedo precisar el año
(en todo caso creo estar seguro de que no hace mucho). Llegué
temprano y lo primero que vi fue a la gran multitud respetuosa, hacinada
en la iglesia y sus alrededores. También llamó mi
puerto,
y atravesar la bahía. Regla es un barrio ultramarino de La Habana,
célebre por su vocación religiosa (santería, por supuesto),
por su venturoso y despreocupado mestizaje, por una feliz comparsa de carnaval
(“Los guaracheros de Regla”), por haber servido de última morada
a la elegíaca Luisa Pérez de Zambrana, pero sobre todo (¡sobre
todo!) porque allí se levanta la iglesia de la Virgen de Regla.
Se dice que la primera ermita a esta virgen, que luego fue proclamada patrona
de la Bahía, se construyó hacia 1690, gracias al donativo
conseguido por un peregrino llamado Manuel Antonio. La Virgen de Regla
es la virgen negra, la patrona del mar, Yemayá. Todos los días
ocho de septiembre (día de su fiesta), los devotos acuden con flores,
velas y otras ofrendas menos ortodoxas. Y la iglesia se repleta de fieles.
Recuerdo justamente una de esas fiestas, no puedo precisar el año
(en todo caso creo estar seguro de que no hace mucho). Llegué
temprano y lo primero que vi fue a la gran multitud respetuosa, hacinada
en la iglesia y sus alrededores. También llamó mi  atención
una inmensa bandera cubana en la puerta del templo. El murmullo de los
rezos y los cantos llenaba la tarde luminosa y la transformaba en algo
íntimo. A la virgen la habían sacado el día anterior
(que es la fiesta de la Caridad de El Cobre, patrona de Cuba), hasta un
improvisado altar en el claustro de la iglesia. Luego, cuando la tarde
llegó a ser aún más recóndita y brillante,
jóvenes perfectos alzaron a la Virgen en su peana para trasladarla
a su lugar en el Altar Mayor. Se elevaron aún más los rezos
y los cantos. Todos querían tocar el humilde manto de la Virgen.
Lenta y majestuosa, la imagen de Nuestra Señora se fue abriendo
paso por entre el gentío, hasta que llegó a la puerta de
la iglesia. Entonces ocurrió lo insólito y lo que en definitiva
quiero narrar: la corona de la Virgen arrancó de su lugar la bandera
cubana; esta se agitó y cayó rápida sobre la imagen.
Nuestra Señora, la Virgen de Regla, entró en el templo cubierta
por la bandera. Recuerdo el modo brusco en que cesaron rezos y cantos.
Recuerdo que cuantos allí estábamos caímos de rodillas,
y que por fin la tarde terminó por resumirse en aquella bandera
y en aquella virgen que con tanta solemnidad entraban en la iglesia.
atención
una inmensa bandera cubana en la puerta del templo. El murmullo de los
rezos y los cantos llenaba la tarde luminosa y la transformaba en algo
íntimo. A la virgen la habían sacado el día anterior
(que es la fiesta de la Caridad de El Cobre, patrona de Cuba), hasta un
improvisado altar en el claustro de la iglesia. Luego, cuando la tarde
llegó a ser aún más recóndita y brillante,
jóvenes perfectos alzaron a la Virgen en su peana para trasladarla
a su lugar en el Altar Mayor. Se elevaron aún más los rezos
y los cantos. Todos querían tocar el humilde manto de la Virgen.
Lenta y majestuosa, la imagen de Nuestra Señora se fue abriendo
paso por entre el gentío, hasta que llegó a la puerta de
la iglesia. Entonces ocurrió lo insólito y lo que en definitiva
quiero narrar: la corona de la Virgen arrancó de su lugar la bandera
cubana; esta se agitó y cayó rápida sobre la imagen.
Nuestra Señora, la Virgen de Regla, entró en el templo cubierta
por la bandera. Recuerdo el modo brusco en que cesaron rezos y cantos.
Recuerdo que cuantos allí estábamos caímos de rodillas,
y que por fin la tarde terminó por resumirse en aquella bandera
y en aquella virgen que con tanta solemnidad entraban en la iglesia.
 cualquier
lugar. En los parques y en las plazas, en las iglesias y en los estadios,
en las cuarterías y en los hospitales, en los bosques y en los páramos,
en las playas. Pareciera como si a medida que la ciudad se fuera destruyendo,
los cuerpos humanos, por extraña ley de contradicción, se
fueran haciendo más hermosos. Ahora La Habana se ha convertido en
una ciudad de edificios semiderruidos, de pobreza y calles sucias; también
de mujeres y hombres de una belleza que (puedo jurarlo) dan ganas de llorar.
La felicidad del mestizaje ha encontrado su reino aquí. Ahí
están los cuerpos con encanto que salta por encima de
cualquier
lugar. En los parques y en las plazas, en las iglesias y en los estadios,
en las cuarterías y en los hospitales, en los bosques y en los páramos,
en las playas. Pareciera como si a medida que la ciudad se fuera destruyendo,
los cuerpos humanos, por extraña ley de contradicción, se
fueran haciendo más hermosos. Ahora La Habana se ha convertido en
una ciudad de edificios semiderruidos, de pobreza y calles sucias; también
de mujeres y hombres de una belleza que (puedo jurarlo) dan ganas de llorar.
La felicidad del mestizaje ha encontrado su reino aquí. Ahí
están los cuerpos con encanto que salta por encima de  consideraciones
de razas. Hay bellezas negras, mulatas, chinas y blancas (a veces de una
blancura que parece escandinava). Los cuerpos se muestran con dichoso descaro.
Es la necesidad del habanero de vencer el calor, la humedad, la luz y la
fatalidad de la Historia. Cuando se vive en el sopor de las alucinaciones,
el cuerpo reclama su parte. El habanero corrige también a Pascal:
el cuerpo tiene razones que la razón y el corazón desconocen.
Mostrándose, el cuerpo busca otro cuerpo. Necesita tocar, y saber
así que existe, que aún está en la ciudad, en la vida.
Necesita gozar para poner los pies sobre la tierra, para saberse parte
de ella, que aún no lo han excluido. No hay que pensar ni conversar,
no hay que organizar metódicamente los discursos, no que hay que
hacer la crítica de ninguna razón (pura o impura), no hay
tríada hegeliana ni banquete, lo que hay es algo muy simple (o acaso
aún más complicado), lo que hay es que buscarse y reconocerse
en el abrazo de la mañana o de la noche, transgredir las leyes,
las falsas morales, tratar de
consideraciones
de razas. Hay bellezas negras, mulatas, chinas y blancas (a veces de una
blancura que parece escandinava). Los cuerpos se muestran con dichoso descaro.
Es la necesidad del habanero de vencer el calor, la humedad, la luz y la
fatalidad de la Historia. Cuando se vive en el sopor de las alucinaciones,
el cuerpo reclama su parte. El habanero corrige también a Pascal:
el cuerpo tiene razones que la razón y el corazón desconocen.
Mostrándose, el cuerpo busca otro cuerpo. Necesita tocar, y saber
así que existe, que aún está en la ciudad, en la vida.
Necesita gozar para poner los pies sobre la tierra, para saberse parte
de ella, que aún no lo han excluido. No hay que pensar ni conversar,
no hay que organizar metódicamente los discursos, no que hay que
hacer la crítica de ninguna razón (pura o impura), no hay
tríada hegeliana ni banquete, lo que hay es algo muy simple (o acaso
aún más complicado), lo que hay es que buscarse y reconocerse
en el abrazo de la mañana o de la noche, transgredir las leyes,
las falsas morales, tratar de  fundirse
con el otro (sí, el paraíso es el otro), mezclar salivas
y sudores, mezclar todas las savias, y encontrar ese lugar de memoria y
de encuentro que llamamos, con justa metáfora, templar, o sea, como
dice el diccionario: “poner en tensión adecuada una cosa”. Porque
cuando todo desaparece, aparece el cuerpo. Cuando la ilusión desaparece,
viene el beso a iluminar la realidad, y la caricia restituye la certeza
de las cosas. Y el cuerpo que espera en la cama o en la yerba o en la sombra
de una escalera devuelve la fe, es la mayor prueba de que este mundo es
un reino y de que finalmente nos pertenece. Siempre recuerdo el último
y maravilloso capítulo de Germinal, en que Emile Zola, hace que
Esteban y Catalina, atrapados en el fondo de una mina, sin ninguna esperanza
de vida, se entreguen el uno al otro en arranque de amor y de lujuria.
La cama compartida es el mejor modo de soportar el Apocalipsis.
fundirse
con el otro (sí, el paraíso es el otro), mezclar salivas
y sudores, mezclar todas las savias, y encontrar ese lugar de memoria y
de encuentro que llamamos, con justa metáfora, templar, o sea, como
dice el diccionario: “poner en tensión adecuada una cosa”. Porque
cuando todo desaparece, aparece el cuerpo. Cuando la ilusión desaparece,
viene el beso a iluminar la realidad, y la caricia restituye la certeza
de las cosas. Y el cuerpo que espera en la cama o en la yerba o en la sombra
de una escalera devuelve la fe, es la mayor prueba de que este mundo es
un reino y de que finalmente nos pertenece. Siempre recuerdo el último
y maravilloso capítulo de Germinal, en que Emile Zola, hace que
Esteban y Catalina, atrapados en el fondo de una mina, sin ninguna esperanza
de vida, se entreguen el uno al otro en arranque de amor y de lujuria.
La cama compartida es el mejor modo de soportar el Apocalipsis.
 día
los edificios, que se enfurezca en la temporada ciclónica, que se
lance desesperadamente por encima del muro del Malecón, que penetre
destructor en zonas bajas de la ciudad. El mar resulta una promesa, o mejor:
una fe. Tanto la amenaza como la salvación vienen del mar. Hace
pocos años, miles de habaneros se lanzaron a la aventura del mar
en balsas notables por su precariedad. En Cojímar, en La Puntilla,
en el mismo Malecón los ví zarpar (no sé si “zarpar”
sea la palabra justa), en apretadas tablas sobre gomas de camiones. Por
supuesto, iban casi desnudos y contentos. Por supuesto, los oí cantar.
Tenían un escaso momento de debilidad cuando se despedían
de los familiares que quedaban en la orilla, aquellos familiares que quedaban
aferrados al “hastío reseco ya de crueles anhelos aún sueña
en el último adiós de los pañuelos”, que decía
Mallarmé. Luego, salían las balsas hacia el horizonte y los
que en ellas iban no volvían a mirar atrás. (Escucha un consejo:
cuando te marches, no mires atrás; ten presente siempre el ejemplo
de la mujer de Lot).
día
los edificios, que se enfurezca en la temporada ciclónica, que se
lance desesperadamente por encima del muro del Malecón, que penetre
destructor en zonas bajas de la ciudad. El mar resulta una promesa, o mejor:
una fe. Tanto la amenaza como la salvación vienen del mar. Hace
pocos años, miles de habaneros se lanzaron a la aventura del mar
en balsas notables por su precariedad. En Cojímar, en La Puntilla,
en el mismo Malecón los ví zarpar (no sé si “zarpar”
sea la palabra justa), en apretadas tablas sobre gomas de camiones. Por
supuesto, iban casi desnudos y contentos. Por supuesto, los oí cantar.
Tenían un escaso momento de debilidad cuando se despedían
de los familiares que quedaban en la orilla, aquellos familiares que quedaban
aferrados al “hastío reseco ya de crueles anhelos aún sueña
en el último adiós de los pañuelos”, que decía
Mallarmé. Luego, salían las balsas hacia el horizonte y los
que en ellas iban no volvían a mirar atrás. (Escucha un consejo:
cuando te marches, no mires atrás; ten presente siempre el ejemplo
de la mujer de Lot).
 debo
reconocer que me gusta escucharle la respuesta: “Aquí, hijo mío,
esperando”. Otro anciano hace la cola para comprar el periódico
y repite la misma frase con exactitud que sorprende. Los jóvenes
se sientan por las noches en los muros de la avenida, conversan o hacen
silencio, intentan huir del calor que el día ha acumulado en las
casas, y no sé si saben que esperan. No cabe duda: esperar es un
verbo que en La Habana se conjuga demasiado. No hace falta saber
qué se espera. No hace falta que haya algo preciso que esperar.
La espera es una actitud que necesita muy poco para realizarse. Suponemos
que la espera deba tener un valor en sí misma. Paul Valéry
ha dejado dicho en alguna parte (creo que en La jeune parque) que “todo
puede nacer de una espera infinita”. Y la verdad es que ese verso memorable
podría estar en el escudo de la ciudad. La historia de La Habana
es la de una espera infinita. Todo cuanto ella hace, todo cuanto ella muestra
(parques, árboles, calles, edificios, playas, bullicio) no es más
que otra forma eficaz de enmascarar la espera.
debo
reconocer que me gusta escucharle la respuesta: “Aquí, hijo mío,
esperando”. Otro anciano hace la cola para comprar el periódico
y repite la misma frase con exactitud que sorprende. Los jóvenes
se sientan por las noches en los muros de la avenida, conversan o hacen
silencio, intentan huir del calor que el día ha acumulado en las
casas, y no sé si saben que esperan. No cabe duda: esperar es un
verbo que en La Habana se conjuga demasiado. No hace falta saber
qué se espera. No hace falta que haya algo preciso que esperar.
La espera es una actitud que necesita muy poco para realizarse. Suponemos
que la espera deba tener un valor en sí misma. Paul Valéry
ha dejado dicho en alguna parte (creo que en La jeune parque) que “todo
puede nacer de una espera infinita”. Y la verdad es que ese verso memorable
podría estar en el escudo de la ciudad. La historia de La Habana
es la de una espera infinita. Todo cuanto ella hace, todo cuanto ella muestra
(parques, árboles, calles, edificios, playas, bullicio) no es más
que otra forma eficaz de enmascarar la espera.
 tanta
luz que parece sumergida en el agua. He querido comparar esa luz con la
de Venecia, y he procurado explicar que resulta precisamente la luz la
que logra hacer de la Reina del Adriático, a diferencia de La Habana,
una ciudad tangible. Pero opinar tal vez que La Habana parezca sumergida
en el agua, resulte demasiado rebuscado, impreciso, “poético”. Lo
que ocurre es algo demasiado simple aunque difícil de elucidar.
Como casi cualquier argumento que tenga que ver con La Habana. Resulta
evidente que se hace necesario estar en ella, vivirla, para llegar a entenderla
(al menos en esa mínima porción de entendimiento que la ciudad
permite). Porque se trata de una ciudad que se resiste a verbalizaciones,
que no quiere ser explicada, que no se deja entender. Ocurre que, de tan
intensa, la luz todo lo atraviesa, destruye, deshace. Ubicua, se filtra
en las cosas y en los seres para sustituir la certidumbre por la ilusión.
La luz descompone la realidad en espejismos y partículas. Al contacto
con la luz, La Habana estalla y se fragmenta, se vuelve falacias y mixtificaciones.
No sólo los edificios y las estatuas y los parques y las calles
y los monumentos, sino también a la infeliz mujer y al hombre infeliz
que se ven en la obligación de transitar por sus aceras. Y como
por supuesto la persona humana no es sólo ese cuerpo, esa materia
que se desplaza por el laberinto de una ciudad, sino también esa
otra materia compuesta de anhelos, esperanzas, ambiciones, angustias, alegrías,
recuerdos, añoranzas, satisfacciones y frustraciones, eso que de
algún modo vacilante y escéptico llamamos “el alma”, pues
resulta que, borrando la luz de modo terminante esos cuerpos, borra también
las almas, y el resultado es (ya se puede ver) la fantasmagoría.
Fantasmas, aniquilados por la luz, no venimos de ningún lugar ni
vamos a ninguno. Nada somos porque somos únicamente esa luz.
tanta
luz que parece sumergida en el agua. He querido comparar esa luz con la
de Venecia, y he procurado explicar que resulta precisamente la luz la
que logra hacer de la Reina del Adriático, a diferencia de La Habana,
una ciudad tangible. Pero opinar tal vez que La Habana parezca sumergida
en el agua, resulte demasiado rebuscado, impreciso, “poético”. Lo
que ocurre es algo demasiado simple aunque difícil de elucidar.
Como casi cualquier argumento que tenga que ver con La Habana. Resulta
evidente que se hace necesario estar en ella, vivirla, para llegar a entenderla
(al menos en esa mínima porción de entendimiento que la ciudad
permite). Porque se trata de una ciudad que se resiste a verbalizaciones,
que no quiere ser explicada, que no se deja entender. Ocurre que, de tan
intensa, la luz todo lo atraviesa, destruye, deshace. Ubicua, se filtra
en las cosas y en los seres para sustituir la certidumbre por la ilusión.
La luz descompone la realidad en espejismos y partículas. Al contacto
con la luz, La Habana estalla y se fragmenta, se vuelve falacias y mixtificaciones.
No sólo los edificios y las estatuas y los parques y las calles
y los monumentos, sino también a la infeliz mujer y al hombre infeliz
que se ven en la obligación de transitar por sus aceras. Y como
por supuesto la persona humana no es sólo ese cuerpo, esa materia
que se desplaza por el laberinto de una ciudad, sino también esa
otra materia compuesta de anhelos, esperanzas, ambiciones, angustias, alegrías,
recuerdos, añoranzas, satisfacciones y frustraciones, eso que de
algún modo vacilante y escéptico llamamos “el alma”, pues
resulta que, borrando la luz de modo terminante esos cuerpos, borra también
las almas, y el resultado es (ya se puede ver) la fantasmagoría.
Fantasmas, aniquilados por la luz, no venimos de ningún lugar ni
vamos a ninguno. Nada somos porque somos únicamente esa luz.
 pertenece
a una región geográfica que no aparece en mapas, ni en libros
de geografía. La región geográfica de La Habana es
similar a la de Walden, Macondo o Yoknapatawpha. Porque lo cierto es que
La Habana ha estado siempre entre “la realidad y el deseo”. Porque lo cierto
es que La Habana nunca ha sido la que es, sino la que hemos añorado.
Por esa razón, quizá, ha estado en el centro del desvelo
de poetas y escritores: La Habana escueta de Lino Novás Calvo; la
barroca, enciclopédica, apolínea de Alejo Carpentier; la
sobreabundante, misteriosa, dionisíaca, hechicera de José
Lezama Lima; la íntima de Eliseo Diego; la nocturna, diabólica
y frívola de Guillermo Cabrera Infante; la eterna de Antón
Arrufat; la espantosa y atractiva, lujuriosa, de Reinaldo Arenas... La
Habana distante y borrada de los versos de Gastón Baquero:
pertenece
a una región geográfica que no aparece en mapas, ni en libros
de geografía. La región geográfica de La Habana es
similar a la de Walden, Macondo o Yoknapatawpha. Porque lo cierto es que
La Habana ha estado siempre entre “la realidad y el deseo”. Porque lo cierto
es que La Habana nunca ha sido la que es, sino la que hemos añorado.
Por esa razón, quizá, ha estado en el centro del desvelo
de poetas y escritores: La Habana escueta de Lino Novás Calvo; la
barroca, enciclopédica, apolínea de Alejo Carpentier; la
sobreabundante, misteriosa, dionisíaca, hechicera de José
Lezama Lima; la íntima de Eliseo Diego; la nocturna, diabólica
y frívola de Guillermo Cabrera Infante; la eterna de Antón
Arrufat; la espantosa y atractiva, lujuriosa, de Reinaldo Arenas... La
Habana distante y borrada de los versos de Gastón Baquero:
 en
La Habana, debiera pasar por alto: el poder de las ventanas, su lenguaje,
su indiscreta gentileza, su atractivo descaro…
en
La Habana, debiera pasar por alto: el poder de las ventanas, su lenguaje,
su indiscreta gentileza, su atractivo descaro…
 necesaria
separación, la independencia, luego de haber pasado un día
de relaciones (más o menos amables, o más o menos controversiales)
con el otro. La casa es la búsqueda de la intimidad. El retiro necesario.
El lugar donde ocultarnos después de haber salido al mundo, después
de habernos expuesto a tantos equívocos, a tantas miradas, a tantos
juicios, a tantos peligros. El sitio del ocultamiento. Del refugio. El
espacio donde se cumple con rigor el extraordinario rito de la soledad.
La sanctasanctórum. Donde se guardan recuerdos, anhelos, angustias,
alegrías, recelos, entusiasmos… Donde el baño y la comida
rozan la categoría de lo sagrado, y el sueño y el descanso
se acercan a la ceremonia…
necesaria
separación, la independencia, luego de haber pasado un día
de relaciones (más o menos amables, o más o menos controversiales)
con el otro. La casa es la búsqueda de la intimidad. El retiro necesario.
El lugar donde ocultarnos después de haber salido al mundo, después
de habernos expuesto a tantos equívocos, a tantas miradas, a tantos
juicios, a tantos peligros. El sitio del ocultamiento. Del refugio. El
espacio donde se cumple con rigor el extraordinario rito de la soledad.
La sanctasanctórum. Donde se guardan recuerdos, anhelos, angustias,
alegrías, recelos, entusiasmos… Donde el baño y la comida
rozan la categoría de lo sagrado, y el sueño y el descanso
se acercan a la ceremonia…
 aún
no se ha disfrutado, que aún falta por saborear, como para detenerse
en los análisis. De modo que ¿para qué explicar? No,
no hay nada de explicar. Hay, con toda simpleza, que morder el mango y
dejar que el jugo corra comisuras abajo hasta el cuello, que el jugo del
mango se mezcle allí con el sudor. Hay que observar a través
de las ventanas abiertas los cuerpos semidesnudos (y los cuerpos, lo he
dicho y repetido, son lo mejor de esta ciudad generosa). Hay que escuchar
las conversación. Entrar en los bailes. Dormir al borde de un río,
bajo la noche blanca de galaxias. Hacer el amor en el muro del Malecón,
frente al mar inmenso, y e horizonte cargado de esperanza. Hay que vivir
aquí y ahora, porque mañana… De mañana nada se sabe…
aún
no se ha disfrutado, que aún falta por saborear, como para detenerse
en los análisis. De modo que ¿para qué explicar? No,
no hay nada de explicar. Hay, con toda simpleza, que morder el mango y
dejar que el jugo corra comisuras abajo hasta el cuello, que el jugo del
mango se mezcle allí con el sudor. Hay que observar a través
de las ventanas abiertas los cuerpos semidesnudos (y los cuerpos, lo he
dicho y repetido, son lo mejor de esta ciudad generosa). Hay que escuchar
las conversación. Entrar en los bailes. Dormir al borde de un río,
bajo la noche blanca de galaxias. Hacer el amor en el muro del Malecón,
frente al mar inmenso, y e horizonte cargado de esperanza. Hay que vivir
aquí y ahora, porque mañana… De mañana nada se sabe…