Opio
chino y cholaje urbano: estética, política y exotismo en
Abraham Valdelomar
Roberto Pareja,
Universidad de Georgetown
La importancia de la estética para el
modernismo de fines del siglo XIX y las vanguardias de principios del
XX difícilmente se puede exagerar. No solamente por las
reflexiones explícitas e implícitas que encontramos en
textos y obras acerca del arte o, más precisamente, acerca de la
experiencia del arte, sino también porque la práctica
artística misma incorpora estas reflexiones a su dinámica
interna convirtiendo muchas veces la teoría en práctica y
la práctica en teoría.
Aquí parto de la base de que el
exotismo y el orientalismo característicos de mucho del
modernismo y de parte de las vanguardias están inmersos en el
más amplio problema de la estética. Más
concretamente, esta presentación presupone que el exotismo
modernista surge de la intersección de la estética con
las políticas de la identidad, con el tema de la
representación literaria y política y con la
paradójica autonomía de la literatura. O, dicho de otra
manera, aquí se trata al exotismo como simultáneamente
perteneciendo al dominio de la estética y al de la
política. Estos temas los voy a tratar a partir de dos
crónicas periodísticas y un ensayo de Abraham Valdelomar,
escritor peruano cuya importancia como figura de transición
entre modernismo y vanguardia ha sido notada varias veces.
Pero antes, una aclaración
terminológica.
La palabra estética tiene dos
significados. El primero le viene de la teoría de la
percepción sensorial, y de sus aplicaciones a la
sicología experimental. Este era el significado primario de la
palabra hasta que Kant publica su Crítica
del juicio (1781). Después, la palabra se
generalizó para designar el conjunto de
teorías que
explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios
acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de
la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la
percepción sensorial está siempre presente en la
teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra
estética en ambos sentidos. designar el conjunto de
teorías que
explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios
acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de
la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la
percepción sensorial está siempre presente en la
teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra
estética en ambos sentidos.
Es necesario puntualizar que a Kant no le
interesaba la crítica de arte. Su proyecto crítico
tenía más bien el sentido sistemático que
aplicó a la crítica de la razón pura y de la
razón práctica: es decir, establecer las condiciones
racionales a partir de las cuales es posible emitir juicios cognitivos,
morales o estéticos. La crítica de arte, de teatro o
literaria, presupone, sin embargo, algunas ideas acerca de la facultad
humana para apreciar y gustar de objetos bellos. Y es precisamente esta
función de la crítica estética la que practicaban
los escritores, poetas y artistas del modernismo y la vanguardia a
través del periodismo moderno. Si bien se ha estudiado el cambio
de paradigma que implicó la modernización de la ciudad
letrada y cómo este cambio surgió de la industria
cultural del periodismo y no de las universidades, se ha estudiado muy
poco a la estética modernista y vanguardista en su
problemática relación con la política.
Antes de Kant se consideraba que el arte era
un tipo inferior de cognición, al contrario de la belleza que,
desde el punto de vista ontológico, ha sido siempre, al menos
desde Platón, el complemento de “el bien” y por lo tanto ha
gozado del prestigio de las ideas superiores. Kant se dio cuenta que
cualquier intento de desarrollar una ciencia de la belleza no se
podía basar en la comparación entre racionalidad y arte.
De esta comparación el arte sale siempre mal parado. Kant
propone separar arte y conocimiento, limitar concienzudamente los
ámbitos que estas actividades habitan. La meta de la Crítica del juicio era
precisamente definir nuestras opiniones, sentimientos y aserciones
acerca de la belleza no como una versión inferior de nuestros
juicios sobre la verdad o la moralidad, sino como
simultáneamente independientes de y relacionados al conocimiento
y la moral (Hammermeister 23).
Este intento de delimitación consciente
es una de las bases de la separación de esferas de actividad que
impone la modernidad. La autonomía literaria, más deseada
que realizada, se da en América Latina en el espacio
institucional de la emergente industria cultural representada por el
periodismo. Y es desde los periódicos que los artistas,
escritores e intelectuales debaten esta contradictoria modernidad y sus
tensiones políticas, estéticas y morales.
Uno de los conceptos claves en este contexto
de discusión es el de desinterés. Voy a seguir a
Martín Jay en un artículo sobre los peligros de la
autonomización de la estética para exponer las
implicaciones de este concepto. Para Kant, a diferencia de la
experiencia meramente sensual del gusto y del placer utilitario que nos
lleva a hacer el bien, la experiencia estética no depende de un
objeto real para realizarse. No desarrollamos un interés directo
por el objeto, sino sólo por su representación, su
apariencia. No estamos inmersos en el ser (inter-esse) sino en el mundo de la
percepción estética que combina lo conceptual con lo
singular. A diferencia de la experiencia intelectual, en la experiencia
estética lo singular no se subsume en lo abstracto. Y a pesar de
que en la experiencia estética los conceptos no están
determinados totalmente por una forma esquemática, las ideas
estéticas son comunicables. Apelan a una comunidad
inter-subjetiva que no está dada sino que se tiene que construir.
Una de las posibles consecuencias del concepto
de desinterés es que la forma del objeto es sólo la
ocasión, o en todo caso un catalizador, para una compleja
respuesta subjetiva. La experiencia estética se vuelve un modelo
abstracto de nuestras relaciones con la naturaleza y la sociedad. La
naturaleza misma se puede observar siguiendo este modelo, ya que el
libre juego de los conceptos singulares del juicio estético son
una analogía del telos inmanente de la naturaleza.
También el mundo de la moral se hace análogo a la
experiencia estética en cuanto que la idea moral de tratar a
cada persona como un fin en sí mismo es una analogía del
juicio estético que no subsume lo singular en lo abstracto.
Estas relaciones o paralelos entre naturaleza,
moral y estética no pueden establecerse de manera discursiva
(cognitiva), advierte Kant; y es aquí donde entra su
crítica al uso y abuso de la analogía como puente que
cruza el abismo de estas separaciones. La analogía puede
“sugerir”este puente, pero no es el puente. La experiencia
estética, en su afán de ir más allá de la
simple analogía, se encuentra con lo sublime. Más
allá de lo discursivo y lo analógico uno encuentra el
terror de un abismo que produce (como efecto pragmático) un
estado de suspensión que se desarrolla de diversos modos: como
desconexión de las facultades cognitivas que puede desembocar en
la locura o como sublime sentimiento de respeto ante la ley moral.
Aquí el correlato de la experiencia se ha
desvanecido ya totalmente. La experiencia de lo sublime implica
necesariamente la destrucción del objeto. De esta
destrucción emerge la pura forma del objeto, el objeto
purificado en tanto ley, irrepresentable, símbolo que conecta el
mundo sin propósito trascendente de la naturaleza no-humana con
el mundo de la razón práctica que requiere de la
trascendencia moral.
Sin embargo, advierte Jay, hay una fuerte
tensión entre el concepto de desinterés, con su  aristocrático
distanciamiento, y el imperativo moral que ordena
tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la
analogía que iba a proveer el puente que uniría la
razón pura y la razón práctica se desintegra, ya
que la experiencia estética, llevada al extremo, puede
conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta
Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la
Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan
las víctimas si el gesto es bello.” aristocrático
distanciamiento, y el imperativo moral que ordena
tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la
analogía que iba a proveer el puente que uniría la
razón pura y la razón práctica se desintegra, ya
que la experiencia estética, llevada al extremo, puede
conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta
Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la
Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan
las víctimas si el gesto es bello.”
La tensión que registra la modernidad
entre la visión moral de una comunidad utópica y el
aristocrático distanciamiento requerido para alcanzar tal
visión no puede simplemente achacarse a la
instrumentalización del concepto de desinterés en la
práctica burguesa de un arte de-socializado, más bien
habría que explorar, como sugiere Kaufmann, las posibilidades
que ofrece tal tensión para un proyecto crítico de
delimitación y esclarecimiento.
En la crónica “Las almas
herméticas” de 1916, el Conde de Lemos, pseudónimo
periodístico de Abraham Valdelomar, empieza advirtiendo a sus
lectores: “Nos os riáis.” Lo que viene después de esta
advertencia es una meditación poética sobre el rostro de
un anciano chino, imagen que despierta en el cronista
“filosóficos pensamientos” y “hondos comentarios.” Pero
¿por qué habría de reírse el lector ante
esta imagen? O más bien: ¿por qué el cronista se
defiende de antemano de la burla o del desprecio? Y, por lo tanto,
¿qué se esconde detrás de la imagen, de la
máscara, del rostro de un chino viejo?
Quien observe este rostro, aunque sea en
fotografía, nos dice el cronista, encontrará que
Hay en sus ojos una mirada llena de lejanía; el rictus de su
boca acusa un supremo desdén por la vida vulgar; las barbas
pródigas y los cadentes bigotes dan a su rostro noble sello de
majestad legendaria y deífica (477).
En medio de la descripción de este
rostro que, esperamos, va a ser singular y único, el cronista
imperceptiblemente cambia la perspectiva desde el rostro singular al
personaje colectivo:
su parquedad en el hablar; el silencio perenne que los rodea; los
ademanes rituales que los caracterizan, todo produce la
sensación que esos seres tangibles, reales, de carne y hueso,
están muy lejos de nuestra vida, que están en otro mundo
desconocido, que tienen otras preocupaciones, otras inquietudes, otros
pensamientos (477).
Si al principio de la crónica se nos
anuncia la descripción de un rostro singular, muy pronto nos
damos cuenta que se trata de un personaje colectivo compuesto por 40
chinos uniformemente viejos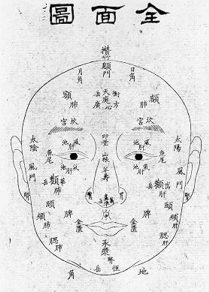 que “iban a tomar el barco que los
llevaría a su país” y que el cronista observa desde su
puesto de despreocupado flaneur mientras
pasan custodiados por la Beneficencia China. Este personaje colectivo
recobra, sin embargo, parte de la singularidad del rostro cuando el
cronista lo pone en su contexto histórico: “Habían
asistido a una gran parte de nuestra evolución republicana.
Vieron transformarse poco a poco, a fuerza de revoluciones y golpes de
Estado, esta paradojal democracia de opereta” (477). Este personaje, a
la vez singular y colectivo, pide un esfuerzo de imaginación
para ser comprendido. Por un lado, ellos son testigos mudos de una
historia a la cual no pertenecen, ya que se trata de “nuestra
evolución”. En segundo lugar, no sólo pide al cronista y
al lector que hagan presentes en su memoria un conjunto de relatos
“orientales” que son parte del imaginario del momento histórico
y que demuestra la influencia metropolitana en la literatura de la
periferia, sino que también nos llama a interrogarnos sobre
cómo se interpreta ese momento histórico que el cronista
quiere representar: la modernización. Se trata de una
época presente, contemporánea y moderna, pero
curiosamente cercana a lo exótico, una época que el
cronista quiere poner ante los ojos de sus lectores, aquellos que
supuestamente sí formaban parte de la evolución
republicana, aquellos que han sido sus actores y no simples testigos
venidos de tierras extrañas. que “iban a tomar el barco que los
llevaría a su país” y que el cronista observa desde su
puesto de despreocupado flaneur mientras
pasan custodiados por la Beneficencia China. Este personaje colectivo
recobra, sin embargo, parte de la singularidad del rostro cuando el
cronista lo pone en su contexto histórico: “Habían
asistido a una gran parte de nuestra evolución republicana.
Vieron transformarse poco a poco, a fuerza de revoluciones y golpes de
Estado, esta paradojal democracia de opereta” (477). Este personaje, a
la vez singular y colectivo, pide un esfuerzo de imaginación
para ser comprendido. Por un lado, ellos son testigos mudos de una
historia a la cual no pertenecen, ya que se trata de “nuestra
evolución”. En segundo lugar, no sólo pide al cronista y
al lector que hagan presentes en su memoria un conjunto de relatos
“orientales” que son parte del imaginario del momento histórico
y que demuestra la influencia metropolitana en la literatura de la
periferia, sino que también nos llama a interrogarnos sobre
cómo se interpreta ese momento histórico que el cronista
quiere representar: la modernización. Se trata de una
época presente, contemporánea y moderna, pero
curiosamente cercana a lo exótico, una época que el
cronista quiere poner ante los ojos de sus lectores, aquellos que
supuestamente sí formaban parte de la evolución
republicana, aquellos que han sido sus actores y no simples testigos
venidos de tierras extrañas.
Valdelomar llama a su lector a imaginar “a esos millones de chinos que
hace cuarenta años vinieron al Perú, dejando en los
rincones familiares todos su afectos, todos sus recuerdos, todos sus
amores.” Especula sobre sus condiciones de existencia y su
visión de mundo. Desde su puesto de espectador, que es
testimonio tanto de la distancia social como de la sacralización
de la imagen poética, Valdelomar no puede participar del mundo
en que viven estas personas. Una barrera intangible se interpone entre
el cronista y el objeto de su crónica. Sin embargo, esta
distancia es la que permite a Valdelomar elaborar una cierta
teoría de la modernización; distancia que separa a la vez
que une al cronista y su objeto.
Como vimos, la crónica empieza con el rostro singular y
continúa con el personaje colectivo y en el transcurso de ese
cambio gradualmente se vuelve de nuevo a la imagen singular:
Yo he visto pasar ayer unos cuarenta chinos viejos. Uniformemente
viejos. Iban a tomar el barco que los llevaría a su
país... Volvían al imperio extinguido, a la naciente
república de las diez y siete provincias, fracasados y pobres,
enfermos y senectos, hacia los arrozales extensos y glaucos que
florecen bajo el hondo cielo de China. Algunos llevaban pequeños
líos de ropa, otros, por toda propiedad, una frazada, el
más viejo de todos, quizás, tuvo un gesto sólo
comparable al de Cortés quemando sus naves. Al llegar al barco
arrojó con desdén olímpico su lío, un gran
lío envuelto en oscura tela. El enorme bulto cayó al mar,
y el chino quedóse contemplando largo rato los globitos que
surgían en la superficie al lado de la nave. (477-478)
Valdelomar se pregunta y nos
pregunta: “¿Cómo interpretar este gesto?” Parte de la
respuesta de Valdelomar consiste en que esta persona sabe que no
volverá nunca más al Perú y que, al arrojar sus
líos al mar, realiza el equivalente de la siguiente
meditación filosófica: “en la tierra nada merece ser
cambiado de lugar.” En este punto el cronista nos devuelve a la imagen
inicial del rostro y al personaje colectivo de los cuarenta chinos, de
esos “millones” de chinos y sus historias a la vez singulares y
colectivas. Valdelomar, pensativo, los ve pasar y nos informa que
Quisiera conversar con ellos, preguntarles por la vida. Quisiera
conocer el misterio y la filosofía de estas almas
herméticas. Ellos viven en el mundo sin vivir en él. (479)
Pero lo cierto es que el cronista
no habla con ellos, ya que hacerlo sería romper el hermetismo
del rostro del chino viejo, abrirlo a su cotidianidad, romper la
distancia entre espectador y espectáculo, entre imagen
poética y objeto, entre experiencia y objeto. Se contenta con
especular sobre su existencia:
Trabajar, para ellos, es pesada obligación. Trabajan sólo
para conseguir la moneda que quieren canjear por el opio. Viven en un
mundo fantástico, irreal, pavoroso, ligero, frágil, donde
la lógica no existe y donde los sucesos cambian con tal rapidez
como la vida misma (479).
La meditación de
Valdelomar nos presenta la vida de estas personas como expuesta a la
más descarnada explotación, nos enfrenta a una pura vida
orgánica a disposición de la maquinaria productiva, a una
vida arrojada a la inmediatez de lo no mediado, en fin, a la vida
psíquica de los deshechos corporales de la economía
neocolonial. ¿Qué filosofía puede enfrentar tal
situación? Sólo la filosofía estoica del opio, nos
dice Valdelomar, y remite al lector al mundo de los cuentos: “En
sueños, bajo la adormecedera sensación del opio, son
libres, aman lindas princesas…” (479). Esta filosofía es la que
les permite enfrentar la aterradora sensación de no tener vida
propia: “Cuarenta vidas pasadas entre las espirales
infinitas de un sueño constante de opio” (478). En esta
crónica el alma hermética del chino se separa de su
cuerpo sobreexplotado y alcanza la anhelada autonomía del genio,
límite y horizonte del proyecto de autonomización
literaria. Por un lado, el cuerpo-máquina, que funciona dentro
de la modernización global neocolonial como fuerza de trabajo y,
por el otro, el alma que, separada de sus ataduras corporales, goza de
una libertad aterradora pues en su mundo la lógica no existe y
la velocidad reina suprema.
En la crónica titulada “28 de julio” el
Conde de Lemos sigue
explorando la ciudad y nos ofrecernos un retrato de la fiesta nacional
del Perú desde el punto de vista de una vendedora callejera de
comida:
“El 28 de julio” es, para ella, este conglomerado confuso de
sensaciones brillantes: banderas  peruanas;
luces; fuegos artificiales;
banda de música; somos libres; escándalo en el
callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;
indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a
carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,
compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de
quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de
escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y
un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de
sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor
interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;
señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo
exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra
con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que
se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios
ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,
mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de
borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en
los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia
su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,
este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el
borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que
partió a la Breña, que fue ayudante del general
Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha
sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo
corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo
espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y
ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489). peruanas;
luces; fuegos artificiales;
banda de música; somos libres; escándalo en el
callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;
indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a
carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,
compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de
quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de
escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y
un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de
sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor
interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;
señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo
exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra
con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que
se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios
ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,
mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de
borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en
los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia
su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,
este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el
borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que
partió a la Breña, que fue ayudante del general
Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha
sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo
corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo
espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y
ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489).
Este “interminable discurso patriótico” del borracho nos lleva
al mundo de la Lima chola. Vale la pena detenerse para examinar un
paralelo formal entre este mundo del mercado y el mundo de los chinos
opiómanos. Desde el punto de vista de la técnica y la
forma, esta crónica sobre la fiesta nacional se acerca al mundo
del opio chino donde la lógica no existe y domina la velocidad.
El pasaje quiere hacer patente la forma en que las sensaciones se
arremolinan en el cerebro a través de una técnica
literaria que es vanguardista en la fragmentación y el uso de la
parataxis.
Recordemos que la estética, como mediadora entre el dominio de
la moral y el de la sensibilidad, promueve la presentación
negativa de una idea a través de un símbolo. La sublime
idea de la Patria, en tanto absoluto, es en sí misma
impresentable; la crónica adopta una forma fragmentaria para
significar precisamente que la Patria, para la percepción de las
clases populares urbanas, consiste en tales sensaciones e
imágenes fragmentadas. O, puesto en lenguaje kantiano, se
podría decir que el modo de presentación de la Patria es
la retirada (Absonderung) de la presencia.
El mundo popular del mercado
aparece aquí, al igual que el mundo fantástico de los
chinos opiómanos, sometido a una desconexión y a una
velocidad que es producto de una situación
socio-económica. Al igual que los trabajadores chinos, la mujer
mestiza del mercado y el cholo borracho veterano de guerra son cuerpos
sobreexplotados cuyas almas se refugian en la zona límite de la
desconexión cognitiva. En la locura que acecha en el rostro del
chino hermético encontramos el fantasma de una
desconexión que paradójicamente es el signo de la
modernización literaria.
Uno de los problemas que preocupa a Valdelomar es el
de la relación entre esta expresión literaria, en tanto
problema estético, y el proyecto político de
nación moderna. En el pasaje sobre la fiesta nacional peruana la
idea de patria, nunca presente, siempre esquiva, es un “conglomerado
confuso de sensaciones brillantes” que se desarrolla en el espacio
caótico de un mercado limeño. En tanto microcosmos, el
mercado aparentemente es la nación: allí estánlos
que lucharon contra el enemigo chileno durante la guerra del
Pacífico que parecen identificarse con los zambos y negros
costeños, los indios serranos que, acusados de cobardía o
de anti-patriotismo por la elite, sin embargo no pueden pasar
desapercibidos, los señores motorizados y bien vestidos que
degustan platos “criollos”, el policía y veterano de guerra con
su ferocidad conyugal, los jóvenes y los niños, los
pícaros. En fin, parece que las clases sociales se dan cita para
exorcizar en una bacanal los miedos y tensiones que en la vida normal
son el pan de cada día. Ausentes de esta escena de mercado
están precisamente los chinos.
Al igual que los indios de la sierra los chinos no
sabían quién era el enemigo en la guerra de 1879. Los
chinos que trabajaban en las haciendas del sur peruano, llegado el
momento de decidir, se plegaron al ejército chileno que avanzaba
victorioso hacia la capital peruana. Un coronel chileno, Patricio
Lynch, que había vivido en su juventud en China y que
participó en la guerra del opio, les hablaba en chino y los
animaba a ayudar a sus tropas. Lo llamaban el Príncipe Rojo
(Trazegnies 606). En Lima estas noticias intranquilizaban a los
comerciantes chinos que no querían ser confundidos con
traidores. La guerra llegó a la capital en forma de revueltas
internas y la población limeña se organizó para
saquear los negocios de comerciantes chinos. Los soldados peruanos
desmobilizados asolaron los negocios, quemaron las casas, mataron y se
llevaron lo que podían cargar. Se da así la paradoja de
que el ejército peruano en descomposición saqueó
su ciudad capital.
El texto de Valdelomar excluye la figura del chino
que supone ajena a la fiesta nacional. En la crónica con que
iniciamos esta presentación, los chinos son sólo testigos
mudos de una tragedia nacional: golpes de estado, asesinatos, desastre
de la guerra. En esta crónica se hallan totalmente ausentes, no
participan para nada del imaginario colectivo. ausentes, no
participan para nada del imaginario colectivo.
Como vimos, los chinos de Valdelomar viven en un
mundo extraterritorial, sin patria, un mundo donde las conexiones
cognitivas son canalizadas por el efluvio del opio, un mundo fijado en
la rememoración de un pasado atemporal y remoto localizado en
los cuentos exóticos de mandarines y princesas. Si en el caso de
los chinos la extraterritorialidad se convierte en una enfermedad
social, dadas las condiciones de su existencia, es muy distinto el caso
del torero andaluz Belmonte que Valdelomar analiza en su ensayo
Belmonte el trágico y que eleva a modelo de moralidad social. Si
la velocidad, en el caso de los chinos, no puede ser controlada y
canalizada socialmente, la velocidad del pase del torero provee una
continuidad con la tradición colonial hispánica, a la vez
que introduce el elemento ético en la formación de la
comunidad nacional. En ambos casos, la velocidad es el horizonte y el
límite de una desconexión cognitiva y uno de los
requisitos del genio. Sin embargo, el genio hermético del chino
no logra elevarse hacia la visión ética de una comunidad
nacional.
Este ensayo-manifiesto participa del género
modernista por excelencia, el ensayo estético, y desarrolla
elementos propios de los manifiestos vanguardistas. A la vez que
estetiza el conflicto social y político, ofrece una
teoría de la armonización social. Partiendo de lo que
llamo el “pitagorismo modernista” del ensayo en cuestión, en
varias charlas ofrecidas en pueblos de provincia, Valdelomar recurre a
la imagen de la armonía musical, tan cara a los modernistas, en
clave social:
Si acercáis al cordaje de un piano, un violín, y
producís una nota en este instrumento, observaréis que en
el cordaje del piano empiezan a vibrar determinadas notas, las que
corresponden a aquellas que acabáis de producir. Mientras estas
cuerdas responden a la llamada de la cuerda hermana, las otras
permanecen mudas e indiferentes. Este fenómeno simbólico
nos esta dando la razón de vuestra presencia en la sala. (46)
El arte debería ser el catalizador del
vínculo social. Por ser una actividad desinteresada (que no 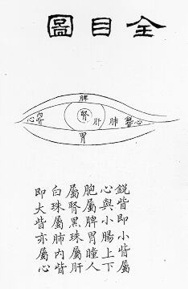 están
inmersas en el ser, inter-esse,
siguiéndola
etimología de Martin Jay) debería producir la nota
más amplia posible para convocar a la mayoría de la
población. La patria es sólo posible cuando el
desinterés es posible. Por eso, en el mercado la patria de
Valdelomar se convierte en la caótica expresión del
cholaje urbano, en un discurso patriótico borracho, enternecedor
pero corrompido por la venalidad y la inconciencia. Es así que
la modernidad urbana entra a la crónica de Valdelomar a su
pesar. El sujeto migrante, el indio quechua urbanizado, habla en el
foro del mercado sin respetar la armonía clásica que el
cronista exige de sus escuchas en una sala de conferencias de
provincias. están
inmersas en el ser, inter-esse,
siguiéndola
etimología de Martin Jay) debería producir la nota
más amplia posible para convocar a la mayoría de la
población. La patria es sólo posible cuando el
desinterés es posible. Por eso, en el mercado la patria de
Valdelomar se convierte en la caótica expresión del
cholaje urbano, en un discurso patriótico borracho, enternecedor
pero corrompido por la venalidad y la inconciencia. Es así que
la modernidad urbana entra a la crónica de Valdelomar a su
pesar. El sujeto migrante, el indio quechua urbanizado, habla en el
foro del mercado sin respetar la armonía clásica que el
cronista exige de sus escuchas en una sala de conferencias de
provincias.
Y, sin embargo, el inmigrante chino y el cholo
urbano son sujetos de la modernidad porque su percepción de la
existencia, su estética (aestheisis
= percepción),
aparece cómo más a tono con los nuevos tiempos de
modernidad caótica y periférica. Valdelomar reconoce esto
a medias, ambiguamente, desde una mirada higienista que intenta lograr
una homogenización nacional a partir de la pertenencia afectiva
a los valores que unen patria y arte.
En esta breve presentación he ofrecido algunas perspectivas por
donde la crítica de este modelo homogenizador puede avanzar. Las
crónicas de Valdelomar registran el intento de construir la
sociedad sobre esta base así como la resistencia a este intento
y las fracturas y líneas de fuga que emergen de los intersticios
de este edificio estético-político y que aparecen en la
construcción estética del exotismo. |



 designar el conjunto de
teorías que
explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios
acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de
la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la
percepción sensorial está siempre presente en la
teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra
estética en ambos sentidos.
designar el conjunto de
teorías que
explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios
acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de
la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la
percepción sensorial está siempre presente en la
teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra
estética en ambos sentidos.  aristocrático
distanciamiento, y el imperativo moral que ordena
tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la
analogía que iba a proveer el puente que uniría la
razón pura y la razón práctica se desintegra, ya
que la experiencia estética, llevada al extremo, puede
conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta
Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la
Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan
las víctimas si el gesto es bello.”
aristocrático
distanciamiento, y el imperativo moral que ordena
tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la
analogía que iba a proveer el puente que uniría la
razón pura y la razón práctica se desintegra, ya
que la experiencia estética, llevada al extremo, puede
conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta
Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la
Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan
las víctimas si el gesto es bello.” 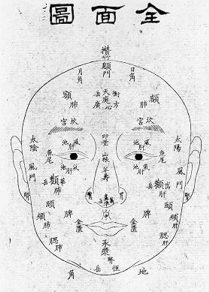 que “iban a tomar el barco que los
llevaría a su país” y que el cronista observa desde su
puesto de despreocupado
que “iban a tomar el barco que los
llevaría a su país” y que el cronista observa desde su
puesto de despreocupado  peruanas;
luces; fuegos artificiales;
banda de música; somos libres; escándalo en el
callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;
indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a
carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,
compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de
quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de
escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y
un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de
sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor
interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;
señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo
exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra
con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que
se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios
ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,
mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de
borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en
los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia
su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,
este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el
borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que
partió a la Breña, que fue ayudante del general
Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha
sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo
corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo
espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y
ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489).
peruanas;
luces; fuegos artificiales;
banda de música; somos libres; escándalo en el
callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;
indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a
carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,
compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de
quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de
escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y
un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de
sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor
interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;
señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo
exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra
con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que
se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios
ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,
mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de
borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en
los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia
su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,
este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el
borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que
partió a la Breña, que fue ayudante del general
Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha
sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo
corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo
espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y
ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489). ausentes, no
participan para nada del imaginario colectivo.
ausentes, no
participan para nada del imaginario colectivo.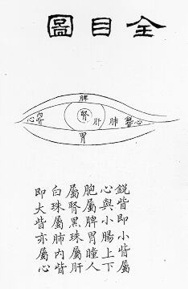 están
inmersas en el ser,
están
inmersas en el ser,