| Homenaje
a Edward Said
El pasado 24 de septiembre Edward W. Said murió, a los 67 años,
en un hospital de Nueva York.  Autor
de títulos tan influyentes en los estudios postcoloniales como su
célebre Orientalismo, y Cultura e imperialismo, Said
se destacó también por su eticidad y su posición revolucionaria
como intelectual y académico. Su crítica del imperialismo
fue, sin dudas, una de las más lúcidas y brillantes.
En 1999 fue elegido presidente de la Modern Language Association.
Al morir era profesor de la Universidad de Columbia. Sin lugar a dudas,
la muerte de Said representó un duro golpe para el mundo académico
-- en el que se destacó como crítico literario y pensador
de la cultura -- pero también constituyó un golpe devastador
para todos los que siguen perseverando en soñar un mundo mejor y
más justo. La Habana Elegante, al reproducir la "Introducción"
de Cultura e imperialismo (Anagrama, Barcelona, 1996) rinde un modesto
homenaje al recuerdo de Said, y de la manera quizá más efectiva
de hacerlo: contribuyendo a la divulgación de su obra. Autor
de títulos tan influyentes en los estudios postcoloniales como su
célebre Orientalismo, y Cultura e imperialismo, Said
se destacó también por su eticidad y su posición revolucionaria
como intelectual y académico. Su crítica del imperialismo
fue, sin dudas, una de las más lúcidas y brillantes.
En 1999 fue elegido presidente de la Modern Language Association.
Al morir era profesor de la Universidad de Columbia. Sin lugar a dudas,
la muerte de Said representó un duro golpe para el mundo académico
-- en el que se destacó como crítico literario y pensador
de la cultura -- pero también constituyó un golpe devastador
para todos los que siguen perseverando en soñar un mundo mejor y
más justo. La Habana Elegante, al reproducir la "Introducción"
de Cultura e imperialismo (Anagrama, Barcelona, 1996) rinde un modesto
homenaje al recuerdo de Said, y de la manera quizá más efectiva
de hacerlo: contribuyendo a la divulgación de su obra.
Cultura
e imperialismo
INTRODUCCIÓN
En 1978, cinco años después de la publicación de Orientalismo,
empecé a reunir ciertas ideas que se me habían hecho evidentes,
durante la escritura del libro, acerca de la relación general entre
cultura e imperio. El primer resultado fue la serie de conferencias dictadas
en universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra entre 1985
y 1986. Esas conferencias forman el núcleo central del presente libro, que me ha ocupado constantemente desde entonces. Las
ideas expuestas en Orientalismo, que se limitaba a Oriente Medio,
han sufrido un considerable desarrollo en el campo académico de
la antropología, la historia y los estudios especializados. De la
misma manera, yo intento aquí extender las ideas del libro anterior
para así describir un esquema más general de relación
entre el moderno Occidente metropolitano y sus territorios de ultramar.
del presente libro, que me ha ocupado constantemente desde entonces. Las
ideas expuestas en Orientalismo, que se limitaba a Oriente Medio,
han sufrido un considerable desarrollo en el campo académico de
la antropología, la historia y los estudios especializados. De la
misma manera, yo intento aquí extender las ideas del libro anterior
para así describir un esquema más general de relación
entre el moderno Occidente metropolitano y sus territorios de ultramar.
¿A qué materiales no provenientes del Oriente Medio he recurrido
aquí?: a escritos europeos acerca de África, India, partes
del Lejano Oriente, Australia y el Caribe. Considero esos discursos africanistas
e indianistas, como a veces se los ha denominado, como parte del esfuerzo
general de los europeos por gobernar tierras y pueblos lejanos y, por lo
tanto, en relación con las descripciones orientalistas del mundo
islámico y con los modos espaciales de representación de
las islas caribeñas, Irlanda y el Lejano Oriente por parte de los
europeos. Lo chocante en estos discursos es la frecuencia de las figuras
retóricas que encontramos en sus descripciones del «Este misterioso»,
así también como los estereotipos sobre la «mente africana»
(o india, o irlandesa, o jamaicana, o china). Y, de igual manera, las nociones
acerca de llevar la civilización a pueblos primitivos o bárbaros,
las ideas inquietantemente familiares sobre la necesidad de las palizas,
la muerte o los castigos colectivos requeridos cuando «ellos»
se portaban mal o se rebelaban, porque «ellos» entendían
mejor el lenguaje de la fuerza o de la violencia; «ellos» no
eran como «nosotros» y por tal razón merecían
ser dominados.
Sucedió sin embargo que en casi todo el mundo no europeo la llegada
del hombre blanco levantó, al menos, alguna resistencia. Lo que
yo dejé fuera de Orientalismo fue precisamente la respuesta
a la dominación occidental que culminaría en el gran movimiento
de descolonización todo a lo largo del Tercer Mundo. Junto con la
resistencia armada en lugares tan diversos como la Argelia decimonónica,
Irlanda e Indonesia, hubo en casi todos los sitios considerables esfuerzos
de resistencia cultural, junto con afirmaciones de identidad nacional y,
en el plano político, con la creación de asociaciones y partidos
cuya meta común era la autodeterminación y la independencia
nacional. Nunca se dio el caso de que un activo agente occidental tropezase
con un nativo no occidental débil o del todo inerte: existió
siempre
algún tipo de resistencia activa, y, en la abrumadora mayoría
de los casos, la resistencia finalmente triunfó.
Esos dos factores - el esquema general y planetario de la cultura imperial
y la experiencia  histórica
de la resistencia contra el imperio - informan este libro de modo tal que
lo convierten en el intento de hacer algo distinto; no únicamente
en una secuela de Orientalismo. En ambos libros he puesto el énfasis
en aquello que de una manera general llamamos «cultura». Según
mi uso del término, «cultura» quiere decir específicamente
dos cosas. En primer lugar, se refiere a todas aquellas prácticas
como las artes de la descripción, la comunicación y la representación,
que poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico,
lo social y lo político, que muchas veces existen en forma estética,
y cuyo principal objetivo es el placer. Incluyo en ella, desde luego, tanto
la carga de saber popular acerca de lejanas partes del mundo, como el saber
especializado del que disponemos en disciplinas tan eruditas como la etnografía,
la historiografía, la filología, la sociología y la
historia literaria. Puesto que mi perspectiva se refiere exclusivamente
a los imperios modernos de los siglos XIX y XX, he estudiado en especial
formas culturales como la novela, a la que atribuyo inmensa importancia
en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales.
No quiero decir que únicamente la novela fuese importante, pero
sí que la considero el objeto estético de mayor interés
a estudiar en su conexión particular con las sociedades francesa
y británica, ambas en expansión. Robinson Crusoe es
la novela realista prototípica moderna: ciertamente no por azar
trata acerca de un europeo que crea un feudo para sí mismo en una
distante isla no europea. histórica
de la resistencia contra el imperio - informan este libro de modo tal que
lo convierten en el intento de hacer algo distinto; no únicamente
en una secuela de Orientalismo. En ambos libros he puesto el énfasis
en aquello que de una manera general llamamos «cultura». Según
mi uso del término, «cultura» quiere decir específicamente
dos cosas. En primer lugar, se refiere a todas aquellas prácticas
como las artes de la descripción, la comunicación y la representación,
que poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico,
lo social y lo político, que muchas veces existen en forma estética,
y cuyo principal objetivo es el placer. Incluyo en ella, desde luego, tanto
la carga de saber popular acerca de lejanas partes del mundo, como el saber
especializado del que disponemos en disciplinas tan eruditas como la etnografía,
la historiografía, la filología, la sociología y la
historia literaria. Puesto que mi perspectiva se refiere exclusivamente
a los imperios modernos de los siglos XIX y XX, he estudiado en especial
formas culturales como la novela, a la que atribuyo inmensa importancia
en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales.
No quiero decir que únicamente la novela fuese importante, pero
sí que la considero el objeto estético de mayor interés
a estudiar en su conexión particular con las sociedades francesa
y británica, ambas en expansión. Robinson Crusoe es
la novela realista prototípica moderna: ciertamente no por azar
trata acerca de un europeo que crea un feudo para sí mismo en una
distante isla no europea.
Gran cantidad de la reciente crítica literaria se ha volcado sobre
la ficción narrativa, pero se presta muy poca atención a
su posición dentro de la historia y el mundo del imperio. Los lectores
de este libro descubrirán rápidamente que las narraciones
son fundamentales desde mi punto de vista, ya que mi idea principal es
que los relatos se encuentran en el centro mismo de aquello que los exploradores
y los novelistas afirman acerca de las regiones extrañas del mundo
y también que se convierten en el método que los colonizados
utilizan para armar su propia identidad y la existencia de su propia historia.
En el imperialismo, la batalla principal se libra, desde luego, por la
tierra. Pero cuando toca preguntarse por quién la poseía
antes, quién posee el derecho de ocuparla y trabajarla, quién
la mantiene, quién la recuperó y quién ahora planifica
su futuro, resulta que todos esos asuntos habían sido reflejados,
discutidos y a veces, por algún tiempo, decididos, en los relatos.
Según ha dicho algún crítico por ahí, las naciones
mismas son narraciones. El poder para narrar, o para impedir que
otros relatos se formen y emerjan en su lugar, es muy importante para la
cultura y para el imperialismo, y constituye uno de los principales vínculos
entre ambos. Más importante aún: los grandes relatos de emancipación
e ilustración movilizaron a los pueblos en el mundo colonial para
alzarse contra la sujeción del imperio y desprenderse de ella. Durante
el proceso, muchos europeos y norteamericanos, conmovidos por estos relatos
y por sus protagonistas, lucharon también por el surgimiento de
nuevas historias acerca de la igualdad y la comunidad entre los hombres.
En segundo lugar, la cultura es, casi imperceptiblemente, un concepto que
incluye un elemento de refinada elevación, consistente en el archivo
de lo mejor que cada sociedad ha conocido y pensado, según lo formulara
Matthew Arnold alrededor de 1860. Arnold creía que si no neutraliza,
al menos la cultura amortigua los estragos de nuestra moderna existencia
urbana, agresiva, mercantil y brutalizadora. Leemos a Dante o a Shakespeare para poder seguir en contacto
con lo mejor que se ha conocido y pensado, y también para vernos,
a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra tradición, bajo las
mejores luces. Con el tiempo, la cultura llega a asociarse, a veces de
manera agresiva, con la nación o el estado; esto es lo que «nos»
hace diferentes de «ellos», casi siempre con algún grado
de xenofobia. En este sentido la cultura es una fuente de identidad; una
fuente bien beligerante, como vemos en recientes «retornos»
a tal cultura o a tal tradición. Acompañan a estos «retornos»
códigos rigurosos de conducta intelectual y moral, opuestos a la
permisividad asociada con filosofías relativamente liberales como
el multiculturalismo y la hibridación. En el antiguo mundo colonizado,
tales «retornos» han producido variedades de fundamentalismo
religioso y nacionalista.
brutalizadora. Leemos a Dante o a Shakespeare para poder seguir en contacto
con lo mejor que se ha conocido y pensado, y también para vernos,
a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra tradición, bajo las
mejores luces. Con el tiempo, la cultura llega a asociarse, a veces de
manera agresiva, con la nación o el estado; esto es lo que «nos»
hace diferentes de «ellos», casi siempre con algún grado
de xenofobia. En este sentido la cultura es una fuente de identidad; una
fuente bien beligerante, como vemos en recientes «retornos»
a tal cultura o a tal tradición. Acompañan a estos «retornos»
códigos rigurosos de conducta intelectual y moral, opuestos a la
permisividad asociada con filosofías relativamente liberales como
el multiculturalismo y la hibridación. En el antiguo mundo colonizado,
tales «retornos» han producido variedades de fundamentalismo
religioso y nacionalista.
En este segundo sentido, la cultura es una especie de teatro en el cual
se enfrentan distintas causas políticas e ideológicas. Lejos
de constituir un plácido rincón de convivencia armónica,
la cultura puede ser un auténtico campo de batalla en el que las
causas se expongan a la luz del día y entren en liza unas con otras,
mostrando que, por ejemplo, los estudiantes norteamericanos, franceses
o indios, a quienes se ha enseñado a leer a sus clásicos
nacionales por encima de otros, están obligados a apreciarlos y
a pertenecer lealmente, muchas veces de manera acrítica, a sus naciones
y tradiciones al mismo tiempo que denigran o luchan contra otras.
El problema de esta idea de cultura es que supone no sólo la veneración
de lo propio sino también que eso propio se vea, en su cualidad
trascendente, como separado de lo cotidiano. Así, muchos de los
humanistas profesionales se ven incapaces de establecer conexiones entre
la crueldad prolongada y sórdida de prácticas como la esclavitud,
o la opresión racial y colonialista, o la sujeción imperial
en el seno de una sociedad, por un lado, y, por otro, la poesía,
la ficción y la filosofía de esa misma sociedad. Una difícil
verdad que descubrí al trabajar en este libro es cuán pocos
de los artistas ingleses o franceses que admiro analizaban la noción
de «sujeto» o de raza «inferior» dominante entre
los funcionarios que practicaban esas ideas como algo asumido al gobernar
en Argelia o en India. Sin embargo, fueron nociones ampliamente aceptadas,
y ayudaron a completar la adquisición imperial de los territorios
de África a lo largo de todo el siglo XIX. Creo que al estudiar
a Carlyle o a Ruskin, o incluso a Dickens y a Thackeray, los críticos
relegan con frecuencia las ideas de cada uno de estos escritores en lo
que atañe a la expansión colonial, las razas inferiores o
los «negros» a un departamento muy diferente del de la cultura,
concebida como esa área de elevación a la que los autores
«verdaderamente» pertenecen y en la cual llevaron a cabo su
trabajo «realmente» importante.
Concebida de este modo, la cultura puede convertirse en un envase protector:
examine sus ideas políticas en la tapa, antes de abrirla. Como he
pasado toda mi vida profesional enseñando literatura pero, al mismo
tiempo, crecí en el mundo colonial anterior a la Segunda Guerra
Mundial, me he enfrentado con el desafío de no utilizarla
de envase protector - esto es, an-tisépticamente separada de sus
contaminaciones mundanas - sino como campo extraordinariamente variado
de intereses. Analizo las novelas y los otros libros aquí examinados,
primero porque me parecen estimables y admirables obras de arte de las
que otros lectores y yo disfrutamos y extraemos conocimiento. Después,
el desafío consiste en conectarlas no sólo con el placer
y el provecho sino también con el proceso imperial del cual forman
parte manifiesta e inocultablemente. Más que condenar o desdeñar
su participación en lo que constituye una incuestionable realidad
en sus respectivas sociedades, sugiero que lo que aprendemos acerca de
este aspecto hasta ahora real y verdaderamente ignorado enriquece nuestra
lectura y comprensión de esas obras.
Adelantaré aquí algo de lo que tengo in mente, utilizando
para ello dos conocidas y grandes  novelas.
Grandes
esperanzas (1861) de Dickens es, ante todo, una novela acerca del autoengaño,
acerca de los intentos vanos de Pip por convertirse en un caballero sin
esforzarse o sin disponer de las fuentes de ingreso propias de la aristocracia.
En su niñez, Pip ayuda a un convicto condenado, Abel Magwitch, quien,
luego de ser trasladado a Australia, compensa a su joven benefactor con
fuertes sumas de dinero. Puesto que el abogado que sirve de intermediario
guarda silencio ante Pip acerca del origen del dinero, Pip se convence
de que una anciana dama, miss Havisham, es su protectora. Después
Magwitch reaparece ilegalmente en Londres, donde Pip lo recibe de mala
gana, porque todo en él huele a vulgaridad y delincuencia. Finalmente,
sin embargo, Pip se reconcilia con Magwitch y con su realidad y reconoce
a Magwitch - perseguido, aprehendido y fatalmente enfermo - como su padre
putativo, no como alguien que debe ser negado o rechazado, a pesar de que
el convicto es de hecho inaceptable, porque viene de Australia, una colonia
penal proyectada para la rehabilitación pero no para la repatriación
de los criminales ingleses allí transportados. novelas.
Grandes
esperanzas (1861) de Dickens es, ante todo, una novela acerca del autoengaño,
acerca de los intentos vanos de Pip por convertirse en un caballero sin
esforzarse o sin disponer de las fuentes de ingreso propias de la aristocracia.
En su niñez, Pip ayuda a un convicto condenado, Abel Magwitch, quien,
luego de ser trasladado a Australia, compensa a su joven benefactor con
fuertes sumas de dinero. Puesto que el abogado que sirve de intermediario
guarda silencio ante Pip acerca del origen del dinero, Pip se convence
de que una anciana dama, miss Havisham, es su protectora. Después
Magwitch reaparece ilegalmente en Londres, donde Pip lo recibe de mala
gana, porque todo en él huele a vulgaridad y delincuencia. Finalmente,
sin embargo, Pip se reconcilia con Magwitch y con su realidad y reconoce
a Magwitch - perseguido, aprehendido y fatalmente enfermo - como su padre
putativo, no como alguien que debe ser negado o rechazado, a pesar de que
el convicto es de hecho inaceptable, porque viene de Australia, una colonia
penal proyectada para la rehabilitación pero no para la repatriación
de los criminales ingleses allí transportados.
Si no todas, la mayoría de las lecturas de esta obra notable la
sitúan abiertamente dentro de la historia metropolitana de la ficción
inglesa, mientras que yo pienso que pertenece a una historia al mismo tiempo
más inclusiva y más dinámica que la que proponen esas
interpretaciones. Dos libros mucho más recientes que el de Dickens
- el magistral The Fatal Shore de Robert Hughes y el brillantemente
reflexivo The Road to Botany Bay de Paul Carter - se han ocupado
de revelar la vasta historia de experiencia y también de especulación
acerca de Australia, una colonia «blanca» como Irlanda, dentro
de la cual podemos situar a Magwitch y a Dickens, no únicamente
como meras coincidencias referenciales sino como actores dentro de la Historia,
tanto a través de la novela, como a través de experiencias
más antiguas y amplias de relación entre Inglaterra y sus
territorios de ultramar.
Australia fue fundada como colonia penal a finales del siglo XVIII, sobre
todo para que Inglaterra pudiese transportar allí su exceso de población
de delincuentes irredimibles e indeseables. Originalmente explorada por
el capitán Cook, también debía funcionar como colonia
de reemplazo de las perdidas en América. La búsqueda de beneficio,
la construcción del imperio y lo que Hughes llama apartheid
social produjeron en conjunto la Australia moderna, que, hacia 1840, para
los tiempos en que Dickens se interesó por ella (en David Copperfield
Wilkins Micawber emigra felizmente a la isla) había progresado de
alguna manera hacia una especie de «sistema libre» y de alta
rentabilidad en el cual los trabajadores podían progresar cuando
el poder se lo permitía. No obstante, en el personaje de Magwitch
Dickens
anudó varias tendencias de la visión inglesa respecto de
los convictos en Australia a finales de la época de su traslado.
Podían triunfar, pero difícilmente podían volver de
verdad. Podían expiar sus crímenes en sentido técnico,
legal, pero lo que habían sufrido allí los había convertido
en excluidos para siempre. Y, sin embargo, eran capaces de redención,
mientras se quedaran en Australia.1
La investigación de Carter acerca de lo que él denomina historia
espacial de Australia nos ofrece otra versión de la misma experiencia.
Aquí los exploradores, convictos, etnógrafos, acaparadores
y soldados dibujan el vasto y relativamente vacío continente, y
cada uno lo hace en un discurso específico que choca, desplaza o
incorpora el de los otros. Por lo tanto, Botany Bay es, antes que
nada, un discurso ilustrado de viaje y descubrimiento, y a continuación
un conjunto de narradores viajeros (incluyendo a Cook) cuyas palabras,
itinerarios e intenciones acumulan los extraños territorios y gradualmente
los transforman en «un hogar». Para Carter, la vecindad entre
la organización benthaminiana del espacio (que dio como resultado
la ciudad de Melbourne) y el aparente desorden del monte australiano es
lo que ha hecho posible la transformación optimista del espacio
social que, hacia 1840, produjo un Eliseo para los caballeros y un Edén
para los trabajadores.2 Lo que Dickens imagina para Pip, en su papel
del «caballero londinense» de Magwitch, es brutalmente equivalente
a lo que la benevolencia inglesa diseñó para Australia: un
espacio social que autoriza otro.
Pero Dickens no escribió Grandes esperanzas preocupándose
de alguna manera por los relatos de los nativos australianos, como sí
lo hacen Hughes o Carter, ni adivinó o previó la tradición
literaria australiana, que, de hecho, vino mucho más tarde a incluir
las obras de David Malouf, Peter Carey y Patrick White. La prohibición
del retorno de Magwitch no es sólo penal sino «imperial»:
los súbditos podían ser llevados a lugares como Australia,
pero no se les permitía el «retorno» al espacio metropolitano,
que, como la novela de Dickens acredita, está meticulosamente asignado,
reservado y habitado por una jerarquía de personajes metropolitanos. Por un
lado, hay intérpretes como Hughes o Carter que amplían la
presencia relativamente débil de Australia en la narrativa inglesa
del siglo XIX, intentando así expresar la plenitud y la recién
adquirida integridad de la historia de Australia, que se independizaría
de Gran Bretaña en el siglo XX. Por el otro, no obstante, si leemos
con atención Grandes esperanzas, deberemos notar que después
de que Magwitch expíe su pena o, digamos, tras el reconocimiento
redentor por parte de Pip de su deuda con el viejo convicto, enérgicamente
amargo y vengativo, Pip sufre un colapso y luego sana de dos maneras explícitamente
positivas. Surge un Pip nuevo, menos sujeto que el antiguo a las ataduras
del pasado; lo entrevemos similar a aquel niño también llamado
Pip. Y el viejo Pip emprende una nueva carrera con Herbert Pocket, su amigo
de la infancia, esta vez no como frívolo caballero sino como comerciante
esforzado en Oriente, donde las otras colonias británicas ofrecen
una suerte de normalidad imposible para Australia.
habitado por una jerarquía de personajes metropolitanos. Por un
lado, hay intérpretes como Hughes o Carter que amplían la
presencia relativamente débil de Australia en la narrativa inglesa
del siglo XIX, intentando así expresar la plenitud y la recién
adquirida integridad de la historia de Australia, que se independizaría
de Gran Bretaña en el siglo XX. Por el otro, no obstante, si leemos
con atención Grandes esperanzas, deberemos notar que después
de que Magwitch expíe su pena o, digamos, tras el reconocimiento
redentor por parte de Pip de su deuda con el viejo convicto, enérgicamente
amargo y vengativo, Pip sufre un colapso y luego sana de dos maneras explícitamente
positivas. Surge un Pip nuevo, menos sujeto que el antiguo a las ataduras
del pasado; lo entrevemos similar a aquel niño también llamado
Pip. Y el viejo Pip emprende una nueva carrera con Herbert Pocket, su amigo
de la infancia, esta vez no como frívolo caballero sino como comerciante
esforzado en Oriente, donde las otras colonias británicas ofrecen
una suerte de normalidad imposible para Australia.
Así, a pesar de que Dickens zanje el problema con Australia, otro
complejo de actitudes y referencias emerge apuntando ahora a las relaciones
de Gran Bretaña con Oriente a través de los viajes y el comercio.
En su nueva carrera como hombre de negocios colonial, Pip no llega a ser
una figura excepcional, puesto que casi todos los hombres de negocios de
Dickens, parientes caprichosos o temibles marginales, mantienen una relación
abiertamente normal y firme con el imperio. Lo que sucede es que sólo
desde hace pocos años estas relaciones han adquirido importancia
desde el punto de vista de la interpretación. Una nueva generación
de eruditos y críticos - en algunos casos hijos de la descolonización,
y en otros beneficiarios, como las minorías sexuales, religiosas
y raciales, de los avances de las libertades en sus propios países
- han descubierto en esos grandes textos de la literatura occidental un
permanente interés por lo que se consideraba como mundo inferior,
poblado por gente inferior de color, retratada siempre en actitud receptiva
ante la intervención de muchos Robinsones Crusoes.
Hacia finales del siglo XIX, el imperio no constituye únicamente
una presencia fantasmal o encarnada apenas en la desagradable aparición
de un convicto fugitivo, sino un área central de preocupación en las obras de escritores como Conrad, Kipling, Gide
y Loti. Nostromo (1904) de Conrad, mi segundo ejemplo, transcurre
en una república de América Central independiente (al revés
de los paisajes coloniales africanos y asiáticos de sus novelas
anteriores) dominada al mismo tiempo por intereses foráneos a causa
de su inmensa mina de plata. Para un norteamericano contemporáneo
lo más impresionante de la obra es la presciencia de Conrad: previó
la constante inestabilidad y «desgobierno» de las repúblicas
latinoamericanas (dice, citando a Bolívar, que gobernarlas era como
arar el mar) y describió las particulares maniobras norteamericanas
orientadas a crear condiciones de influencia de modo decisivo aunque apenas
visible. Holroyd, el financiero de San Francisco que respalda a Charles
Gould, propietario inglés de la mina de Santo Tomé, advierte
a su protégé que «como inversores, no nos dejaremos
arrastrar a grandes conflictos». No obstante
preocupación en las obras de escritores como Conrad, Kipling, Gide
y Loti. Nostromo (1904) de Conrad, mi segundo ejemplo, transcurre
en una república de América Central independiente (al revés
de los paisajes coloniales africanos y asiáticos de sus novelas
anteriores) dominada al mismo tiempo por intereses foráneos a causa
de su inmensa mina de plata. Para un norteamericano contemporáneo
lo más impresionante de la obra es la presciencia de Conrad: previó
la constante inestabilidad y «desgobierno» de las repúblicas
latinoamericanas (dice, citando a Bolívar, que gobernarlas era como
arar el mar) y describió las particulares maniobras norteamericanas
orientadas a crear condiciones de influencia de modo decisivo aunque apenas
visible. Holroyd, el financiero de San Francisco que respalda a Charles
Gould, propietario inglés de la mina de Santo Tomé, advierte
a su protégé que «como inversores, no nos dejaremos
arrastrar a grandes conflictos». No obstante
Podemos
sentarnos y mirar. Por supuesto, alguna vez tenemos que intervenir. Estamos
obligados. Pero no hay prisa. Hasta el tiempo ha tenido que sentarse a
esperar en este país, el más grande de todos los del universo
de Dios. Deberemos responder por todo; por la industria, el comercio, la
ley, el periodismo, el arte, la política y la religión, desde
el Cabo de Hornos hasta Surith's Sound, y más allá, si algo
que valga la pena aparece en el Polo Norte. Y después nos daremos
el gusto de apoderamos de las islas distantes y los continentes de la tierra.
Dirigiremos los asuntos del mundo tanto si al mundo le gusta como si no.
El mundo no puede hacer nada por evitarlo, y nosotros tampoco, supongo.3
Mucha de la retórica del «Nuevo Orden Mundial» promulgada
por el gobierno norteamericano tras el final de la guerra fría,
con su repetitivo autobombo, su inocultable triunfalismo y sus proclamas solemnes de responsabilidad, podría haber sido suscrita por el personaje
de Conrad: somos el número uno, estamos obligados a dirigir, defendemos
la libertad y el orden, y así sucesivamente. Ningún norteamericano
es inmune a este tipo de sentimientos y, sin embargo, la amenaza implícita
contenida en los retratos de Holroyd y Gould, raramente es perceptible
dentro de la retórica del poder, porque cuando éste se despliega
en un decorado imperial, el decorado produce con demasiada facilidad una
ilusión de benevolencia. No obstante, se trata de una retórica
cuya característica más clara es que ha sido utilizada con
anterioridad, no sólo una vez (por España y Portugal) sino
en la era moderna, con ensordecedora y repetitiva frecuencia, por los británicos,
los franceses, los belgas, los japoneses, los rusos y ahora los norteamericanos.
solemnes de responsabilidad, podría haber sido suscrita por el personaje
de Conrad: somos el número uno, estamos obligados a dirigir, defendemos
la libertad y el orden, y así sucesivamente. Ningún norteamericano
es inmune a este tipo de sentimientos y, sin embargo, la amenaza implícita
contenida en los retratos de Holroyd y Gould, raramente es perceptible
dentro de la retórica del poder, porque cuando éste se despliega
en un decorado imperial, el decorado produce con demasiada facilidad una
ilusión de benevolencia. No obstante, se trata de una retórica
cuya característica más clara es que ha sido utilizada con
anterioridad, no sólo una vez (por España y Portugal) sino
en la era moderna, con ensordecedora y repetitiva frecuencia, por los británicos,
los franceses, los belgas, los japoneses, los rusos y ahora los norteamericanos.
Pero sería incompleta una lectura de Conrad que considerase esta
gran novela únicamente como predicción temprana de lo que
hemos visto suceder en Latinoamérica durante el siglo XX, con su
cascada de United Fruit Companies, coroneles, fuerzas de liberación,
y mercenarios Financiados por 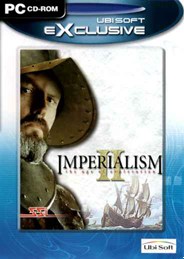 Estados
Unidos. Conrad es también el precursor de otra visión del
Tercer Mundo, que encontramos en la obra de narradores tan diferentes como
Graham Greene, V. S. Naipaul y Robert Stone, de teóricos del imperialismo
como Hannah Arendt y de viajeros, cineastas y polemistas cuya especialidad
es poner el mundo no europeo a disposición tanto de las tareas de
análisis y valoración como para satisfacción de audiencias
europeas y norteamericanas con gustos exóticos. Pues si bien es
verdad que Conrad trata irónicamente los sentimientos antiimperialistas
de los propietarios ingleses y norteamericanos de la mina de Santo Tomé,
no menos cierto es que él escribe como alguien cuya perspectiva
occidental del mundo no occidental está tan arraigada que lo ciega
respecto a otras historias, otras culturas y otras aspiraciones. Todo lo
que Conrad puede ver es un mundo totalmente dominado por el Atlántico
occidental, dentro del cual cualquier oposición a Occidente únicamente
sirve para confirmar el poder perverso del propio Occidente. Lo que Conrad
no pudo ver es una alternativa a esta tautología cruel. No podía
entender que India, África o Sudamérica poseían vidas
y culturas con ámbitos no totalmente controlados por los imperialistas
gringos y los reformadores de este mundo: no podía permitirse pensar
que no todos los movimientos antiimperialistas y de independencia eran
corruptos y pagados por los hombres de paja de Londres o de Washington. Estados
Unidos. Conrad es también el precursor de otra visión del
Tercer Mundo, que encontramos en la obra de narradores tan diferentes como
Graham Greene, V. S. Naipaul y Robert Stone, de teóricos del imperialismo
como Hannah Arendt y de viajeros, cineastas y polemistas cuya especialidad
es poner el mundo no europeo a disposición tanto de las tareas de
análisis y valoración como para satisfacción de audiencias
europeas y norteamericanas con gustos exóticos. Pues si bien es
verdad que Conrad trata irónicamente los sentimientos antiimperialistas
de los propietarios ingleses y norteamericanos de la mina de Santo Tomé,
no menos cierto es que él escribe como alguien cuya perspectiva
occidental del mundo no occidental está tan arraigada que lo ciega
respecto a otras historias, otras culturas y otras aspiraciones. Todo lo
que Conrad puede ver es un mundo totalmente dominado por el Atlántico
occidental, dentro del cual cualquier oposición a Occidente únicamente
sirve para confirmar el poder perverso del propio Occidente. Lo que Conrad
no pudo ver es una alternativa a esta tautología cruel. No podía
entender que India, África o Sudamérica poseían vidas
y culturas con ámbitos no totalmente controlados por los imperialistas
gringos y los reformadores de este mundo: no podía permitirse pensar
que no todos los movimientos antiimperialistas y de independencia eran
corruptos y pagados por los hombres de paja de Londres o de Washington.
Estas limitaciones fundamentales de su perspectiva forman parte de Nostromo,
tanto como sus personajes y su intriga. La novela de Conrad encarna esa
misma arrogancia paternalista propia del imperialismo de la cual se burla
en sus propios personajes, como Gould y Holroyd. Conrad parece estar diciendo:
«Nosotros los occidentales decidiremos quién es un buen o
un mal nativo, porque los nativos tienen existencia únicamente en
virtud de nuestro reconocimiento. Los hemos creado, les hemos enseñado
a hablar y a pensar y cuando se rebelan lo que hacen es sencillamente confirmar
nuestra visión de ellos como simples niños, embaucados por
alguno de sus amos occidentales.» Esto es en efecto lo que los norteamericanos
sentimos acerca de los vecinos del Sur: que su independencia es siempre
deseable mientras sea la clase de independencia que nosotros aprobamos.
Cualquier otra cosa es inaceptable y, aun peor, impensable.
No constituye un paradoja, por lo tanto, que Conrad sea a la vez antiimperialista
e imperialista; progresista cuando se trata de interpretar con audacia;
pesimista si debe informar sobre la tranquilizadora y a la vez decepcionante
corrupción del dominio de ultramar; profundamente reaccionario cuando
ha de aceptar que África y/o Sudamérica puedan poseer una
historia o una cultura independientes, que los imperialistas perturbaron
violentamente a pesar de que luego fuesen derrotados. Cuando, con menos
condescendencia cada vez, dejemos de considerar a Conrad como producto
de su propio tiempo, mejor captaremos que las actitudes recientes en Washington
y entre la mayoría de los políticos e intelectuales de Occidente
muestra muy pocas modificaciones respecto de las de aquél. Lo que
Conrad vio como futilidad latente en la filantropía imperialista
- cuyas intenciones incluían ideas tales como «salvar el mundo
para la democracia» - el gobierno de Estados Unidos es todavía
hoy incapaz de percibirlo: así intenta realizar todos sus deseos
a lo ancho del planeta, especialmente en el Oriente Medio. Conrad tenía,
al menos, el valor de comprender que esos esquemas jamás triunfan,
porque atrapan a sus inventores en una creciente ilusión de omnipotencia
y errónea autocomplacencia (como en Vietnam) y porque por su propia
naturaleza falsifican lo que es evidente.
errónea autocomplacencia (como en Vietnam) y porque por su propia
naturaleza falsifican lo que es evidente.
Conviene tener presente todo esto si se desea leer Nostromo prestando
atención tanto a sus impresionantes logros como a sus limitaciones
internas. El estado independiente de Sulaco que surge al final de la novela
es tan sólo una versión más pequeña, pero más
estrechamente controlada e intolerante, del estado mayor del cual se ha
separado y al que ahora ha relegado en riqueza e importancia. Conrad consigue
que el lector comprenda que el imperialismo es un sistema. En cada núcleo
de experiencia, la vida soporta la impronta de las ficciones y fantasías
del núcleo superior. Pero la inversa también es verdadera,
porque la experiencia, en la sociedad dominante, pasa a depender, de modo
acrítico, de los nativos y de sus territorios, vistos como carentes
y necesitados de la mission civilisatrice.
Leído de una u otra manera, Nostromo nos brinda una perspectiva
profundamente inolvidable, que  ha
hecho posible las visiones igualmente acusadoras de Graham Greene en El
americano impasible y de V. S. Naipaul en A Bend in the River,
novelas con muy diversos asuntos. Pocos lectores dejarían de admitir
hoy, tras Vietnam, Irán, Filipinas, Argelia, Cuba, Nicaragua e Iraq,
que es precisamente la ferviente inocencia de Pyle, el personaje de Greene,
o la del padre Huismans de Naipaul, hombres para quienes los nativos pueden
ser educados, llevados «hacia» nuestra civilización,
lo que arrastra a la postre al asesinato, la subversión y la inacabable
inestabilidad de las so-iedades «primitivas». Semejante sentimiento
invade también ciertas ha
hecho posible las visiones igualmente acusadoras de Graham Greene en El
americano impasible y de V. S. Naipaul en A Bend in the River,
novelas con muy diversos asuntos. Pocos lectores dejarían de admitir
hoy, tras Vietnam, Irán, Filipinas, Argelia, Cuba, Nicaragua e Iraq,
que es precisamente la ferviente inocencia de Pyle, el personaje de Greene,
o la del padre Huismans de Naipaul, hombres para quienes los nativos pueden
ser educados, llevados «hacia» nuestra civilización,
lo que arrastra a la postre al asesinato, la subversión y la inacabable
inestabilidad de las so-iedades «primitivas». Semejante sentimiento
invade también ciertas películas, como Salvador de Oliver Stone, Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola y Desaparecido, de Constantin Costa-Gavras,
en la cual inescrupulosos agentes de la CIA, y oficiales locos de poder
manipulan tanto a nativos como a norteamericanos bien intencionados.
películas, como Salvador de Oliver Stone, Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola y Desaparecido, de Constantin Costa-Gavras,
en la cual inescrupulosos agentes de la CIA, y oficiales locos de poder
manipulan tanto a nativos como a norteamericanos bien intencionados.
Pero todas estas obras, que tanto deben a la ironía antiimperialista
de Conrad en Nostromo, afirman que la fuente de la vida y de la
accción con sentido reside en Occidente, cuyos representantes parecen
siempre tener la libertad de volcar sus fantasías y sentimientos
filantrópicos sobre un Tercer Mundo medio agonizante. Desde este
punto de vista, las regiones sumergidas del mundo carecen, por así
decirlo, de vida, de historia, de cultura, de independencia o de integridad,
de algo que valga la pena representar sin Occidente. Cuando algo de ese
mundo impone su descripción, ese algo aparece, siguiendo en esto
a Conrad, como inexpresablemente corrupto, degenerado e irredimible. La
diferencia es que mientras Conrad escribió Nostromo en una
época en que en Europa prevalecía un enorme e indiscutido
entusiasmo imperialista, los novelistas y directores contemporáneos
que tan bien han captado esta ironía producen sus obras tras la
descolonización, tras la masiva revisión y deconstruccción
intelectual, moral e imaginativa de la representación occidental
del mundo no occidental, tras Frantz Fanon, Amílcar Cabral,
C. L. R. James, Walter Rodney, tras las novelas y dramas de Chinua
Achebe, Ngugi wa Thiongo, Wole Soyinka, Salman Rushdie, Gabriel García
Márquez y muchos otros.
Así Conrad es capaz de superar sus propias tendencias imperialistas,
mientras que sus herederos apenas tienen excusas para justificar las suyas,
frecuentemente soterradas e irreflexivas. Éste no es sólo
un problema de aquellos occidentales que no experimenten excesiva simpatía
por o comprensión de las culturas extranjeras. Después de
todo, algunos creadores e intelectuales han cruzado la línea: Jean
Genet, Basil Davidson, Albert Memmi, Juan Goytisolo y otros.
Más notable es la disposición política a tomar en
serio las alternativas al imperialismo; entre ellas la existencia de otras
culturas y sociedades. Ya creamos que las extraordinarias novelas de Conrad
confirman las habituales suspicacias occidentales respecto de América
Latina, Asia y África, ya veamos en Nostromo y en Grandes
esperanzas las líneas de una perspectiva imperialista asombrosamente
duradera, capaz de pervertir tanto la mirada del autor como la del lector,
ambos modos de interpretar la auténtica alternativa nos parecen
hoy anticuadas. Actualmente el mundo no existe como espectáculo
acerca del cual se pueda ser optimista o pesimista, acerca del cual nuestros
textos pueden ser ingeniosos o aburridos. Las dos actitudes suponen un
despliegue de poder y de intereses concretos.
Desde la época de Conrad y Dickens el mundo se ha transformado de
maneras que muchas veces han sorprendido y alarmado a los europeos y a
los norteamericanos metropolitanos, que ahora se enfrentan con vastas poblaciones
no europeas en su propio medio y con un impresionante desfile de nuevas
y potentes voces, que exigen que sus relatos sean escuchados. La tesis
de mi libro es que esas poblaciones y esas voces hace tiempo que están
allí, gracias al proceso globalizador puesto en movimiento por el
imperialismo moderno. Perderemos de vista lo esencial acerca del mundo
en la última centuria, si desdeñamos o no tomamos en cuenta
la experiencia cruzada de occidentales y orientales, y la interdependencia
de los terrenos culturales en los cuales el colonizador y el colonizado
coexisten y luchan unos con otros a través de sus proyecciones,
sus geografías rivales, sus relatos, y sus historias.
Por primera vez, la historia del imperialismo y de su cultura no puede
ser estudiada como monolítica o compartimentada de manera reductiva,
como separada o distinta. Es verdad que existen inquietantes erupciones
de discursos separatistas y chauvinistas tanto en India como en Líbano
o en Yugoeslavia, o afirmaciones afrocéntricas, islamocéntricas
o eurocéntricas. Pero lejos de invalidar la lucha por liberarse
del imperio, estas reducciones del discurso de la cultura en realidad prueban
el valor de la energía fundamentalmente liberadora que anima el
deseo de ser independiente, de hablar libremente y sin el peso de una dominación
injusta. Sin embargo, el único modo de comprender esta energía
es histórico. De ahí la ambición más bien geográfica
e histórica que anima este libro. En nuestro deseo de hacernos oír,
tendemos muchas veces a olvidar que el mundo es un sitio pobladísimo,
y que si todos se obstinaran en insistir acerca de la pureza radical o
el predominio de su propia voz, nos quedaríamos sólo con
el desagradable estrépito de una contienda interminable y con un
sangriento embrollo político. El auténtico horror de esta
posición ha empezado a ser visible aquí y allá en
la emergencia de políticas racistas en Europa, en la cacofonía
de los debates acerca de lo «políticamente correcto»,
en las políticas «de identidad» en Estados Unidos y
- para referirme a mi propia parte del mundo - en la intolerancia de los
prejuicios religiosos y las ilusas promesas del despotismo a la Bismack
de Sadam Husein y de sus numerosos epígonos y adversarios árabes.
Qué magnífico e inspirador es, por lo tanto, leer no sólo
nuestra propia perspectiva, sino, por  ejemplo,
captar cómo un gran artista como Kipling - pocos hubo más
imperialistas y reaccionarios que él - fue capaz de escribir sobre
India con tal oficio. Y cómo, al hacerlo, su novela Kim no
únicamente se apoya en la larga historia del punto de vista angloindio,
sino que, a pesar de sí mismo, entrevé la imposibilidad misma
de tal punto de vista al insistir en que la realidad india exigía
y de hecho suplicaba el tutelaje británico de modo más o
menos indefinido. Sostengo que el gran archivo cultural se encuentra donde
se hacen las grandes inversiones intelectuales y estéticas en los
dominios de ultramar. Si se era británico o francés alrededor
de 1860, se veía y se sentía respecto a India y el Norte
de África una combinación de sentimientos de familiaridad
y distancia, pero nunca se experimentaba la sensación de que poseyesen
una soberanía separada de la metrópoli. En las narraciones,
historias, relatos de viajes y exploraciones, la conciencia estaba representada
como autoridad principal, como una fuente de energía que daba sentido
no sólo a las actividades colonizadoras sino también a las
geografías y los pueblos exóticos. Y, sobre todo, el sentimiento
de poder casi no permitía imaginar que aquellos «nativos»
que tan pronto se presentaban como excesivamente serviciales, tan pronto
como hoscos y poco cooperativos, fueran a ser capaces alguna vez de echar
al inglés o al francés de India o de Argelia. O capaces de
decir algo que fuese quizá a contradecir, desafiar o de alguna otra
manera interrumpir el discurso dominante. ejemplo,
captar cómo un gran artista como Kipling - pocos hubo más
imperialistas y reaccionarios que él - fue capaz de escribir sobre
India con tal oficio. Y cómo, al hacerlo, su novela Kim no
únicamente se apoya en la larga historia del punto de vista angloindio,
sino que, a pesar de sí mismo, entrevé la imposibilidad misma
de tal punto de vista al insistir en que la realidad india exigía
y de hecho suplicaba el tutelaje británico de modo más o
menos indefinido. Sostengo que el gran archivo cultural se encuentra donde
se hacen las grandes inversiones intelectuales y estéticas en los
dominios de ultramar. Si se era británico o francés alrededor
de 1860, se veía y se sentía respecto a India y el Norte
de África una combinación de sentimientos de familiaridad
y distancia, pero nunca se experimentaba la sensación de que poseyesen
una soberanía separada de la metrópoli. En las narraciones,
historias, relatos de viajes y exploraciones, la conciencia estaba representada
como autoridad principal, como una fuente de energía que daba sentido
no sólo a las actividades colonizadoras sino también a las
geografías y los pueblos exóticos. Y, sobre todo, el sentimiento
de poder casi no permitía imaginar que aquellos «nativos»
que tan pronto se presentaban como excesivamente serviciales, tan pronto
como hoscos y poco cooperativos, fueran a ser capaces alguna vez de echar
al inglés o al francés de India o de Argelia. O capaces de
decir algo que fuese quizá a contradecir, desafiar o de alguna otra
manera interrumpir el discurso dominante.
La cultura del imperialismo no era invisible, ni ocultaba sus afinidades
e intereses mundanos. Existe suficiente claridad en las principales tendencias
de la cultura como para tener en cuenta que se llevaban registros muchas
veces escrupulosos, y así mismo comprender por qué nunca
se les ha prestado demasiada atención. La razón de que hoy
tengan tanta importancia, de que hayan dado origen a éste y a otros
trabajos, se deriva menos de una suerte de vindicación retrospectiva
que de una necesidad perentoria de establecer lazos y conexiones. Uno de
los logros del imperialismo fue unir más el mundo, y aunque en ese
proceso la separación entre europeos y nativos fue insidiosa y fundamentalmente
injusta, muchos de nosotros debemos ahora considerar la experiencia histórica
del imperio como algo común a ambos lados. Por eso, la tarea es
describirla en lo que tiene de común para indios y británicos,
argelinos y franceses, occidentales y africanos, asiáticos, latinoamericanos
y australianos a pesar de la sangre derramada, del horror y del amargo
resentimiento.
Mi método consiste en trabajar lo más posible sobre obras
individuales, leyéndolas primero como grandiosos productos de la
imaginación creadora e interpretativa, y luego mostrándolas
dentro de la relación entre cultura e imperio. No creo que los escritores
estén mecánicamente determinados por la ideología,
la clase o la historia económica, pero sí creo que pertenecen
en gran medida a la historia de sus sociedades, y son modelados y modelan
tal historia y experiencia social en diferentes grados. Tanto la cultura
como las formas estéticas que ésta contiene derivan de la
experiencia histórica, que, en efecto, es uno de los asuntos principales
de este libro. Según descubrí mientras escribía Orientalismo,
no se puede abarcar la experiencia histórica mediante listas o catálogos;
no importa cuánta información se ofrezca, algunos libros,
artículos e ideas van a quedar fuera. En cambio, he tratado de analizar
lo que considero importante y esencial, admitiendo de entrada que una elección
y una selección conscientes han gobernado mi producción.
Espero que los lectores y críticos de este libro lo utilizarán
para profundizar las líneas de investigación y discusión
acerca de la experiencia histórica del imperialismo aquí
adelantadas. Al discutir y analizar lo que de hecho es un proceso planetario,
he tenido que ser, ocasionalmente, generalizador y sumario. ¡Pero
nadie, estoy seguro, desearía que este libro fuese más extenso
de lo que ya es!
Más aún, hay diversos imperios que no trato aquí:
el austro-húngara, el ruso, el otomano, el español y el portugués.
No obstante, estas omisiones no quieren sugerir que la dominación
rusa del Asia Central y Europa del Este, la de Estambul sobre el mundo
árabe, la de Portugal sobre lo que hoy son Angola y Mozambique,
y la de España tanto en el Pacífico como en América
Latina hayan sido sido más benignas - y por lo tanto aceptables
- o menos imperialistas. Lo que digo acerca de la experiencia imperial
de los británicos, los franceses y los norteamericanos es que poseyó
una centralidad cultural especial y una coherencia única. Desde
luego, Inglaterra constituye una clase imperial por sí misma, más
grande, más amplia, más dominante que cualquier otra: durante
casi dos siglos Francia mantuvo con ella una directa rivalidad. Puesto
que la narrativa juega un papel tan importante en la tarea imperial, no
es sorprendente que Francia, y especialmente Inglaterra, poseyesen una
tradición novelística continua sin paralelo con otras. Estados
Unidos comenzó a ser un imperio durante el siglo XIX, pero sólo
en la segunda mitad del XX, tras la descolonización de los imperios
británico y francés, siguió directamente el derrotero
de sus antecesores.
Existen dos razones adicionales para centrarme, como lo hago, en ellos.
Una es que la idea del dominio de ultramar - que saltaba por encima de
los territorios vecinos para llegar a tierras muy distantes - tuvo un lugar
privilegiado en estas tres culturas. Y esta idea tiene mucho que ver con
proyecciones, ya en la ficción, en la geografía o el arte,
y adquiere una presencia continua mediante la expansión real, la
administración, la inversión y el compromiso. Hay algo por
tanto sistemático sobre la cultura imperial que no es tan evidente
en ningún otro imperio como lo es en Inglaterra, Francia o Estados
Unidos. Tengo eso presente cuando uso los términos «estructura
de actitud y referencia». La segunda razón es que esos países
son los tres en cuyas órbitas nací, crecí y ahora
vivo. Aunque los siento como mi hogar, sigo siendo, como originario del
mundo árabe y musulmán, alguien que también pertenece
al otro lado. Esto me ha permitido, en cierta forma, vivir en los dos lados
y tratar de ejercer de mediador entre ellos.
Más profundamente, éste es un libro acerca del pasado y del
presente, acerca de «nosotros» y de «ellos», según como los vean las partes implicadas,
que son varias y habitualmente están separadas. Su momento histórico,
para decirlo de algún modo, es el del período posterior al
fin de la guerra fría, cuando Estados Unidos emerge como la última
superpotencia. Al haber vivido allí durante este lapso, eso me ha
supuesto, como educador e intelectual con raíces en el mundo árabe,
una serie de preocupaciones bastante peculiares, todas las cuales han influido
en este libro, como también en todo lo que llevo escrito desde Orientalismo.
«ellos», según como los vean las partes implicadas,
que son varias y habitualmente están separadas. Su momento histórico,
para decirlo de algún modo, es el del período posterior al
fin de la guerra fría, cuando Estados Unidos emerge como la última
superpotencia. Al haber vivido allí durante este lapso, eso me ha
supuesto, como educador e intelectual con raíces en el mundo árabe,
una serie de preocupaciones bastante peculiares, todas las cuales han influido
en este libro, como también en todo lo que llevo escrito desde Orientalismo.
Primero, está esa sensación deprimente de que uno ha leído
y visto con anterioridad todas las propuestas actuales de la política
norteamericana. Cada uno de los grandes centros metropolitanos con aspiraciones
al dominio planetario ha dicho y, ay, hecho muchas de estas cosas. Siempre
la llamada al poder y el interés nacional mientras se dirigen los
asuntos de pueblos más débiles; siempre el mismo celo destructivo
cuando las cosas se ponen difíciles, o cuando los nativos se alzan
contra el gobernante complaciente e impopular atrapado y mantenido en su
lugar por el poder imperial; siempre la horriblemente predecible afirmación
de que «nosotros» somos excepcionales, no imperialistas, y
que no repetiremos el error de potencias anteriores, afirmación
que va a ser rutinariamente seguida por la comisión del error, como
lo prueban las guerras de Vietnam y del Golfo. Peor aún ha sido
la sorprendente aunque pasiva colaboración con estas prácticas
por parte de intelectuales, artistas, o periodistas, cuyas posiciones en
sus propios países son progresistas y llenas de sentimientos admirables,
pero se convierten en lo opuesto cuando atañen a lo que en su propio
nombre se lleva a cabo fuera de sus fronteras.
Mi esperanza (quizá ilusoria) reside en que esta historia de la
aventura imperialista sirva, por ende, a un propósito ilustrativo
y hasta disuasorio. Puesto que, a pesar de que durante los siglos XIX y
XX el imperialismo avanzó implacablemente, también lo hizo
la resistencia. Por eso, desde el punto de vista metodológico, he
tratado de mostrar las dos fuerzas al mismo tiempo. Lo cual de ninguna
manera deja fuera de la crítica a los pueblos agraviados por la
colonización; como cualquier investigación de los estados
poscoloniales revela, las fortunas y desventuras del nacionalismo, de eso
que podemos llamar separatismo y nativismo, no suelen exhibir perfiles
demasiado estimulantes. También debemos narrar esa historia, aunque
sea sólo para mostrar que siempre ha habido alternativas a los Idi
Amin y los Sadam Husein. El imperialismo occidental y el nacionalismo del
Tercer Mundo se alimentan mutuamente, pero aun en sus peores aspectos no
son monolíticos ni guardan entre sí relaciones deterministas.
Además, la cultura tampoco es monolítica, ni es propiedad
exclusiva de Oriente u Occidente, ni de grupos pequeños de mujeres
o de hombres.
Sin embargo se trata de una historia sombría y muchas veces descorazonadora.
Lo que hoy la atempera es la emergencia, aquí y allá, de
una nueva conciencia intelectual y política. Ésta es la segunda
preocupación presente en la producción de este libro. Aunque
actualmente sean tan estentóreos los reclamos acerca de la sujeción
del viejo curso de los estudios humanistas a la presiones políticas,
por parte de lo que ha dado en llamarse la «cultura del lamento»
o a favor de los valores «occidentales», o «feministas»,
o «afrocéntricos», o «islamocéntricos»,
hoy existe algo más que eso. Tomemos como ejemplo el extraordinario
cambio en los estudios del Medio Oriente, que, cuando yo escribí
Orientalismo,
estaban todavía dominados por un talante agresivamente 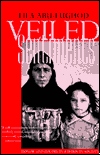 condescendiente
y masculino. Para mencionar sólo obras que hayan aparecido en los
tres o cuatro últimos años - Veiled Sentiments de
Lila Abu-Lughod, Women and Gender in Islam de Leila Ahmed, Woman’s
Body, Woman’s World de Fedwa Malti-Douglas4 - veremos que desafían
el antiguo despotismo mediante un tipo muy distinto de ideas acerca del
islam, de los condescendiente
y masculino. Para mencionar sólo obras que hayan aparecido en los
tres o cuatro últimos años - Veiled Sentiments de
Lila Abu-Lughod, Women and Gender in Islam de Leila Ahmed, Woman’s
Body, Woman’s World de Fedwa Malti-Douglas4 - veremos que desafían
el antiguo despotismo mediante un tipo muy distinto de ideas acerca del
islam, de los árabes y de Oriente Medio. Se trata de obras no exclusivamente feministas:
demuestran la complejidad y diversidad de experiencia que subyace en los
discursos totalizadores del orientalismo y del nacionalismo (arrolladoramente
masculino) de Oriente Medio. Son, además, obras intelectual y políticamente
sofisticadas, en consonancia con la mejor erudición teórica
e histórica, comprometidas pero no demagógicas, cargadas
de sensibilidad pero no de sensiblería respecto a la experiencia
de las mujeres; finalmente, aunque sus autoras sean estudiosas de diferentes
formaciones y educación, se trata de obras que dialogan y que contribuyen
al diálogo acerca de la situación de las mujeres en Oriente
Medio.
árabes y de Oriente Medio. Se trata de obras no exclusivamente feministas:
demuestran la complejidad y diversidad de experiencia que subyace en los
discursos totalizadores del orientalismo y del nacionalismo (arrolladoramente
masculino) de Oriente Medio. Son, además, obras intelectual y políticamente
sofisticadas, en consonancia con la mejor erudición teórica
e histórica, comprometidas pero no demagógicas, cargadas
de sensibilidad pero no de sensiblería respecto a la experiencia
de las mujeres; finalmente, aunque sus autoras sean estudiosas de diferentes
formaciones y educación, se trata de obras que dialogan y que contribuyen
al diálogo acerca de la situación de las mujeres en Oriente
Medio.
Junto con The Rhetoric of English India de Sara Suleri y Critical
Terrains5 de Lisa Lowe, estas investigaciones han modificado, si no
roto, la visión reductiva y homogénea de la geografía
de Oriente Medio y de India. Liquidadas están las divisones binarias
tan queridas a empresas nacionalistas e imperialistas. En cambio, hemos
empezado a sentir que la vieja autoridad no puede  ser
sencillamente reeemplazada por una nueva, sino que han surgido con celeridad
nuevos alineamientos entre fronteras, tipos, naciones y esencias. Y son
estos nuevos alineamientos los que provocan y desafían la noción
fundamentalmente estática de identidad que ha sido el meollo
del pensamiento cultural durante la era del imperialismo. A lo largo del
intercambio entre los europeos y sus «otros» que empezó
de modo sistemático hace medio milenio, la única idea que
apenas ha variado es que existe un «nosotros» y un «ellos»,
cada uno asentado, claro, evidente por sí mismo e irrebatible. Como
yo lo señalaba en Orientalismo, esta división se remonta
hasta el pensamiento griego sobre los bárbaros, pero, fuese quien
fuese el iniciador de la reílexión acerca de la «identidad»,
durante el siglo XIX ésta se convirtió en el sello de las
culturas imperialistas y también en el de las que trataban de resistir
los asedios de Europa. ser
sencillamente reeemplazada por una nueva, sino que han surgido con celeridad
nuevos alineamientos entre fronteras, tipos, naciones y esencias. Y son
estos nuevos alineamientos los que provocan y desafían la noción
fundamentalmente estática de identidad que ha sido el meollo
del pensamiento cultural durante la era del imperialismo. A lo largo del
intercambio entre los europeos y sus «otros» que empezó
de modo sistemático hace medio milenio, la única idea que
apenas ha variado es que existe un «nosotros» y un «ellos»,
cada uno asentado, claro, evidente por sí mismo e irrebatible. Como
yo lo señalaba en Orientalismo, esta división se remonta
hasta el pensamiento griego sobre los bárbaros, pero, fuese quien
fuese el iniciador de la reílexión acerca de la «identidad»,
durante el siglo XIX ésta se convirtió en el sello de las
culturas imperialistas y también en el de las que trataban de resistir
los asedios de Europa.
Somos aún los herederos de ese estilo por el cual cada uno se define
por la nación, que a su vez extrae su autoridad de una tradición
supuestamente continua. En Estados Unidos tal preocupación acerca
de la identidad cultural ha restado fuerza a la impugnación del
intento de afirmar cuáles libros y cuáles autoridades forman
«nuestra» tradición. Además, el ejercicio de
establecer si este o aquel libro forma (o no) parte de «nuestra»
tradición, es uno de los más empobrecedores que imaginarse
pueda. Por otra parte, sus excesos son mucho más frecuentes que
sus contribuciones a la precisión histórica. Así,
no muestro la menor paciencia ante la afirmación de que «nosotros»
única o principalmente debemos ocuparnos de lo que es «nuestro»,
de igual manera que tampoco la demostraré ante la idea de que sólo
los árabes puedan leer textos árabes, usar métodos
árabes o cosas por el estilo. Como solía decir C. L. R. James,
Beethoven pertenece tanto a los habitantes de las Indias occidentales como
a los alemanes, porque su música forma parte de la herencia de la
humanidad.
Pero la preocupación ideológica por la identidad está
relacionada, como es comprensible, con los intereses y los programas de
varios grupos - no todos minorías oprimidas - deseosos de fijar
las prioridades que afectan a esos intereses. Puesto que gran parte de
este libro discute qué leer de la historia reciente y cómo
hacerlo, resumiré aquí mis ideas de modo muy escueto. Antes
de que nos pongamos de acuerdo acerca de qué constituye la identidad
norteamericana, deberemos aceptar que como sociedad de inmigrantes formada
sobre los restos de una presencia nativa considerable, la identidad norteamericana
es demasiado variada como para configurar algo unitario y homogéneo.
De hecho, la batalla en su interior se dirime entre los abogados de una
identidad unitaria y aquellos que consideran el conjunto como un complejo,
pero no reductivamente unificado. Esta oposición implica dos perspectivas
diferentes y dos historiografías: una lineal y jerárquica,
la otra en un contrapunto muchas veces flexible.
En mi opinión sólo la segunda perspectiva muestra una auténtica
sensibilidad ante la realidad de la experiencia histórica. En parte
a causa de la existencia de los imperios, todas las culturas están
en relación unas con otras, ninguna es única y pura, todas
son híbridas, heterogéneas, extraordinariamente diferenciadas
y no monolíticas. Lo cual, según creo, es verdad tanto en
los Estados Unidos de hoy como en el mundo árabe moderno; en ambas
sociedades, se han temido igualmente los peligros del «antiamericanismo»
y las amenazas contra el «arabismo».
Lamentablemente, este nacionalismo defensivo, reactivo y hasta paranoide
se encuentra entretejido muchas veces con la esencia misma de la educación,
en la que se instruye tanto a los niños como a los estudiantes mayores
en la veneración y celebración de sus tradiciones (habitualmente
con la envidia y a expensas de otros). Apunto precisamente a esas formas
de educación y pensamiento acríticas e irreflexivas como
una alternativa paciente y modificatoria, como una posibilidad francamente
exploratoria. Durante el curso de la escritura del libro me beneficié
del espacio utópico todavía hoy accesible en la universidad,
que creo que debe seguir siendo el sitio donde se investiguen, discutan
y reflejen esos problemas vitales. Porque si la universidad se convirtiese
en un lugar donde las cuestiones políticas y sociales realmente
se impusieran o se resolviesen, esto supondía liquidar su función
y convertirla en algo subordinado a cualquier partido político en
el poder.
No quiero ser mal entendido. A pesar de su extraordinaria diversidad cultural,
Estados Unidos es y seguirá siendo una nación coherente.
Tal cosa es verdad también respecto de otros países anglófonos
(Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, Canadá) y hasta
Francia, que hoy engloba numerosos grupos de inmigrantes. Existe realmente
esa carga en la polémica divisoriedad y polarización del
debate que, según señala acusatoriamente Arthur Schlesinger
en The Disuniting of America,6 afecta a los estudios
históricos, pero en mi opinión tal cosa no supone la disolución
de la república. Siempre es mejor investigar la historia que reprimirla
o negarla; el hecho de que Estados Unidos contenga tantas historias, y
que hoy muchas de ellas exijan ser atendidas no es de temer, porque estaban
allí desde siempre. Desde ellas se creó una historia norteamericana,
e incluso un estilo de escritura de la historia. En otras palabras, los
debates actuales sobre multiculturalismo difícilmente pueden llegar
a convertirse en una «libanización». Y si estos debates
indican formas de cambio político, y también de cambio en
el modo en que las mujeres, las minorías y los inmigrantes recientes
se ven a sí mismos, entonces no hay por qué defenderse de
ello ni temerlo. Lo que sí necesitamos es recordar que en sus modos
más definidos los relatos de emancipación e ilustración
son historias de integración, no de separación, historias
de pueblos excluidos del grupo principal pero que ahora están luchando
por un lugar dentro de él. Y si las viejas ideas habituales del
grupo dominante no eran lo suficientemente flexibles o generosas como para
admitir nuevos grupos, entonces estas ideas necesitan cambiar, lo cual
es mejor que rechazar a los grupos emergentes.
El último punto que quiero señalar es que éste es
el libro de un exiliado. Por razones objetivas y fuera de mi arbitrio,
crecí como árabe pero con una educación occidental.
Desde que tengo memoria he sentido que pertenezco a los dos mundos sin ser completamente de uno
o de otro. A lo largo de mi vida, no obstante, las partes del mundo árabe
a las cuales me sentía más ligado han cambiado del todo debido
a los alzamientos civiles o a la guerra, o han dejado simplemente de existir.
Y durante largos períodos he sido un outsider en Estados
Unidos, particularmente cuando éste se impuso frontalmente e hizo
la guerra contra las culturas y sociedades (muy lejanas a la perfección)
del mundo árabe. Sin embargo, cuando uso la palabras «exiliado»
no me refiero a algo triste o desvalido. Al contrario, la pertenencia a
los dos lados de la división imperial permite comprenderlos con
más facilidad. Más aún, el lugar donde escribí
casi todo el libro es Nueva York, en muchos sentidos ciudad del exilio
par excellence, que hasta incluye la estructura maniquea de la ciudad
colonial descrita por Fanon. Quizá todo esto estimuló el
tipo de intereses e interpretaciones aquí esbozadas; lo que es seguro
es que estas circunstancias hicieron posible mi sentimiento de pertenecer
a más de un grupo y de una historia. Lo que el lector debe decidir
es si se puede considerar tal situación como alternativa realmente
saludable al sentimiento corriente de pertenencia a una sola cultura y
de lealtad a una sola nación.
he sentido que pertenezco a los dos mundos sin ser completamente de uno
o de otro. A lo largo de mi vida, no obstante, las partes del mundo árabe
a las cuales me sentía más ligado han cambiado del todo debido
a los alzamientos civiles o a la guerra, o han dejado simplemente de existir.
Y durante largos períodos he sido un outsider en Estados
Unidos, particularmente cuando éste se impuso frontalmente e hizo
la guerra contra las culturas y sociedades (muy lejanas a la perfección)
del mundo árabe. Sin embargo, cuando uso la palabras «exiliado»
no me refiero a algo triste o desvalido. Al contrario, la pertenencia a
los dos lados de la división imperial permite comprenderlos con
más facilidad. Más aún, el lugar donde escribí
casi todo el libro es Nueva York, en muchos sentidos ciudad del exilio
par excellence, que hasta incluye la estructura maniquea de la ciudad
colonial descrita por Fanon. Quizá todo esto estimuló el
tipo de intereses e interpretaciones aquí esbozadas; lo que es seguro
es que estas circunstancias hicieron posible mi sentimiento de pertenecer
a más de un grupo y de una historia. Lo que el lector debe decidir
es si se puede considerar tal situación como alternativa realmente
saludable al sentimiento corriente de pertenencia a una sola cultura y
de lealtad a una sola nación.
Primero presenté las tesis de este libro en varias conferencias
en universidades del Reino Unido, Estados Unidos, y Ca-nadá, desde
1985 a 1988. Por las oportunidades que se me brindaron estoy enormemente
agradecido a la facultad y los estudiantes de la University of Kent, Cornell
University, University of Western Ontario, University of Toronto y University
of Essex y, respecto de una versión considerablemente anterior de
las mismas ideas, a la University of Chicago. Ofrecí versiones posteriores
de algunas secciones del libro como conferencias en la Yeats International
School de Chicago, Oxford University (en forma de George Antonius Lecture
en Saint Antony College) la University of Minnesota, King's College de
la University of Cambridge, el Princeton University Davis Center, el Birkbeck
College de la London University y la Universidad de Puerto Rico. Es cálida
y sincera mi gratitud hacia Declan Kiberd, Seamus Deane, Derek Hopwood,
Peter Nesselroth, Tony Tanner, Natalie Davis y Gayan Prakash, A. Walton
Litz, Peter Hulme, Deirdre David, Ken Bates, Tessa Blackstone, Bernard
Sharrett, Lyn Innis, Peter Mulford, Gervasio Luis García y María
de los Ángeles Castro. En 1989 se me concedió el honor de
impartir la primera Raymond Williams Memorial Lecture en Londres; en tal
ocasión hablé sobre Camus, y, gracias a Graham Martín
y al desaparecido Joy Williams, fue una experiencia memorable para mí.
Casi sería innecesario señalar que muchas partes de este
libro están penetradas por las ideas y el ejemplo moral y humano
de Raymond Williams, buen amigo y gran crítico.
Sin reparos reconoceré las varias relaciones intelectuales, políticas
y culturales mientras elaboraba este libro. Estas incluyen amigos personales
cercanos que son también editores de revistas en las[sic] aparecieron
algunas de estas páginas: Tom Mitchell (de Critical Inquiry),
Richard Poirier (de Raritan Re-view), Ben Sonnenberg (de Grand
Street), A. Sivanandan (de Race and Class), Joanne Wypejewski
(de The Nation), Karl Miller (de The London Review of Books).
También agradezco a los editores de The Guardian (Londres)
y a Paul Keegan de Penguin, bajo cuyos auspicios tuve ocasión
de expresar por primera vez algunas de las ideas de este libro. Otros amigos
de cuya indulgencia, hospitalidad y críticas he dependido son Donald
Mitchell, Ibrahim Abu-Lughod, Masao Miyoshi, Jean Franco, Marianne McDonald,
Anwar Abdel-Malek, Eqbal Ah-mad, Jonathan Culler, Gayatri Spivak, Homi
Bhabha, Benita Parry y Barbara Harlow. Siento particular satisfacción
al reconocer la lucidez y perspicacia de varios de mis estudiantes de la
Universidad de Columbia, de quienes cualquier profesor se sentiría
orgulloso. Estos jóvenes críticos y estudiosos me brindaron
el beneficio completo de sus estimulantes trabajos, hoy publicados y bien
conocidos: Arme McClintock, Rob Nixon, Suvendi Perera, Gauri Viswanathan
y Tim Brennan.
En la preparación del manuscrito me beneficié de diferentes
maneras de la ayuda y la gran destreza de Yumna Siddiqi, Aamir Mufti, Susan
Lhota, David Beams, Paola di Robilant, Deborah Poole, Ana Dopico, Pierre
Gagnier, y Kieran Kennedy. Zaineb Istrabadi desempeñó la
difícil tarea de desciframiento de mi desesperante caligrafía
y luego la vertió en sucesivos borradores con admirable oficio y
paciencia. En varios estadios de preparación editorial Frances Coady
y Carmen Callil fueron buenas amigas y lectoras solidarias de lo que yo
intentaba presentar. Debo también señalar mi profunda gratitud
y casi estentórea admiración por Elisabeth Sifton: amiga
de muchos años, soberbia editora y siempre crítica con simpatía.
George Andreou fue infaliblemente servicial mientras supervisaba el proceso
de publicación. A Mariam, Wadie y Najla Said, que vivieron con el
autor en circunstancias muchas veces difíciles, gracias de corazón
por su apoyo y amor constantes.
Nueva
York, Nueva York, julio de 1992
Notas
1.
Robert Hughes, The Fatal Shore: The Epic of Australia's Founding
(Nueva York, Knopf, 1987), p. 586.
2.
Paul Carter, The Road to Botany Bay: An Exploration of Landscape and
History. (New York, Knopf, 1988), pp. 202-60. Como suplemento a Hughes
y Carter, veáse Sneja Gunew, «Denaturalizing Cultural Nationalisms:
Multicultural Readings of “Australia”», en Nation and Narration,
Homi Bhabha, ed. (Londres, Routlegde, 1990), pp. 99-120.
3.
Joseph Conrad, Nostromo: A Tale of the Seabord (1904; reedición
en Garden City: Doubleday, Page, 1925). Hay traducción en castellano
en Madrid: Alianza, 1995. Ian Watt, uno de los mejores críticos
de Conrad, no encuentra casi nada que decir respecto del imperialismo norteamericano
en Nostromo: ver su Conrad: «Nostromo» (Cambridge:
Cambridge University Press, 1988). Acerca de la relación entre geografía,
comercio y fetichismo hay algunas perspectivas sugerentes en David Simpson,
Fetishim
and Imagination: Dickens, Melville, Conrad (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1982), pp. 93-116.
4.
Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society
(Berkeley: University of California Press, 1987): Leila Ahmed, Women
and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, (New Haven:
Yale University Press, 1992) ; Fedwa Malti-Douglas, Woman's Body, Woman's
World: Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writings (Princeton: Princeton
University Press, 1991).
5.
Sara Suleri, The Rhetoric of English India (Chicago: University
of Chicago Press, 1992); Lisa Lowe, Critical Terrains: French and British
Orientalism (Ithaca: Cornell University Press, 1991).
6.
Arthur Schlesinger, Jr. The Disuniting of America: Reflections of a
Multicultural Society (Nueva York: Whittle Communications, 1991).
|



 Autor
de títulos tan influyentes en los estudios postcoloniales como su
célebre Orientalismo, y Cultura e imperialismo, Said
se destacó también por su eticidad y su posición revolucionaria
como intelectual y académico. Su crítica del imperialismo
fue, sin dudas, una de las más lúcidas y brillantes.
En 1999 fue elegido presidente de la Modern Language Association.
Al morir era profesor de la Universidad de Columbia. Sin lugar a dudas,
la muerte de Said representó un duro golpe para el mundo académico
-- en el que se destacó como crítico literario y pensador
de la cultura -- pero también constituyó un golpe devastador
para todos los que siguen perseverando en soñar un mundo mejor y
más justo. La Habana Elegante, al reproducir la "Introducción"
de Cultura e imperialismo (Anagrama, Barcelona, 1996) rinde un modesto
homenaje al recuerdo de Said, y de la manera quizá más efectiva
de hacerlo: contribuyendo a la divulgación de su obra.
Autor
de títulos tan influyentes en los estudios postcoloniales como su
célebre Orientalismo, y Cultura e imperialismo, Said
se destacó también por su eticidad y su posición revolucionaria
como intelectual y académico. Su crítica del imperialismo
fue, sin dudas, una de las más lúcidas y brillantes.
En 1999 fue elegido presidente de la Modern Language Association.
Al morir era profesor de la Universidad de Columbia. Sin lugar a dudas,
la muerte de Said representó un duro golpe para el mundo académico
-- en el que se destacó como crítico literario y pensador
de la cultura -- pero también constituyó un golpe devastador
para todos los que siguen perseverando en soñar un mundo mejor y
más justo. La Habana Elegante, al reproducir la "Introducción"
de Cultura e imperialismo (Anagrama, Barcelona, 1996) rinde un modesto
homenaje al recuerdo de Said, y de la manera quizá más efectiva
de hacerlo: contribuyendo a la divulgación de su obra.
 del presente libro, que me ha ocupado constantemente desde entonces. Las
ideas expuestas en Orientalismo, que se limitaba a Oriente Medio,
han sufrido un considerable desarrollo en el campo académico de
la antropología, la historia y los estudios especializados. De la
misma manera, yo intento aquí extender las ideas del libro anterior
para así describir un esquema más general de relación
entre el moderno Occidente metropolitano y sus territorios de ultramar.
del presente libro, que me ha ocupado constantemente desde entonces. Las
ideas expuestas en Orientalismo, que se limitaba a Oriente Medio,
han sufrido un considerable desarrollo en el campo académico de
la antropología, la historia y los estudios especializados. De la
misma manera, yo intento aquí extender las ideas del libro anterior
para así describir un esquema más general de relación
entre el moderno Occidente metropolitano y sus territorios de ultramar.
 histórica
de la resistencia contra el imperio - informan este libro de modo tal que
lo convierten en el intento de hacer algo distinto; no únicamente
en una secuela de Orientalismo. En ambos libros he puesto el énfasis
en aquello que de una manera general llamamos «cultura». Según
mi uso del término, «cultura» quiere decir específicamente
dos cosas. En primer lugar, se refiere a todas aquellas prácticas
como las artes de la descripción, la comunicación y la representación,
que poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico,
lo social y lo político, que muchas veces existen en forma estética,
y cuyo principal objetivo es el placer. Incluyo en ella, desde luego, tanto
la carga de saber popular acerca de lejanas partes del mundo, como el saber
especializado del que disponemos en disciplinas tan eruditas como la etnografía,
la historiografía, la filología, la sociología y la
historia literaria. Puesto que mi perspectiva se refiere exclusivamente
a los imperios modernos de los siglos XIX y XX, he estudiado en especial
formas culturales como la novela, a la que atribuyo inmensa importancia
en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales.
No quiero decir que únicamente la novela fuese importante, pero
sí que la considero el objeto estético de mayor interés
a estudiar en su conexión particular con las sociedades francesa
y británica, ambas en expansión. Robinson Crusoe es
la novela realista prototípica moderna: ciertamente no por azar
trata acerca de un europeo que crea un feudo para sí mismo en una
distante isla no europea.
histórica
de la resistencia contra el imperio - informan este libro de modo tal que
lo convierten en el intento de hacer algo distinto; no únicamente
en una secuela de Orientalismo. En ambos libros he puesto el énfasis
en aquello que de una manera general llamamos «cultura». Según
mi uso del término, «cultura» quiere decir específicamente
dos cosas. En primer lugar, se refiere a todas aquellas prácticas
como las artes de la descripción, la comunicación y la representación,
que poseen relativa autonomía dentro de las esferas de lo económico,
lo social y lo político, que muchas veces existen en forma estética,
y cuyo principal objetivo es el placer. Incluyo en ella, desde luego, tanto
la carga de saber popular acerca de lejanas partes del mundo, como el saber
especializado del que disponemos en disciplinas tan eruditas como la etnografía,
la historiografía, la filología, la sociología y la
historia literaria. Puesto que mi perspectiva se refiere exclusivamente
a los imperios modernos de los siglos XIX y XX, he estudiado en especial
formas culturales como la novela, a la que atribuyo inmensa importancia
en la formación de actitudes, referencias y experiencias imperiales.
No quiero decir que únicamente la novela fuese importante, pero
sí que la considero el objeto estético de mayor interés
a estudiar en su conexión particular con las sociedades francesa
y británica, ambas en expansión. Robinson Crusoe es
la novela realista prototípica moderna: ciertamente no por azar
trata acerca de un europeo que crea un feudo para sí mismo en una
distante isla no europea.
 brutalizadora. Leemos a Dante o a Shakespeare para poder seguir en contacto
con lo mejor que se ha conocido y pensado, y también para vernos,
a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra tradición, bajo las
mejores luces. Con el tiempo, la cultura llega a asociarse, a veces de
manera agresiva, con la nación o el estado; esto es lo que «nos»
hace diferentes de «ellos», casi siempre con algún grado
de xenofobia. En este sentido la cultura es una fuente de identidad; una
fuente bien beligerante, como vemos en recientes «retornos»
a tal cultura o a tal tradición. Acompañan a estos «retornos»
códigos rigurosos de conducta intelectual y moral, opuestos a la
permisividad asociada con filosofías relativamente liberales como
el multiculturalismo y la hibridación. En el antiguo mundo colonizado,
tales «retornos» han producido variedades de fundamentalismo
religioso y nacionalista.
brutalizadora. Leemos a Dante o a Shakespeare para poder seguir en contacto
con lo mejor que se ha conocido y pensado, y también para vernos,
a nosotros mismos, a nuestro pueblo, a nuestra tradición, bajo las
mejores luces. Con el tiempo, la cultura llega a asociarse, a veces de
manera agresiva, con la nación o el estado; esto es lo que «nos»
hace diferentes de «ellos», casi siempre con algún grado
de xenofobia. En este sentido la cultura es una fuente de identidad; una
fuente bien beligerante, como vemos en recientes «retornos»
a tal cultura o a tal tradición. Acompañan a estos «retornos»
códigos rigurosos de conducta intelectual y moral, opuestos a la
permisividad asociada con filosofías relativamente liberales como
el multiculturalismo y la hibridación. En el antiguo mundo colonizado,
tales «retornos» han producido variedades de fundamentalismo
religioso y nacionalista.
 novelas.
Grandes
esperanzas (1861) de Dickens es, ante todo, una novela acerca del autoengaño,
acerca de los intentos vanos de Pip por convertirse en un caballero sin
esforzarse o sin disponer de las fuentes de ingreso propias de la aristocracia.
En su niñez, Pip ayuda a un convicto condenado, Abel Magwitch, quien,
luego de ser trasladado a Australia, compensa a su joven benefactor con
fuertes sumas de dinero. Puesto que el abogado que sirve de intermediario
guarda silencio ante Pip acerca del origen del dinero, Pip se convence
de que una anciana dama, miss Havisham, es su protectora. Después
Magwitch reaparece ilegalmente en Londres, donde Pip lo recibe de mala
gana, porque todo en él huele a vulgaridad y delincuencia. Finalmente,
sin embargo, Pip se reconcilia con Magwitch y con su realidad y reconoce
a Magwitch - perseguido, aprehendido y fatalmente enfermo - como su padre
putativo, no como alguien que debe ser negado o rechazado, a pesar de que
el convicto es de hecho inaceptable, porque viene de Australia, una colonia
penal proyectada para la rehabilitación pero no para la repatriación
de los criminales ingleses allí transportados.
novelas.
Grandes
esperanzas (1861) de Dickens es, ante todo, una novela acerca del autoengaño,
acerca de los intentos vanos de Pip por convertirse en un caballero sin
esforzarse o sin disponer de las fuentes de ingreso propias de la aristocracia.
En su niñez, Pip ayuda a un convicto condenado, Abel Magwitch, quien,
luego de ser trasladado a Australia, compensa a su joven benefactor con
fuertes sumas de dinero. Puesto que el abogado que sirve de intermediario
guarda silencio ante Pip acerca del origen del dinero, Pip se convence
de que una anciana dama, miss Havisham, es su protectora. Después
Magwitch reaparece ilegalmente en Londres, donde Pip lo recibe de mala
gana, porque todo en él huele a vulgaridad y delincuencia. Finalmente,
sin embargo, Pip se reconcilia con Magwitch y con su realidad y reconoce
a Magwitch - perseguido, aprehendido y fatalmente enfermo - como su padre
putativo, no como alguien que debe ser negado o rechazado, a pesar de que
el convicto es de hecho inaceptable, porque viene de Australia, una colonia
penal proyectada para la rehabilitación pero no para la repatriación
de los criminales ingleses allí transportados.
 habitado por una jerarquía de personajes metropolitanos. Por un
lado, hay intérpretes como Hughes o Carter que amplían la
presencia relativamente débil de Australia en la narrativa inglesa
del siglo XIX, intentando así expresar la plenitud y la recién
adquirida integridad de la historia de Australia, que se independizaría
de Gran Bretaña en el siglo XX. Por el otro, no obstante, si leemos
con atención Grandes esperanzas, deberemos notar que después
de que Magwitch expíe su pena o, digamos, tras el reconocimiento
redentor por parte de Pip de su deuda con el viejo convicto, enérgicamente
amargo y vengativo, Pip sufre un colapso y luego sana de dos maneras explícitamente
positivas. Surge un Pip nuevo, menos sujeto que el antiguo a las ataduras
del pasado; lo entrevemos similar a aquel niño también llamado
Pip. Y el viejo Pip emprende una nueva carrera con Herbert Pocket, su amigo
de la infancia, esta vez no como frívolo caballero sino como comerciante
esforzado en Oriente, donde las otras colonias británicas ofrecen
una suerte de normalidad imposible para Australia.
habitado por una jerarquía de personajes metropolitanos. Por un
lado, hay intérpretes como Hughes o Carter que amplían la
presencia relativamente débil de Australia en la narrativa inglesa
del siglo XIX, intentando así expresar la plenitud y la recién
adquirida integridad de la historia de Australia, que se independizaría
de Gran Bretaña en el siglo XX. Por el otro, no obstante, si leemos
con atención Grandes esperanzas, deberemos notar que después
de que Magwitch expíe su pena o, digamos, tras el reconocimiento
redentor por parte de Pip de su deuda con el viejo convicto, enérgicamente
amargo y vengativo, Pip sufre un colapso y luego sana de dos maneras explícitamente
positivas. Surge un Pip nuevo, menos sujeto que el antiguo a las ataduras
del pasado; lo entrevemos similar a aquel niño también llamado
Pip. Y el viejo Pip emprende una nueva carrera con Herbert Pocket, su amigo
de la infancia, esta vez no como frívolo caballero sino como comerciante
esforzado en Oriente, donde las otras colonias británicas ofrecen
una suerte de normalidad imposible para Australia.
 preocupación en las obras de escritores como Conrad, Kipling, Gide
y Loti. Nostromo (1904) de Conrad, mi segundo ejemplo, transcurre
en una república de América Central independiente (al revés
de los paisajes coloniales africanos y asiáticos de sus novelas
anteriores) dominada al mismo tiempo por intereses foráneos a causa
de su inmensa mina de plata. Para un norteamericano contemporáneo
lo más impresionante de la obra es la presciencia de Conrad: previó
la constante inestabilidad y «desgobierno» de las repúblicas
latinoamericanas (dice, citando a Bolívar, que gobernarlas era como
arar el mar) y describió las particulares maniobras norteamericanas
orientadas a crear condiciones de influencia de modo decisivo aunque apenas
visible. Holroyd, el financiero de San Francisco que respalda a Charles
Gould, propietario inglés de la mina de Santo Tomé, advierte
a su protégé que «como inversores, no nos dejaremos
arrastrar a grandes conflictos». No obstante
preocupación en las obras de escritores como Conrad, Kipling, Gide
y Loti. Nostromo (1904) de Conrad, mi segundo ejemplo, transcurre
en una república de América Central independiente (al revés
de los paisajes coloniales africanos y asiáticos de sus novelas
anteriores) dominada al mismo tiempo por intereses foráneos a causa
de su inmensa mina de plata. Para un norteamericano contemporáneo
lo más impresionante de la obra es la presciencia de Conrad: previó
la constante inestabilidad y «desgobierno» de las repúblicas
latinoamericanas (dice, citando a Bolívar, que gobernarlas era como
arar el mar) y describió las particulares maniobras norteamericanas
orientadas a crear condiciones de influencia de modo decisivo aunque apenas
visible. Holroyd, el financiero de San Francisco que respalda a Charles
Gould, propietario inglés de la mina de Santo Tomé, advierte
a su protégé que «como inversores, no nos dejaremos
arrastrar a grandes conflictos». No obstante
 solemnes de responsabilidad, podría haber sido suscrita por el personaje
de Conrad: somos el número uno, estamos obligados a dirigir, defendemos
la libertad y el orden, y así sucesivamente. Ningún norteamericano
es inmune a este tipo de sentimientos y, sin embargo, la amenaza implícita
contenida en los retratos de Holroyd y Gould, raramente es perceptible
dentro de la retórica del poder, porque cuando éste se despliega
en un decorado imperial, el decorado produce con demasiada facilidad una
ilusión de benevolencia. No obstante, se trata de una retórica
cuya característica más clara es que ha sido utilizada con
anterioridad, no sólo una vez (por España y Portugal) sino
en la era moderna, con ensordecedora y repetitiva frecuencia, por los británicos,
los franceses, los belgas, los japoneses, los rusos y ahora los norteamericanos.
solemnes de responsabilidad, podría haber sido suscrita por el personaje
de Conrad: somos el número uno, estamos obligados a dirigir, defendemos
la libertad y el orden, y así sucesivamente. Ningún norteamericano
es inmune a este tipo de sentimientos y, sin embargo, la amenaza implícita
contenida en los retratos de Holroyd y Gould, raramente es perceptible
dentro de la retórica del poder, porque cuando éste se despliega
en un decorado imperial, el decorado produce con demasiada facilidad una
ilusión de benevolencia. No obstante, se trata de una retórica
cuya característica más clara es que ha sido utilizada con
anterioridad, no sólo una vez (por España y Portugal) sino
en la era moderna, con ensordecedora y repetitiva frecuencia, por los británicos,
los franceses, los belgas, los japoneses, los rusos y ahora los norteamericanos.
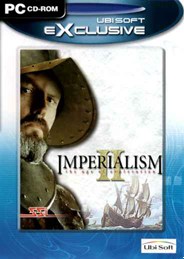 Estados
Unidos. Conrad es también el precursor de otra visión del
Tercer Mundo, que encontramos en la obra de narradores tan diferentes como
Graham Greene, V. S. Naipaul y Robert Stone, de teóricos del imperialismo
como Hannah Arendt y de viajeros, cineastas y polemistas cuya especialidad
es poner el mundo no europeo a disposición tanto de las tareas de
análisis y valoración como para satisfacción de audiencias
europeas y norteamericanas con gustos exóticos. Pues si bien es
verdad que Conrad trata irónicamente los sentimientos antiimperialistas
de los propietarios ingleses y norteamericanos de la mina de Santo Tomé,
no menos cierto es que él escribe como alguien cuya perspectiva
occidental del mundo no occidental está tan arraigada que lo ciega
respecto a otras historias, otras culturas y otras aspiraciones. Todo lo
que Conrad puede ver es un mundo totalmente dominado por el Atlántico
occidental, dentro del cual cualquier oposición a Occidente únicamente
sirve para confirmar el poder perverso del propio Occidente. Lo que Conrad
no pudo ver es una alternativa a esta tautología cruel. No podía
entender que India, África o Sudamérica poseían vidas
y culturas con ámbitos no totalmente controlados por los imperialistas
gringos y los reformadores de este mundo: no podía permitirse pensar
que no todos los movimientos antiimperialistas y de independencia eran
corruptos y pagados por los hombres de paja de Londres o de Washington.
Estados
Unidos. Conrad es también el precursor de otra visión del
Tercer Mundo, que encontramos en la obra de narradores tan diferentes como
Graham Greene, V. S. Naipaul y Robert Stone, de teóricos del imperialismo
como Hannah Arendt y de viajeros, cineastas y polemistas cuya especialidad
es poner el mundo no europeo a disposición tanto de las tareas de
análisis y valoración como para satisfacción de audiencias
europeas y norteamericanas con gustos exóticos. Pues si bien es
verdad que Conrad trata irónicamente los sentimientos antiimperialistas
de los propietarios ingleses y norteamericanos de la mina de Santo Tomé,
no menos cierto es que él escribe como alguien cuya perspectiva
occidental del mundo no occidental está tan arraigada que lo ciega
respecto a otras historias, otras culturas y otras aspiraciones. Todo lo
que Conrad puede ver es un mundo totalmente dominado por el Atlántico
occidental, dentro del cual cualquier oposición a Occidente únicamente
sirve para confirmar el poder perverso del propio Occidente. Lo que Conrad
no pudo ver es una alternativa a esta tautología cruel. No podía
entender que India, África o Sudamérica poseían vidas
y culturas con ámbitos no totalmente controlados por los imperialistas
gringos y los reformadores de este mundo: no podía permitirse pensar
que no todos los movimientos antiimperialistas y de independencia eran
corruptos y pagados por los hombres de paja de Londres o de Washington.
 errónea autocomplacencia (como en Vietnam) y porque por su propia
naturaleza falsifican lo que es evidente.
errónea autocomplacencia (como en Vietnam) y porque por su propia
naturaleza falsifican lo que es evidente.
 ha
hecho posible las visiones igualmente acusadoras de Graham Greene en El
americano impasible y de V. S. Naipaul en A Bend in the River,
novelas con muy diversos asuntos. Pocos lectores dejarían de admitir
hoy, tras Vietnam, Irán, Filipinas, Argelia, Cuba, Nicaragua e Iraq,
que es precisamente la ferviente inocencia de Pyle, el personaje de Greene,
o la del padre Huismans de Naipaul, hombres para quienes los nativos pueden
ser educados, llevados «hacia» nuestra civilización,
lo que arrastra a la postre al asesinato, la subversión y la inacabable
inestabilidad de las so-iedades «primitivas». Semejante sentimiento
invade también ciertas
ha
hecho posible las visiones igualmente acusadoras de Graham Greene en El
americano impasible y de V. S. Naipaul en A Bend in the River,
novelas con muy diversos asuntos. Pocos lectores dejarían de admitir
hoy, tras Vietnam, Irán, Filipinas, Argelia, Cuba, Nicaragua e Iraq,
que es precisamente la ferviente inocencia de Pyle, el personaje de Greene,
o la del padre Huismans de Naipaul, hombres para quienes los nativos pueden
ser educados, llevados «hacia» nuestra civilización,
lo que arrastra a la postre al asesinato, la subversión y la inacabable
inestabilidad de las so-iedades «primitivas». Semejante sentimiento
invade también ciertas películas, como Salvador de Oliver Stone, Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola y Desaparecido, de Constantin Costa-Gavras,
en la cual inescrupulosos agentes de la CIA, y oficiales locos de poder
manipulan tanto a nativos como a norteamericanos bien intencionados.
películas, como Salvador de Oliver Stone, Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola y Desaparecido, de Constantin Costa-Gavras,
en la cual inescrupulosos agentes de la CIA, y oficiales locos de poder
manipulan tanto a nativos como a norteamericanos bien intencionados.
 ejemplo,
captar cómo un gran artista como Kipling - pocos hubo más
imperialistas y reaccionarios que él - fue capaz de escribir sobre
India con tal oficio. Y cómo, al hacerlo, su novela Kim no
únicamente se apoya en la larga historia del punto de vista angloindio,
sino que, a pesar de sí mismo, entrevé la imposibilidad misma
de tal punto de vista al insistir en que la realidad india exigía
y de hecho suplicaba el tutelaje británico de modo más o
menos indefinido. Sostengo que el gran archivo cultural se encuentra donde
se hacen las grandes inversiones intelectuales y estéticas en los
dominios de ultramar. Si se era británico o francés alrededor
de 1860, se veía y se sentía respecto a India y el Norte
de África una combinación de sentimientos de familiaridad
y distancia, pero nunca se experimentaba la sensación de que poseyesen
una soberanía separada de la metrópoli. En las narraciones,
historias, relatos de viajes y exploraciones, la conciencia estaba representada
como autoridad principal, como una fuente de energía que daba sentido
no sólo a las actividades colonizadoras sino también a las
geografías y los pueblos exóticos. Y, sobre todo, el sentimiento
de poder casi no permitía imaginar que aquellos «nativos»
que tan pronto se presentaban como excesivamente serviciales, tan pronto
como hoscos y poco cooperativos, fueran a ser capaces alguna vez de echar
al inglés o al francés de India o de Argelia. O capaces de
decir algo que fuese quizá a contradecir, desafiar o de alguna otra
manera interrumpir el discurso dominante.
ejemplo,
captar cómo un gran artista como Kipling - pocos hubo más
imperialistas y reaccionarios que él - fue capaz de escribir sobre
India con tal oficio. Y cómo, al hacerlo, su novela Kim no
únicamente se apoya en la larga historia del punto de vista angloindio,
sino que, a pesar de sí mismo, entrevé la imposibilidad misma
de tal punto de vista al insistir en que la realidad india exigía
y de hecho suplicaba el tutelaje británico de modo más o
menos indefinido. Sostengo que el gran archivo cultural se encuentra donde
se hacen las grandes inversiones intelectuales y estéticas en los
dominios de ultramar. Si se era británico o francés alrededor
de 1860, se veía y se sentía respecto a India y el Norte
de África una combinación de sentimientos de familiaridad
y distancia, pero nunca se experimentaba la sensación de que poseyesen
una soberanía separada de la metrópoli. En las narraciones,
historias, relatos de viajes y exploraciones, la conciencia estaba representada
como autoridad principal, como una fuente de energía que daba sentido
no sólo a las actividades colonizadoras sino también a las
geografías y los pueblos exóticos. Y, sobre todo, el sentimiento
de poder casi no permitía imaginar que aquellos «nativos»
que tan pronto se presentaban como excesivamente serviciales, tan pronto
como hoscos y poco cooperativos, fueran a ser capaces alguna vez de echar
al inglés o al francés de India o de Argelia. O capaces de
decir algo que fuese quizá a contradecir, desafiar o de alguna otra
manera interrumpir el discurso dominante.
 «ellos», según como los vean las partes implicadas,
que son varias y habitualmente están separadas. Su momento histórico,
para decirlo de algún modo, es el del período posterior al
fin de la guerra fría, cuando Estados Unidos emerge como la última
superpotencia. Al haber vivido allí durante este lapso, eso me ha
supuesto, como educador e intelectual con raíces en el mundo árabe,
una serie de preocupaciones bastante peculiares, todas las cuales han influido
en este libro, como también en todo lo que llevo escrito desde Orientalismo.
«ellos», según como los vean las partes implicadas,
que son varias y habitualmente están separadas. Su momento histórico,
para decirlo de algún modo, es el del período posterior al
fin de la guerra fría, cuando Estados Unidos emerge como la última
superpotencia. Al haber vivido allí durante este lapso, eso me ha
supuesto, como educador e intelectual con raíces en el mundo árabe,
una serie de preocupaciones bastante peculiares, todas las cuales han influido
en este libro, como también en todo lo que llevo escrito desde Orientalismo.
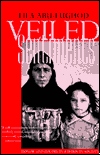 condescendiente
y masculino. Para mencionar sólo obras que hayan aparecido en los
tres o cuatro últimos años - Veiled Sentiments de
Lila Abu-Lughod, Women and Gender in Islam de Leila Ahmed, Woman’s
Body, Woman’s World de Fedwa Malti-Douglas4 - veremos que desafían
el antiguo despotismo mediante un tipo muy distinto de ideas acerca del
islam, de los
condescendiente
y masculino. Para mencionar sólo obras que hayan aparecido en los
tres o cuatro últimos años - Veiled Sentiments de
Lila Abu-Lughod, Women and Gender in Islam de Leila Ahmed, Woman’s
Body, Woman’s World de Fedwa Malti-Douglas4 - veremos que desafían
el antiguo despotismo mediante un tipo muy distinto de ideas acerca del
islam, de los árabes y de Oriente Medio. Se trata de obras no exclusivamente feministas:
demuestran la complejidad y diversidad de experiencia que subyace en los
discursos totalizadores del orientalismo y del nacionalismo (arrolladoramente
masculino) de Oriente Medio. Son, además, obras intelectual y políticamente
sofisticadas, en consonancia con la mejor erudición teórica
e histórica, comprometidas pero no demagógicas, cargadas
de sensibilidad pero no de sensiblería respecto a la experiencia
de las mujeres; finalmente, aunque sus autoras sean estudiosas de diferentes
formaciones y educación, se trata de obras que dialogan y que contribuyen
al diálogo acerca de la situación de las mujeres en Oriente
Medio.
árabes y de Oriente Medio. Se trata de obras no exclusivamente feministas:
demuestran la complejidad y diversidad de experiencia que subyace en los
discursos totalizadores del orientalismo y del nacionalismo (arrolladoramente
masculino) de Oriente Medio. Son, además, obras intelectual y políticamente
sofisticadas, en consonancia con la mejor erudición teórica
e histórica, comprometidas pero no demagógicas, cargadas
de sensibilidad pero no de sensiblería respecto a la experiencia
de las mujeres; finalmente, aunque sus autoras sean estudiosas de diferentes
formaciones y educación, se trata de obras que dialogan y que contribuyen
al diálogo acerca de la situación de las mujeres en Oriente
Medio.
 ser
sencillamente reeemplazada por una nueva, sino que han surgido con celeridad
nuevos alineamientos entre fronteras, tipos, naciones y esencias. Y son
estos nuevos alineamientos los que provocan y desafían la noción
fundamentalmente estática de identidad que ha sido el meollo
del pensamiento cultural durante la era del imperialismo. A lo largo del
intercambio entre los europeos y sus «otros» que empezó
de modo sistemático hace medio milenio, la única idea que
apenas ha variado es que existe un «nosotros» y un «ellos»,
cada uno asentado, claro, evidente por sí mismo e irrebatible. Como
yo lo señalaba en Orientalismo, esta división se remonta
hasta el pensamiento griego sobre los bárbaros, pero, fuese quien
fuese el iniciador de la reílexión acerca de la «identidad»,
durante el siglo XIX ésta se convirtió en el sello de las
culturas imperialistas y también en el de las que trataban de resistir
los asedios de Europa.
ser
sencillamente reeemplazada por una nueva, sino que han surgido con celeridad
nuevos alineamientos entre fronteras, tipos, naciones y esencias. Y son
estos nuevos alineamientos los que provocan y desafían la noción
fundamentalmente estática de identidad que ha sido el meollo
del pensamiento cultural durante la era del imperialismo. A lo largo del
intercambio entre los europeos y sus «otros» que empezó
de modo sistemático hace medio milenio, la única idea que
apenas ha variado es que existe un «nosotros» y un «ellos»,
cada uno asentado, claro, evidente por sí mismo e irrebatible. Como
yo lo señalaba en Orientalismo, esta división se remonta
hasta el pensamiento griego sobre los bárbaros, pero, fuese quien
fuese el iniciador de la reílexión acerca de la «identidad»,
durante el siglo XIX ésta se convirtió en el sello de las
culturas imperialistas y también en el de las que trataban de resistir
los asedios de Europa.
 he sentido que pertenezco a los dos mundos sin ser completamente de uno
o de otro. A lo largo de mi vida, no obstante, las partes del mundo árabe
a las cuales me sentía más ligado han cambiado del todo debido
a los alzamientos civiles o a la guerra, o han dejado simplemente de existir.
Y durante largos períodos he sido un outsider en Estados
Unidos, particularmente cuando éste se impuso frontalmente e hizo
la guerra contra las culturas y sociedades (muy lejanas a la perfección)
del mundo árabe. Sin embargo, cuando uso la palabras «exiliado»
no me refiero a algo triste o desvalido. Al contrario, la pertenencia a
los dos lados de la división imperial permite comprenderlos con
más facilidad. Más aún, el lugar donde escribí
casi todo el libro es Nueva York, en muchos sentidos ciudad del exilio
par excellence, que hasta incluye la estructura maniquea de la ciudad
colonial descrita por Fanon. Quizá todo esto estimuló el
tipo de intereses e interpretaciones aquí esbozadas; lo que es seguro
es que estas circunstancias hicieron posible mi sentimiento de pertenecer
a más de un grupo y de una historia. Lo que el lector debe decidir
es si se puede considerar tal situación como alternativa realmente
saludable al sentimiento corriente de pertenencia a una sola cultura y
de lealtad a una sola nación.
he sentido que pertenezco a los dos mundos sin ser completamente de uno
o de otro. A lo largo de mi vida, no obstante, las partes del mundo árabe
a las cuales me sentía más ligado han cambiado del todo debido
a los alzamientos civiles o a la guerra, o han dejado simplemente de existir.
Y durante largos períodos he sido un outsider en Estados
Unidos, particularmente cuando éste se impuso frontalmente e hizo
la guerra contra las culturas y sociedades (muy lejanas a la perfección)
del mundo árabe. Sin embargo, cuando uso la palabras «exiliado»
no me refiero a algo triste o desvalido. Al contrario, la pertenencia a
los dos lados de la división imperial permite comprenderlos con
más facilidad. Más aún, el lugar donde escribí
casi todo el libro es Nueva York, en muchos sentidos ciudad del exilio
par excellence, que hasta incluye la estructura maniquea de la ciudad
colonial descrita por Fanon. Quizá todo esto estimuló el
tipo de intereses e interpretaciones aquí esbozadas; lo que es seguro
es que estas circunstancias hicieron posible mi sentimiento de pertenecer
a más de un grupo y de una historia. Lo que el lector debe decidir
es si se puede considerar tal situación como alternativa realmente
saludable al sentimiento corriente de pertenencia a una sola cultura y
de lealtad a una sola nación.