La
Habana Elegante retoma uno de los rasgos editoriales de su
predecesora: la publicación
de novelas por entrega. No lo
hacemos, sin embargo, impulsados por la nostalgia sino por la
necesidad. Hasta el presente solo se han publicado dos ediciones de la
famosa novela El angel de Sodoma,
de Alfonso Hernandez Catá (España,
1885 - Río de Janeiro, 1940).
La primera, editada por Mundo Latino (y cuya publicación
iniciamos con la presente entrega) apareció
en 1928, mientras que la segunda (1929) fue publicada en Valaparaiso.
Eso significa que no contábamos
hasta ahora - insistimos, hasta ahora
- con una edición
cubana. Aquí
entregamos a los lectores los tres primeros capítulos,
precedidos por una breve pero importante introducción
de nuestro colega y amigo Jesús
Jambrina, a quien le agradecemos su colaboración.
Tratando de reproducir lo más
fielmente la edición
original, el pase de un capítulo
a otro aparecerá
marcado, además
de por los correspondientes espacios entre uno y otro, por la tipografía
particular de la primera letra con que se inicia cada uno de ellos.
La redaccion
Adios
al miedo: maneras de leer El
ángel de Sodoma
Jesús Jambrina, Viterbo University
Cuando hace algunos años escribí
brevemente sobre El ángel de
Sodoma desde el punto de vista de una (posible)
genealogía homoerótica en la literatura cubana
mencioné la importancia de la obra en cuanto a su
dimensión liberadora. Es decir, Jose María, el
protagonista, no se suicida por ser homosexual, sino por todo lo
contrario: porque no quiere dejar de serlo.
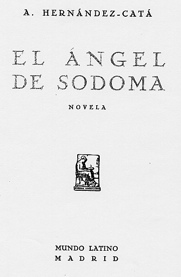 En aquella ocasión, de
acuerdo a las necesidades del ensayo, subrayé esa idea en la
medida en que, históricamente, como mismo sucedía con
otras obras del mismo período, la degradación, la
mutilación y la muerte de ciertos personajes hacía pensar
a la crítica, y a muchos lectores, que se trataba de un castigo
simbólico a un tipo particular de deseo. Desde una perspectiva
positivista, como sugirieron
el psicólogo Gregorio Marañon y el abogado Luis
Jímenez de Anzúa, prologuista y epiloguista
respectivamente de la segunda edición de la novela en 1929,
la literatura debía entenderse como apéndice de la
ciencia, y si era
una literatura donde se reflejasen los lados oscuros de la conducta
humana, mucho más todavía, cosa de que el virus de lo
diferente, lo atrevido y lo riesgoso no alcanzase las neuronas de las
buenas familias. En aquella ocasión, de
acuerdo a las necesidades del ensayo, subrayé esa idea en la
medida en que, históricamente, como mismo sucedía con
otras obras del mismo período, la degradación, la
mutilación y la muerte de ciertos personajes hacía pensar
a la crítica, y a muchos lectores, que se trataba de un castigo
simbólico a un tipo particular de deseo. Desde una perspectiva
positivista, como sugirieron
el psicólogo Gregorio Marañon y el abogado Luis
Jímenez de Anzúa, prologuista y epiloguista
respectivamente de la segunda edición de la novela en 1929,
la literatura debía entenderse como apéndice de la
ciencia, y si era
una literatura donde se reflejasen los lados oscuros de la conducta
humana, mucho más todavía, cosa de que el virus de lo
diferente, lo atrevido y lo riesgoso no alcanzase las neuronas de las
buenas familias.
Releyendo la novela para esta
introducción, sin embargo, me he encontrado con un texto, si no
nuevo, sí más interesante y complejo, siempre en el mismo
tono emancipador, que aquel que leí hace varios años.
Usando una terminología más actual podría
afirmarse que El ángel de
Sodoma deconstruye el espacio sociocultural de su época
poniendo en evidencia el contenido represivo del mismo cuando se trata
de sujetos que no siguen las normas. En otras palabras, me detuve
más en las causas del suicidio de José María que
en el suicidio mismo, encontrando una serie de aspectos que ilustran la
dimensión (profundamente) crítica de esta obra.
Tres de esos elementos son: la familia (la estirpe, el honor, al
heteronormatividad), el circuito
económico (basado en la especulación y el
favoritismo) y el espacio
público (provincianismo vs
cosmopolitismo). A través de estas instancias el relato articula
un cosmos de vigilancia basado no estrictamente en un sistema
político determinado, aunque sabemos que el triunfo de este
último es presentarse como naturaleza,
en este caso un capitalismo en tránsito hacia la modernidad,
sino en el de la subjetividad y los valores tradicionales. Y esta
sería, en mi opinión, la ganancia principal de la novela
en tanto horada el discurso hegemónico, visualizando sus fallas
e incongruencias éticas y morales.
Lo (homo)sexual en este contexto se presenta
entonces como metáfora de liberación, haciendo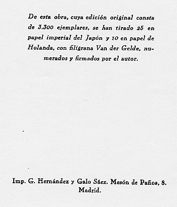 coincidir descubrimiento individual y renuncia a las
convenciones sociales. Y aquí, además, debemos recordar
que en esta novela no sólo muere el personaje gay, sino
también el macho. Jaime, el hermano de José María,
igualmente renuncia a la ciudad y estirpe de su familia en aras de
vivir su propia identidad, basada en la aventura personal y la
búsqueda de nuevas formas económicas (Jaime muere en una
escaramuza de contrabando en el mar Caribe). Podría agregarse
incluso que, en tanto fuente de autoridad, lo masculino es puesto en
crisis en esta obra si pensamos en el otro personaje importante del
relato, es decir el padre de los Veléz-Gomarra. Este, incapaz de
sobreponerse a la bebida y la muerte de la esposa, se suicida en un
accidente de carro para que sus hijos cobren el seguro de vida.
¿Se reduce la afectividad paterna a la solvencia de las
necesidades económica? El autor de El ángel de Sodoma pareciera
ironizar al plantear la pregunta, dejando el campo abierto a las
interpretaciones. coincidir descubrimiento individual y renuncia a las
convenciones sociales. Y aquí, además, debemos recordar
que en esta novela no sólo muere el personaje gay, sino
también el macho. Jaime, el hermano de José María,
igualmente renuncia a la ciudad y estirpe de su familia en aras de
vivir su propia identidad, basada en la aventura personal y la
búsqueda de nuevas formas económicas (Jaime muere en una
escaramuza de contrabando en el mar Caribe). Podría agregarse
incluso que, en tanto fuente de autoridad, lo masculino es puesto en
crisis en esta obra si pensamos en el otro personaje importante del
relato, es decir el padre de los Veléz-Gomarra. Este, incapaz de
sobreponerse a la bebida y la muerte de la esposa, se suicida en un
accidente de carro para que sus hijos cobren el seguro de vida.
¿Se reduce la afectividad paterna a la solvencia de las
necesidades económica? El autor de El ángel de Sodoma pareciera
ironizar al plantear la pregunta, dejando el campo abierto a las
interpretaciones.
Dicho todo esto y sin espacio para más (por
ahora), me atrevería a afirmar que El ángel de Sodoma es una
joya de la literatura iberoamericana, cuyo influjo cubano se irá
exparciendo con la democratización de la crítica
literaria y con la inserción de la industria editorial de la
isla en las tendencias internacionales de lectura. Valga entonces el
esfuerzo de La Habana Elegante
al publicar esta obra, por cierto inédita aún en Cuba, y
desde ya les digo que no se aburrirán ni perderán su
tiempo leyendo esta formidable pieza narrativa de Alfonso
Hernández Catá.
El
ángel de Sodoma
Alfonso Hernández
Catá
Madrid: Mundo Latino, 1928
De esta obra, cuya
edición original consta de 3.300 ejemplares,
se han tirado 25 en papel imperial del Japón y 10 en papel de
Holanda, con filigrana Van der Gelde, numerados y firmados por el autor.
Imp. G. Hernández y Galo
Sáez. Mesón de Panoa, 8.
Madrid.
– ¿Y va usted a escribir una novela de
«eso»? ¡Qué ganas de elegir asuntos ingratos!
– De «eso», sí. Los poetastros han vulgarizado
y afeado tantos jardines, tantos amaneceres, tantas
puestas de sol, que ya es preferible inclinarse sobre
las ciénagas. Todo depende del ademán con que
se revuelva el cieno, amigo mío. Si es cierto que hay
en las charcas relentes mefíticos, también lo es
que ofrecen grasas irisaciones, y que lirios y
nenúfares se esfuerzan patéticamente, a pesar de
sus raíces podridas, en sacar de ellas
las impolutas hojas. Además, como la química
científica, la artística puede obtener de
los detritus esencias puras. Más trabajo y
menos lucido, dirá usted. ¡No importa!
Y acercóse Abraham y dijo:
¿Destruirás por igual al inocente y al impío?
El juez de toda la tierra, ¿será injusto?
Génesis, 18.
 a
caída de cualquier construcción material o espiritual
mantenida en alto varios siglos, constituye siempre un
espectáculo patético. La casa de los Vélez-Gomara
era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el
ímpetu de sus hombres y por la riqueza atesorada bajo su
blasón. Pero con el desgaste causado por la lima de los
años los ánimos esforzados debilitáronse, y el
caudal volvió a pulverizarse en el anónimo, merced a
garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La
democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones
regias, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los
Vélez-Gomara languidecía. Y, si su derrumbamiento final
no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la de
Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y
heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos
dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia,
durante un par de horas, a algunos lectores sensibles. a
caída de cualquier construcción material o espiritual
mantenida en alto varios siglos, constituye siempre un
espectáculo patético. La casa de los Vélez-Gomara
era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el
ímpetu de sus hombres y por la riqueza atesorada bajo su
blasón. Pero con el desgaste causado por la lima de los
años los ánimos esforzados debilitáronse, y el
caudal volvió a pulverizarse en el anónimo, merced a
garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La
democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones
regias, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los
Vélez-Gomara languidecía. Y, si su derrumbamiento final
no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la de
Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y
heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos
dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia,
durante un par de horas, a algunos lectores sensibles.
Toda de piedra, enclavada en una ciudad
prócer, con ventanas abiertas al mar, la ocupaban, por derecho
de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad, levítica a
pesar del paganismo azuliblanco de las olas y del fermento inmoral
traído de tiempo en tiempo por los marineros, hartos de
oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había
estimado muchos años como su timbre óptimo el escudo
ahondado en el sillar clave del medio punto de su puerta. Las ventanas
con sus cristales rotos, vibraban nerviosas, participando del
estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los
buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio
difería en edad y caracteres: él, ciclópeo, de
cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de
sueños no multiplicadores, sino de resta; ella, menuda, activa,
hacendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos
hembras: el mayor, José-María, de diez y ocho
años; después Amparo, luego Isabel-Luisa, al fin Jaime. derecho
de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad, levítica a
pesar del paganismo azuliblanco de las olas y del fermento inmoral
traído de tiempo en tiempo por los marineros, hartos de
oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había
estimado muchos años como su timbre óptimo el escudo
ahondado en el sillar clave del medio punto de su puerta. Las ventanas
con sus cristales rotos, vibraban nerviosas, participando del
estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los
buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio
difería en edad y caracteres: él, ciclópeo, de
cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de
sueños no multiplicadores, sino de resta; ella, menuda, activa,
hacendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos
hembras: el mayor, José-María, de diez y ocho
años; después Amparo, luego Isabel-Luisa, al fin Jaime.
Desde tiempos no vistos por sus actuales
ocupantes, la casa se nutría de nostalgias, de prestigio y de
deudas; y sin la industriosidad de la esposa, que a diario renovaba el
milagro de los panes y los peces, más de una vez la palabra
privación habría tenido para ellos su sentido enjuto. El
actual jefe de la casa de los Vélez, don Santiago, sólo
activo y alegre cuando la bruma del alcohol lo rodeaba de absurdas
perspectivas de oro, se conformaba con despreciar al orbe
íntegro, y con ufanarse de sus pergaminos y de su estatura. Y la
noche en que la esposa pasó del afanoso trabajo a la muerte,
tras pocos días de enfermedad, el alma inválida de don
Santiago quedó paralizada de susto. Todos comprendieron entonces
que el hombrachón se apoyaba para ir por la vida en el
cuerpecillo femenil, inmóvil por primera vez, y más
menudo aún entre la estameña de la mortaja, bajo las
cuatro gotas doradas y azules de los cirios.
La casa, tan limpia, tan ordenada,
perdió el equilibrio y cayó en una suciedad llena de
humores hoscos. En vano José-María y sus hermanas – Jaime
estudiaba para piloto, interno en la Escuela de Náutica –
trataron de cerrar el paréntesis abierto por la
catástrofe. Era el padre quien, con su volumen, con su
indolencia, con su alma frívola incapaz de Ilenarle por completo
el enorme cuerpo, complacíase en prolongar la atmósfera
de ansiedad perezosa, de espera de milagro, que saturó aquellos
tres días comprendidos entre el primer malestar y el
último estertor de la mujercita.
Vinieron las ventas de tierras, las hipotecas, los expedientes, y el
mal olvido del alcohol. En verdad los hijos deseaban verlo ebrio,
porque su embriaguez sonriente, brumosa, con esperanzas y
prodigalidades súbitas, era preferible a las impotencias
ceñudas, a las profecías de días nocturnos llenos
de frío y hambre, a los golpes. Dos veces el intento de echar a
un lado los pergaminos y de doblar la estatura sobre el trabajo, quiso
cuajársele en la voluntad. Humillación estéril. Se
habló luego de una representación de automóviles;
hubo largas pláticas ante las mesas de los cafés, frente
a la copita de aguardiente enturbiadora de la copa de agua; y, por
último, entre la estupefacción de todos, en vez de
dedicarse a vender, don Santiago compró un cochecillo
minúsculo, pintado de rojo, tan desproporcionado para su
corpachón, que le ajusta a la cintura trabajosamente, y
hacía pensar en el aborto de un centauro: busto de
cíclope y patas de pobres caballejos de vapor ocultas bajo
vibrantes chapas de metal.
Salía todos los días muy
temprano, después de diez horas de sueño y, a pie,
marchaba hasta la terraza del café, donde, poco después,
iban a llevarle, del garaje, el cochecillo. Al verlo, su entrecejo se
desplegaba y, sólo entonces, echaba el aguardiente en el agua y,
a pequeños sorbos, empezaba a beber su copa de niebla, con los
párpados entornados no se sabe si para aguzar la visión
externa o para ver mejor dentro de sí. Después
subía con trabajo al automóvil, y empuñaba el
volante. Los parroquianos de la terraza solían comentar:
– Ya se está calzando su bota de siete
leguas don Santiago.
Arrancaba el coche y, hasta los arrabales, iba con
marcha moderada. Pero al llegar a la carretera los ojos se
encendían cual si quisieran aumentar con sus chispas las del
motor, el pie se aplanaba en la palanca de la velocidad, todo el el
cuerpo, consustancializado con la máquina, vibraba, y, raudo.o,
allanando las cuestas, despegándose en las curvas, saltando en
los baches hasta arrancar hojas de los árboles, rojo proyectil
disparado no se sabe si por la desesperación o la embriaguez
contra la Muerte, trazaba en la ilusión óptica de cuantos
se detenían a mirarlo pasar, un hilo sangriento en el camino.
No decían: «Ahí va el
automóvil de don Santiago», sino «Ahí va don
Santiago». Y nadie mostró sorpresa el día en que,
al mediar aquel nudo de la carretera que, por no haberse detenido a
desatarlo despacio, había costado ya la vida a dos
automovilistas, el centauro se disoció terriblemente, y su parfe
de cíclope quedó aplastada contra un tronco mientras los
pobres caballejos de vapor, retorcidos, piafaban su postrer aliento
humeante sobre el verde jugoso de la campiña.
Toda la ciudad participó del drama. Los
forasteros pudieron advertir que el noble gigante constituía uno
de los orgullos de la ciudad, y que de haber sido tan baratos de
mantener como la leyenda del barrio fenicio o del estandarte secular
del Ayuntamiento, el pueblo no habría consentido aquel
desenlace. La hipótesis de un suicidio hipócrita
consolidóse cuando se supo que don Santiago tenía  un
seguro de vida contratado poco tiempo antes, a favor de sus hijos, a
quíens apartaba siempre del automóvil diciéndoles:
«¡Eso no se toca, ya lo sabéis!», cual si se
tratase de un arma. un
seguro de vida contratado poco tiempo antes, a favor de sus hijos, a
quíens apartaba siempre del automóvil diciéndoles:
«¡Eso no se toca, ya lo sabéis!», cual si se
tratase de un arma.
Su único amigo, el profesor de la
Escuela de Náutica don Eligio Bermúdez Gil, jugueteando
con la brújula minúscula que pendía de su gruesa
cadena de oro, resumió la opinión pública en estas
palabras:
– No vamos a decir que se ha disparado con el
automóvil, pero que se ha disparado en él, sí.
Aquellas tardes en que lo veíamos volver decepcionado, es que le
había fallado el tiro. Si la Compañía se echa
atrás, tendremos que hacer una suscripción pública
para levantar las hipotecas y sacar del hambre a esos chicos. Del que
va a ser marino yo me encargo.
A pesar de las aseveraciones populares, la
Compañía de Seguros pagó la póliza
después de calcular las ventajas de publicidad basada en un
suceso y un nombre conocidos en toda la comarca. Y los hijos, hasta
entonces coro doloroso e inerme a espaldas de los protagonistas,
hubieron de forzar los trámites del tiempo, avanzar hasta el
primer plano, mirar cara a cara a la vida, y descubrir cada uno lo que
de hombre o mujer esperaba tras de la corteza infantil, rota
también en el choque funesto.
José-María presidió el
entierro. Vestido de luto, sus diez y ocho años, impresionaban
más. Pálido, aguileño, de piel marfilina y ojos
verdes, destacaba entre el grupo de caras contraídas por una
tristeza ocasional su belleza tímida y frágil, de flor.
Al volver a la casa y quedarse solos, para resistir la marea del
llanto, dijo:
– Lo primero que ha de hacerse es limpiar esto
como Dios manda. ¡Da asco!
Jaime se encogió de hombros y,
abandonándose a un dolor sombrío en seguida embotado en
el sueño, se echó en el cuarto último. Cuando
despertó, Amparo, isabel-Luisa y José-María daban
los últimos toques a una limpieza que había durado
más de cuatro horas.
– Menudo baldeo le habéis dado,
¡hay que ver! Parece otra la casa – dijo.
Y no sólo lo parecía: lo era. Ni
siquiera en tiempo de la madre, paredes, suelo y muebles relucieron
así. Dijérase que sólo don Santiago había
muerto, y que, libre de su corpulencia ensuciadora y holgazana, ella,
con las arañas de sus manitas tejedoras de orden,
dirigía, por primera vez, del todo el hogar.
 un
cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Gil, puede
decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo
constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera hallase er
la calle a los huerfanitos, para que, olvidando sus faltas
individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el
índice a modo de bastón presto a agrandarse para el
castigo: un
cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Gil, puede
decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo
constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera hallase er
la calle a los huerfanitos, para que, olvidando sus faltas
individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el
índice a modo de bastón presto a agrandarse para el
castigo:
– Es preciso ser serios y andar más
derechos que velas, ¿eh? El nombre de vuestro padre y lo que ha
hecho por vosotros, lo exige. ¡Y si no!...
Sin esta amenaza difusa y sin la
admiración que el fin del padre y su incomprensible
lección heroica añadía a los blasones
deslustrados, habrían sido por completo felices. Cuando los
pisos de la casa se aislaron y ellos ocuparon el úitimo luego de
alquilar los demás, sus vidas adquirieron un ritmo venturoso, de
juego continuo; pero de juego regido por una autoridad al par eficaz y
suavísima, previsora, atenta a orear los trámites
imprescindibles de lo cotidiano con ráfagas de alegría
inesperada.
La renta se dividía en dos: lo preciso
para pagar los estudios de Jaime, y el resto. Y con ese resto, en
cuanto el capitán Bermúdez Gil, seguro de proceder mejor,
delegó por completo en José-María, y en cuanto los
vecinos y los oficiosos comprendieron que la impaciente seriedad de los
niños al recibirlos era una acusación de entrometimiento,
empezaron a obrar maravillas. Por lo pronto, en vez de criada, tomaron
una asistenta encargada, por las mañanas, de realizar lo
más áspero del trabajo. Lo demás, Amparo,
Isabel-Luisa y José-María lo hacían tan de prisa y
tan bien, que les quedaba tiempo para pasear a diario y dinero para
adornar la existencia con alguna de esas superfluidades sin las cuales
adquieren las necesidades satisfechas pesadez brutal.
– Hoy vamos a almorzar sólo dulces.
– El sábado nos acostamos temprano, sin
cenar, para irnos al campo el domingo y llevar muchas cosas.
Eran entre ellos risueños, gorjeadores;
mas en cuanto un extraño se asomaba a sus vidas, tenían
un encogimiento repentino, como si lo mejor de sí mismos se les
paralizara. Hasta Jaime llegó a adquirir en la unión
alegre de José-María y sus hermanas un aire de
cuña. Cuando estaban solos los guisos, las costuras, los
arreglos domésticos, tomaban un aire feliz. Nunca hubo casa de
muñecas tan bien conducida.
La muñeca rubia, Amparo, hacendosa,
impetuosa, presta siempre a raptos románticos de cariño, de enfados y de perdones, tenía ya insinuadas las gracias
femeninas; la otra, Isabel-Luisa, de tez de nardo oscuro, sedentaria,
extática, incansable para los bordados minuciosos, de
carácter apacible en cuyo fondo una llamita de misterio y de
pasión alumbraba y amenazaba el ser, estaba, a pesar de sus
catorce años, en plena pubertad. Un intercambio anómalo
existía entre ellas: las bocas. La de Amparo era boca morena, de
escarlata túrgida estremecida en las gulas, en las discusiones y
en los ensueños; la de Isabel-Luisa, boca rubia, estrecha,
descolorida; boca sólo de hablar y aceptar. Viéndolas
separadas, las bocas daban a su belleza acento extraño,
imprevisto; al mirarlas juntas advertíase sin esfuerzo que la
boca de cada una correspondía a la otra. Y, acaso por este
trueque, una contradicción necesitada de intimidad y hasta de
mutua vigilancia; una contradicción que el influjo de
José-María impedía no sólo estallar, sino
hasta manifestarse fuera de la vaga subconciencia, existía entre
ambas.
de enfados y de perdones, tenía ya insinuadas las gracias
femeninas; la otra, Isabel-Luisa, de tez de nardo oscuro, sedentaria,
extática, incansable para los bordados minuciosos, de
carácter apacible en cuyo fondo una llamita de misterio y de
pasión alumbraba y amenazaba el ser, estaba, a pesar de sus
catorce años, en plena pubertad. Un intercambio anómalo
existía entre ellas: las bocas. La de Amparo era boca morena, de
escarlata túrgida estremecida en las gulas, en las discusiones y
en los ensueños; la de Isabel-Luisa, boca rubia, estrecha,
descolorida; boca sólo de hablar y aceptar. Viéndolas
separadas, las bocas daban a su belleza acento extraño,
imprevisto; al mirarlas juntas advertíase sin esfuerzo que la
boca de cada una correspondía a la otra. Y, acaso por este
trueque, una contradicción necesitada de intimidad y hasta de
mutua vigilancia; una contradicción que el influjo de
José-María impedía no sólo estallar, sino
hasta manifestarse fuera de la vaga subconciencia, existía entre
ambas.
– El día de la Virgen iremos al monte a
coger piñas.
– Mejor a la playa de junto al cementerio, a
pescar.
– Tenemos tiempo de las dos cosas, bobas. O,
si no, lo echamos a suertes.
Esta compaginación cordial
diluía las contradicciones antes de cuajarse y mantenía
sin la menor grieta la unidad de los tres contra toda ingerencia
peligrosa para su dicha. De este modo las tentativas de tiranía
por parte de varios conocidos y de la asistenta; de abuso por parte de
los comerciantes; de intromisión por parte de todos, fracasaron.
Y la ciudad concluyó por aceptar aquel milagro de
organización venturosa.
Aun cuando el tiempo pasaba, en la casa
persisiía, embalsamado, un hálito infantil. No se
oían risas, porque la verdadera alegría jamás se
desborda. Mas los pájaros en jaulas doradas, la cortina de tul
que henchía el aire marino tomándola por vela, las
espejeantes superficies de todos los muebles, el sol y hasta la luz
artificial cernida en aquella pantalla del comedor bajo la cual
concentrábanse sus vidas al caer la tarde, atestiguaban de una
armonía maravillosa. Y esa armonía, tan cambiante con los
pasos del tiempo, en el viaje de la vida, adquiría allí
la inmutabilidad de los accidentes lejanos del paisaje: era como el
cabo visto desde la playa – basto perfil de monstruo que daba, en todo
momento, la idea de ir a precipitarse en el mar –, como aquel pino
solitario de redonda copa y tronco delgado, que parecía un globo
cautivo.
Apenas si para cubrir la fórmula
tutorial, el buen profesor de Náutica, al entregar el dinero
cada mes, leves admoniciones. ¿Qué iba a decirles si
aquella casa de muñecos marchaba mejor que cuantas, de personas
mayores, conocía? Cuando la guerra, encareciendo todo,
alborotó en torno la inmensa pira de ruinas los cuervos
financieros, una Compañía pretendió comprarles la
casa en precio ventajosísimo; pero el profesor, al
notificárselo, no ocultó que la ciudad vería con
malos ojos aquella venta, «por tratarse de... por el nombre
ilustre de aquel padre, que...» Su plática se
quebró aquí.
Esa frecuente recordación de la
heroicidad, de la excepcionalidad paterna, deformando el recuerdo real,
creaba del muerto y de sus deberes para con él, una imagen
solemne, exigente, adusta casi, que constituía la única
sombra proyectada contra sus vidas. Apenas si podían
reconstruír ya la imagen física del suicida, y el alma,
en cambio, tomaba la figura de un misterioso acreedor vengativo a quien
habían de pagar en dolorosa moneda. No vendieron ni se
entristecieron demasiado cuando, dos años después del
gran auge económico, el dinero y la vida encarecieron, se les
desalquilaron dos pisos y hubo que pensar en trabajar. Animoso,
José-María dijo:
– Trabajaré yo que no tuve cabeza para
estudiar. El caso es gue Jaime acabe su carrera y que vosotras, cuando
sea tiempo, os caséis.
– Si no te casas antes tú – dijo Amparo.
– Yo no me casaré nunca –
respondió él, en tono tan extraño que Isabel-Luisa
levantó la vista de la labor.
Entró en la oficina de un banquero y
pronto se hizo querer de todos a pesar de su reserva. Aportaba a su
trabajo las mismas virtudes que a la vida casera: limpieza,
minuciosidad. Había que verle, al llegar cada mañana,
doblar su chaqueta y protegerse los puño de la camisa con
sobres. Con él no podía temerse jamás ni
trabacuentas ni incumplimientos. Y al sonar la hora, sin prisa, pero
sonriendo, dejaba el trabajo y salía al encuentro de sus
hermanas, para formar con ellas el grupo feliz. Él las celaba ya
con inquieta dulzura:
– Esperadme en la calle de al lado para no
encontrarnos con los compañeros; es mejor... Tienes que
alargarte dos dedos ese vestido, Isabel-Luisa.
– No se puede ya.
– Sí, ya verás... Si Amparo nos
teje una tira de entredós, yo me atrevo.
Y las gentes, aún sin oírlo,
sólo por la dulzura de sus ademanes y gestos, comentaba:
– ¡Hay que ver!... Es una verdadera
madrecita.
Madrecita enérgica, hábil para
despertar en cada uno lo mejor del ser, ávida siempre de premio
y de mimo, presta al sacrificio en todo momento y haciendo del deber
una gracia alegre y entrañable. Se levantaba antes que los
demás y, muchas veces, cuando Isabel-Luisa y Amparo
aparecían en la cocina, ya encontraban chispeando la lumbre. Una
sola vez pasó la enfermedad por la casa, y él
cuidó de Amparo como enfermeras o hermanas de la Caridad
hubiesen podido hacerlo, sin aturdirse ante el primer peligro, sin
rendirse a las fatigas medrosas de las noches ni perder la paciencia
por esas intemperancias de genio con que los jóvenes protestan
de los avisos prematuros del Dolor y la Muerte.
cocina, ya encontraban chispeando la lumbre. Una
sola vez pasó la enfermedad por la casa, y él
cuidó de Amparo como enfermeras o hermanas de la Caridad
hubiesen podido hacerlo, sin aturdirse ante el primer peligro, sin
rendirse a las fatigas medrosas de las noches ni perder la paciencia
por esas intemperancias de genio con que los jóvenes protestan
de los avisos prematuros del Dolor y la Muerte.
Al final del cuarto curso, sin saber la causa,
flaqueó Jaime en el estudio, y mientras las hermanas
prorrumpían en quejas excitadoras, que hubieran podido convertir
en mal tesón la veleidad de holganza, José-María
supo ser persuasivo, a la vez suave e inquebrantable, y llegó
hasta a sentarse largas horas junto al hermano, fingiéndole
curiosidad por las cosas de la navegación y, en realidad,
ayudándole a estudiar y reavivando el fulgor de la estrella de
la aventura eclipsada en la voluntad del mozo, acaso por la dejadez,
hija del estío o por el brillo de los primeros ojos de mujer
vistos con novedad reveladora en el umbral de la adolescencia.
Así pasaron otros tres años. Ya
José-María frisaba la mayoría de edad; ya Jaime
iba a regresar de su primer viaje de prácticas; ya las
turgencias rubias de Amparo tenían algo de frutal que obligaba a
volverse a los hombres tanto como el cuerpo elástico y el rostro
apasionado y quemado de Isabel-Luisa. Seguían siendo felices.
Con la entrada en la juventud, el error de haberles cambiado las bocas,
se mostraba más incitante. Sin embargo, la paz risueña de
la casa continuaba incólume. Eran los mismos aseos, los mismos
guisos casi poéticos, las mismas costuras, las mismas veladas en
las que, sobre todo a la hora del crepúscu1o, las tres voces
sonaban en la penumbra azul como las de tres hermanas angélicas.
Bastábales cerrar la puerta, olvid.ar un poco a Jaime, aislarse
de la ciudad obstinada en gravar su orfandad con excesivas obligaciones
de estirpe, engañar al tiempo contrahaciendo las voces y los
gestos de antaño, para conservar aquella dicha niña.
Reían y era su risa espuma, bajo la cual el mar hondo de las
pasiones permanecía invisible.
Ignoraban que, oculto en lo más hondo
de la fruta de su juventud, el gusano de la desgracia había
empezado a oradar ya, de dentro afuera, su caminito negro, inexorable.
 os
primeros síntomas fueron casi imperceptibles y se engendraron,
sin duda, en aquel trueque de facciones entre las dos muchachas. Los
segundos los trajo Jaime de su viaje a tierras remotas, a modo de
contrabando indómito comprado y escondido en su alma, hasta
entonces dócil, en uno de esos puertos donde confluyen las razas
y los vicios de varios continentes. La revelación postrera,
volcán abierto de improviso sobre una montaña umbrosa y
florida, la tuvo José-María la nohe aquella en que,
arrastrado por el hermano menor, fue al circo. os
primeros síntomas fueron casi imperceptibles y se engendraron,
sin duda, en aquel trueque de facciones entre las dos muchachas. Los
segundos los trajo Jaime de su viaje a tierras remotas, a modo de
contrabando indómito comprado y escondido en su alma, hasta
entonces dócil, en uno de esos puertos donde confluyen las razas
y los vicios de varios continentes. La revelación postrera,
volcán abierto de improviso sobre una montaña umbrosa y
florida, la tuvo José-María la nohe aquella en que,
arrastrado por el hermano menor, fue al circo.
La tarde en que llegó Jaime de su
primer viaje, cuando estaban en el muelle esperando el atraque del
buque, José-María dijo a sus hermanas:
– No quiero que lo disgustemos. Ni una palabra
de vosotras... Puesto que va a estar tan pocos días, que no se
vaya preocupado.
La boca carnosa y golosa se contrajo en la
cara rubia, y los finos labios exangües trazaron en el rostro
moreno una línea de tesón cruel. Por obra de aquella boca
ávida que ponía en toda la faz, desde el pelo de aureola
al vértice tenuémente velloso y casi vegetal de la
barbilla, un reflejo rojizo, de sexo, Amparo, estremecida apenas
escuchó la primera palabra de solicitud, a modo de centinela que
esperase el primer alerta de la pasión, enamoróse de un
mozo vulgar empleado en el almacén situado en la planta baja de
la casa, mientras Isabel-Luisa, con cautela sagaz, sin otorgar la menor
concesión, manejando una coquetería de ojos bajos y
graduadas frialdades, tenía soliviantado al hijo del banquero en
cuyas oficinas trabajaba José-María. Éste
sufría por igual de las dos amenazas, pues si anhelaba para la
primera un hombre de otro rango, no quería que, por el dinero
nada más, un canijo, sietemesino también de alma, pudiera
comprar a Isabel-Luisa con la garantía única de un
sacramento.
Desde el primer momento comprendió que
carecía de energía para oponerse a que una de las bocas
buscase con ingenuo impudor ocasiones para convertirse en camino de las
entrañas, y a que la otra mordiese, en silencio, palabras e
intenciones. Y su aptitud maternal sólo manifestada, hasta
entonces, en cuidados femeniles y en minuciosid.ades heredadas de la
mujercita de incansables manos, mostróse en esa primera
encrucijada de la vida pura y desvalida. Ante el comienzo de aventura
de las dos bocas, José-María siguió siendo
«la madrecita», y no pudo hacer más que lamentarse y
sufrir.
Cuando el buque se reclinó a reposar en
el muelle, les devolvió un ser cuyo busto casi habían desconocido desde un rato antes entre el techo de planchas y la faja
blanca de la toldilla. Era un Jaime nuevo, curtido de cierzos y de
soles, más fornido, con algo de imperativo y de excesivamente
desenvuelto en los ademanes, iluminado a menudo por una sonrisa casi
procaz, de superioridad. Y sus hermanos, viéndolo ir y venir por
el buque, despedirse reteniendo manos y sosteniendo miradas, estaban
absortos, en una admiración algo medrosa. Cuando lo abrazaron
los tres – Amparo más fuerte que ninguno –, sintieron una
impresión de extrañeza. Ya en la escalerilla, Jaime se
volvió a decir adiós con la mano a una mujer joven, y
para aplacar las mirad.as interrogativas de los suyos, explicó:
desconocido desde un rato antes entre el techo de planchas y la faja
blanca de la toldilla. Era un Jaime nuevo, curtido de cierzos y de
soles, más fornido, con algo de imperativo y de excesivamente
desenvuelto en los ademanes, iluminado a menudo por una sonrisa casi
procaz, de superioridad. Y sus hermanos, viéndolo ir y venir por
el buque, despedirse reteniendo manos y sosteniendo miradas, estaban
absortos, en una admiración algo medrosa. Cuando lo abrazaron
los tres – Amparo más fuerte que ninguno –, sintieron una
impresión de extrañeza. Ya en la escalerilla, Jaime se
volvió a decir adiós con la mano a una mujer joven, y
para aplacar las mirad.as interrogativas de los suyos, explicó:
– Es la hija de un domador de fieras. Viene
toda la compañía con nosotros: gentes estupendas... Hoy
mismo armarán aquí el circo y pasado mañana
debutan. Iremos tú y yo, José-Mari.
En la casa, Jaime fué como un
espectáculo amedrentador. Cantaba, al levantarse, canciones
desconocidas; iba por entre los muebles sin la mesura cuidadosa de los
otros; echaba en la sobremesa la silla para atrás,
balanceándola sobre las patas traseras mientras contaba
aventuras increíbles y hablaba de la estupidez de vivir en un
solo sitio, y de la grandeza del mundo, cual si la hubiese medido con
el inquieto compás de sus piernas. Entre risotadas excesivas –
risa ya hecha a dominar el tumulto del mar –, burlóse de los
licores caseros hechos por José-María, y sacó de
su equipaje una caneca de Ginebra. Y de vez en cuando soltaba la copa,
lanzaba un insulto contra los burgueses, perseguía una imagen
turbadora y sólo visible para él en el humo del cigarro,
y cerraba el puño en espera de una contradicción que no
llegaba.
Encarándose con Amparo, le
preguntó:
– Qué, ¿tienes novio?
Y sin cuidarse del silencio, volvióse
hacia la otra:
– ¿Y tú?... Bien: no
queréis decírmelo... De dar tumbos y tumbos por
ahí se aprende la vida... ¡Hay que gozar, muchachas! El
que de seguro tendrá ya pecho dondé apoyarse eres
tú.
José-María vió los ojos
aventureros clavados en los suyos, y bajó la faz encendida en un
rubor mucho más intenso que el de sus hermanas. Jaime
aparecíasele tan ajeno, que deseaba que se fuera pronto; y
sólo cerrando los párpados y eliminando algunas
entonaciones harto broncas, reconocía en él un resto de
la voz que le había dicho adiós un año antes desde
el mismo muelle en donde lo viera volverse para dar una despedida
capciosa a la hija del domador de fieras. Cuando, al otro día,
mientras él estaba en la oficina Isabel-Luisa y Amparo salieron
solas con él, casi tuvieron miedo.
 La noche en que debían ir al circo
José-María hubo de esforzarse para no dejar de cenar.
Estaba intranquilo. Ráfagas de presentimiento hacían
oscilar la llama de su alma. Estuvo por decirle a Jaime que no iba, so
pretexto de no dejar solas a las muchachas; pero Amparo previno el
falso escrúpulo antes de formularse:
La noche en que debían ir al circo
José-María hubo de esforzarse para no dejar de cenar.
Estaba intranquilo. Ráfagas de presentimiento hacían
oscilar la llama de su alma. Estuvo por decirle a Jaime que no iba, so
pretexto de no dejar solas a las muchachas; pero Amparo previno el
falso escrúpulo antes de formularse:
– Ya es hora de que salgas a divertirte
siquiera una noche. Nosotras nos acostamos tranquilitas, y en paz.
Y cual si la boca calculadora quisiera
garantizar con su vigilancia los posibles desmanes de la otra,
Isabel-Luisa añadió:
– Puedes irte tranquilo, que no nos separamos
ni un minuto.
Ya José-María había
sospechado que entre la hija del domador y Jaime existía algo;
pero apenas estuvieron los dos solos, en la calle, la mano fraterna
cogiósele al brazo, y el rostro aproximóse confidencial.
«¡Era una mujer maravillosa, única! Hecha a luchar
con hombres y fieras tenían sus caricias un sabor terrible.
Besarla era cemo estar en capilla. A pesar de que en los malditos
barcos españoles nada se puede hacer, porque el capitán
se cuida más de la moral que del mal tiempo, él
había logrado verla una vez en mallas, de lejos, igual que iban
a verla poco después, en el número final, haciendo
ejercicios sobre el trapecio entre los tigres y los leones.
¡Qué mujer admirable! ¡Qué formas! La
escultura de una de las negras del Senegal con piel color de
día, rubia y rosada... ¡Ah, sólo por eso vale la
pena de viajar, José-María! Las mujeres que uno ve desde
niñas, haciéndose, no son iguales a las que se encuentran
de pronto. ¿No te pasa a ti con las que vienen aquí los
veranos?»
Pero José-María apenas lo
escuchaba. El rubor que antes encendióle el rostro,
quemábale ahora todo el ser. Sentado en la silla al borde de la
pista, bajo el enorme cono de la lona serpeado de cuerdas y reflejos,
miraba pasar los números sin complacencia, en espera de no
sabía qué, y apenas oía ya las palabras candentes
de Jaime, atento al confuso rumor de su espíritu. apenas oía ya las palabras candentes
de Jaime, atento al confuso rumor de su espíritu.
El olor de muchedumbre apiñada
uníase al aliento agrio emanado por las jaulas de las fieras,
invisibles y próximas. Los payasos no lo hicieron reír ni
los ilusionistas lo sacaron de su ensimismamiento. Al depejar la pista
para colocar el fuerte enrejado que la transformaba en inmensa jaula,
de cuya cúspide pendían dos trapecios, el malestar de
José-María acrecentóse. Frente a ellos, por un
portillo al cual se adosaban los cajones en donde viajaban las fieras,
penetraron el domador de altos bigotes, vestido de calzón
joyante, y una mujer y un hombre cubiertos con mantos oscuros. En
seguida, en saltos tímidos, comenzaron a entrar el león
reumático, el tigre morfinómano, las dos panteras a
quienes la alternativa de renunciar a la carne o morir había
transformado en vegetarianas. Los rugidos despedazaban el silencio. El
público contenía la respiración más por
deseo que por temor de tragedia. Y en tanto el hombre de los bigotes
enhiestos y el calzón de raso chasqueaba la fusta, la diestra de
Jaime oprimía el brazo de su hermano exhortándolo a no
perder el espectáculo deslumbrador de ver caer aquel manto
oscuro que ocultaba la estatua apasionada presta a surgir.
– ¡Mira!... ¡Mira!
A una señal, las dos crisálidas
emergieron dejando en tierra la fea envoltura que embotaba sus formas
multicolores, y cuatro brazos se tendieron hacia los trapecios. Hubo
una doble lección de escultura violenta, hecha de
músculos, de forzadas sonrisas, de emanaciones de juventud
poderosa.  Fieras
y hombres miraban, con el mismo mirar, el
rápido bambolearse de los dos péndulos humanos. Los
verdes, los rojos, los azules, los amarillos luminos[os] de los trajes,
fundíanse en un solo color indefinible, frutal aún. Y,
como un eco de aquel movimiento ritmado por el látigo y por el
allegro cobrizo de la charanga, personas y bestias cabeceaban,
cabeceaban... Al final del número, el león y el tigre,
rampantes, a uno y otro extremo de la línea recorrida por los
acróbatas, recibieron a los gimnastas entre sus garras, en un
abrazo repentino que alzó alaridos de voluptuosa angustia. Y,
por último, en carrera circular dirigida desde el centro por el
domador, la mujer, el hombre y las fieras formaron, durante pocos
minutos, una rueda de vértigo cuyos radios sonoros trazaba la
fusta. Fieras
y hombres miraban, con el mismo mirar, el
rápido bambolearse de los dos péndulos humanos. Los
verdes, los rojos, los azules, los amarillos luminos[os] de los trajes,
fundíanse en un solo color indefinible, frutal aún. Y,
como un eco de aquel movimiento ritmado por el látigo y por el
allegro cobrizo de la charanga, personas y bestias cabeceaban,
cabeceaban... Al final del número, el león y el tigre,
rampantes, a uno y otro extremo de la línea recorrida por los
acróbatas, recibieron a los gimnastas entre sus garras, en un
abrazo repentino que alzó alaridos de voluptuosa angustia. Y,
por último, en carrera circular dirigida desde el centro por el
domador, la mujer, el hombre y las fieras formaron, durante pocos
minutos, una rueda de vértigo cuyos radios sonoros trazaba la
fusta.
Se quedaron largo rato sentados, mientras
salía la multitud, hasta que las crudas luces de los arcos, que
también hacían volatines al extremo de los alambres, se
extinguieron. Luego entraron a saludar a los protagonistas de la fiesta.
Encogido durante las presentaciones,
José-María tuvo un momento entre su mano la tibia de la
mujer, la de su compañero de hazaña y la del domador. Los
invitaron, casi por fuerza, a tomar unas copas de coñac y Jaime
supo, con júbilo, que en la primera escala de su buque
volverían a encontrarse. Ya en la calle, oprimiendo de nuevo el
brazo fraterno, vanidosamente interrogativo, el marino preguntó:
– ¿Qué te ha parecido? Ya
verías cómo me miraba. Es una mujer de primera.
¡Ah, por una hembra así, aunque hubiera de desembarcarme
de diez buques!... ¿Te fijaste en sus ojos? ¿En su boca?
Sin estas dos últimas preguntas, la
dulce autoridad de José-María habríase alzado
temerosa, presta a protestar o a persuadir. Pero la respuesta,
surgiendo repentina en su mente, fué tan inesperada, tan
turbadora, tan nueva y pavorosa para él mismo, que hubo de
apretar los labios, según solía hacer Isabel-Luisa, para
que ni una palabra revelara el hirviente abismo abierto de pronto en su
conciencia. Jaime iba saturado del propio deseo, y por eso no pudo
advertir su estupor ni leer en sus ojos mojados de espanto las
contestaciones. Pero su alma. debía grabarlas con trozos de
fuego en cada una de sus facciones: «No, no se había
fijado en la mujer... Ni siquiera sabía si era rubia o morena.
Sus cinco sentidos sumados al de la vista, no habíanle bastado
para mirar, con todo anhelo, con todas las potencias sensuales dormidas
hasta entonces, sin que su razón se diera cuenta, a otra parte.
Desde que las dos crisálidas dejaron en el suelo la envoltura,
un instinto imperativo, adueñándosele de la mirada,
borró por completo la estatua femenina, las fieras, hasta la
multitud. Fue un largo y hondo minuto, turbio, lleno de removidas heces
de instinto, en el cual su razón, su moral, su pudor, sus
timideces, su dignidad misma, sintieron estallar debajo de ellos una
erupción repentina e irresistible. Y ahora, en medio de la
calle, dando traspiés que, por fortuna, Jaime atribuyó a
su falta de costumbre de beber, confesóse sin medir aún
todo el alcance terrible del descubrimiento, que sólo el eco del
tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la
suya, y que sólo una figura perduraba en su retina y en sus
nervios: la del hombre... ¡La del hombre joven y fornido nada
más!» presta a protestar o a persuadir. Pero la respuesta,
surgiendo repentina en su mente, fué tan inesperada, tan
turbadora, tan nueva y pavorosa para él mismo, que hubo de
apretar los labios, según solía hacer Isabel-Luisa, para
que ni una palabra revelara el hirviente abismo abierto de pronto en su
conciencia. Jaime iba saturado del propio deseo, y por eso no pudo
advertir su estupor ni leer en sus ojos mojados de espanto las
contestaciones. Pero su alma. debía grabarlas con trozos de
fuego en cada una de sus facciones: «No, no se había
fijado en la mujer... Ni siquiera sabía si era rubia o morena.
Sus cinco sentidos sumados al de la vista, no habíanle bastado
para mirar, con todo anhelo, con todas las potencias sensuales dormidas
hasta entonces, sin que su razón se diera cuenta, a otra parte.
Desde que las dos crisálidas dejaron en el suelo la envoltura,
un instinto imperativo, adueñándosele de la mirada,
borró por completo la estatua femenina, las fieras, hasta la
multitud. Fue un largo y hondo minuto, turbio, lleno de removidas heces
de instinto, en el cual su razón, su moral, su pudor, sus
timideces, su dignidad misma, sintieron estallar debajo de ellos una
erupción repentina e irresistible. Y ahora, en medio de la
calle, dando traspiés que, por fortuna, Jaime atribuyó a
su falta de costumbre de beber, confesóse sin medir aún
todo el alcance terrible del descubrimiento, que sólo el eco del
tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la
suya, y que sólo una figura perduraba en su retina y en sus
nervios: la del hombre... ¡La del hombre joven y fornido nada
más!»
CONTINUARÁ… |



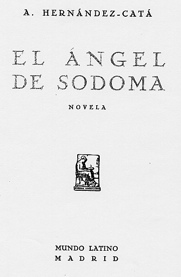 En aquella ocasión, de
acuerdo a las necesidades del ensayo, subrayé esa idea en la
medida en que, históricamente, como mismo sucedía con
otras obras del mismo período, la degradación, la
mutilación y la muerte de ciertos personajes hacía pensar
a la crítica, y a muchos lectores, que se trataba de un castigo
simbólico a un tipo particular de deseo. Desde una perspectiva
positivista, como sugirieron
el psicólogo Gregorio Marañon y el abogado Luis
Jímenez de Anzúa, prologuista y epiloguista
respectivamente de la segunda edición de la novela en 1929,
la literatura debía entenderse como apéndice de la
ciencia, y si era
una literatura donde se reflejasen los lados oscuros de la conducta
humana, mucho más todavía, cosa de que el virus de lo
diferente, lo atrevido y lo riesgoso no alcanzase las neuronas de las
buenas familias.
En aquella ocasión, de
acuerdo a las necesidades del ensayo, subrayé esa idea en la
medida en que, históricamente, como mismo sucedía con
otras obras del mismo período, la degradación, la
mutilación y la muerte de ciertos personajes hacía pensar
a la crítica, y a muchos lectores, que se trataba de un castigo
simbólico a un tipo particular de deseo. Desde una perspectiva
positivista, como sugirieron
el psicólogo Gregorio Marañon y el abogado Luis
Jímenez de Anzúa, prologuista y epiloguista
respectivamente de la segunda edición de la novela en 1929,
la literatura debía entenderse como apéndice de la
ciencia, y si era
una literatura donde se reflejasen los lados oscuros de la conducta
humana, mucho más todavía, cosa de que el virus de lo
diferente, lo atrevido y lo riesgoso no alcanzase las neuronas de las
buenas familias.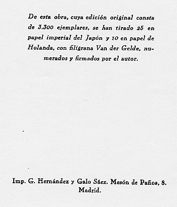 coincidir descubrimiento individual y renuncia a las
convenciones sociales. Y aquí, además, debemos recordar
que en esta novela no sólo muere el personaje gay, sino
también el macho. Jaime, el hermano de José María,
igualmente renuncia a la ciudad y estirpe de su familia en aras de
vivir su propia identidad, basada en la aventura personal y la
búsqueda de nuevas formas económicas (Jaime muere en una
escaramuza de contrabando en el mar Caribe). Podría agregarse
incluso que, en tanto fuente de autoridad, lo masculino es puesto en
crisis en esta obra si pensamos en el otro personaje importante del
relato, es decir el padre de los Veléz-Gomarra. Este, incapaz de
sobreponerse a la bebida y la muerte de la esposa, se suicida en un
accidente de carro para que sus hijos cobren el seguro de vida.
¿Se reduce la afectividad paterna a la solvencia de las
necesidades económica? El autor de
coincidir descubrimiento individual y renuncia a las
convenciones sociales. Y aquí, además, debemos recordar
que en esta novela no sólo muere el personaje gay, sino
también el macho. Jaime, el hermano de José María,
igualmente renuncia a la ciudad y estirpe de su familia en aras de
vivir su propia identidad, basada en la aventura personal y la
búsqueda de nuevas formas económicas (Jaime muere en una
escaramuza de contrabando en el mar Caribe). Podría agregarse
incluso que, en tanto fuente de autoridad, lo masculino es puesto en
crisis en esta obra si pensamos en el otro personaje importante del
relato, es decir el padre de los Veléz-Gomarra. Este, incapaz de
sobreponerse a la bebida y la muerte de la esposa, se suicida en un
accidente de carro para que sus hijos cobren el seguro de vida.
¿Se reduce la afectividad paterna a la solvencia de las
necesidades económica? El autor de  a
caída de cualquier construcción material o espiritual
mantenida en alto varios siglos, constituye siempre un
espectáculo patético. La casa de los Vélez-Gomara
era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el
ímpetu de sus hombres y por la riqueza atesorada bajo su
blasón. Pero con el desgaste causado por la lima de los
años los ánimos esforzados debilitáronse, y el
caudal volvió a pulverizarse en el anónimo, merced a
garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La
democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones
regias, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los
Vélez-Gomara languidecía. Y, si su derrumbamiento final
no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la de
Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y
heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos
dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia,
durante un par de horas, a algunos lectores sensibles.
a
caída de cualquier construcción material o espiritual
mantenida en alto varios siglos, constituye siempre un
espectáculo patético. La casa de los Vélez-Gomara
era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el
ímpetu de sus hombres y por la riqueza atesorada bajo su
blasón. Pero con el desgaste causado por la lima de los
años los ánimos esforzados debilitáronse, y el
caudal volvió a pulverizarse en el anónimo, merced a
garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La
democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones
regias, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los
Vélez-Gomara languidecía. Y, si su derrumbamiento final
no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la de
Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y
heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos
dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia,
durante un par de horas, a algunos lectores sensibles. derecho
de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad, levítica a
pesar del paganismo azuliblanco de las olas y del fermento inmoral
traído de tiempo en tiempo por los marineros, hartos de
oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había
estimado muchos años como su timbre óptimo el escudo
ahondado en el sillar clave del medio punto de su puerta. Las ventanas
con sus cristales rotos, vibraban nerviosas, participando del
estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los
buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio
difería en edad y caracteres: él, ciclópeo, de
cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de
sueños no multiplicadores, sino de resta; ella, menuda, activa,
hacendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos
hembras: el mayor, José-María, de diez y ocho
años; después Amparo, luego Isabel-Luisa, al fin Jaime.
derecho
de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad, levítica a
pesar del paganismo azuliblanco de las olas y del fermento inmoral
traído de tiempo en tiempo por los marineros, hartos de
oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había
estimado muchos años como su timbre óptimo el escudo
ahondado en el sillar clave del medio punto de su puerta. Las ventanas
con sus cristales rotos, vibraban nerviosas, participando del
estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los
buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio
difería en edad y caracteres: él, ciclópeo, de
cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de
sueños no multiplicadores, sino de resta; ella, menuda, activa,
hacendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos
hembras: el mayor, José-María, de diez y ocho
años; después Amparo, luego Isabel-Luisa, al fin Jaime. un
seguro de vida contratado poco tiempo antes, a favor de sus hijos, a
quíens apartaba siempre del automóvil diciéndoles:
«¡Eso no se toca, ya lo sabéis!», cual si se
tratase de un arma.
un
seguro de vida contratado poco tiempo antes, a favor de sus hijos, a
quíens apartaba siempre del automóvil diciéndoles:
«¡Eso no se toca, ya lo sabéis!», cual si se
tratase de un arma. un
cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Gil, puede
decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo
constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera hallase er
la calle a los huerfanitos, para que, olvidando sus faltas
individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el
índice a modo de bastón presto a agrandarse para el
castigo:
un
cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Gil, puede
decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo
constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera hallase er
la calle a los huerfanitos, para que, olvidando sus faltas
individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el
índice a modo de bastón presto a agrandarse para el
castigo: de enfados y de perdones, tenía ya insinuadas las gracias
femeninas; la otra, Isabel-Luisa, de tez de nardo oscuro, sedentaria,
extática, incansable para los bordados minuciosos, de
carácter apacible en cuyo fondo una llamita de misterio y de
pasión alumbraba y amenazaba el ser, estaba, a pesar de sus
catorce años, en plena pubertad. Un intercambio anómalo
existía entre ellas: las bocas. La de Amparo era boca morena, de
escarlata túrgida estremecida en las gulas, en las discusiones y
en los ensueños; la de Isabel-Luisa, boca rubia, estrecha,
descolorida; boca sólo de hablar y aceptar. Viéndolas
separadas, las bocas daban a su belleza acento extraño,
imprevisto; al mirarlas juntas advertíase sin esfuerzo que la
boca de cada una correspondía a la otra. Y, acaso por este
trueque, una contradicción necesitada de intimidad y hasta de
mutua vigilancia; una contradicción que el influjo de
José-María impedía no sólo estallar, sino
hasta manifestarse fuera de la vaga subconciencia, existía entre
ambas.
de enfados y de perdones, tenía ya insinuadas las gracias
femeninas; la otra, Isabel-Luisa, de tez de nardo oscuro, sedentaria,
extática, incansable para los bordados minuciosos, de
carácter apacible en cuyo fondo una llamita de misterio y de
pasión alumbraba y amenazaba el ser, estaba, a pesar de sus
catorce años, en plena pubertad. Un intercambio anómalo
existía entre ellas: las bocas. La de Amparo era boca morena, de
escarlata túrgida estremecida en las gulas, en las discusiones y
en los ensueños; la de Isabel-Luisa, boca rubia, estrecha,
descolorida; boca sólo de hablar y aceptar. Viéndolas
separadas, las bocas daban a su belleza acento extraño,
imprevisto; al mirarlas juntas advertíase sin esfuerzo que la
boca de cada una correspondía a la otra. Y, acaso por este
trueque, una contradicción necesitada de intimidad y hasta de
mutua vigilancia; una contradicción que el influjo de
José-María impedía no sólo estallar, sino
hasta manifestarse fuera de la vaga subconciencia, existía entre
ambas. cocina, ya encontraban chispeando la lumbre. Una
sola vez pasó la enfermedad por la casa, y él
cuidó de Amparo como enfermeras o hermanas de la Caridad
hubiesen podido hacerlo, sin aturdirse ante el primer peligro, sin
rendirse a las fatigas medrosas de las noches ni perder la paciencia
por esas intemperancias de genio con que los jóvenes protestan
de los avisos prematuros del Dolor y la Muerte.
cocina, ya encontraban chispeando la lumbre. Una
sola vez pasó la enfermedad por la casa, y él
cuidó de Amparo como enfermeras o hermanas de la Caridad
hubiesen podido hacerlo, sin aturdirse ante el primer peligro, sin
rendirse a las fatigas medrosas de las noches ni perder la paciencia
por esas intemperancias de genio con que los jóvenes protestan
de los avisos prematuros del Dolor y la Muerte. desconocido desde un rato antes entre el techo de planchas y la faja
blanca de la toldilla. Era un Jaime nuevo, curtido de cierzos y de
soles, más fornido, con algo de imperativo y de excesivamente
desenvuelto en los ademanes, iluminado a menudo por una sonrisa casi
procaz, de superioridad. Y sus hermanos, viéndolo ir y venir por
el buque, despedirse reteniendo manos y sosteniendo miradas, estaban
absortos, en una admiración algo medrosa. Cuando lo abrazaron
los tres – Amparo más fuerte que ninguno –, sintieron una
impresión de extrañeza. Ya en la escalerilla, Jaime se
volvió a decir adiós con la mano a una mujer joven, y
para aplacar las mirad.as interrogativas de los suyos, explicó:
desconocido desde un rato antes entre el techo de planchas y la faja
blanca de la toldilla. Era un Jaime nuevo, curtido de cierzos y de
soles, más fornido, con algo de imperativo y de excesivamente
desenvuelto en los ademanes, iluminado a menudo por una sonrisa casi
procaz, de superioridad. Y sus hermanos, viéndolo ir y venir por
el buque, despedirse reteniendo manos y sosteniendo miradas, estaban
absortos, en una admiración algo medrosa. Cuando lo abrazaron
los tres – Amparo más fuerte que ninguno –, sintieron una
impresión de extrañeza. Ya en la escalerilla, Jaime se
volvió a decir adiós con la mano a una mujer joven, y
para aplacar las mirad.as interrogativas de los suyos, explicó: La noche en que debían ir al circo
José-María hubo de esforzarse para no dejar de cenar.
Estaba intranquilo. Ráfagas de presentimiento hacían
oscilar la llama de su alma. Estuvo por decirle a Jaime que no iba, so
pretexto de no dejar solas a las muchachas; pero Amparo previno el
falso escrúpulo antes de formularse:
La noche en que debían ir al circo
José-María hubo de esforzarse para no dejar de cenar.
Estaba intranquilo. Ráfagas de presentimiento hacían
oscilar la llama de su alma. Estuvo por decirle a Jaime que no iba, so
pretexto de no dejar solas a las muchachas; pero Amparo previno el
falso escrúpulo antes de formularse: apenas oía ya las palabras candentes
de Jaime, atento al confuso rumor de su espíritu.
apenas oía ya las palabras candentes
de Jaime, atento al confuso rumor de su espíritu. Fieras
y hombres miraban, con el mismo mirar, el
rápido bambolearse de los dos péndulos humanos. Los
verdes, los rojos, los azules, los amarillos luminos[os] de los trajes,
fundíanse en un solo color indefinible, frutal aún. Y,
como un eco de aquel movimiento ritmado por el látigo y por el
allegro cobrizo de la charanga, personas y bestias cabeceaban,
cabeceaban... Al final del número, el león y el tigre,
rampantes, a uno y otro extremo de la línea recorrida por los
acróbatas, recibieron a los gimnastas entre sus garras, en un
abrazo repentino que alzó alaridos de voluptuosa angustia. Y,
por último, en carrera circular dirigida desde el centro por el
domador, la mujer, el hombre y las fieras formaron, durante pocos
minutos, una rueda de vértigo cuyos radios sonoros trazaba la
fusta.
Fieras
y hombres miraban, con el mismo mirar, el
rápido bambolearse de los dos péndulos humanos. Los
verdes, los rojos, los azules, los amarillos luminos[os] de los trajes,
fundíanse en un solo color indefinible, frutal aún. Y,
como un eco de aquel movimiento ritmado por el látigo y por el
allegro cobrizo de la charanga, personas y bestias cabeceaban,
cabeceaban... Al final del número, el león y el tigre,
rampantes, a uno y otro extremo de la línea recorrida por los
acróbatas, recibieron a los gimnastas entre sus garras, en un
abrazo repentino que alzó alaridos de voluptuosa angustia. Y,
por último, en carrera circular dirigida desde el centro por el
domador, la mujer, el hombre y las fieras formaron, durante pocos
minutos, una rueda de vértigo cuyos radios sonoros trazaba la
fusta. presta a protestar o a persuadir. Pero la respuesta,
surgiendo repentina en su mente, fué tan inesperada, tan
turbadora, tan nueva y pavorosa para él mismo, que hubo de
apretar los labios, según solía hacer Isabel-Luisa, para
que ni una palabra revelara el hirviente abismo abierto de pronto en su
conciencia. Jaime iba saturado del propio deseo, y por eso no pudo
advertir su estupor ni leer en sus ojos mojados de espanto las
contestaciones. Pero su alma. debía grabarlas con trozos de
fuego en cada una de sus facciones: «No, no se había
fijado en la mujer... Ni siquiera sabía si era rubia o morena.
Sus cinco sentidos sumados al de la vista, no habíanle bastado
para mirar, con todo anhelo, con todas las potencias sensuales dormidas
hasta entonces, sin que su razón se diera cuenta, a otra parte.
Desde que las dos crisálidas dejaron en el suelo la envoltura,
un instinto imperativo, adueñándosele de la mirada,
borró por completo la estatua femenina, las fieras, hasta la
multitud. Fue un largo y hondo minuto, turbio, lleno de removidas heces
de instinto, en el cual su razón, su moral, su pudor, sus
timideces, su dignidad misma, sintieron estallar debajo de ellos una
erupción repentina e irresistible. Y ahora, en medio de la
calle, dando traspiés que, por fortuna, Jaime atribuyó a
su falta de costumbre de beber, confesóse sin medir aún
todo el alcance terrible del descubrimiento, que sólo el eco del
tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la
suya, y que sólo una figura perduraba en su retina y en sus
nervios: la del hombre... ¡La del hombre joven y fornido nada
más!»
presta a protestar o a persuadir. Pero la respuesta,
surgiendo repentina en su mente, fué tan inesperada, tan
turbadora, tan nueva y pavorosa para él mismo, que hubo de
apretar los labios, según solía hacer Isabel-Luisa, para
que ni una palabra revelara el hirviente abismo abierto de pronto en su
conciencia. Jaime iba saturado del propio deseo, y por eso no pudo
advertir su estupor ni leer en sus ojos mojados de espanto las
contestaciones. Pero su alma. debía grabarlas con trozos de
fuego en cada una de sus facciones: «No, no se había
fijado en la mujer... Ni siquiera sabía si era rubia o morena.
Sus cinco sentidos sumados al de la vista, no habíanle bastado
para mirar, con todo anhelo, con todas las potencias sensuales dormidas
hasta entonces, sin que su razón se diera cuenta, a otra parte.
Desde que las dos crisálidas dejaron en el suelo la envoltura,
un instinto imperativo, adueñándosele de la mirada,
borró por completo la estatua femenina, las fieras, hasta la
multitud. Fue un largo y hondo minuto, turbio, lleno de removidas heces
de instinto, en el cual su razón, su moral, su pudor, sus
timideces, su dignidad misma, sintieron estallar debajo de ellos una
erupción repentina e irresistible. Y ahora, en medio de la
calle, dando traspiés que, por fortuna, Jaime atribuyó a
su falta de costumbre de beber, confesóse sin medir aún
todo el alcance terrible del descubrimiento, que sólo el eco del
tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la
suya, y que sólo una figura perduraba en su retina y en sus
nervios: la del hombre... ¡La del hombre joven y fornido nada
más!»