Como regalo de año nuevo, nuestra revista ofrece a sus lectores
el prólogo completo de la  antología
de textos de Tristán de Jesús Medina, realizada por Jorge
Ferrer. Es por esto -- y por otros trabajos de significativos valores críticos
que presentamos en esta edición de La Habana Elegante --
que podemos considerar al presente número como uno de los mejores
y más completos que hayamos puesto alguna vez a la consideración
del respetable. Quienes tengan la curiosidad de acercarse a este prólogo
y venzan el desafío que plantea su extensión, saldrán
más que satisfechos de la aventura. Jorge Ferrer ha aunado rigor
crítico, sensibilidad, pasión, y, al mismo tiempo, objetividad,
y nos ha entregado una exégesis de la vida y obra de Jesús
Medina, con la que habrá que contar en lo adelante. antología
de textos de Tristán de Jesús Medina, realizada por Jorge
Ferrer. Es por esto -- y por otros trabajos de significativos valores críticos
que presentamos en esta edición de La Habana Elegante --
que podemos considerar al presente número como uno de los mejores
y más completos que hayamos puesto alguna vez a la consideración
del respetable. Quienes tengan la curiosidad de acercarse a este prólogo
y venzan el desafío que plantea su extensión, saldrán
más que satisfechos de la aventura. Jorge Ferrer ha aunado rigor
crítico, sensibilidad, pasión, y, al mismo tiempo, objetividad,
y nos ha entregado una exégesis de la vida y obra de Jesús
Medina, con la que habrá que contar en lo adelante.
Esta revista le agradece a Jorge, así como a la Editorial Colibrí,
el privilegio de publicar, no sólo el prólogo, sino, incluso,
dos textos de Jesús de Medina de los que figuran en la antología:
La patria
y Principios
fundamentales de la libertad política. También queremos
anunciar a nuestros lectores que hemos incluído en esta revista
un enlace a la página de la Editorial Colibrí, donde
podrán adquirir, no sólo el libro de Jorge Ferrer, sino escoger
además otros títulos de entre las atractivas ofertas que
allí encontrarán.
Retrato
de apóstata con fondo canónico
Jorge
Ferrer
En
el ensayo Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba (siglos XVIII
y XIX), José Lezama Lima hace un recuento de la historia negativa
de lo que denomina, con pathos esencialista, "nuestra expresión". No pretende definirnos desde la carencia, a la manera de la teología
de Dionisio Areopagita: ensaya una aritmética donde, por arte de
magia, la sustracción potencie el canon que andaba empeñado
en fundar por esos años. "Todo lo hemos perdido", escribe, "desconocemos
qué es lo esencial cubano y vemos lo pasado como quien posee un
diente, no de un monstruo o de un animal acariciado, sino de un fantasma
para el que todavía no hemos invencionado la guadaña que
le corte las piernas". La prolija nómina de pérdidas que
anota Lezama cunde por el paisaje de, digamos con él, nuestra historia:
"lo mismo se pierde el rasguño de los primeros años que lo
más rotundo y visible de lo inmediato. Lo mismo perdemos un anillo
hecho por Darío Romano, nuestro primer platero […], que se inutiliza
por la humedad un baúl lleno de la letra de José Martí
[…] Casi todo lo hemos perdido, los crucifijos tallados y el cuadro de
la Santísima Trinidad, de Manuel del Socorro Rodríguez; las
recetas médicas de Surí puestas en verso; las frutas pintadas
por Rubalcava; las aporéticas joyas de Zequeira […] no conocemos
ni siquiera un sermón de Tristán de Jesús Medina,
brillante y sombrío como un faisán de Indias…"(1)
No pretende definirnos desde la carencia, a la manera de la teología
de Dionisio Areopagita: ensaya una aritmética donde, por arte de
magia, la sustracción potencie el canon que andaba empeñado
en fundar por esos años. "Todo lo hemos perdido", escribe, "desconocemos
qué es lo esencial cubano y vemos lo pasado como quien posee un
diente, no de un monstruo o de un animal acariciado, sino de un fantasma
para el que todavía no hemos invencionado la guadaña que
le corte las piernas". La prolija nómina de pérdidas que
anota Lezama cunde por el paisaje de, digamos con él, nuestra historia:
"lo mismo se pierde el rasguño de los primeros años que lo
más rotundo y visible de lo inmediato. Lo mismo perdemos un anillo
hecho por Darío Romano, nuestro primer platero […], que se inutiliza
por la humedad un baúl lleno de la letra de José Martí
[…] Casi todo lo hemos perdido, los crucifijos tallados y el cuadro de
la Santísima Trinidad, de Manuel del Socorro Rodríguez; las
recetas médicas de Surí puestas en verso; las frutas pintadas
por Rubalcava; las aporéticas joyas de Zequeira […] no conocemos
ni siquiera un sermón de Tristán de Jesús Medina,
brillante y sombrío como un faisán de Indias…"(1)
Ese "faisán de Indias", animal que se abre elegante paso en las
páginas de las crónicas del descubrimiento, un animal al
que damos un nombre que viene de lejos y que, esencialmente, no nombra
a ninguno en propiedad, sino que descansa en el hábil recurso a
una alegoría, alcanza a trazar el perfil de Tristán Medina
con una exactitud que sólo pueden regalar la sorpresa o el exabrupto.
Retengamos esa cualidad deslocalizada y apátrida, ese nombre que
reúne el prestigio de la fauna más lírica con la toponimia
que inaugura el encuentro de España con una tierra que tardará
en ganar nombre propio: un faisán de Indias. Valdría un peso
distinto si se la hubiera lanzado al azar, si fuera una mera salutación
para adelantar al destinatario a toda prisa, sin ánimo de definirlo;
si no apareciera, en definitiva, desde la trinchera de una política
de canonización en marcha. Pero dos años antes de escribir
este ensayo, en otra de cuyas páginas engloba a Tristán Medina
entre los "poetas menores del romanticismo", Lezama había dejado
dicho más, mucho más, a saber: "Podemos considerar a Tristán
de Jesús Medina como la única figura de maldito que
ofrece nuestro siglo XIX"(2).
Ensayemos
una reconstrucción biográfica de Tristán Medina. Sigamos
la cuerda de su vida para descubrir los asideros de ese adjetivo que le
endilga Lezama. Escarpias o cuentas de rosario, los jalones de la vida
de Medina han convocado los silencios más púdicos o los escándalos
menos generosos. Hay que andarse con excesivo tiento, pues las fuentes
son escasas y las aguas ralas y diversas que manan de ellas terminan reunidas
en pantanal. La entrada que le dedica Francisco Calcagno en su Diccionario
biográfico cubano es de entre todos los hilillos de agua, aquél
del que más se ha abrevado. Y ya se sabe que en las universidades
Calcagno debería administrarse junto a Jacobo de la Vorágine,
disculpando al primero en lo que a Tristán y a otros muchos respecta
-- y ello si es que cabe culpar a un autor de fábulas --, por la
condición a un tiempo diaspórica y sincrónica de la
redacción del diccionario. No será, bástenos un ejemplo,
hasta el hallazgo de la partida de bautismo de Medina por Roberto Friol,
que se conjure el primero de los errores de Calcagno, uno tan raudo que
sigue inmediatamente al nombre: la fecha de nacimiento (3).
Una buena parte de los datos biográficos de Tristán han de
ser tomados más como bienintencionadas exageraciones o malévolo
andamiaje para soportar el peso de los denuestos, que como hechos verificados
de una biografía. Aquí suscribo ese susto por el triste fatum
que alcanzará a quien decida hacer la biografía “definitiva”
de Tristán Medina, que han repetido todos los que se han interesado
por su obra en las últimas décadas del siglo XX, desde Lezama
a Roberto Friol: ¡Pobre de ese biógrafo! ¡Qué
viajes le esperan y qué frustraciones! Mas también, ¡qué
hallazgos!
Entre esas sorpresas que encuentra todo aquel que se quiera acercar a Tristán
Medina desde los testimonios de sus contemporáneos está la
notable escasez de los mismos. Los árboles que se levantan en el
bosque imaginario de la literatura cubana, apenas llevan marcas con su
nombre. Habrá que llegar al claro en el que acamparon los origenistas
-- una acampada táctica de la que nos ocuparemos más adelante
-- para ver su nombre en las heridas de los troncos. Extraño personaje
nuestro Tristán, que pasó por el mundo haciendo tanto ruido,
para dejar tras de sí apenas un sordo rumor.
"Un
país en que todo es sol y fuego" (1831-1859)
Poco
sabemos de Tristán Medina. Casi nada de su infancia. Una vida de
entuertos lo vio nacer en Bayamo en una casa que ya estaba marcada con
la imposibilidad de honrarlo. Doce años antes, allí mismo había nacido Carlos Manuel de Céspedes, llamado más
tarde “Padre de la Patria” y a quien está hoy -- cómo no
-- dedicada la Casa Museo instalada en el edificio. Ciertamente, tal coincidencia
parece un presagio: eso de venir a nacer en la misma casa que el bayamés
más ilustre en el canon histórico patrio parece condenarle
ya al olvido y la minoridad.
mismo había nacido Carlos Manuel de Céspedes, llamado más
tarde “Padre de la Patria” y a quien está hoy -- cómo no
-- dedicada la Casa Museo instalada en el edificio. Ciertamente, tal coincidencia
parece un presagio: eso de venir a nacer en la misma casa que el bayamés
más ilustre en el canon histórico patrio parece condenarle
ya al olvido y la minoridad.
Por una partida de bautismo que se incluye en el expediente incoado con
motivo de la pretensión de Tristán de contraer matrimonio,
encontrada en el Archivo Nacional por Roberto Friol, sabemos que recibió
el sacramento del bautismo en su Bayamo natal el 11 de septiembre de 1831,
siendo "un párbulo de cincuenta días nacido", lo que induce
a datar su nacimiento el 23 de julio de 1831, corrigiendo la fecha de diciembre
de 1833 que aparece por doquier antes -- y después -- del hallazgo
de Friol, alargando así su vida en dos años y medio, por
tanto, y obligándonos a minimizar en tantos mismos la alabada precocidad
del bayamés. El mismo documento nos informa del empleo de su padre,
don José Antonio Medina, a la sazón Contador principal del
Ejército y Tesorero Administrador de Rentas Reales en la ciudad
de Bayamo, y nos regala el nombre de su abuelo paterno, cuya agradable
sonoridad árabo-sefardí debió ser objeto de ensueño,
y acaso también de posterior desconsuelo, para el Tristán
adolescente: Baltazar de Medina. Siendo aún Tristán un niño,
su padre es nombrado administrador de la Aduana en Santiago de Cuba, trasladándose
allá la familia.
De la formación de Medina conocemos con certeza que en junio de
1848 se recibió como Bachiller en Artes por la Universidad Literaria
de Madrid y que en 1846 estudiaba en el también madrileño
Colegio de San Fernando. En una carta escrita más de treinta años
después, Tristán evoca con cariño al helenista Inocencio
Palacios, que fuera profesor suyo en esa última casa de estudios.
Allí mismo, y con motivo de la muerte de Gregorio XVI, la extensión
de cuyo papado coincidía exactamente con los años que tenía
el joven poeta, escribe sus primeros versos.
Desconocemos con precisión los jalones de la educación de
Tristán. Las fuentes apenas discrepan, más bien enredadas
en un disparatado juego de adiciones. De entre el fárrago de etapas,
destacamos las más verosímiles: habría cursado la
primera enseñanza en La Habana y Filadelfia; más adelante,
habría viajado a Madrid, para estudiar con los Padres Escolapios
y en la antes aludida Universidad Literaria. Algunas fuentes anotan que
habría completado su educación en Alemania, aunque ello pudiera
contradecir una petitoria que cursa Tristán al tribunal suizo que
lo juzgaba en 1876 para que se le proveyera de intérprete de alemán
por desconocer esa lengua. (Anotemos, sin embargo, que se trata de una
contradicción a medias, porque las dificultades y las presuntas
irregularidades del proceso pueden haberlo hecho pedir el tal traductor
para alegar una indefensión que lo pudiera ayudar a exculparse.)
Hasta su regreso a Cuba, que es lícito suponer se produjo entre
finales de 1848 y principios de 1849, Tristán viajó, nos
dice Calcagno y confirman, o más bien repiten, otras fuentes, "por
España, Francia, EE.UU., Italia y Alemania". Los cuentos y novelas
que publicará en La Habana y Santiago de Cuba en los años
siguientes parecen atestiguarlo con creces: aunque no deja de emplazar
en Bayamo, Santiago de Cuba o La Habana algunas de sus narraciones, también
aparecen Italia y Alemania como entornos privilegiados de una narrativa
que participa del costumbrismo sólo a medias -- y con brillantez
cuando lo hace -- pero que ya apunta a una desterritorialización
que se agudizará con el paso de los largos años que vivirá
en Europa, la segunda mitad de su vida.
El joven Medina que regresa a su Cuba natal después de ese largo
periplo por Europa y los EE.UU. parece llevar ya grabado en la piel el
estigma de un destino díscolo. La actividad pública que desarrollará
en los próximos años -- en Santiago de Cuba, primero; en
La Habana, después --, se repartirá entre la tragedia amorosa,
la galantería social, los hábitos del sacerdocio y una frenética
actividad literaria. Todo Tristán está ya in nuce en esos
años cubanos, en el fuego de su gloria entre la fe, la literatura
y un gusto por la excentricidad, que le hicieron ganar una fama extraordinaria
("Quizás ningún otro cubano ha tenido mayor fama entre nosotros,
en los días de su inmensa popularidad", escribirá Enrique
José Varona cuando le llegue desde Madrid la noticia de su muerte).
Conozcamos a ese joven. Comencemos por admirar dos retratos de Tristán
de Jesús Medina y Sánchez. (No hay muchos más: tampoco
la iconografía mediniana se caracteriza por su munificencia.) Éstos
aparecen en la Evolución de la cultura cubana, de J. M. Carbonell,
y en el Diccionario de la literatura cubana, del Instituto de Literatura
y Lingüística: dos piezas medulares de nuestro engranaje canonizador
?y aquí los múltiples reparos que han merecido ambos no hacen
más que reafirmarlos en su función sacralizadora.
Uno de los retratos es pequeño, como reconcentrado el rostro en
una fotografía de carnet de identidad; el otro ocupa toda una página
in
cuarto. En el primero se aprecia una voluntad de escorzo in
sotto su tan cara a Andrea Mantegna -- tan caro, a su vez, a
Tristán --; en el segundo, hay un algo de retrato de Durero: un
rostro noble y firme, verdad que malogrado por lo deficiente de la reproducción,
nos mira con sutil movilidad: a los ojos, pero deslizándose con
disimulo hacia el detrás de nuestra izquierda. En ambos retratos
el personaje aparece vistiendo sus hábitos de sacerdote. En in
sotto su tan cara a Andrea Mantegna -- tan caro, a su vez, a
Tristán --; en el segundo, hay un algo de retrato de Durero: un
rostro noble y firme, verdad que malogrado por lo deficiente de la reproducción,
nos mira con sutil movilidad: a los ojos, pero deslizándose con
disimulo hacia el detrás de nuestra izquierda. En ambos retratos
el personaje aparece vistiendo sus hábitos de sacerdote. En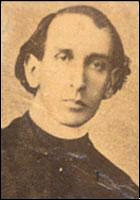 uno el alzacuello es de un largo irreal, casi ortopédico; en el
otro, parece cubrirse con una capa, pues se aprecia un conato de abertura
en el vestido y se adivinan unas anchas solapas y un revuelo de polvo levantado
por el paso de alguien que elude los caminos más transitados. Los
labios carnosos de uno, disonantes de la pureza que se presume a los sacerdotes,
los pierde en el otro un excesivo sombreado, que parece quererlo de espaldas
al sol. Otro tanto ocurre con la nariz. Desmesurado el tabique nasal en
la imagen menuda -- tanta mayor, entonces, la desmesura --; en el segundo,
Tristán es un cura viril y apolíneo.
uno el alzacuello es de un largo irreal, casi ortopédico; en el
otro, parece cubrirse con una capa, pues se aprecia un conato de abertura
en el vestido y se adivinan unas anchas solapas y un revuelo de polvo levantado
por el paso de alguien que elude los caminos más transitados. Los
labios carnosos de uno, disonantes de la pureza que se presume a los sacerdotes,
los pierde en el otro un excesivo sombreado, que parece quererlo de espaldas
al sol. Otro tanto ocurre con la nariz. Desmesurado el tabique nasal en
la imagen menuda -- tanta mayor, entonces, la desmesura --; en el segundo,
Tristán es un cura viril y apolíneo.
Ese juego de diferencias, que tiene poco que ver con la edad del retratado,
pues no parece posible inferir de los retratos tránsitos en su vida,
se acaba cuando subimos hasta el cabello de Tristán Medina. Parece
que estemos ante uno de esos muñecos de cabelleras intercambiables,
y que a dos rostros les ha correspondido la misma. Una cabellera escasa
que cubre el occipital para ir creciendo y enmarañándose
hasta encaramarse a unas orejas descomunales. Nunca hemos visto de espaldas
a Tristán, pero adivinamos que también pierde pelo en el
espacio de la tonsura, de haberla. No hay ni un sólo detalle que
diferencie las cabelleras en los dos retratos: la voluntad festiva de la
melena hacia la izquierda, el crespón modesto que baja por la frente
en un coqueto guiño a la disimetría, la alopecia ostentosa
que sube por la derecha hacia el occipucio.
El cabello de Tristán reúne los diversos retratos en uno
sólo. Se repliegan los saltos de sus relieves hacia el plano de
una genuina indistinción. Son tan precisos sus contornos que se
difuminan en la asepsia de un rostro cualquiera. Son nobles sus rasgos. Convence
el alzacuello. Hay una dulzura como hagiográfica en la imagen de
Tristán. Recuerda bastante al padre Félix Varela, y mucho
más aún al retrato que le tomaron a Erik Satie, otro heterodoxo
y fundador de iglesias, para no recuerdo qué catálogo del
Conservatoire
Nacional de Musique et de Déclamation, en París,
circa
1884, en los años en que la muerte que había rondado a Tristán
durante más de cuatro lustros lo arrastra, por fin, al silencio.
en la asepsia de un rostro cualquiera. Son nobles sus rasgos. Convence
el alzacuello. Hay una dulzura como hagiográfica en la imagen de
Tristán. Recuerda bastante al padre Félix Varela, y mucho
más aún al retrato que le tomaron a Erik Satie, otro heterodoxo
y fundador de iglesias, para no recuerdo qué catálogo del
Conservatoire
Nacional de Musique et de Déclamation, en París,
circa
1884, en los años en que la muerte que había rondado a Tristán
durante más de cuatro lustros lo arrastra, por fin, al silencio.
Ángel Mestre y Tolón nos lo describe, hacia 1865, en los
siguientes términos: "Los ojos de Tristán son negros, hermosos,
y están rodeados de luengas pestañas de ébano. Es
pequeño de cuerpo y de constitución endeble y enfermiza.
Su cutis trigueño lavado es tan fino, que pueden contársele
las venas a través de la epidermis. Su cabeza es tal cual: a propósito
para encerrar un gran cacúmen, y su nariz -- mirada de perfil --
se destaca soberbiamente del rostro, como la de San Buenaventura"(4).
Tal es el joven que desembarca en Cuba tras una larga estancia en ambos
continentes, vigilando atentamente el trasiego de los mozos con sus baúles,
que habrán bajado los primeros, como correspondía a los del
hijo del Intendente de Aduanas.
Sin embargo, el Tristán de Jesús Medina que llegaba de Europa
distaba de ser el hijo con un buen porvenir bajo el brazo que esperaba
el adusto funcionario colonial. En lugar de entrar en la Administración
y comenzar a dar los primeros pasos por una vida ya prevista y sufragada
con holgura en sus primeros tientos por el peculio paterno, y seguramente
también el materno, el joven Medina, enamoradizo y ambicioso, como
respirando aún aires florentinos, se desliza por la pendiente de
la literatura y los amores imposibles hasta conseguir hartar al Intendente,
que le echa de la casa, sin el menor reparo a proclamar, en los estrechos
asientos del registro civil, pero también -- cómo evitarlo
-- en los corrillos santiagueros, la incompetencia de ese hijo que se le
escapó de las manos y dio la espalda a una tradición familiar
proclive a la sinecura colonial.
Se conocen algunos poemas de estos primeros años tras su regreso.
Balbuceos de un escritor que ganaría una fama extraordinaria en
la siguiente década de residencia en La Habana y Santiago de Cuba,
cuando comience a publicar revistas y fascículos que irá
colmando con su febril e incontinente producción literaria. Menos
de dos años después de su regreso estalla la que sería
definitiva pelea con su padre. Con apenas 19 años, el joven Tristán
se enamora de su prima carnal Catalina Sánchez, que a la sazón
contaba apenas trece, y manifiesta al Intendente Medina su resolución
de desposarla. Según refiere Roberto Friol, que accedió a
los legajos que contienen el pleito conservados en el Archivo Nacional,
Tristán hubo de dirigir una solicitud al Capitán General,
una vez que le fuera denegada por su padre, quien era además padrino
de bautismo de la pretendida, la autorización para contraer matrimonio.
El Intendente Medina no estaba dispuesto a que Tristán desconociera
su expresa prohibición: adujo que su hijo carecía de bienes
de fortuna o empleo y negó que fuera a prestarle apoyo económico
en su nueva andadura matrimonial, extremo que Tristán aducía
en su solicitud, además de añadir que podría colocarse
de intérprete o contable, gracias a sus sobrados conocimientos del
inglés y el francés, así como de los números
y de los rudimentos de otras lenguas. Como era de prever, el Capitán
General denegó la solicitud.
Poco después, en abril o mayo de 1851, Catalina Sánchez muere,
como prefigurando la viudez que esperaba a Tristán. Los versos que
éste le dedicará con el título de "Genaro a Adelaida",
y vueltos a publicar más adelante en La Habana, con un par de estrofas
añadidas y esta vez titulados Primer amor, primeros versos,
denotan a un joven romántico, enfebrecido por las pasiones. El patético
Genaro
a Adelaida se publica en diciembre de 1851. Cuatro meses después,
ya tenemos a Tristán ante los altares, desposando a Magdalena de
la Junquera, sobrina de Rafael de Aristegui y Vélez, Conde de Mirasol
y Gobernador de Puerto Rico entre 1844 y 1847 -- más tarde ministro
de la Corona --, destinada a regalarle en 1854 su segunda viudez, probablemente
en el mes de septiembre, y dejándolo a cargo del fruto de ese amor,
una niña que llamaron María Loreto.
Durante esos cuatro años el afán creador de Medina ha ido
enhebrando un folio tras otro. En 1852, el mismo año de su matrimonio, ven la luz Una lágrima
y una gota de rocío. Novela de acción, el relato Sunsión
y comienza a publicar por entregas en El Orden la novela Un joven
alemán. En 1854 la emprende con una revista que llamará
No
me olvides, ocupada casi íntegramente por textos suyos, entre
otros su segunda y tercera novelas: El doctor In-fausto y
Los
el mismo año de su matrimonio, ven la luz Una lágrima
y una gota de rocío. Novela de acción, el relato Sunsión
y comienza a publicar por entregas en El Orden la novela Un joven
alemán. En 1854 la emprende con una revista que llamará
No
me olvides, ocupada casi íntegramente por textos suyos, entre
otros su segunda y tercera novelas: El doctor In-fausto y
Los  misterios
de La Habana. Algunas crónicas nos lo muestran alternando también
las escenas maritales con las partidas de ajedrez de la Sociedad "La Filarmónica",
que habían fundado y animaban en Bayamo Pedro Figueredo y Cisneros
y Carlos Manuel de Céspedes en 1851. La nómina de asiduos
a la Sociedad de marras, que incluye también a Juan Clemente Zenea,
José Fornaris y José Joaquín Palma, sitúa ya
a Medina en medios políticos y literarios insulares preeminentes. misterios
de La Habana. Algunas crónicas nos lo muestran alternando también
las escenas maritales con las partidas de ajedrez de la Sociedad "La Filarmónica",
que habían fundado y animaban en Bayamo Pedro Figueredo y Cisneros
y Carlos Manuel de Céspedes en 1851. La nómina de asiduos
a la Sociedad de marras, que incluye también a Juan Clemente Zenea,
José Fornaris y José Joaquín Palma, sitúa ya
a Medina en medios políticos y literarios insulares preeminentes.
La muerte de Magdalena de la Junquera marcará un sorprendente giro
en la vida del joven Medina, que ya había ganado una importante
fama de literato, hombre galante y apasionado y melómano empedernido
-- precisamente a la música estará dedicado el ciclo novelístico
que ocupa a Tristán durante los últimos años de su
vida, además de que se conoce era aficionado al violín y
poseía un valioso instrumento del célebre luthier
Jacob Steiner --. Inmediatamente después de enviudar, Medina elige
el sacerdocio católico e ingresa como seminarista en San Basilio
Magno.
No le fue fácil conseguir la ordenación, quizás porque
el Padre Antoni María Claret previó que se las tenía
con alguien que no iba a hacer excesivos favores a la curia. Y en ello
se equivocó: múltiples fueron los favores que prodigó la elocuencia sagrada de Tristán,
aunque habría de cobrarlos con creces.
fueron los favores que prodigó la elocuencia sagrada de Tristán,
aunque habría de cobrarlos con creces.
Dominado el arzobispo catalán por un sentimiento de prevención
contra un paisaje y unas gentes que nunca lograron ganárselo --
verdad que pocos esfuerzos hicieron para lograrlo y muchos para contrariarlo,
llegando hasta a picarle el rostro de una cuchillada, hecho que lo indispuso
ya definitivamente contra todo lo que oliera a criollo --, Claret puso
todo tipo de objeciones a la ordenación de sacerdotes nacidos en
Cuba. No le faltaban razones; o, al menos, una sobra para comprender su
reticencia a los seminaristas cubanos. Cuando llega a Santiago de Cuba,
se encuentra con que el Seminario funcionaba más como una universidad
cualquiera, que como un Seminario en sentido estricto. Claret anota en
uno de sus textos autobiográfícos: “Más de treinta
años habían pasado sin que seminarista interno se hubiese
ordenado. Todos empezaban la carrera diciendo que tenían vocación,
se instruían a expensas del Seminario, y, al fin, decían
que no querían ser curas, y se graduaban y se hacían abogados”.
Finalmente, sin embargo, termina por ordenar a Tristán, parece que
presionado por el medio social santiaguero, pero no le concede licencias
para predicar ni confesar. ¡Qué amiga del ritornello
la vida de Tristán, a quien esas licencias le serán retiradas
y vueltas a retirar en el Madrid de la década de los sesenta!
Emilio Bacardí anota que la ordenación se verificó
en el mes de agosto de 1856 y que ese mismo año Medinas celebró
su primera misa en la capilla del Seminario San Basilio, en el que llevaba
dos años dando clases. Según consta en los Libros de Registro
de los años académicos correspondientes, Tristán Medina
imparte clases de Física experimental a doce alumnos en 1855 y de
Historia Universal a diez en 1856, repartidos en las apenas cuatro horas
diarias que se dedicaban en el seminario a las materias seglares, dos por
la mañana y dos por la tarde (5).
Un
folleto impreso en Santiago de Cuba en 1855 y titulado El lirio de los
mártires. Canto religioso en memoria de los cuarenta y un dias de
cárcel de Santa Filomena recoge la primera  producción
literaria del bayamés tras su ingreso al claustro. Si bien algunas
de las estrofas incluyen versos del Cantar de los cantares en una
recreación que revela las artes de Tristán, el conjunto,
plagado de forzadas rimas con la toponimia grecolatina, es pobre -- a lo
que no parece haber sido ajeno el propio Tristán, quien anota que
el primer organista y maestro de canto de la Catedral, Luis Meton, “le
ha acomodado una melodía muy delicada que vela con su dulzura las
asperezas del verso y llena caritativamente muchos de sus vacíos”.
Sí llama la atención la nota introductoria, en la que Medina
dedica el Canto al Presbítero Antonio Barjau, uno de los
puntales del proyecto del Padre Claret para el Seminario. La idea de escribirlo,
nos dice en ese prefacio Tristán, le vino “en una de esas saludables
reuniones que formamos en su cuarto [el de Barjau] sus amigos y sus discípulos,
dirigiéndose V. particularmente a aquellos que le han amado por
causa del dolor que tan bien sabe V. aliviar”. Y de inmediato asoma el
escritor mundano D. Tristán de Jesús Medina, todavía
bien vivo bajo los hábitos recién estrenados, en una conversión
que es sólo la antesala de la venidera galería de travestismos:
“Todavía hay papel para añadir otra advertencia relativa
a mi nombre: lo escribo aquí como lo he escrito al pie de tantos
folletines cuando escribía detenidamente para el público,
sobre asuntos muy diversos, aunque sin hacer jamás traición
a mis principios. Si no lo hiciera ahora pudiera creerse que me dejaba
como otros dominar del miedo a esa mofa volteriana que se ríe de
la vida rústica y duda de la sinceridad y del santo entusiasmo con
que puede abrazarse la fe en los mejores días de la juventud” (6).
Cualquiera que no fuera el adusto Padre Claret, habrá sonreído
ante esa forzada profesión de fe. El desliz curricular de ese “escribía
detenidamente para el público, sobre asuntos muy diversos” no deja
lugar a dudas: nuestro Tristán ha decidido dar un vuelco a su carrera
literaria, que ahora va a insertarse en la estela de nuestra curia ilustrada.
Un escritor sagrado asoma tras el viudo converso. Y ese hombre de letras
habrá de trasladarse a La Habana, a los predios de Luz y Caballero,
Rafael María de Mendive y Juan Clemente Zenea. Es hora de emprender
el camino desde el centro a la periferia. Todavía no conoce el alto
costo que se cobrarán los laureles de esa vida que ha elegido, a
una vez pública y sagrada. producción
literaria del bayamés tras su ingreso al claustro. Si bien algunas
de las estrofas incluyen versos del Cantar de los cantares en una
recreación que revela las artes de Tristán, el conjunto,
plagado de forzadas rimas con la toponimia grecolatina, es pobre -- a lo
que no parece haber sido ajeno el propio Tristán, quien anota que
el primer organista y maestro de canto de la Catedral, Luis Meton, “le
ha acomodado una melodía muy delicada que vela con su dulzura las
asperezas del verso y llena caritativamente muchos de sus vacíos”.
Sí llama la atención la nota introductoria, en la que Medina
dedica el Canto al Presbítero Antonio Barjau, uno de los
puntales del proyecto del Padre Claret para el Seminario. La idea de escribirlo,
nos dice en ese prefacio Tristán, le vino “en una de esas saludables
reuniones que formamos en su cuarto [el de Barjau] sus amigos y sus discípulos,
dirigiéndose V. particularmente a aquellos que le han amado por
causa del dolor que tan bien sabe V. aliviar”. Y de inmediato asoma el
escritor mundano D. Tristán de Jesús Medina, todavía
bien vivo bajo los hábitos recién estrenados, en una conversión
que es sólo la antesala de la venidera galería de travestismos:
“Todavía hay papel para añadir otra advertencia relativa
a mi nombre: lo escribo aquí como lo he escrito al pie de tantos
folletines cuando escribía detenidamente para el público,
sobre asuntos muy diversos, aunque sin hacer jamás traición
a mis principios. Si no lo hiciera ahora pudiera creerse que me dejaba
como otros dominar del miedo a esa mofa volteriana que se ríe de
la vida rústica y duda de la sinceridad y del santo entusiasmo con
que puede abrazarse la fe en los mejores días de la juventud” (6).
Cualquiera que no fuera el adusto Padre Claret, habrá sonreído
ante esa forzada profesión de fe. El desliz curricular de ese “escribía
detenidamente para el público, sobre asuntos muy diversos” no deja
lugar a dudas: nuestro Tristán ha decidido dar un vuelco a su carrera
literaria, que ahora va a insertarse en la estela de nuestra curia ilustrada.
Un escritor sagrado asoma tras el viudo converso. Y ese hombre de letras
habrá de trasladarse a La Habana, a los predios de Luz y Caballero,
Rafael María de Mendive y Juan Clemente Zenea. Es hora de emprender
el camino desde el centro a la periferia. Todavía no conoce el alto
costo que se cobrarán los laureles de esa vida que ha elegido, a
una vez pública y sagrada.
No sabemos exactamente en qué año se traslada Tristán
a La Habana. Probablemente habrá sido poco después de ser
ordenado sacerdote. Sabemos que en diciembre de 1857 ya vivía en
esa ciudad y que el año 1858 rinde exámenes para doctorarse
en Filosofía por la Universidad de La Habana. Sí que convocaba
pasiones en medios literarios y eclesiásticos, en los que se desenvolvía
con fama cada vez más conspicua. Las crónicas de costumbres
habaneras que escribió nos lo revelan como un hombre amigo de la
polémica y el exabrupto, pero también como a alguien dotado
para la ironía y dueño de una capacidad para universalizar
nuestro paisaje urbano en forma que antes no conocíamos.
Sin embargo, al establecerse en La Habana con intención acaso definitiva
que quedaría rota por su partida de Cuba poco tiempo después
-- partida esta sí irrevocable --, ya Medina era bien conocido entre
los escritores de la capital, en cuyos periódicos publicaba constantemente.
También hay evidencias de que Tristán residió alguna
o varias temporadas en La Habana.
Ejemplo de ello es el largo artículo incluido en esta selección,
Cuatro
laúdes, sobre el libro homónimo de los poetas Ramón
Zambrana, José G. Roldán, Rafael María de Mendive
y Francisco López Briñas, cuyas ínfulas y la estela que provocó,
denotan la voluntad de Tristán de asentarse como crítico
adusto, hiriente y sobre todo moderno en La Habana de 1853, siguiendo la
estela de Buenaventura Pascual Ferrer, a quien supera con creces en erudición
literaria. Las cartas que se cruzó con Zambrana y Mendive, incluidas
también aquí, dan fe de la familiaridad que tenía
con los cuatro escritores reseñados y de unas mañas y un
talento para la polémica literaria que se verán centuplicados
cuando sustituya la materia literaria por la canónica en sus polémicas
sobre asuntos doctrinales de la religión católica.
López Briñas, cuyas ínfulas y la estela que provocó,
denotan la voluntad de Tristán de asentarse como crítico
adusto, hiriente y sobre todo moderno en La Habana de 1853, siguiendo la
estela de Buenaventura Pascual Ferrer, a quien supera con creces en erudición
literaria. Las cartas que se cruzó con Zambrana y Mendive, incluidas
también aquí, dan fe de la familiaridad que tenía
con los cuatro escritores reseñados y de unas mañas y un
talento para la polémica literaria que se verán centuplicados
cuando sustituya la materia literaria por la canónica en sus polémicas
sobre asuntos doctrinales de la religión católica.
En La Habana de entonces, las acusaciones de plagio eran moneda común.
El propio Medina no dejaba de lanzar acusaciones, y los afectados, claro,
se las devolvían centuplicadas. Mestre Tolón, en el artículo
antes citado, anota lo que sigue: “Este elocuente sujeto es víctima
inocente de una calumnia: quizá él la ignore, pero lo sabrá
enseguida. Conste, pues, a D. Tristán de Jesús Medina que
se susurra por estos mundos de Dios que no son parto de su ingenio los
versos que, como suyos, ha publicado en épocas anteriores”. No eran
esas las primeras acusaciones de ese tipo, como evidencian las palabras
de la nota introductoria al poema “El lirio de los mártires”. En
“Cuatro laúdes”, Tristán se suma a ese baile de máscaras,
que es más bien ordalía de desenmascaramientos, acusando
a Zambrana de haber “imitado” un poema de Thomas Moore. Ello acarreará
una polémica con el propio Zambrana y con Mendive, precisamente,
como anota con justicia Lezama, el mejor de los cuatro poetas reseñados
y, al mismo tiempo, el tratado con más severidad crítica
por Medina.
La nómina de publicaciones cubanas de la década de 1850 en
las que aparecen textos de Medina da fe del vértigo de su carrera
literaria: El Orden (Santiago de Cuba, 1850-1854); El Diario
Redactor (Santiago de Cuba, 1854); La Piragua (La Habana, 1856-57);
Correo
de la Tarde (La Habana, en 1857, Tristán aparece como director
de la “Sección moral” de dicho periódico); Eco de la Literatura
Cubana (1858, donde aparece en la lista de colaboradores, si bien no
se han encontrado textos suyos en los ejemplares conservados);
La Guirnalda
Cubana (La Habana, 1854); La Habana (1858-60); la ya mencionada
No
me olvides (La Habana, 1854); El Reflejo (La Habana, 1856);
La
Abeja (Trinidad, 1856); Abeja, Científica, Artística
y Literaria (La Habana; 1848-49); Semanario Cubano (Santiago
de Cuba, 1855); El Tiple (La Habana, 1855-56).
De esos años en La Habana, anteriores a su salida definitiva de
Cuba, ha quedado memoria de un suceso protagonizado por Medina, que muestra
una extroversión de su capacidad de amar, imantada  por
una pulsión excéntrica inagotable. Le debemos a Antonio Bachiller
y Morales una prolija narración de ese suceso protagonizado por
Tristán la noche del 16 de diciembre de 1857, durante el acto celebrado
con motivo del final de los exámenes en el colegio El Salvador,
en el que Don José de la Luz pronunció, como era habitual
cada año, una exhortación dirigida al alumnado. Al concluir
Luz su discurso y tras el “prolongado y unánime aplauso de la concurrencia
numerosa”, “el presbítero don Tristán Medina (…) pidió
inmediatamente la palabra al señor Gobernador de La Habana, presidente.
Jamás hemos oído una cosa igual a la elegante improvisación
del elocuente sacerdote; era un torrente de luz, de inteligencia, de entusiasmo
que brotaba de sus labios con la facilidad más sorprendente. “Tiene
el sacerdote cristiano que decir tantas veces a los hombres notables del
siglo, a Victor Hugo, Lamartine, Luis Blanc, Ledru-Rollin, ‘eso es mentir’,
que debe permitírsele la satisfacción de manifestar cuando
otros hombres de talento hablan la verdad, ‘eso es verdad’. El señor
don José de la Luz ha dicho la verdad, y la ha dicho como un san
Pablo” (7). por
una pulsión excéntrica inagotable. Le debemos a Antonio Bachiller
y Morales una prolija narración de ese suceso protagonizado por
Tristán la noche del 16 de diciembre de 1857, durante el acto celebrado
con motivo del final de los exámenes en el colegio El Salvador,
en el que Don José de la Luz pronunció, como era habitual
cada año, una exhortación dirigida al alumnado. Al concluir
Luz su discurso y tras el “prolongado y unánime aplauso de la concurrencia
numerosa”, “el presbítero don Tristán Medina (…) pidió
inmediatamente la palabra al señor Gobernador de La Habana, presidente.
Jamás hemos oído una cosa igual a la elegante improvisación
del elocuente sacerdote; era un torrente de luz, de inteligencia, de entusiasmo
que brotaba de sus labios con la facilidad más sorprendente. “Tiene
el sacerdote cristiano que decir tantas veces a los hombres notables del
siglo, a Victor Hugo, Lamartine, Luis Blanc, Ledru-Rollin, ‘eso es mentir’,
que debe permitírsele la satisfacción de manifestar cuando
otros hombres de talento hablan la verdad, ‘eso es verdad’. El señor
don José de la Luz ha dicho la verdad, y la ha dicho como un san
Pablo” (7).
A las once de la mañana del día 12 de julio de 1859, Tristán
Medina sube al vapor New Caledonia, que cubría la ruta Nueva
York - Liverpool, acompañado de su madre, su hermana y su hija de
seis años. Unos días antes había dejado La Habana.
Jamás volverá a pisarla. Contaba 28 años y aún
le quedaban 27 por vivir. El mezzo del tortuoso camino de su vida,
pues. Se despide con un hermoso poema, "Canción del guajiro del
Cauto", en el que una vez más, incluso en momento de una fuerza
que ha dejado tan importantes versos en nuestra literatura, se deja llevar
por el aguijón de la fama: “Mañana me voy, mañana./
¿Quién se ha de acordar de mí?/ Solamente la tinaja/
por el agua que bebí”.
No es la circunstancia política la que lo aleja de Cuba: no es un
Varela, ni un Saco, un Heredia, un Zenea o un Martí. En el hermoso
testimonio de su alejamiento que incluimos en esta antología, escrito
durante el viaje, y que publicó en junio de 1861 la Revista Habanera
dejó escrito: “¡Oh, Cuba! Yo no te abandoné, tú
sí me abandonaste, porque habiendo dejado malear tu atmósfera
diste muerte a toda mi familia, y pudiera decirse que no querías ya ser mi cuna
al convertirte en sepulcro de los diez y seis corazones que daban la vida
del amor a mi corazón”. Tristán repetirá una y otra
vez que escapó de Cuba, porque los miasmas de la isla eran perjudiciales
para su salud y la de los suyos. Siempre le veremos débil, enfermo,
acosado por los males más disímiles, desde los vahídos
más públicos hasta la más íntima postración.
Al menos en un par de ocasiones más, Tristán dirá
que su marcha de Cuba estuvo motivada por los problemas de salud que le
causaba la isla.
a toda mi familia, y pudiera decirse que no querías ya ser mi cuna
al convertirte en sepulcro de los diez y seis corazones que daban la vida
del amor a mi corazón”. Tristán repetirá una y otra
vez que escapó de Cuba, porque los miasmas de la isla eran perjudiciales
para su salud y la de los suyos. Siempre le veremos débil, enfermo,
acosado por los males más disímiles, desde los vahídos
más públicos hasta la más íntima postración.
Al menos en un par de ocasiones más, Tristán dirá
que su marcha de Cuba estuvo motivada por los problemas de salud que le
causaba la isla.
En ese mismo Estudio declarará que se marcha con el propósito
de ir pregonando las inexistentes bondades de Cuba por todas las plazas
de Europa: “No habrá comodidad, no habrá placer, no habrá
dulzura que impida a mi labio hacer esta observación: ‘Mejor estaba
en Cuba’. Aunque esto llegue a ser mentira, ¡Oh Cuba mía!
Yo siempre pensaré que estaba mejor en ti”. Antes de que transcurran
dos lustros, ya Tristán habrá abjurado de aquélla
vocación de cubanía, como veremos más adelante.
Locura
del corazón; locura de la cruz (1859-1871)
Tristán
de Jesús Medina llega a Madrid en la segunda mitad de 1859. Ya es
un hombre de 29 años, sacerdote, poeta y viudo. Surcará la
década de los sesenta con una velocidad vertiginosa. Diez años
después de llegar a la capital de España ya será otro
hombre: su estrella se habrá apagado, habrá contraído
nuevas nupcias y mudado de religión. Dedicará los cinco lustros
que le quedan de vida a consumar su destino: regresará a la silla
de Pedro atravesando un via crucis jalonado por sanatorios, procesos
judiciales, manicomios y protestas de fe.
El pasmo del público madrileño ante Tristán fue súbito.
De ello podemos juzgar por la invitación que le hizo en 1861 la
Real Academia Española a pronunciar la Oración Fúnebre
de Miguel de  Cervantes
en la Iglesia de las Trinitarias. Mucho se ha escrito acerca de esa intervención;
cada uno de los que ha ensalzado o denostado a Tristán ha mencionado
su presencia aquella mañana del 23 de abril de 1861 en el convento
madrileño, ante la tumba del más grande de las letras hispánicas
y de muchos grandes de España. Se trataba de la primera convocatoria
de unos fastos de evocación de Cervantes que traerían al
púlpito de las Trinitarias, de la mano de la Real Academia, a las
más relevantes figuras del clero y las letras españolas.
Difícilmente pueda imaginarse ocasión mejor para hacerse
conocer por las figuras más importantes del Reino. El acto, en el
que se esperaba al cardenal primado para el oficio de la misa constituyó
un verdadero acontecimiento cultural. Por ser el primero de una tradición
ya prevista de celebración anual, se tributaban honores a todos
los académicos que habían dedicado su obra a Cervantes. Leamos
una correspondencia que apareció en la Revista Habanera de
J. C. Zenea, en junio de 1861, donde se describe la impresión causada
por Medina. El corresponsal comienza enumerando las cualidades de Tristán
que se proclamaban en una ciudad en la que apenas llevaba dos años
residiendo, pero a la que sin dudas habían llegado los ecos de su
turbulenta vida literaria habanera y sus éxitos en el púlpito:
“Habíasenos dicho que el Sr. D. Tristán Medina era un orador
notable en el fondo y en las formas; que eran la novedad y la belleza los
tipos de su oratoria; que sabía amalgamar perfectamente el espíritu
filosófico con el sentimiento religioso; que la religión
y la libertad de espíritu eran para este orador, no dos escollos
para la civilización de los pueblos, sino dos hermanas gemelas,
hijas, por consiguiente, de un mismo origen, la caridad”. Y prosigue: “…habíamos
oído, pues, eso y mucho más del talento del joven eclesiástico,
y en verdad que nuestras noticias no fueron ayer desmentidas, sino que
al contrario, colmáronse nuestros deseos, escediendo el orador sagrado
a nuestras exigentes esperanzas. Flaco de cuerpo, pero fuerte de espíritu,
el señor Medina pronunció ayer una oración fúnebre,
que si puede ponerse como ofrenda sobre el túmulo de un muerto,
así también debe valer para abrir al que la pronunció
las puertas de la Academia”. Cervantes
en la Iglesia de las Trinitarias. Mucho se ha escrito acerca de esa intervención;
cada uno de los que ha ensalzado o denostado a Tristán ha mencionado
su presencia aquella mañana del 23 de abril de 1861 en el convento
madrileño, ante la tumba del más grande de las letras hispánicas
y de muchos grandes de España. Se trataba de la primera convocatoria
de unos fastos de evocación de Cervantes que traerían al
púlpito de las Trinitarias, de la mano de la Real Academia, a las
más relevantes figuras del clero y las letras españolas.
Difícilmente pueda imaginarse ocasión mejor para hacerse
conocer por las figuras más importantes del Reino. El acto, en el
que se esperaba al cardenal primado para el oficio de la misa constituyó
un verdadero acontecimiento cultural. Por ser el primero de una tradición
ya prevista de celebración anual, se tributaban honores a todos
los académicos que habían dedicado su obra a Cervantes. Leamos
una correspondencia que apareció en la Revista Habanera de
J. C. Zenea, en junio de 1861, donde se describe la impresión causada
por Medina. El corresponsal comienza enumerando las cualidades de Tristán
que se proclamaban en una ciudad en la que apenas llevaba dos años
residiendo, pero a la que sin dudas habían llegado los ecos de su
turbulenta vida literaria habanera y sus éxitos en el púlpito:
“Habíasenos dicho que el Sr. D. Tristán Medina era un orador
notable en el fondo y en las formas; que eran la novedad y la belleza los
tipos de su oratoria; que sabía amalgamar perfectamente el espíritu
filosófico con el sentimiento religioso; que la religión
y la libertad de espíritu eran para este orador, no dos escollos
para la civilización de los pueblos, sino dos hermanas gemelas,
hijas, por consiguiente, de un mismo origen, la caridad”. Y prosigue: “…habíamos
oído, pues, eso y mucho más del talento del joven eclesiástico,
y en verdad que nuestras noticias no fueron ayer desmentidas, sino que
al contrario, colmáronse nuestros deseos, escediendo el orador sagrado
a nuestras exigentes esperanzas. Flaco de cuerpo, pero fuerte de espíritu,
el señor Medina pronunció ayer una oración fúnebre,
que si puede ponerse como ofrenda sobre el túmulo de un muerto,
así también debe valer para abrir al que la pronunció
las puertas de la Academia”.
Estos éxitos iniciales, sin embargo, no podían quedar sin
los adornos excéntricos en que siempre fue tan pródigo Tristán:
“Sensible es que la salud del Sr. Medina no le permitiera recitar completamente
la oración que llevaba preparada y que tuvo necesidad de acortar,
merced a unos fatales vahídos que de improviso, él mismo
nos dijo después que le habían acometido”. De la oración
misma, éste corresponsal nos dirá que “esto [la enumeración
de elogios] no quiere decir que carezca de lunares, porque ¡qué
obra humana no los tiene!”. El conde de Casa Valencia será todavía
más contundente y anotará en sus memorias que la oración
de Medina fue “desigual, sin método, con trozos elocuentes y muchas
pretensiones de originalidad” (8). La oración fúnebre
de Cervantes es, junto al resto de la oratoria sagrada de Tristán
-- con la feliz excepción, ahora, de la excelente pieza que insertamos
en este volumen --, uno de los más célebres textos perdidos
de la literatura cubana. Una de esas múltiples maldiciones bibliográficas
que rodean su obra se cumplió también en este caso: no fue
sino a partir de la oración fúnebre que pronunció
el celebérrimo cardenal Monescillo al año siguiente de la
intervención de Tristán, que la Academia comenzó a
publicar las oraciones en honor de Cervantes.
La intervención en las Trinitarias, además de proporcionarle
a Tristán el regalo de la academia en forma de “una colección
de todas las obras publicadas por la misma desde su fundación”,
según anotó un suelto de un diario madrileño, lo situó
ya definitivamente entre la clase letrada de la capital. Se dice que Ros de Olano comparó algunas cosas que le oyó
leer en las tertulias de Alejandro de Castro con “ciertos capítulos
de Sterne”. Si bien no le fueron franqueadas las puertas de la Academia,
sí se le abrieron las de la antigua sede del Ateneo de Madrid, verdadero
epicentro de la “revolución cultural” que se fraguaba en la capital
del reino y que se resolvería en la revolución de 1868. Los
registros del Ateneo no guardan huellas del paso de Tristán por
sus salones; todo lo que queda es un ejemplar de Mozart ensayando su
Réquiem (1881), dedicado por el bayamés “A los Sres.
Socios del Ateneo de Madrid, como demostración de afecto profundísimo”.
Ninguna de las memorias escritas por las figuras principales del Ateneo
de aquellos años menciona a Tristán. Ni siquiera las prolijas
de Rafael María de Labra. Pareciera que todos y cada uno de quiénes
se cruzaron con él en la vida, el púlpito, la cátedra
o los cintillos de tantos diarios y revistas, prefirieron, cuando no olvidarlo,
sí silenciarlo (9).
Se dice que Ros de Olano comparó algunas cosas que le oyó
leer en las tertulias de Alejandro de Castro con “ciertos capítulos
de Sterne”. Si bien no le fueron franqueadas las puertas de la Academia,
sí se le abrieron las de la antigua sede del Ateneo de Madrid, verdadero
epicentro de la “revolución cultural” que se fraguaba en la capital
del reino y que se resolvería en la revolución de 1868. Los
registros del Ateneo no guardan huellas del paso de Tristán por
sus salones; todo lo que queda es un ejemplar de Mozart ensayando su
Réquiem (1881), dedicado por el bayamés “A los Sres.
Socios del Ateneo de Madrid, como demostración de afecto profundísimo”.
Ninguna de las memorias escritas por las figuras principales del Ateneo
de aquellos años menciona a Tristán. Ni siquiera las prolijas
de Rafael María de Labra. Pareciera que todos y cada uno de quiénes
se cruzaron con él en la vida, el púlpito, la cátedra
o los cintillos de tantos diarios y revistas, prefirieron, cuando no olvidarlo,
sí silenciarlo (9).
En el Madrid anterior a la revolución, Tristán no encontrará
aquella cordialidad provinciana que reunía en La Habana a clérigos
y poetas alrededor de una misma mesa literaria. Para alguien acostumbrado
al trasiego con la pluma y la sotana, alguien familiar con la estela que
dejó en la isla el Obispo Espada, con José Agustín
Caballero, con Varela y con aquella laicidad de corte casi místico
que envolvía el colegio El Salvador de Luz y Caballero, las severas
disposiciones del Arzobispado de Toledo habrían de ser por fuerza
intolerables. Ese será precisamente el reproche que más hará
a la iglesia española en las cartas que se cruzará con José
Salamero y Martínez desde Suiza a partir de 1876 -- cartas y compañero
epistolar a quienes volveremos más adelante en detalle --: la falta
de “amor cordial”. Diversos testimonios dan fe de la fama que consiguió
inmediatamente su prédica desde el púlpito, aseverándose
que ésta atraía particularmente al público femenino.
Conjuntamente con sus responsabilidades de clérigo, Tristán
se implica en Madrid en las tareas abolicionistas que cubanos, boricuas
y españoles venían desarrollando con éxitos de convocatoria
cada vez más importantes. En una crónica aparecida en diciembre
de 1864 en los diarios El Eco del País y La Verdad,
reproducida por la Revista Hispano-americana, de la que era colaborador
Tristán, se da cuenta de su señalada participación
en las labores fundacionales de la Sociedad Abolicionista Española.
En una reunión llamada a ser la inaugural de la sociedad de marras
se pusieron en evidencia las importantes diferencias entre los participantes,
ensalzándose Tristán en una acalorada polémica con
Jacobo de la Pezuela. La crónica narra así el incidente:
“Es verdad que esa reunión se proyectó para tratar el asunto
referido [la abolición], pero es evidente que esa junta, más
bien que de abolicionistas, fue de esclavistas. La discusión no
pudo ser más acalorada, el Sr. Pezuela (D. Jacobo) combatió
hasta con el sarcasmo la idea de la abolición: los concurrentes
callaron, y a no ser por el presbítero D. Tristán Medina,
nadie hubiera protestado en contra. El nombramiento de la comisión
fue arbitrario; con decir que hay esclavistas en la comisión, basta.
El Sr. Medina no declinó el cargo, sino que protestó contra
el nombramiento; protesta que los cubanos encargaron al Sr. Medina la formulase
para suscribirla” (10). Finalmente, Tristán resultó
elegido para ocupar una de las vocalías de la comisión, que
resultó disuelta a la postre, tras un par de reuniones.
Todavía un año después, a finales de 1865, nos encontramos
al bayamés tomando parte activa desde la tribuna a favor de la abolición,
en una reunión de la Junta abolicionista celebrada en el madrileño
teatro de Variedades, donde, una vez más, hizo gala de su excentricismo
arrollador. En la platea se hallaba una buena cantidad de señoras,
cuya participación en el acto debió juzgar Tristán
como de mero entretenimiento, de manera que al hacer uso de la palabra
las increpó por no haber aplaudido con más viveza a los oradores
que lo precedieron y llamó a los hombres presentes en la sala a
permanecer con los sombreros puestos. La salida de tono parece haber causado
mayúsculo disgusto en la sala. Tristán trató de enmendarlo
al tomar la palabra afirmando que “si dentro de poco no había en
las Antillas cien mil hombres libres sería por culpa de las damas
españolas, que como quisieran poner su voluntad y el mágico
poder de sus naturales encantos al servicio de tan caritativa idea, no
tardaría mucho en quedar abolida para siempre la esclavitud en los
dominios españoles”, lo que arrancó -- bien lo previó
el hábil orador -- grandes “aplausos de las señoras” (11).
En 1865 la vida de Tristán Medina sufre un nuevo vuelco, al serle
retiradas las licencias para predicar a causa de un sermón en el
que impugnaba el dogma de la eternidad de penas. El eclesiástico
aragonés Salamero y Martínez relata como "un sacerdote napolitano,
llamado Sperandio" llevó a Tristán a su casa y le pidieron
ambos que intercediera ante el Arzobispo de Toledo, el Cardenal Alameda
y Brea, para que le fueran devueltas las licencias al bayamés, cosa
que consiguió, después de que Tristán practicara ejercicios
espirituales con los jesuitas en Madrid, diera "otras pruebas públicas
de catolicismo" y, sobre todo, publicase en la prensa una "Profesión
de fe católica" en la que se retracta de la díscola fuerza
de su prédica, de sus díscolos peros a la ortodoxia católica
y hasta de su participación en la política republicana, en
términos que podrían tenerse por categóricos si no
vinieran envueltos en el pathos de la prosa exquisita y carnal de
Medina. Muchos dudaron de su sinceridad, leyendo el posible revés
en ese texto que mientras clama por una absolución, se va explayando
en demasiadas páginas, adquiriendo una lírica extensión
metastática. En definitiva, se trata de una profesión de
humildad escrita con la soberbia de quien plantea un estilo. La divisa
que adopta allí Tristán para regir su futuro desempeño
en el púlpito es la de Cum Ecclesia omnia, sine Ecclesia nihil!,
porque, nos dice, "todo lo soy y lo seré con la Iglesia: sin la
Iglesia no soy ni quiero ser nada".
En un momento de la profesión de fe, Tristán se refiere a
su participación en la política republicana, que dominaba
la vida española de aquellos años previos al sexenio:
"la política no me pertenece: la palabra ha dejado para mí
de ser un grito. Desde hoy la dejo enmudecer en el secreto del misterio.
Algo hay, sin embargo, que pueda amar en lo que abandono, algo que es a
la política lo que el buen gusto al arte, lo que la conciencia a
la virtud, lo que la inteligencia al razonamiento. Ese algo, que es el
amor a la patria, nunca podrá reducirse a la nada en mi corazón".
Obviamente, esa patria ya es España, y no Cuba. Le hemos visto hace
unos años jurándole amor eterno a la Cuba que se alejaba
en el horizonte. Ahora nos dirá: “Hace algún tiempo que estoy
instalado en España; España es mi patria: ningún recuerdo,
ningún elemento de vida tengo en la isla de Cuba; más aún:
allí no puedo estar, porque tanto mi familia como yo hemos venido
aquí en busca de la salud” (12). Finalmente, Tristán
recupera las licencias en 1869, en un momento de postración física
y de penurias económicas que parecen haber sido tan severas que
casi, es testimonio suyo, lo empujan a la práctica de la mendicidad.
En más de una ocasión se quejará de la dramática
mengua en sus rentas que significó el estallido de la Guerra de
los Diez Años en Cuba, si bien en otros lugares minimiza su importancia.
En cualquier caso, está claro que su economía personal dependía,
en lo esencial, de la habilitación para predicar, de manera que
sus enemigos no dejaron nunca de explicar las relaciones que entablará
más adelante con las iglesias evangélicas por el interés
pecuniario.
Quienes descreyeron de la profesión de fe de Medina pronto se vieron
recompensados por el  bayamés
con una cornucopia de motivos para la mofa y el denuesto. Menéndez
Pelayo describe la recaída de "Trastín" -- que así
solían llamarle sus enemigos, entre los que se contaba Villerga,
que no se privó de fustigarlo en una de sus temidas letrillas --
en términos harto concisos: "Volvió al púlpito Medina
con apariencias de arrepentido, pero pronto su ligereza mundana y su perverso
gusto oratorio le hicieron volver a claudicar en materia grave, deslizándosele
tanto la lengua al ponderar en un sermón la hermosura corporal de
Nuestra Señora, que hubo de escandalizar los oídos de los
fieles y mover al vicario a retirarle de nuevo las licencias" (13). bayamés
con una cornucopia de motivos para la mofa y el denuesto. Menéndez
Pelayo describe la recaída de "Trastín" -- que así
solían llamarle sus enemigos, entre los que se contaba Villerga,
que no se privó de fustigarlo en una de sus temidas letrillas --
en términos harto concisos: "Volvió al púlpito Medina
con apariencias de arrepentido, pero pronto su ligereza mundana y su perverso
gusto oratorio le hicieron volver a claudicar en materia grave, deslizándosele
tanto la lengua al ponderar en un sermón la hermosura corporal de
Nuestra Señora, que hubo de escandalizar los oídos de los
fieles y mover al vicario a retirarle de nuevo las licencias" (13).
Desprovisto de las licencias para predicar, relegado a un segundo plano
por sus otrora compañeros en el púlpito revolucionario, Tristán
Medina resolverá la crisis religiosa con la que venía conviviendo,
entre el solaz del literato y el dolor del sacerdote, desde la muerte de
Magdalena de la Junquera, deslizándose hacia la apostasía,
el mayor de los pecados, el más público, el más ostentoso.
Sin dudas, el más adecuado a un carácter incapaz de distinguir
entre la vida literaria y los rigores de la ortodoxia; un talante amigo
de la duda, la gravedad metafísica y el escándalo, sobradamente
acreditado por Tristán. Es difícil, por tanto, desatender
la insistencia de sus detractores -- Salamero y Martínez, Menéndez
Pelayo, el propio Vicente Manterola, quien le enviará una carta
atacándole sin piedad alguna --, en el peso que también habría
tenido la “insaciable vanidad” del bayamés en ese desastre personal
que se le avecinaba.
La libertad de cultos que significó para la península, con
especial incidencia en el Madrid del Sexenio revolucionario - revolución
que se produjo encontrándose Medina en San Sebastián, desde donde viajó rápidamente de vuelta a Madrid - la promulgación
de la Constitución de 1869, cuyo artículo 21, consagraba
el derecho a la práctica de cultos diferentes del católico,
facilitaron la implantación de iglesias protestantes, promovidas
fundamentalmente por ingleses, si bien no faltaron figuras de la América
hispana que se destacaron en la instalación de lugares de culto
y la prédica. Diversos testimonios indican que fueron los protestantes
quienes se acercaron inicialmente a Tristán, sabedores de su desencuentro
con la curia toledana y matritense, por una parte, y de su fama de predicador
apasionado y talentoso. Más posible es que fuera el propio Tristán,
cuyas indagaciones teológicas lo iban llevando poco a poco a la
idea de fundar una iglesia nueva, quien buscó a los protestantes.
El 6 de junio de 1869, Tristán fue bautizado por William Greene
en la Sala Evangélica de la Paz establecida en Madrid por los protestantes.
Greene había venido a Madrid a principios de ese mismo año
desde las Islas Baleares, en las que trabajó como ingeniero en el
trazado de las primeras líneas de ferrocarriles mientras, según
diversas fuentes protestantes, repartía Biblias y predicaba el luteranismo.
Venía acompañado de una numerosa parentela; se conoce de
las visitas que solía hacer acompañado de sus hijos varones
a casas de clérigos católicos, provistos de Biblias que leían
a viva voz en forma harto ostentosa. En el verano de 1871 la familias Medina
y Greene sumarán a su colaboración con la causa protestante
dobles lazos de familia: Tristán, viudo y sacerdote cristiano, casará
con la hija mayor de Greene, Rosa -- un matrimonio que no fue nunca reconocido
y que Tristán pretendió años después desde
Suiza, claro está que sin éxito alguno, que fuera bendecido
por el Papa --, y María Loreto, la hija de Tristán, es desposada
por William Greene, jr. También la hermana de Tristán, Rosalía,
que lo acompañaba en Madrid, se convirtió por aquellos días
al protestantismo del que abjuraría en 1877, asistida, cómo
no, por el omnipresente Salamero y Martínez.
donde viajó rápidamente de vuelta a Madrid - la promulgación
de la Constitución de 1869, cuyo artículo 21, consagraba
el derecho a la práctica de cultos diferentes del católico,
facilitaron la implantación de iglesias protestantes, promovidas
fundamentalmente por ingleses, si bien no faltaron figuras de la América
hispana que se destacaron en la instalación de lugares de culto
y la prédica. Diversos testimonios indican que fueron los protestantes
quienes se acercaron inicialmente a Tristán, sabedores de su desencuentro
con la curia toledana y matritense, por una parte, y de su fama de predicador
apasionado y talentoso. Más posible es que fuera el propio Tristán,
cuyas indagaciones teológicas lo iban llevando poco a poco a la
idea de fundar una iglesia nueva, quien buscó a los protestantes.
El 6 de junio de 1869, Tristán fue bautizado por William Greene
en la Sala Evangélica de la Paz establecida en Madrid por los protestantes.
Greene había venido a Madrid a principios de ese mismo año
desde las Islas Baleares, en las que trabajó como ingeniero en el
trazado de las primeras líneas de ferrocarriles mientras, según
diversas fuentes protestantes, repartía Biblias y predicaba el luteranismo.
Venía acompañado de una numerosa parentela; se conoce de
las visitas que solía hacer acompañado de sus hijos varones
a casas de clérigos católicos, provistos de Biblias que leían
a viva voz en forma harto ostentosa. En el verano de 1871 la familias Medina
y Greene sumarán a su colaboración con la causa protestante
dobles lazos de familia: Tristán, viudo y sacerdote cristiano, casará
con la hija mayor de Greene, Rosa -- un matrimonio que no fue nunca reconocido
y que Tristán pretendió años después desde
Suiza, claro está que sin éxito alguno, que fuera bendecido
por el Papa --, y María Loreto, la hija de Tristán, es desposada
por William Greene, jr. También la hermana de Tristán, Rosalía,
que lo acompañaba en Madrid, se convirtió por aquellos días
al protestantismo del que abjuraría en 1877, asistida, cómo
no, por el omnipresente Salamero y Martínez.
Mucho han especulado los detractores de Tristán sobre el presunto
interés económico que animó esos dobles desposorios.
Cuando leemos en Menéndez Pelayo que Medina "debió mujer
y dinero" a los protestantes, no estamos más que asomándonos
a una ordalía de acusaciones que persiguieron al bayamés
durante largos años. Es precisamente a propósito de esa triste
fama de estipendiado protestante, que Tristán habla en más
de una ocasión de las rentas que recibía de Cuba, cuyo origen
preciso no esclarece nunca, si bien se lamenta de la merma que en ellas
significó el estallido de la guerra en Cuba. De esas rentas habría
vivido Medina en el hostil Madrid de 1873, ellas habrían alimentado
también a su madre y a su hermana y, más, ese dinero habría
ido también a manos de los Greene, sufragando los gastos necesarios
para el retorno de su hija y su yerno de una estancia en Brasil y Argentina,
y colmando los ávidos bolsillos del propio William Greene: "El mismo
miserable Mr. William Greene […] no ha contado en ocasiones con más
dinero que el que me pedía, viéndolo llegar de Cuba a mis
manos. En los días mismos en que me hacía traición,
el dinero que manejaba, no sólo para sus viajes o correrías,
sino para recibir amigos en su casa de Argenthal (que yo ayudé a
pagar también), era todo, todo, dinero mío, recién
llegado de Cuba" (14). Lo cierto es que su relación
con la que llamaba "mi familia inglesa" atravesó dos etapas. Una
en la que Tristán y William Greene oficiaban de padres incontestables
en perfecta paridad y otra, cuando Medina reniega de la fe protestante
y apuesta por la prevalencia de su yerno, que, según testimonio
suyo, habría abrazado también el catolicismo. Tristán
acusa entonces a Greene padre de acosarlo con un desmedido interés
económico y denunciará el "terrible e intolerable martirio"
que éste infligiera a la parte de la familia, aparentemente mayoritaria,
que se convierte al catolicismo a instancias de Tristán.
Del éxito que cosechó Tristán Medina como predicador
protestante da fe el testimonio de John Gadsby, que visitó Madrid
en abril de 1870 para interesarse por el auge de las ideas protestantes.
A Gadsby le presentan a William Greene y lo llevan a la escuela que los
protestantes habían instalado en la calle Madera Baja, donde le
hablan de Tristán. Sigamos su relato, uno de los pocos que nos muestra
al bayamés entre protestantes: “También había un aula
para mujeres, presidida por el Sr. Gladstone, y también se hallaba
allí un hombre que había sido sacerdote. Debo mencionar que
muchos que habían ejercido el sacerdocio habían ofrecido
sus servicios, pero se les debía aceptar con reservas, pues bien
podía tratarse de Jesuitas. Había uno, apellidado Medina,
que fue silenciado por el obispo hace cinco años por predicar ‘la
justificación por la fe’, para decirlo con sus propias palabras.
Había estado acudiendo a la Sala Evangélica y de él,
como de algunos otros, se esperaba bastante. En efecto, el Sr. Greene lo
bautizó en la Sala Evangélica el pasado 6 de junio, y la
sala se llena ahora de gente que viene a oírle predicar” (15).
Cierto es que tampoco en los círculos protestantes se recibió
la oratoria sagrada de Tristán sin reparos. Antonio Carrasco, director
del periódico protestante La Luz y presidente de una cierta
Asamblea Protestante fundada en Madrid en 1872, que ya conocía al
bayamés por la implicación de ambos en la Sociedad abolicionista,
“reprende a Greene por la manera en que predicaba Medina [sobre la Iglesia
católica y el sacramento del bautismo], diciéndole que éste,
a pesar de sus dotes, tenía mucho que aprender” (16).
Tampoco dejó Tristán de frecuentar en Madrid los círculos
masónicos, donde destacó con la misma fuerza que en cualquier
ámbito al que se acercaba, cual genuino rey Midas de la heterodoxia.
También con respecto a la actividad de la masonería tuvo
la revolución una importancia capital, desarrollándose a
partir de 1868 numerosos actos públicos para exponer cuestiones
masónicas. En su historia de la masonería, Nicolás
Díaz y Pérez, narra el carácter casi masivo que tenían
dichas reuniones y anota: “En el Templo de la calle de San Cipriano, número
1, se dieron conferencias públicas sobre los fines de la Orden por
Tristán Medina, Díaz Quintero, Ceferino Tresserra y otros”
(17).
No es casual que Díaz y Pérez nombre el primero a Medina:
lo conocía muy bien por haber  protagonizado
juntos la polémica que se produjo entre los masones por la muerte
en duelo del Infante don Enrique de Borbón a manos del Duque de
Montpensier. Don Enrique era un antiguo y activo miembro de la Masonería,
habiendo alcanzado el Grado 33, de manera que previéndose la eventual
proclamación
de la República, los masones se habían manifestado a favor
de que fuera elegido presidente. Leamos el relato del propio Díaz
y Pérez, veamos una vez más a Tristán disfrutando
de su público brillo: “Don Enrique quiso someter su conducta a la
Francmasonería. Despertó en las Logias acalorados debates
este suceso. En la gran reunión que se tuvo por los más caracterizados
en la Orden (celebrada en la calle del Luzón, donde estaban las
oficinas del Gran Oriente), se discutió largamente el asunto, y
allá a las tres de la mañana del día 11 de marzo se
rechazaba por los Hermanos una Plancha suscrita por Tristán Medina
y el autor de estas líneas negando a don Enrique la autorización
que pedía para concurrir al desafío. El hermano Graco la
impugnó, empleando todo género de artificios y ganándose
todos los votos, menos los de Tristán Medina y el hermano Viriato
[…], quienes abandonaron el local haciendo la manifestación de que
‘la Francmasonería española había autorizado en aquel
momento el asesinato del hermano don Enrique’” (18). protagonizado
juntos la polémica que se produjo entre los masones por la muerte
en duelo del Infante don Enrique de Borbón a manos del Duque de
Montpensier. Don Enrique era un antiguo y activo miembro de la Masonería,
habiendo alcanzado el Grado 33, de manera que previéndose la eventual
proclamación
de la República, los masones se habían manifestado a favor
de que fuera elegido presidente. Leamos el relato del propio Díaz
y Pérez, veamos una vez más a Tristán disfrutando
de su público brillo: “Don Enrique quiso someter su conducta a la
Francmasonería. Despertó en las Logias acalorados debates
este suceso. En la gran reunión que se tuvo por los más caracterizados
en la Orden (celebrada en la calle del Luzón, donde estaban las
oficinas del Gran Oriente), se discutió largamente el asunto, y
allá a las tres de la mañana del día 11 de marzo se
rechazaba por los Hermanos una Plancha suscrita por Tristán Medina
y el autor de estas líneas negando a don Enrique la autorización
que pedía para concurrir al desafío. El hermano Graco la
impugnó, empleando todo género de artificios y ganándose
todos los votos, menos los de Tristán Medina y el hermano Viriato
[…], quienes abandonaron el local haciendo la manifestación de que
‘la Francmasonería española había autorizado en aquel
momento el asesinato del hermano don Enrique’” (18).
Estancia
en Suiza: "reina de las sorpresas"
Tras
contraer matrimonio con Rosa Greene, a mediados de 1871, Tristán
se marcha a Gran Bretaña, donde parece haber residido alrededor
de un año. Podemos seguir el itinerario de esa estancia en el ensayo
sobre los poetas lakistas incluido en esta antología, Recuerdos
de la patria del poeta Coleridge. Sabemos también que pasó
con su esposa todo el año 1873 en Madrid ?el hostil año 1873,
lo llama en una carta, en alusión a las penurias económicas
que sufrieron y seguramente también a los no menos severos rigores
del ostracismo.
En 1874 Tristán se radica en Suiza, desde donde escribe, entre abril
de 1876 y marzo de 1878, las cartas que publicó años más
tarde José Salamero y Martínez, publicadas por el último
con título que es a la vez pedagógico y vengativo, La
apostasía castigada, la primera desde Vaud -- "Vaticano de la
Naturaleza", le llama Tristán --, las siguientes desde los diversos
destinos que le imponen los vaivenes de su salud, primero, y la saña
con que le trataron los tribunales, después. El Madrid al que había
llegado dos lustros antes, la ciudad donde supo, como antes en Santiago
de Cuba y después en La Habana, ganar la fama que merecía
su talento excepcional y exigía su patológica vanidad, se
le había convertido en tierra inhóspita.
La vida de Tristán durante esos años suizos, vida de novela,
se inscribe en el tomo del epistolario que se cruzó con Salamero,
como un verdadero prodigio de biografía maldita. Hemos dicho que
Tristán había pedido ya antes al aragonés que intercediera
por él ante las autoridades de la curia. Ahora volverá a
hacerlo; quiere volver a España, quiere que la iglesia bendiga su
matrimonio y que le reconozca como sacerdote, quiere lo imposible. Quiere,
tan cerca tiene el rostro de la muerte, volver a renunciar, con la certeza
de que se trata ya de la última y suprema apostasía.
Sus primeros años de renovado destierro transcurrieron en medio
de una búsqueda teológica fecunda. Apartado del catolicismo
por la imposibilidad de aceptar una disciplina eclesiástica que
mutilaba su capacidad para generar doctrina, fuera religiosa o política,
tanto como su propensión indisimulada a la vida carnal ("recuerde
que soy hijo de Cuba, de un país en que todo es sol y fuego", leemos en una de esas incontables vindicaciones de su inocencia, adelantando
esa disculpa apenas convincente a los reproches que merodeaban como hienas
todos sus excesos), en Suiza se relacionará con Hyacinthe Loysson,
el Padre Jacinto, que precisamente fundaba iglesia y había contraído
nupcias con el objetivo declarado de engendrar un hijo. A diferencia de
lo que sucede
leemos en una de esas incontables vindicaciones de su inocencia, adelantando
esa disculpa apenas convincente a los reproches que merodeaban como hienas
todos sus excesos), en Suiza se relacionará con Hyacinthe Loysson,
el Padre Jacinto, que precisamente fundaba iglesia y había contraído
nupcias con el objetivo declarado de engendrar un hijo. A diferencia de
lo que sucede  con
su relación con Emilio Castelar, exagerada por Lezama, citada por
todos, a partir de una mención más bien incriminatoria de
Menéndez Pelayo, con el padre Jacinto Tristán sí mantuvo
relaciones constantes y profundas. Realizó por aquel entonces frecuentes
viajes a Lourdes -- recordemos que el padre Jacinto y Teresa de Lisieux
mantuvieron una estrecha relación --, colaboraba con el teólogo
francés en la redacción de libros y le aconsejaba en temas
de índole personalísima. con
su relación con Emilio Castelar, exagerada por Lezama, citada por
todos, a partir de una mención más bien incriminatoria de
Menéndez Pelayo, con el padre Jacinto Tristán sí mantuvo
relaciones constantes y profundas. Realizó por aquel entonces frecuentes
viajes a Lourdes -- recordemos que el padre Jacinto y Teresa de Lisieux
mantuvieron una estrecha relación --, colaboraba con el teólogo
francés en la redacción de libros y le aconsejaba en temas
de índole personalísima.
Poco sabemos del perfil de la iglesia que aspiraba a fundar Tristán,
atizado por el daimon de la apostasía. Las cuitas judiciales
que lo alcanzarán muy pronto, agravando dramáticamente su
salud y obligándolo a regresar a España, le impiden ir más
allá de la enunciación de un neognosticismo de sello modernista:
"Lo que yo desde luego columbro desde mi soledad es que se anuncia una
nueva gnosis, gnosis suprema, ciencia novísima, teología
inmortal, como la que precedió a la venida del gran gnóstico,
el único que todo lo explica como última palabra después
de haber sido la primera, Jesús, nuestro divinísimo Maestro
y Doctor. Viene sin duda una nueva teología. La de Santo Tomás,
el Ángel sublime, es la nave con entrañas de fuego, semejante
al vapor de los mares; la dulce y delicada de San Buenaventura es el esquife
poético con sus velas blancas confiadas al viento: la que venga
será algo así como un globo aerostático, una suma
Montgolfier, como los globos, sólo que este globo que digo, vendrá
perfecto, con el secreto de la dirección segura por los espacios
infinitos" (19). Sólo podemos adivinar -- y la presente
nota biográfica no es el lugar para hacerlo -- qué iglesia
habría fundado Tristán de no haberse truncado su pax helvetica
por los hechos que consagrarían su malditismo, dando un penúltimo
vuelco -- una Kehre fatal -- a su vida. Habrá que esperar,
en cualquier caso, a que aparezca su papelería, si es que todavía
espera por nosotros en algún sótano de Madrid o algún
desván de Millmouth.
¿Qué mueve a Tristán a escribirle a Salamero para
responder dos cartas que éste le había dirigido seis años
antes y pedirle su perdón y, por extensión, el perdón
de la iglesia católica? ¿Buscaba la llave que le abriera
de nuevo las puertas de Madrid? ¿Las del sacerdocio? ¿Preveía,
acaso, que pronto se vería necesitado de ayuda para sobrellevar
el peso del cautiverio? La carta comienza diciendo, para mitigar las cautelas
que adivinaba en el destinatario, que no persigue ningún servicio:
"No tiene más objeto que un ruego, ni el ruego más fin que
obtener de V. un esfuerzo fácil: el olvido de cuanto pueda impedirle
acordarme de nuevo su amistad, y si necesario es, el perdón de las
ofensas que yo haya podido inferirle… Me siento enfermo, querido Salamero,
D. José mío, muy postrado en un clima que me va devorando
lentamente, y deseo ver venir la muerte con alegría, reconciliándome
con los que más amo… Aquí tiene V. todo mi interés
de hoy, toda mi preocupación desde hace meses, y el único propósito que dicta esta carta…"(20)
Pero ahí mismo terminará la humildad: tras la arquitectura
del "amor-amistad" aflora el polemista para descubrirnos que no es sólo
amor lo que quiere recuperar en vísperas de la muerte, de una muerte,
en definitiva, que ya viene anunciándose desde hace tantos años,
que Tristán vive ya en ella. Vindica la iglesia de los "viejos católicos"
de Johann Döllinger, de quien se declara amigo, y cuestiona que una
Encíclica haya apartado a los apostatas de la iglesia, contraviniendo
así el carácter indeleble del sacerdocio. A través
de una cordialidad adornada con gestos plañideros, Tristán
va deslizando las imprudencias, las llamadas a la disputa, como cuentas
de un rosario: "Me siento sacerdote católico, deplorando el no poder
decirlo a gritos"; "El Syllabus, ¿no ha sido una imprudencia?";
"[La Iglesia] bendecirá algún día mi matrimonio".
desde hace meses, y el único propósito que dicta esta carta…"(20)
Pero ahí mismo terminará la humildad: tras la arquitectura
del "amor-amistad" aflora el polemista para descubrirnos que no es sólo
amor lo que quiere recuperar en vísperas de la muerte, de una muerte,
en definitiva, que ya viene anunciándose desde hace tantos años,
que Tristán vive ya en ella. Vindica la iglesia de los "viejos católicos"
de Johann Döllinger, de quien se declara amigo, y cuestiona que una
Encíclica haya apartado a los apostatas de la iglesia, contraviniendo
así el carácter indeleble del sacerdocio. A través
de una cordialidad adornada con gestos plañideros, Tristán
va deslizando las imprudencias, las llamadas a la disputa, como cuentas
de un rosario: "Me siento sacerdote católico, deplorando el no poder
decirlo a gritos"; "El Syllabus, ¿no ha sido una imprudencia?";
"[La Iglesia] bendecirá algún día mi matrimonio".
Salamero responde a esa primera carta, con la enjundia y la contundencia
propias de quien era un verdadero perito en materia apostatática.
Principiaba una polémica que parecía destinada a conmover
los cimientos de la intransigencia del catolicismo español. Pero
esa polémica quedaría viciada ab ovo. El viaje de
vuelta que Tristán emprendía a una iglesia que quería
ver reformada tropieza con un serio escollo, que si bien no la anulará
por completo, sí la marcará con el estigma de la debilidad
de una de las partes. La suya. La justicia suiza llama a su puerta para
llevarlo a la cárcel y el manicomio. (¿Cómo no recordar
la desazón de Marcel, en La fugitiva, cuando recién
desaparecida Albertine, y entretenido en ocultarle a Francisca la fuga,
mientras envía a Saint-Loup en misión recuperatoria, se aparece
a buscarlo la policía inculpándolo de abusar de una niña?).
Se habrá frotado las manos el recalcitrante católico y salvador
de almas que se sabía el aragonés, al dar con caso tan perfecto
para ilustrar los castigos que el Altísimo deparaba a los apostatas.
Efectivamente, la impresión que causó en los lectores de
la revista de Salamero, en la que se publicaron inicialmente las cartas,
fue mayúscula; el regocijo de los enemigos de Tristán inmenso.
No hay nota biográfica de José Salamero y Martínez
que no recoja su "magistral" manejo del affaire Medina, aún
a expensas de callar hechos tan significativos de su vida, como la fundación
de la Escuela de Artes y Oficios en Graus o sus estancias vaticanas, esenciales
para comprender su profunda cultura eclesiástica en materia apostatática
y el decisivo papel que jugó en la prensa católica madrileña,
como fundador y director de El Espíritu Católico,
La
Lectura Católica y redactor de los periódicos La Regeneración
y La Lealtad.
El 8 de julio de 1876 la policía detiene a Tristán y lo conduce
a la cárcel de Laussanne, acusado de haber abusado de una niña.
No era la primera vez que se le dirigían acusaciones de esa índole:
a mediados de 1875, en Schaffhausen, ya le habían acusado de hacer
“proposiciones deshonestas a unas niñas” y, al parecer, ya desde
antes le perseguían imputaciones de esa índole -“los tristes
rumores que me persiguieron en Madrid”, “los deplorables antecedentes de
la calumnia”-. En la carta que escribe a Salamero ese mismo día
- ¡apenas tres horas después de la detención! - Tristán
se declara inocente y culpa de su encierro a los suizos en general y a
los masones en particular.
El meollo de la acusación: “Una niña de nueve a diez años,
escribe Tristán, me acusa de haber abusado de ella, en mi propia
casa, cerca de este pueblo, llamada la casa de Argenthal, hace trece meses,
en los primeros días de junio de 1875, no sólo una sino muchas
veces, haciéndola entrar en mi cuarto. Habla de dolores horribles
que la hacían llorar amargamente, y del... en que se consumaba el
repugnante delito” (21). La acusación presenta testigos y
pruebas, cuya endeblez denuncia Tristán con mucha más pasión
que convencimiento. Pero la puerta ya estaba abierta -la de la duda, que
era también la del calabozo- y nadie en Suiza iba a liberar a un
sacerdote católico y español acusado de semejante delito.
El calamitoso estado de salud de Tristán se agravó dramáticamente
con la reclusión. El 16 de agosto escribe desde Schaffhausen, a
donde le habían trasladado: “Los primeros días me sometieron
a tratamientos horribles. El primero que pasé en la cárcel
de aquí, en donde me encerraron en un horrible calabozo, no me dieron
por todo alimento más que agua, pan y un platillo de sal. La noche
que llegué de Lausana, después de un viaje penosísimo,
como V. supondrá, me desnudaron y descalzaron para verificar el
registro más escrupuloso y repugnante a que pudiera condenarse un
asesino. Al quitarme el sombrero con violenta mano, me hirió uno
de los registradores en mi ya despoblada cabeza. No acabaría si
le contara las humillaciones y pesadumbres que sufrí por más
de quince días. Al fin, mis males se agravaron, manchas de sangre
negra cubrieron todo mi cuerpo... Todos se asustaron; llamaron médicos
a la carrera, y me trasladaron en silla de mano al gran hospital de esta
población...” (22)
El triste relato de esos días de reclusión es el retrato
de un cadáver. Un hombre ahora sí destrozado, que pide socorro
a gritos y encuentra más bien murmullos de desaprobación.
Pide cartas que avalen su buen nombre, pero son muy pocos los que responden
a la convocatoria. Acusa sucesivamente a los masones, a “un industrial”,
a malos españoles y a los suizos, en general, de su estado. Su deseo
de regresar a España y volver al seno de la Iglesia católica
se torna una obsesión. Desbarrará de todos sus antiguos compañeros
de viaje, masones y protestantes en particular, pero también de
un clero español que le rechazó con torpeza. Vale repetir
aquí lo que ya han dicho Vitier, Lezama y Friol: esas cartas constituyen
el monumento más importante de una crisis de fe padecida por un
sacerdote cubano. Más que las cuestiones doctrinarias que en ellas
se dirimen, más que el deslinde identitario entre lo español
y lo cubano -- mucho más profundo aquí, por cierto, que en
tanto verso publicitado por los mercaderes del nacionalismo cubano --,
lo que prima es un estilo de pensamiento teológico traducido en
una prosa de resonancias modernistas: un hallazgo verdaderamente crucial
en la historia de la literatura escrita en español.
El proceso contra Tristán se iba alargando: la incuria de los abogados,
la severidad de los magistrados y, sobre todo, una enrevesada trama judicial
alejaban la sentencia, mientras Tristán languidecía entre
la cárcel y el hospital, al que tuvo que ser trasladado al menos
en tres ocasiones. Hacia el mes de septiembre de 1877, la situación
física de Tristán rondaba la postración. Una parálisis
había atacado la parte derecha de su cuerpo que, nos dice, la “he
tenido como muerta, perdida del todo la sensibilidad, que se había
concentrado en el lado izquierdo, siéndome tan doloroso el exceso
de vida en éste, como la muerte aparente en el otro lado”.
Parejo al deterioro físico corre el deterioro mental, que nos regala
sus cartas más vivas, sus ideas más fecundas, su estilo más
atrevido. Pero médicos y funcionarios judiciales no tenían
interés en el disfrute de esos extremos, cuyo correlato respecto
al orden del hospital, parece haber sido funesto. Finalmente, los médicos
-- “miserables tiranómanos”, les llama ahora Tristán -- aconsejaron
su traslado del hospital de Schaffhausen -- “antro de fascinerosos” ahora,
la Krankenhaus que antes le pareció un lugar poco menos que
paradisíaco en comparación con la cárcel -- a un manicomio
de Zurich. “Llamo a esta época de mi vida con el nombre que la Escritura
da a la muerte, reina de las sorpresas. De sorpresas y no de otra cosa
parece que vivo desde hace cerca de quince meses (que) para mí han
sido la unidad y la intensidad del dolor” (23), escribe Tristán.
La llegada al manicomio la describe como un momento de felicidad en medio
del drama. Se felicita alborozado del recibimiento que le hicieron “jefes
y empleados” del manicomio y uno no puede más que sonreír
imaginando la figura ya espectral del bayamés rodeada de una politesse
a medio paso entre la ceremonia y la mostración de la camisa de
fuerza. A los quince días de llegar al manicomio ya su estado físico
había mejorado sensiblemente. Las comodidades de la habitación
que le destinaron, “muy favorecida del sol”, y un criado que hablaba español
por haberlo sido antes del emperador Maximiliano en México -- Tristán
no deja de escribir la novela de su vida: se construye a sí mismo
como protagonista, pero atrae a los personajes secundarios con envidiable
suerte --, propiciaron que a las dos semanas ya pudiera dar paseos solo.
Aunque a estas alturas de su vida ha manifestado con total contundencia
su desasimiento de Cuba, el manicomio le provoca -- devorado como está
por el odio a los españoles, a quienes, cómo no, también
culpa del fracaso de su vida y estimulado por un tratamiento farmacológico
“eficaz y decisivo” -- el deseo de regresar a sus orígenes: ”Si
estuviera en completa posesión de mis fuerzas, ya me hubiera embarcado
para recorrer el lago, y por impresiones del pasado, que vayan anulando
este pasado reciente, volver a sentirme cubano, hijo del mar, amigo no
ingrato ni indigno de la vida libre" (24).
Las condiciones de que gozaba Tristán en el Bürghololi
de Zurich eran bien diferentes de las que se imponían al resto de
los internos. El estigma del diagnóstico de neurosis vesánica,
avalado por los más diversos especialistas, incluso por el propio
Ranke, no impedía que se le diera un trato propio de su inteligencia.
No sólo podía dar los paseos a los que antes se refería,
sino que tenía luz en la habitación y libros. Por si esto
fuera poco, la propia institución, dirigida por médicos católicos,
le encargó un “trabajo importante (...), en alemán y castellano,
el cual ha resultado útil, según los profesores que dirigen
los sistemas de curación aquí empleados”.
En la última carta de Tristán que incluye Salamero y Martínez
en el tomo epistolar reseñado, fechada el 15 de marzo de 1878, no
hay alusiones al manicomio, aunque nada induce a pensar en ella que Tristán
ya hubiera recobrado la libertad. Por el contrario, sí menciona
en ella los progresos de los trámites judiciales, que a la postre
resolvieron en su favor, exculpándolo y dejándolo en libertad
para regresar a España.
La
fulgurante noche de la muerte
No
sabemos en qué año volvió Tristán a Madrid
tras el calvario suizo, ni siquiera si se trasladó directamente
a España o se tomó aún más tiempo para meditar
la pertinencia de su regreso a un país que acusaba de ser el causante
de una larga mitad de sus penas, como queda acreditado en las cartas que
escribió a Salamero y Martínez (25). El regreso
a España de un Tristán Medina gravemente enfermo y para quien
no cabía esperar excesivas indulgencias clericales, parecía
presagiar una corta espera de la muerte, entre rencores paseados por el
Retiro y visitas, cada vez más espaciadas, de esos amantes de los
raros que son el subproducto de las sociedades literarias de todas las
capitales de este mundo.
Pero el presunto inocente de pedofilia, que languidecía ayer en
hospitales y cárceles de Suiza, guardaba aún la diana en
cuyo centro se iba a estampar la flecha de su carrera literaria iniciada
en Santiago de Cuba, casi medio siglo antes. En 1882 salen de las prensas
de la madrileña Imprenta de Fortanet los breves tomitos del Mozart
ensayando su réquiem, su libro mayor y el único que ha
sido objeto de reediciones. La contraportada anuncia que está "en
vías de publicación" una serie titulada Cuentos de un
dilettante, que incluiría los textos El carnaval de Paganini,
La
última sinfonía, Santa y Satán,
Una
Venus-Berenice y La primera muerte de Máiquez, así
como una serie de "novelas cubanas", de la que se anotan tres títulos:
La
vendedora de amores y cocuyos, Febalma y Medea Rosaval.
En la dedicatoria del libro, Tristán se refiere a los tres primeros,
denominándolos "cuentos semi-fantásticos" y menciona que
serían en total unos "seis o siete". No hay dudas de que Tristán
ha vuelto a la literatura; renace en ella, tras los años de especulación
religiosa. La frecuente visita de la muerte lo devuelve a la patria de
las letras.
De los últimos años de la vida de Tristán sabemos
poco. Nada, casi. La gélida sobriedad de la dedicatoria manuscrita
en el ejemplar que envía al Ateneo de Madrid, la dirección
en la que vivía: calle Isabel la Católica, 29, 3º, y
las páginas que introducen el Mozart: una dedicatoria al
poeta cordobés Antonio Fernández Grilo, que nos revela un
retrato coloreado de un intenso rosa. Y no precisamente un rosa crepuscular,
sino uno vivo y mundano. No deberíamos juzgar a un Tristán
que acaba de cumplir los 50 años por este único texto de
índole casi confesional e íntima; ciertamente, el juicio
que más lo favorece y, de hecho, el que lo vindica para nuestra
literatura ya por fin, puesto que los testimonios de su oratoria sagrada
habían ido perdiéndose en la memoria de los testigos, es
el que merece el propio Mozart, tan prolijamente publicitado a partir
de que Cintio Vitier lo devolviera a los lectores en 1961. Sin embargo,
el patético cuadro que emerge de esta dedicatoria nos muestra a
un Tristán que persevera en las peores fintas de su acomodo social.
Lejos de la voz sosegada y madura que cabría esperar en un hombre
desengañado de todo y de todos, la dedicatoria saca a pasear la
figura, a medio camino entre el lírico y el bufón, de un
maestro en las artes de la flatterie y una amistad sabedora de réditos.
Al lector contemporáneo habría que recordarle quién
fue Fernández Grilo, porque las historias de  la
literatura y la lectura no están hechas sólo de injustos
olvidos. Los conocen también muy justos, como el padecido por el
autor de "El soldado español". Nacido en Córdoba en 1845,
Fernández Grilo fue una suerte de poeta áulico de una realeza
en vías de desaparición. Se dice que Isabel II, Alfonso XII,
María Cristina y Alfonso XIII conocían muchos poemas suyos
de memoria. Isabel II, precisamente, costeó la edición de
su poemario Ideales, del que un crítico adusto escribió
que parecía llamarse así por antífrasis, pues el autor
careció siempre de ellos (26). Si bien mediocre como
poeta, Fernández Grilo gozaba de un extraordinario éxito
en sociedad, debido a sus dotes como declamador y a un portentoso desempeño
en materia adulatoria. Curiosamente, sus detractores y los de Tristán
refieren con parejo ensañamiento su facilidad para atraerse los
favores del público femenino y, por osmótica contigüidad
crítica, lo "adamado" de su estilo. "Al popular altísimo
poeta D. Antonio Fernández Grilo, amigo del alma" encabeza Medina
la dedicatoria al porta andaluz. Después le anotará un extenso
fragmento de un libro que dice perdió y "cuyo autor creo que se
apellidaba Saintefoi" en el que se ensaya un ditirámbico elogio
de la amistad, para concluir preguntándole a Fernández Grilo:
"¿No es verdad, amado Antonio, que sin que mediaran ceremonias de
augures menores, sin que nadie nos presentara el uno al otro, cenando una
noche juntamente con otros amigos, más tuyos que míos, después
de media hora de conversación, de preguntas y respuestas, diálogo
a lo Ripalda, dejamos la mesa simultáneamente con espontaneidad
eléctrica para abrazarnos y juntar nuestros rostros con el ósculo
de paz, acento, sello y eufonía del abrazo?". Esa escena tuvo lugar
el 2 de noviembre de 1881. Apenas un mes después aparece el Mozart,
"este librito hecho a la carrera", anota Tristán, para cumplir la
promesa que había hecho a Fernández Grilo aquella noche,
un Fernández Grilo que eligió precisamente ese tema entre
los varios que le adelantó Tristán -- una novela sobre la
décima sinfonía de Beethoven, otra sobre el Carnaval de Paganini,
una última sobre La Santa y Satán de Haydn --. Tristán
refiere que le preguntó entonces a Fernández Grilo si quería
que le dedicara uno de los relatos, cuyos pormenores parece haberle relatado
con prolijidad y éste le dijo que lo hiciera cuánto antes.
Y cierra la dedicatoria con un "Pues bien, amigo, aquí le tienes,
toma tu cuento. Publicado, es tuyo más que mío. Protéjalo
tu nombre tan popular como impopular desgraciadamente es el mío
en nuestra querida España". Una operación que pretendía
redundar en que el popularísimo poeta fuera el vehículo de
la reentrada literaria de Tristán Medina en un Madrid que ya le
había retirado cualquier crédito. El público fiel
del preferido de los reyes vendría a hacer cola a la calle Isabel
la Católica donde el cura de los escándalos volvía
al redil de las bellas letras. la
literatura y la lectura no están hechas sólo de injustos
olvidos. Los conocen también muy justos, como el padecido por el
autor de "El soldado español". Nacido en Córdoba en 1845,
Fernández Grilo fue una suerte de poeta áulico de una realeza
en vías de desaparición. Se dice que Isabel II, Alfonso XII,
María Cristina y Alfonso XIII conocían muchos poemas suyos
de memoria. Isabel II, precisamente, costeó la edición de
su poemario Ideales, del que un crítico adusto escribió
que parecía llamarse así por antífrasis, pues el autor
careció siempre de ellos (26). Si bien mediocre como
poeta, Fernández Grilo gozaba de un extraordinario éxito
en sociedad, debido a sus dotes como declamador y a un portentoso desempeño
en materia adulatoria. Curiosamente, sus detractores y los de Tristán
refieren con parejo ensañamiento su facilidad para atraerse los
favores del público femenino y, por osmótica contigüidad
crítica, lo "adamado" de su estilo. "Al popular altísimo
poeta D. Antonio Fernández Grilo, amigo del alma" encabeza Medina
la dedicatoria al porta andaluz. Después le anotará un extenso
fragmento de un libro que dice perdió y "cuyo autor creo que se
apellidaba Saintefoi" en el que se ensaya un ditirámbico elogio
de la amistad, para concluir preguntándole a Fernández Grilo:
"¿No es verdad, amado Antonio, que sin que mediaran ceremonias de
augures menores, sin que nadie nos presentara el uno al otro, cenando una
noche juntamente con otros amigos, más tuyos que míos, después
de media hora de conversación, de preguntas y respuestas, diálogo
a lo Ripalda, dejamos la mesa simultáneamente con espontaneidad
eléctrica para abrazarnos y juntar nuestros rostros con el ósculo
de paz, acento, sello y eufonía del abrazo?". Esa escena tuvo lugar
el 2 de noviembre de 1881. Apenas un mes después aparece el Mozart,
"este librito hecho a la carrera", anota Tristán, para cumplir la
promesa que había hecho a Fernández Grilo aquella noche,
un Fernández Grilo que eligió precisamente ese tema entre
los varios que le adelantó Tristán -- una novela sobre la
décima sinfonía de Beethoven, otra sobre el Carnaval de Paganini,
una última sobre La Santa y Satán de Haydn --. Tristán
refiere que le preguntó entonces a Fernández Grilo si quería
que le dedicara uno de los relatos, cuyos pormenores parece haberle relatado
con prolijidad y éste le dijo que lo hiciera cuánto antes.
Y cierra la dedicatoria con un "Pues bien, amigo, aquí le tienes,
toma tu cuento. Publicado, es tuyo más que mío. Protéjalo
tu nombre tan popular como impopular desgraciadamente es el mío
en nuestra querida España". Una operación que pretendía
redundar en que el popularísimo poeta fuera el vehículo de
la reentrada literaria de Tristán Medina en un Madrid que ya le
había retirado cualquier crédito. El público fiel
del preferido de los reyes vendría a hacer cola a la calle Isabel
la Católica donde el cura de los escándalos volvía
al redil de las bellas letras.
No consta que haya sido publicada o siquiera escrita ninguna de las obras
que se anuncian en la contraportada de Mozart ensayando su Réquiem.
La grafomanía de Tristán induce a pensar que bien pudiera
haberlas escrito incluso todas, pero los azares devastadores que cercaron
su vida, han vedado también el acceso a su papelería postrera.
¿Qué pasó en esos últimos años? Cabe
imaginar la ambición contrariada de un solitario. Cada vez más
pobre, cada vez más lejano de la gloria en espera de la compañía
que nunca llegó.
Tristán
en el canon cubensis
Hay
que vindicar una minoridad en la literatura cubana, porque entre tanta
presunta grandeur, la estatura promedio se pierde en una cima gélida
y enemiga de la piqueta del lector crítico. Un paisaje al que podamos
mirar desde lejos. Uno en el que Tristán Medina consiga ser algo
más que un "raro".
Un bosque de hayas en el fondo de un valle parece un mudo bosquecillo de
juguete, mientras que inmediatamente delante nuestro se erige en presencia
abrumadora, polifónica y milenaria. Giorgio Manganelli pedía
que para revocar "la definición vulgar de la raza de los clásicos"
se volviera a un momento inicial y originario, uno previo a la "clasificación
rigurosa de los valores" literarios. A un espacio precanónico, en
definitiva, donde "la literatura [fuera] un coto de caza, un lugar devoto
del desorden y la aventura" (27). La literatura cubana todavía
espera por esa excursión cinegética, que abata las dos piezas
centrales del canon origenista: la que concibe la literatura nacional en
clave de ruta ascensional y la de José Martí como figura
central del canon -- una suerte de Shakespeare mártir, para evocar
la arquitectura canónica de Harold Bloom. A nuestro bosque de hayas
habrá, pues, que entrar con la ballesta disparando a diestra y siniestra
(28).
Tristán Medina ha padecido suertes diversas en la constitución
del mencionado canon literario. Su minoridad ha sido paseada de antología en antología -- y
recordemos que T. S. Eliot decía que los poetas menores son precisamente
aquellos, cuyos poemas sólo se leen en antologías -- arrastrando
un curioso mal de origen: su lugar en el canon se fija a partir de una
obra que nadie conoce y a la que se evoca sólo a partir de anécdotas
y memorias más o menos fiables. Todo un afanoso acarreo de testimonios
privilegia sus piezas de oratoria sagrada, desconocidas ad literam
por todos, para ensalzarlo como orador sagrado. Curioso ejercicio de canonización
de un escritor que es contemporáneo, en una primera etapa, a los
autores del canon. A Manuel de la Cruz, por ejemplo, que en el acápite
dedicado a la oratoria de su Reseña histórica del movimiento
literario en la Isla de Cuba (1790-1890) nos dice que "en la mitad
del presente siglo [obtuvo renombre] Tristán de Jesús Medina,
que obtuvo tanta fama en Cuba como en España, y que acaso fue superior
a todos sus antecesores, principalmente por el carácter semiprofano
de su oratoria, por los vuelos de su exuberante fantasía, sus genialidades,
su estilo florido y su desdén de la teología y la fe católica,
que abjuró y profesó más de una vez en su vida voltaria
y arrebatada" para despacharlo en la sección dedicada a la novela
mencionando de pasada sus "fantásticas narraciones" y aseverando
que en ellas "está latente el orador arrebatado por su calenturienta
fantasía"(29). Es obvio que la idea que de Medina tenía
Manuel de la Cruz no iba más allá de la mera glosa
a la conocida diatriba de Menéndez Pelayo.
minoridad ha sido paseada de antología en antología -- y
recordemos que T. S. Eliot decía que los poetas menores son precisamente
aquellos, cuyos poemas sólo se leen en antologías -- arrastrando
un curioso mal de origen: su lugar en el canon se fija a partir de una
obra que nadie conoce y a la que se evoca sólo a partir de anécdotas
y memorias más o menos fiables. Todo un afanoso acarreo de testimonios
privilegia sus piezas de oratoria sagrada, desconocidas ad literam
por todos, para ensalzarlo como orador sagrado. Curioso ejercicio de canonización
de un escritor que es contemporáneo, en una primera etapa, a los
autores del canon. A Manuel de la Cruz, por ejemplo, que en el acápite
dedicado a la oratoria de su Reseña histórica del movimiento
literario en la Isla de Cuba (1790-1890) nos dice que "en la mitad
del presente siglo [obtuvo renombre] Tristán de Jesús Medina,
que obtuvo tanta fama en Cuba como en España, y que acaso fue superior
a todos sus antecesores, principalmente por el carácter semiprofano
de su oratoria, por los vuelos de su exuberante fantasía, sus genialidades,
su estilo florido y su desdén de la teología y la fe católica,
que abjuró y profesó más de una vez en su vida voltaria
y arrebatada" para despacharlo en la sección dedicada a la novela
mencionando de pasada sus "fantásticas narraciones" y aseverando
que en ellas "está latente el orador arrebatado por su calenturienta
fantasía"(29). Es obvio que la idea que de Medina tenía
Manuel de la Cruz no iba más allá de la mera glosa
a la conocida diatriba de Menéndez Pelayo.
Más sorprendente aún es leer el párrafo con que Manuel
Sanguily introduce a Medina en su libro Oradores de Cuba: "Después
[de la primera mitad del siglo], el que hizo más ruido aquí
y en España, y fuera superior a todos acaso, por su más agradable
forma y el carácter semiprofano de su oratoria y desde luego más
moderna, más en armonía por tanto con el gusto de la época,
fue el célebre bayamés Tristán de Jesús Medina,
"famoso predicador, de estilo florido, sentimental, vaporoso y adamado,
sin fondo, ni gravedad teológica"(30). El pasmo del lector
aquí es absoluto: Sanguily y Manuel de la Cruz se reparten a duras
penas las palabras, que son bien pocas, y el primero cita literalmente
el dictamen crítico de Menéndez Pelayo, uno quisiera pensar,
aunque nada avale esa dispensa, que con algo de rubor.
Otro tanto encontramos en el obituario que con motivo de la muerte de Tristán
en Madrid, publica  Enrique
José Varona en la Revista Cubana: un ejercicio de memoria
de la desconocida obra oratoria, cuyos ecos resonarán hasta Medardo
Vitier, a mediados de la década de 1950. Varona comienza su nota
obituaria celebrando precisamente el corpus oratorio desconocido: "Tan
a última hora recibimos la noticia de la muerte de este famoso orador
cubano… Poeta, novelista, periodista, pero sobre todo y particularmente
orador, que ocupaba la única tribuna accesible entonces a los hijos
de Cuba, el púlpito, su nombre y su palabra tenían sin igual
resonancia en todo el país… un orador de asombrosa facundia y estilo
lleno de prestigio… Un sermón de Tristán Medina fue por mucho
tiempo en La Habana acontecimiento que veían llegar con regocijo
doctos e indoctos, y una verdadera fiesta para las inteligencias" (31). Enrique
José Varona en la Revista Cubana: un ejercicio de memoria
de la desconocida obra oratoria, cuyos ecos resonarán hasta Medardo
Vitier, a mediados de la década de 1950. Varona comienza su nota
obituaria celebrando precisamente el corpus oratorio desconocido: "Tan
a última hora recibimos la noticia de la muerte de este famoso orador
cubano… Poeta, novelista, periodista, pero sobre todo y particularmente
orador, que ocupaba la única tribuna accesible entonces a los hijos
de Cuba, el púlpito, su nombre y su palabra tenían sin igual
resonancia en todo el país… un orador de asombrosa facundia y estilo
lleno de prestigio… Un sermón de Tristán Medina fue por mucho
tiempo en La Habana acontecimiento que veían llegar con regocijo
doctos e indoctos, y una verdadera fiesta para las inteligencias" (31).
Tanto en la Reseña histórica del movimiento literario
en la Isla de Cuba de Manuel de la Cruz, como en Los oradores de Cuba
de Manuel Sanguily, realzar la figura de Tristán como orador sagrado,
menospreciando el resto de su obra literaria -- ¡no digamos ya su
vida literaria!--, apunta a las dificultades de la crítica para
vindicarlo, o al menos justipreciarlo. Al desconocimiento de las piezas
oratorias de Tristán, cabe añadir un elemento de índole
crítico y político: ambos, y ello es especialmente sensible
en Sanguily, vindican un modelo oratorio que si bien se declara devoto
de Emilio Castelar, está dominado por los afanes oratorios del autonomismo
cubano, en especial, por la oratoria de Rafael Montoro, el orador cubano por antonomasia en el último
tercio del siglo XIX. El estilo oratorio de Medina, como el de José
Martí -- que, dicho sea de paso, apenas merece una mención,
y nada generosa, en Los oradores en Cuba (32) --, poco encajaba
en el cartesianismo encorsetado de Montoro.
oratoria de Rafael Montoro, el orador cubano por antonomasia en el último
tercio del siglo XIX. El estilo oratorio de Medina, como el de José
Martí -- que, dicho sea de paso, apenas merece una mención,
y nada generosa, en Los oradores en Cuba (32) --, poco encajaba
en el cartesianismo encorsetado de Montoro.
Las evocaciones a la Oración fúnebre en honor de Cervantes,
a la que antes nos hemos referido, adornan y aureolan siempre el retrato
hagiográfico del orador Tristán, convirtiendo esa pieza oratoria
en un verdadero texto absconditus de la literatura cubana, en lejana
si bien cierta vecindad con las páginas arrancadas del Diario
de campaña martiano. (En esta antología acercamos, por
fin, al lector un sermón de Medina, uno pronunciado apenas unos
meses después de la intervención en las Trinitarias. La sorpresa
de su lectura fue para mí un motivo de profundo estremecimiento,
que confío alcanzará a más de uno.)
Al origenismo debemos la apuesta más fecunda de incluir a Tristán
en el canon cubensis. Ahora la obra de Medina quedará redimida
de la miseria crítica que la desdeñó, y se asomará,
al menos, a la gloria de sus avecinamientos. Un tiento que se corresponde perfectamente
con las circunstancias que definieron siempre a Tristán: la aparición
súbita, el fulgor más intenso, la ganancia del último
plano. La suerte de los meteoros, en definitiva. No menos importante es
la deuda que tenemos con Roberto Friol, que no contento con el regalo que
es su poesía, ha perseverado en la estela origenista respecto a
la arqueología del legado literario cubano. A él le debemos
una completísima antología de la narrativa de Tristán
Medina, cuyo prólogo constituye una notable contribución
a la biografía y, en medida más modesta, a la crítica
de la obra del bayamés (33).
la gloria de sus avecinamientos. Un tiento que se corresponde perfectamente
con las circunstancias que definieron siempre a Tristán: la aparición
súbita, el fulgor más intenso, la ganancia del último
plano. La suerte de los meteoros, en definitiva. No menos importante es
la deuda que tenemos con Roberto Friol, que no contento con el regalo que
es su poesía, ha perseverado en la estela origenista respecto a
la arqueología del legado literario cubano. A él le debemos
una completísima antología de la narrativa de Tristán
Medina, cuyo prólogo constituye una notable contribución
a la biografía y, en medida más modesta, a la crítica
de la obra del bayamés (33).
La
operación origenista desbroza la ruta de la canonización
llevando a lugar preeminente la sucesión de desencuentros que dificultó
la recepción de Medina por la crítica literaria cubana, a
saber: la manera en que el bayamés se cruzó con tradiciones
que ya se desgajaban del cuerpo vivo de la literatura -- la oratoria --,
tradiciones que atravesaban su momento de agotamiento -- la literatura
romántica --, tradiciones que nacían -- el Modernismo religioso
--, o atentados contra la tradición literaria, que entonces no eran
más que balbuceos -- el Modernismo literario.
Tres son los momentos que jalonan el encuentro de los escritores de Orígenes
con Tristán Medina: la edición del Mozart ensayando su
Réquiem que preparó y prologó Cintio Vitier en
1964,  la
inserción de algunos poemas en la Antología de la poesía
cubana de Lezama y la conferencia que le dedicó éste
último en el curso de literatura cubana que dictó en el Instituto
de literatura y lingüística en La Habana en 1966. [En] Todos
ellos, se aprecia, en los primeros años tras la instauración
del poder revolucionario, los años en que el ecumenismo ido de Orígenes
se transforma en catarsis fundadora de una tradición sobre la que
erigir un nuevo corpus literario, ético, nacional. Hasta ese revuelo
de la campana espermática del origenismo tardío, la figura
de Medina no encontró acomodo en las páginas de las antologías
que compilaban los autores asociados a la revista
Orígenes,
ni en los márgenes de los ensayos. No hay lugar para Tristán,
por ejemplo, en el andamiaje que propone Vitier en las conferencias de
Lo
cubano en la poesía, ni hay asiento en la Antología
de la novela cubana que preparó Lorenzo García Vega,
la misma a la que debemos el hallazgo crítico de Ramón Meza,
recogido al vuelo por Calvert Casey en un notable ensayo. la
inserción de algunos poemas en la Antología de la poesía
cubana de Lezama y la conferencia que le dedicó éste
último en el curso de literatura cubana que dictó en el Instituto
de literatura y lingüística en La Habana en 1966. [En] Todos
ellos, se aprecia, en los primeros años tras la instauración
del poder revolucionario, los años en que el ecumenismo ido de Orígenes
se transforma en catarsis fundadora de una tradición sobre la que
erigir un nuevo corpus literario, ético, nacional. Hasta ese revuelo
de la campana espermática del origenismo tardío, la figura
de Medina no encontró acomodo en las páginas de las antologías
que compilaban los autores asociados a la revista
Orígenes,
ni en los márgenes de los ensayos. No hay lugar para Tristán,
por ejemplo, en el andamiaje que propone Vitier en las conferencias de
Lo
cubano en la poesía, ni hay asiento en la Antología
de la novela cubana que preparó Lorenzo García Vega,
la misma a la que debemos el hallazgo crítico de Ramón Meza,
recogido al vuelo por Calvert Casey en un notable ensayo.
Parece haber sido Cintio Vitier el primero que señaló a Tristán
Medina con el estigma de los grandes, aunque algunos testigos de aquellos
primeros acercamientos a Tristán, nombran a Lezama, y dan testimonios
de ciertos recelos que habrían rodeado esa primacía. Poco
importa aquí el descubridor; en estos menesteres de fundación
canónica son mucho más relevantes la mostración del
descubrimiento, los tonos con que se dibujó el rostro, los personajes
que lo rodean y las cautelas del passe-partout.
Anotemos aquí apenas algunos indicios. Para otro lugar quedarán
la disección y las suturas.
Ya hemos dicho que José Lezama Lima llama a Tristán "el único
maldito de nuestra literatura" -- no se le habrá podido escapar la homonimia con Tristan Corbière,
uno de los poetas recogidos en la antología de Paul Verlaine con
la que se inauguró la denominación de malditos, antes reservado
en la tradición católica a los reos del demonio --. En el
ensayo que dedica a Zenea y comparando los destinos de ambos, dirá
también que el bayamés es "uno de los enigmas de nuestra
literatura" (34). Lezama se pregunta cómo había
sido posible que un escritor de la estatura de Tristán fuera "una
de las figuras más olvidadas de la literatura cubana" y se muestra
perplejo ante ese "enigma", el de "un hombre perfectamente olvidado, absolutamente
desconocido". Otro tanto encontramos en el ensayo con que Cintio Vitier
prologa la citada edición del Mozart, y que comienza precisamente
diciendo: "Ninguna figura de nuestro siglo XIX más olvidada hoy
que la de Tristán de Jesús Medina".
no se le habrá podido escapar la homonimia con Tristan Corbière,
uno de los poetas recogidos en la antología de Paul Verlaine con
la que se inauguró la denominación de malditos, antes reservado
en la tradición católica a los reos del demonio --. En el
ensayo que dedica a Zenea y comparando los destinos de ambos, dirá
también que el bayamés es "uno de los enigmas de nuestra
literatura" (34). Lezama se pregunta cómo había
sido posible que un escritor de la estatura de Tristán fuera "una
de las figuras más olvidadas de la literatura cubana" y se muestra
perplejo ante ese "enigma", el de "un hombre perfectamente olvidado, absolutamente
desconocido". Otro tanto encontramos en el ensayo con que Cintio Vitier
prologa la citada edición del Mozart, y que comienza precisamente
diciendo: "Ninguna figura de nuestro siglo XIX más olvidada hoy
que la de Tristán de Jesús Medina".
Lezama da apenas un par de pistas sobre la posible razón del menosprecio
de la obra de un Tristán que él quiere ver entre los grandes
de las letras cubanas; una es pista oscura, y enunciada en términos
tan oblicuos, tan cuidadosos, que pareciera se disculpa por remitir con
ellos a coordenadas de una gravedad insoportable entre nosotros, una gravedad
con reciedumbre de cadalso: “De una forma u otra, su olvido se debe también
un poco al olvido que rodeó a Zenea, por motivos que eran otros,
pero que tienen también raíces profundas semejantes” (35).
En otro lugar dirá: "Medina es una figura que en su tiempo, por
sus años de ausencia en el extranjero, no fue valorada…" (36),
disculpa que de nada vale para la literatura del siglo XIX cubano, que
debió más a la lejanía que al asiento en los predios
de la Isla.
El avecinamiento de Tristán y Zenea sugiere un entramado de variables
más suculento que el de la mera coincidencia en la desgracia: exilio
y traición, en Zenea; desterritorialización y apostasía,
en Tristán, que en ello se acerca un poco más a Iseo. Pero
Lezama no irá más allá, dejando que prevaleciera una
tesis de Vitier, que parecía encontrarle un nicho definitivo a Medina
en la teleológica ruta que conduce siempre a José Martí:
Tristán, había propuesto Vitier, es un hombre bisagra, un
adelantado, un precursor de la mirada modernista que cristalizará,
entre nosotros, en Casal y Martí.
En el citado prólogo a su edición del Mozart, Vitier
adelanta la vecindad de la prosa mediniana con la del Modernismo. Glosa
la descripción de la muerte de Mozart, que Tristán escinde
en dos ámbitos contiguos: en uno el compositor en su lecho de muerte
es asistido por Constanza; en el otro, se impacientan los amigos que esperan
la verificación del fin y anota: "Por el refinado esteticismo, que
a veces raya en nimiedad y mièvrerie, así como por
la concepción y los procedimientos simbólicos, la obra de
Medina se adelanta sin dudas hacia el ciclo modernista de nuestras letras"
(37). Esa evocación conduce a Vitier, con certera intuición,
a asociar el protomodernismo literario de Medina con su acercamiento al
Modernismo religioso, y a pedir la revisión del aserto de Enrique
Anderson Imbert de que la Amistad funesta, de Martí, fue
el primer asiento de la estética modernista en el género
mayor. Cintio volverá a insistir en esa cualidad precursora de Tristán
en
Flor oculta de poesía cubana, una antología
que preparó en 1978. Allí se refiere al "bosque modernista"
y vuelve a nombrar al bayamés: "Un antecedente pudiera ser la página
que citamos de Tristán de Jesús Medina [se refiere al fragmento
titulado "Las Antillas", incluido en esa misma antología], cuya
naturaleza empalma, creemos, con la modernista en cuanto introduce dos
elementos: la libertad y el arte."
Es significativo que el malditismo de Tristán, de hecho, haya sido
escamoteado o dulcificado incluso por los propios origenistas que lo devuelven
al pedestal canónico. ¿Qué Tristán nos queda
una vez que lo despojamos de su biografía y de su ensayística
-- incluyendo la política -- y alegando desconocer sus piezas oratorias?
Un raro, a quien todos reconocen una grandeza de la que todos lamentan
la imposibilidad de verificarla.
A la triste marca de apostata, ya de por sí nefasta en un siglo
erigido con ligereza teleológica en  paradigma
de la eticidad nacional, Tristán suma la ignorancia de Cuba, e incluso
de España, como espacio de su ficción. La tradición
inventada por el origenismo y recogida después alegremente por la
doxa
crítica, podía tolerar una excepción a este respecto,
precisamente para contraponerla al dueño del trono canónico,
y esa suerte correspondió a Julián del Casal. No importa
que haya sido Medina quien, entre nosotros, haya vivido con su siglo una
aventura más visceral, osmótica y genuinamente reveladora;
tanto Lezama como Vitier, los vertebradores del canon cubensis más
puro y excluyente, ensalzarán a Tristán hasta estrellarlo
contra el muro que es Martí. Uno se pregunta qué sería
de Tristán de no haber accedido Martí a ese apostolado simbólico. paradigma
de la eticidad nacional, Tristán suma la ignorancia de Cuba, e incluso
de España, como espacio de su ficción. La tradición
inventada por el origenismo y recogida después alegremente por la
doxa
crítica, podía tolerar una excepción a este respecto,
precisamente para contraponerla al dueño del trono canónico,
y esa suerte correspondió a Julián del Casal. No importa
que haya sido Medina quien, entre nosotros, haya vivido con su siglo una
aventura más visceral, osmótica y genuinamente reveladora;
tanto Lezama como Vitier, los vertebradores del canon cubensis más
puro y excluyente, ensalzarán a Tristán hasta estrellarlo
contra el muro que es Martí. Uno se pregunta qué sería
de Tristán de no haber accedido Martí a ese apostolado simbólico.
La más reciente Historia de la literatura cubana, que se
propone como summa académica del acontecer de las letras
insulares, asume la interpretación canónica de Cintio Vitier,
a la vez que proyecta, entre elogios más o menos acertados, la exclusión
de la obra de Tristán Medina de la que propugnan como tensión
medular de la literatura cubana, en tanto, literatura nacional.
Para los redactores de esta voluminosa obra, el Mozart… es una novela "que
desentona con el habitual ciclo temático del XIX", lo que los lleva
a incluir al Medina prosista en el acápite titulado "Otros narradores".
El Medina poeta, entretanto, aparece entre profusas citas de Vitier, como
uno de los "poetas de transición" hacia el modernismo (38).
Pero, como hemos visto, no era necesario esperar a la aparición
de esta nueva "historia" para ver a Medina arrinconado en la arquitectura
del canon cubensis. La pérdida de sus piezas oratorias, primero,
y su malditismo, nunca, por cierto, asumido plenamente por la crítica
y la tradición literaria cubanas, después, lo han condenado
a una minoridad secundaria: por ajeno y por mero precursor. Es al propio
José Martí a quien debemos una diatriba con sabor de manifiesto
por una literatura nacional cubana que alcanza a Tristán con una
precisión tan claramente dirigida a los jalones de su vida y su
obra, que es lícito pensar que se dirigía precisamente a
él. Leámosla en extenso. Dedicada o no al bayamés,
ilustra la razón primordial de la exclusión de Medina de
nuestro canon: “Como nos vedan lo nuestro, nos empapamos en lo ajeno. Así,
cubanos, henos trocados, por nuestra forzada educación viciosa,
en griegos, romanos, españoles, franceses alemanes. Tú naciste
en Bayamo, y eres poeta bayamés [le escribe a José Joaquín
Palma]. No corre en tus versos el aire frío del Norte; no hay en
ellos la amargura postiza del Lied, el mal culpable de Byron, el
dolor perfumado de Musset. Lloren los trovadores de las monarquías
sobre las estatuas de sus reyes, (…) lloren los bardos de los pueblos viejos
sobre los cetros despedazados, los monumentos derruidos, la perdida virtud,
el desaliento aterrador (…) Nosotros tenemos héroes que eternizar,
heroínas que enaltecer, admirables pujanzas que encomiar: tenemos
agraviada a la legión gloriosa de nuestros mártires que nos
pide, quejosa de nosotros, sus trenos y sus himnos” (39). Y ahora
los dardos que viene a clavar en el corazón de Tristán Medina:
“Dormir sobre Musset; apegarse a las alas de Víctor Hugo; herirse
con el cilicio de Gustavo Bécquer; arrojarse en las cimas de Manfredo;
abrazarse a las ninfas del Danubio; ser propio y querer ser ajeno; desdeñar
el sol patrio, y calentarse al viejo sol de Europa; trocar las palmas por
los fresnos, los lirios del Cautillo por la amapola pálida del Darro,
vale tanto, ¡oh, amigo mío! tanto como apostatar. Apostasías
en Literatura, que preparan muy flojamente los ánimos para las venideras
y originales luchas de la patria” (40).
No es cosa de prever qué dirección, si es que alguna, emprenderá
la obra de Tristán por los sendas del canon cubano, tras la consideración
del sermón María-Esperanza y la lectura reunida de
este manojo de artículos y ensayos. Sí cabe preguntarse,
desde ya, desde siempre, qué gana la literatura cubana perdiendo
a sus malditos, de qué sirve que los recupere sólo despojados
de su malditismo, de qué, devolverlos por la puerta trasera, deslizando
su nombre en los índices de las antologías más variopintas
y dándole nombre a concursos municipales. ¿De qué
le sirve a una literatura, en definitiva, silenciar a sus malditos?
Notas
1José
Lezama Lima, "Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba (siglos
XVIII y XIX)", en La cantidad hechizada, UNEAC, 1970, pp.
158-160.
2
José Lezama Lima, "Prólogo a una antología", en La
cantidad hechizada, UNEAC, 1970, p. 249.
3
Véase Tristán de Jesús Medina, Narraciones,
Selección y prólogo de Roberto Friol, Ed. Letras cubanas,
La Habana, 1990, pp. 5-27.
4
Anjel Mestre i Tolón (sic), "Tristán de Jesús Medina",
Camafeos,
Entrega 5, (1865), p. 25.
5
Luis A. de Arce, “El Seminario de San Basilio el Magno de Santiago de Cuba”,
Revista
Universidad de La Habana, 30, nº 180.
6
Tristán Medina, El lirio de los mártires. Canto religioso
en memoria de los cuarenta y un días de cárcel de Santa Filomena,
Cuba, 1855, p. 4
7
Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras
y de la instrucción pública en la Isla de Cuba, t. 1,
Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1965, p. 371
8
Citado en Alonso Zamora Vicente, Historia de la Real Academia Española,
Espasa, Madrid, 1999, p. 432.
9
Esa ausencia es notable tanto en los múltiples retratos de personajes
de aquellos años, debidos a Emilio Castelar, como en los de Armando
Palacio Valdés, que se desempeñó como secretario de
la Sección de ciencias morales y políticas del Ateneo de
Madrid y que escribió “semblanzas y perfiles críticos” de
muchos de los oradores que pasaron por su cátedra. (No puede uno
evitar sonreír ante la descripción del protagonista de la
novela del propio Palacio Valdés, Tristán, ó el pesimismo.
Novela de costumbres (1906): “Eres [Tristán] un hombre mimado por
la fortuna. Naciste rico, inteligente, dotado de buena figura [...] Los
éxitos universitarios comenzaron a halagar desde niño tu
amor propio, siguieron después los del Ateneo, escribiste un libro
y lograste llamar sobre ti la atención pública; presentas
un drama en el teatro y te lo aceptan…”
10
Revista
Hispano-americana, política, científica y literaria,
Tomo primero, Madrid, Entrega 2ª (10 de diciembre de 1864), p. 199
11
Tomado de E. Gutiérrez-Gamero, "Un discurso del P. Tristán
Medina", Revista Bimestre Cubana, nº 43, La Habana, 1939, pp.
295-296.
12
José Salamero y Martínez, La apostasía castigada.
Correspondencia epistolar con Don Tristán Medina (sectario arrepentido),
Segunda edición corregida, Madrid, 1896, p. 458.
13
Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles,
t. II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1956, p. 1152.
14
Salamero y Martínez, op. cit., pp. 360 y 361.
15
John Gadsby, A Visit to Spain, in April, 1870. Madrid, Granada,
Seville, Malaga, Gibraltar &c., London, 1870.
16
R. M. K. van der Grijp, Geschichte des Spanischen Protestantismus im
19. Jahrhundert, H. Veenman & Zonen N. V., Wageningen, 1971, p.
489.
17
Nicolás Díaz y Pérez, La francmasonería
española: ensayo histórico-crítico de la orden de
los francmasones en España desde su origen hasta nuestros días,
Madrid, 1894.
18
Nicolás Díaz y Pérez, op. cit.
19
Salamero y Martínez, op. cit., p. 351
20
Idem, pp. 33 y 35
21
Idem, p. 76.
22
Idem, p. 81.
23
Idem, p. 174.
24
Idem, p. 175.
25
Véase, especialmente, las pp. 119-124 de la carta fechada el 28
de marzo al 15 de abril de 1877 en José Salamero y Martínez,
op. cit.
26
Véase Mario Méndez Bejarano, La literatura española
en el s. XIX (general, regional y americana), Gráfica Universal,
Madrid, 1921. Para una biografía de Fernández Grilo, que
detalla los años en que lo frecuentó Tristán Medina,
véase también Joaquín Criado Costa, El poeta Grilo,
Universidad de Córdoba, 1977.
27
Giorgio Manganelli. "Così noti così clandestini", en Il
rumore sottile della prosa, Adelphi, Milano, 1994, p.82
28
Dos libros recientes apuntan a una revalorización del canon de la
literatura cubana. Véanse Rafael Rojas, Un banquete canónico,
FCE, México, 2000 y Antonio José Ponte, El libro perdido
de los origenistas, Aldus, México, 2002.
29
Manuel de la Cruz, "Reseña histórica del movimiento literario
en la isla de Cuba (1790-1890)", Sobre literatura cubana, Editorial
Letras cubanas, La Habana, 1981, pp. 90, 92-93.
30
Manuel Sanguily, Obras de Manuel Sanguily, tomo III: Oradores
de Cuba, A. Dorrbecker, impresor, Habana, 1926, p. 52.
31
Enrique José Varona, Artículos y discursos. Literatura,
política, sociología. La Habana, Imp. de A. Álvarez,
1891, pp. 30-31.
32
En el ensayo "Los discursos de Martí", Cintio Vitier se ha ocupado
de ese menosprecio de la oratoria martiana en Sanguily. Véase Cintio
Vitier y Fina García Marruz, Temas martianos, Ediciones Huracán,
San Juan, 1981, pp. 70-73
33
Tristán de Jesús Medina, Narraciones, Selección
y prólogo de Roberto Friol, Editorial Letras cubanas, La Habana,
1990.
34
José Lezama Lima, La cantidad hechizada, op. cit., p. 289.
35
José Lezama Lima, Fascinación de la memoria. Textos inéditos
de José Lezama Lima, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1993,
pág. 176
36
José Lezama Lima, La cantidad hechizada, op. cit., pág.
248
37
Cintio Vitier, "Un cuento de Tristán de Jesús Medina", en
Crítica
cubana, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1988, p. 351.
38
VV. AA., Historia de la literatura cubana, t. I, La colonia: desde los
orígenes hasta 1898, Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2002, pp.
494-496, 512-513.
39
José Martí, Obras completas, t. 5, Editorial Nacional
de Cuba, La Habana, p. 95.
40
Idem, pp. 95-96. |



 antología
de textos de Tristán de Jesús Medina, realizada por Jorge
Ferrer. Es por esto -- y por otros trabajos de significativos valores críticos
que presentamos en esta edición de La Habana Elegante --
que podemos considerar al presente número como uno de los mejores
y más completos que hayamos puesto alguna vez a la consideración
del respetable. Quienes tengan la curiosidad de acercarse a este prólogo
y venzan el desafío que plantea su extensión, saldrán
más que satisfechos de la aventura. Jorge Ferrer ha aunado rigor
crítico, sensibilidad, pasión, y, al mismo tiempo, objetividad,
y nos ha entregado una exégesis de la vida y obra de Jesús
Medina, con la que habrá que contar en lo adelante.
antología
de textos de Tristán de Jesús Medina, realizada por Jorge
Ferrer. Es por esto -- y por otros trabajos de significativos valores críticos
que presentamos en esta edición de La Habana Elegante --
que podemos considerar al presente número como uno de los mejores
y más completos que hayamos puesto alguna vez a la consideración
del respetable. Quienes tengan la curiosidad de acercarse a este prólogo
y venzan el desafío que plantea su extensión, saldrán
más que satisfechos de la aventura. Jorge Ferrer ha aunado rigor
crítico, sensibilidad, pasión, y, al mismo tiempo, objetividad,
y nos ha entregado una exégesis de la vida y obra de Jesús
Medina, con la que habrá que contar en lo adelante.
 No pretende definirnos desde la carencia, a la manera de la teología
de Dionisio Areopagita: ensaya una aritmética donde, por arte de
magia, la sustracción potencie el canon que andaba empeñado
en fundar por esos años. "Todo lo hemos perdido", escribe, "desconocemos
qué es lo esencial cubano y vemos lo pasado como quien posee un
diente, no de un monstruo o de un animal acariciado, sino de un fantasma
para el que todavía no hemos invencionado la guadaña que
le corte las piernas". La prolija nómina de pérdidas que
anota Lezama cunde por el paisaje de, digamos con él, nuestra historia:
"lo mismo se pierde el rasguño de los primeros años que lo
más rotundo y visible de lo inmediato. Lo mismo perdemos un anillo
hecho por Darío Romano, nuestro primer platero […], que se inutiliza
por la humedad un baúl lleno de la letra de José Martí
[…] Casi todo lo hemos perdido, los crucifijos tallados y el cuadro de
la Santísima Trinidad, de Manuel del Socorro Rodríguez; las
recetas médicas de Surí puestas en verso; las frutas pintadas
por Rubalcava; las aporéticas joyas de Zequeira […] no conocemos
ni siquiera un sermón de Tristán de Jesús Medina,
brillante y sombrío como un faisán de Indias…"(1)
No pretende definirnos desde la carencia, a la manera de la teología
de Dionisio Areopagita: ensaya una aritmética donde, por arte de
magia, la sustracción potencie el canon que andaba empeñado
en fundar por esos años. "Todo lo hemos perdido", escribe, "desconocemos
qué es lo esencial cubano y vemos lo pasado como quien posee un
diente, no de un monstruo o de un animal acariciado, sino de un fantasma
para el que todavía no hemos invencionado la guadaña que
le corte las piernas". La prolija nómina de pérdidas que
anota Lezama cunde por el paisaje de, digamos con él, nuestra historia:
"lo mismo se pierde el rasguño de los primeros años que lo
más rotundo y visible de lo inmediato. Lo mismo perdemos un anillo
hecho por Darío Romano, nuestro primer platero […], que se inutiliza
por la humedad un baúl lleno de la letra de José Martí
[…] Casi todo lo hemos perdido, los crucifijos tallados y el cuadro de
la Santísima Trinidad, de Manuel del Socorro Rodríguez; las
recetas médicas de Surí puestas en verso; las frutas pintadas
por Rubalcava; las aporéticas joyas de Zequeira […] no conocemos
ni siquiera un sermón de Tristán de Jesús Medina,
brillante y sombrío como un faisán de Indias…"(1)
 mismo había nacido Carlos Manuel de Céspedes, llamado más
tarde “Padre de la Patria” y a quien está hoy -- cómo no
-- dedicada la Casa Museo instalada en el edificio. Ciertamente, tal coincidencia
parece un presagio: eso de venir a nacer en la misma casa que el bayamés
más ilustre en el canon histórico patrio parece condenarle
ya al olvido y la minoridad.
mismo había nacido Carlos Manuel de Céspedes, llamado más
tarde “Padre de la Patria” y a quien está hoy -- cómo no
-- dedicada la Casa Museo instalada en el edificio. Ciertamente, tal coincidencia
parece un presagio: eso de venir a nacer en la misma casa que el bayamés
más ilustre en el canon histórico patrio parece condenarle
ya al olvido y la minoridad.
 in
sotto su tan cara a Andrea Mantegna -- tan caro, a su vez, a
Tristán --; en el segundo, hay un algo de retrato de Durero: un
rostro noble y firme, verdad que malogrado por lo deficiente de la reproducción,
nos mira con sutil movilidad: a los ojos, pero deslizándose con
disimulo hacia el detrás de nuestra izquierda. En ambos retratos
el personaje aparece vistiendo sus hábitos de sacerdote. En
in
sotto su tan cara a Andrea Mantegna -- tan caro, a su vez, a
Tristán --; en el segundo, hay un algo de retrato de Durero: un
rostro noble y firme, verdad que malogrado por lo deficiente de la reproducción,
nos mira con sutil movilidad: a los ojos, pero deslizándose con
disimulo hacia el detrás de nuestra izquierda. En ambos retratos
el personaje aparece vistiendo sus hábitos de sacerdote. En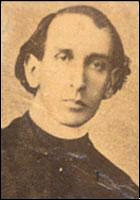 uno el alzacuello es de un largo irreal, casi ortopédico; en el
otro, parece cubrirse con una capa, pues se aprecia un conato de abertura
en el vestido y se adivinan unas anchas solapas y un revuelo de polvo levantado
por el paso de alguien que elude los caminos más transitados. Los
labios carnosos de uno, disonantes de la pureza que se presume a los sacerdotes,
los pierde en el otro un excesivo sombreado, que parece quererlo de espaldas
al sol. Otro tanto ocurre con la nariz. Desmesurado el tabique nasal en
la imagen menuda -- tanta mayor, entonces, la desmesura --; en el segundo,
Tristán es un cura viril y apolíneo.
uno el alzacuello es de un largo irreal, casi ortopédico; en el
otro, parece cubrirse con una capa, pues se aprecia un conato de abertura
en el vestido y se adivinan unas anchas solapas y un revuelo de polvo levantado
por el paso de alguien que elude los caminos más transitados. Los
labios carnosos de uno, disonantes de la pureza que se presume a los sacerdotes,
los pierde en el otro un excesivo sombreado, que parece quererlo de espaldas
al sol. Otro tanto ocurre con la nariz. Desmesurado el tabique nasal en
la imagen menuda -- tanta mayor, entonces, la desmesura --; en el segundo,
Tristán es un cura viril y apolíneo.
 en la asepsia de un rostro cualquiera. Son nobles sus rasgos. Convence
el alzacuello. Hay una dulzura como hagiográfica en la imagen de
Tristán. Recuerda bastante al padre Félix Varela, y mucho
más aún al retrato que le tomaron a Erik Satie, otro heterodoxo
y fundador de iglesias, para no recuerdo qué catálogo del
Conservatoire
Nacional de Musique et de Déclamation, en París,
circa
1884, en los años en que la muerte que había rondado a Tristán
durante más de cuatro lustros lo arrastra, por fin, al silencio.
en la asepsia de un rostro cualquiera. Son nobles sus rasgos. Convence
el alzacuello. Hay una dulzura como hagiográfica en la imagen de
Tristán. Recuerda bastante al padre Félix Varela, y mucho
más aún al retrato que le tomaron a Erik Satie, otro heterodoxo
y fundador de iglesias, para no recuerdo qué catálogo del
Conservatoire
Nacional de Musique et de Déclamation, en París,
circa
1884, en los años en que la muerte que había rondado a Tristán
durante más de cuatro lustros lo arrastra, por fin, al silencio.
 el mismo año de su matrimonio, ven la luz Una lágrima
y una gota de rocío. Novela de acción, el relato Sunsión
y comienza a publicar por entregas en El Orden la novela Un joven
alemán. En 1854 la emprende con una revista que llamará
No
me olvides, ocupada casi íntegramente por textos suyos, entre
otros su segunda y tercera novelas: El doctor In-fausto y
Los
el mismo año de su matrimonio, ven la luz Una lágrima
y una gota de rocío. Novela de acción, el relato Sunsión
y comienza a publicar por entregas en El Orden la novela Un joven
alemán. En 1854 la emprende con una revista que llamará
No
me olvides, ocupada casi íntegramente por textos suyos, entre
otros su segunda y tercera novelas: El doctor In-fausto y
Los  misterios
de La Habana. Algunas crónicas nos lo muestran alternando también
las escenas maritales con las partidas de ajedrez de la Sociedad "La Filarmónica",
que habían fundado y animaban en Bayamo Pedro Figueredo y Cisneros
y Carlos Manuel de Céspedes en 1851. La nómina de asiduos
a la Sociedad de marras, que incluye también a Juan Clemente Zenea,
José Fornaris y José Joaquín Palma, sitúa ya
a Medina en medios políticos y literarios insulares preeminentes.
misterios
de La Habana. Algunas crónicas nos lo muestran alternando también
las escenas maritales con las partidas de ajedrez de la Sociedad "La Filarmónica",
que habían fundado y animaban en Bayamo Pedro Figueredo y Cisneros
y Carlos Manuel de Céspedes en 1851. La nómina de asiduos
a la Sociedad de marras, que incluye también a Juan Clemente Zenea,
José Fornaris y José Joaquín Palma, sitúa ya
a Medina en medios políticos y literarios insulares preeminentes.
 fueron los favores que prodigó la elocuencia sagrada de Tristán,
aunque habría de cobrarlos con creces.
fueron los favores que prodigó la elocuencia sagrada de Tristán,
aunque habría de cobrarlos con creces.
 producción
literaria del bayamés tras su ingreso al claustro. Si bien algunas
de las estrofas incluyen versos del Cantar de los cantares en una
recreación que revela las artes de Tristán, el conjunto,
plagado de forzadas rimas con la toponimia grecolatina, es pobre -- a lo
que no parece haber sido ajeno el propio Tristán, quien anota que
el primer organista y maestro de canto de la Catedral, Luis Meton, “le
ha acomodado una melodía muy delicada que vela con su dulzura las
asperezas del verso y llena caritativamente muchos de sus vacíos”.
Sí llama la atención la nota introductoria, en la que Medina
dedica el Canto al Presbítero Antonio Barjau, uno de los
puntales del proyecto del Padre Claret para el Seminario. La idea de escribirlo,
nos dice en ese prefacio Tristán, le vino “en una de esas saludables
reuniones que formamos en su cuarto [el de Barjau] sus amigos y sus discípulos,
dirigiéndose V. particularmente a aquellos que le han amado por
causa del dolor que tan bien sabe V. aliviar”. Y de inmediato asoma el
escritor mundano D. Tristán de Jesús Medina, todavía
bien vivo bajo los hábitos recién estrenados, en una conversión
que es sólo la antesala de la venidera galería de travestismos:
“Todavía hay papel para añadir otra advertencia relativa
a mi nombre: lo escribo aquí como lo he escrito al pie de tantos
folletines cuando escribía detenidamente para el público,
sobre asuntos muy diversos, aunque sin hacer jamás traición
a mis principios. Si no lo hiciera ahora pudiera creerse que me dejaba
como otros dominar del miedo a esa mofa volteriana que se ríe de
la vida rústica y duda de la sinceridad y del santo entusiasmo con
que puede abrazarse la fe en los mejores días de la juventud” (6).
Cualquiera que no fuera el adusto Padre Claret, habrá sonreído
ante esa forzada profesión de fe. El desliz curricular de ese “escribía
detenidamente para el público, sobre asuntos muy diversos” no deja
lugar a dudas: nuestro Tristán ha decidido dar un vuelco a su carrera
literaria, que ahora va a insertarse en la estela de nuestra curia ilustrada.
Un escritor sagrado asoma tras el viudo converso. Y ese hombre de letras
habrá de trasladarse a La Habana, a los predios de Luz y Caballero,
Rafael María de Mendive y Juan Clemente Zenea. Es hora de emprender
el camino desde el centro a la periferia. Todavía no conoce el alto
costo que se cobrarán los laureles de esa vida que ha elegido, a
una vez pública y sagrada.
producción
literaria del bayamés tras su ingreso al claustro. Si bien algunas
de las estrofas incluyen versos del Cantar de los cantares en una
recreación que revela las artes de Tristán, el conjunto,
plagado de forzadas rimas con la toponimia grecolatina, es pobre -- a lo
que no parece haber sido ajeno el propio Tristán, quien anota que
el primer organista y maestro de canto de la Catedral, Luis Meton, “le
ha acomodado una melodía muy delicada que vela con su dulzura las
asperezas del verso y llena caritativamente muchos de sus vacíos”.
Sí llama la atención la nota introductoria, en la que Medina
dedica el Canto al Presbítero Antonio Barjau, uno de los
puntales del proyecto del Padre Claret para el Seminario. La idea de escribirlo,
nos dice en ese prefacio Tristán, le vino “en una de esas saludables
reuniones que formamos en su cuarto [el de Barjau] sus amigos y sus discípulos,
dirigiéndose V. particularmente a aquellos que le han amado por
causa del dolor que tan bien sabe V. aliviar”. Y de inmediato asoma el
escritor mundano D. Tristán de Jesús Medina, todavía
bien vivo bajo los hábitos recién estrenados, en una conversión
que es sólo la antesala de la venidera galería de travestismos:
“Todavía hay papel para añadir otra advertencia relativa
a mi nombre: lo escribo aquí como lo he escrito al pie de tantos
folletines cuando escribía detenidamente para el público,
sobre asuntos muy diversos, aunque sin hacer jamás traición
a mis principios. Si no lo hiciera ahora pudiera creerse que me dejaba
como otros dominar del miedo a esa mofa volteriana que se ríe de
la vida rústica y duda de la sinceridad y del santo entusiasmo con
que puede abrazarse la fe en los mejores días de la juventud” (6).
Cualquiera que no fuera el adusto Padre Claret, habrá sonreído
ante esa forzada profesión de fe. El desliz curricular de ese “escribía
detenidamente para el público, sobre asuntos muy diversos” no deja
lugar a dudas: nuestro Tristán ha decidido dar un vuelco a su carrera
literaria, que ahora va a insertarse en la estela de nuestra curia ilustrada.
Un escritor sagrado asoma tras el viudo converso. Y ese hombre de letras
habrá de trasladarse a La Habana, a los predios de Luz y Caballero,
Rafael María de Mendive y Juan Clemente Zenea. Es hora de emprender
el camino desde el centro a la periferia. Todavía no conoce el alto
costo que se cobrarán los laureles de esa vida que ha elegido, a
una vez pública y sagrada.
 López Briñas, cuyas ínfulas y la estela que provocó,
denotan la voluntad de Tristán de asentarse como crítico
adusto, hiriente y sobre todo moderno en La Habana de 1853, siguiendo la
estela de Buenaventura Pascual Ferrer, a quien supera con creces en erudición
literaria. Las cartas que se cruzó con Zambrana y Mendive, incluidas
también aquí, dan fe de la familiaridad que tenía
con los cuatro escritores reseñados y de unas mañas y un
talento para la polémica literaria que se verán centuplicados
cuando sustituya la materia literaria por la canónica en sus polémicas
sobre asuntos doctrinales de la religión católica.
López Briñas, cuyas ínfulas y la estela que provocó,
denotan la voluntad de Tristán de asentarse como crítico
adusto, hiriente y sobre todo moderno en La Habana de 1853, siguiendo la
estela de Buenaventura Pascual Ferrer, a quien supera con creces en erudición
literaria. Las cartas que se cruzó con Zambrana y Mendive, incluidas
también aquí, dan fe de la familiaridad que tenía
con los cuatro escritores reseñados y de unas mañas y un
talento para la polémica literaria que se verán centuplicados
cuando sustituya la materia literaria por la canónica en sus polémicas
sobre asuntos doctrinales de la religión católica.
 por
una pulsión excéntrica inagotable. Le debemos a Antonio Bachiller
y Morales una prolija narración de ese suceso protagonizado por
Tristán la noche del 16 de diciembre de 1857, durante el acto celebrado
con motivo del final de los exámenes en el colegio El Salvador,
en el que Don José de la Luz pronunció, como era habitual
cada año, una exhortación dirigida al alumnado. Al concluir
Luz su discurso y tras el “prolongado y unánime aplauso de la concurrencia
numerosa”, “el presbítero don Tristán Medina (…) pidió
inmediatamente la palabra al señor Gobernador de La Habana, presidente.
Jamás hemos oído una cosa igual a la elegante improvisación
del elocuente sacerdote; era un torrente de luz, de inteligencia, de entusiasmo
que brotaba de sus labios con la facilidad más sorprendente. “Tiene
el sacerdote cristiano que decir tantas veces a los hombres notables del
siglo, a Victor Hugo, Lamartine, Luis Blanc, Ledru-Rollin, ‘eso es mentir’,
que debe permitírsele la satisfacción de manifestar cuando
otros hombres de talento hablan la verdad, ‘eso es verdad’. El señor
don José de la Luz ha dicho la verdad, y la ha dicho como un san
Pablo” (7).
por
una pulsión excéntrica inagotable. Le debemos a Antonio Bachiller
y Morales una prolija narración de ese suceso protagonizado por
Tristán la noche del 16 de diciembre de 1857, durante el acto celebrado
con motivo del final de los exámenes en el colegio El Salvador,
en el que Don José de la Luz pronunció, como era habitual
cada año, una exhortación dirigida al alumnado. Al concluir
Luz su discurso y tras el “prolongado y unánime aplauso de la concurrencia
numerosa”, “el presbítero don Tristán Medina (…) pidió
inmediatamente la palabra al señor Gobernador de La Habana, presidente.
Jamás hemos oído una cosa igual a la elegante improvisación
del elocuente sacerdote; era un torrente de luz, de inteligencia, de entusiasmo
que brotaba de sus labios con la facilidad más sorprendente. “Tiene
el sacerdote cristiano que decir tantas veces a los hombres notables del
siglo, a Victor Hugo, Lamartine, Luis Blanc, Ledru-Rollin, ‘eso es mentir’,
que debe permitírsele la satisfacción de manifestar cuando
otros hombres de talento hablan la verdad, ‘eso es verdad’. El señor
don José de la Luz ha dicho la verdad, y la ha dicho como un san
Pablo” (7).
 a toda mi familia, y pudiera decirse que no querías ya ser mi cuna
al convertirte en sepulcro de los diez y seis corazones que daban la vida
del amor a mi corazón”. Tristán repetirá una y otra
vez que escapó de Cuba, porque los miasmas de la isla eran perjudiciales
para su salud y la de los suyos. Siempre le veremos débil, enfermo,
acosado por los males más disímiles, desde los vahídos
más públicos hasta la más íntima postración.
Al menos en un par de ocasiones más, Tristán dirá
que su marcha de Cuba estuvo motivada por los problemas de salud que le
causaba la isla.
a toda mi familia, y pudiera decirse que no querías ya ser mi cuna
al convertirte en sepulcro de los diez y seis corazones que daban la vida
del amor a mi corazón”. Tristán repetirá una y otra
vez que escapó de Cuba, porque los miasmas de la isla eran perjudiciales
para su salud y la de los suyos. Siempre le veremos débil, enfermo,
acosado por los males más disímiles, desde los vahídos
más públicos hasta la más íntima postración.
Al menos en un par de ocasiones más, Tristán dirá
que su marcha de Cuba estuvo motivada por los problemas de salud que le
causaba la isla.
 Cervantes
en la Iglesia de las Trinitarias. Mucho se ha escrito acerca de esa intervención;
cada uno de los que ha ensalzado o denostado a Tristán ha mencionado
su presencia aquella mañana del 23 de abril de 1861 en el convento
madrileño, ante la tumba del más grande de las letras hispánicas
y de muchos grandes de España. Se trataba de la primera convocatoria
de unos fastos de evocación de Cervantes que traerían al
púlpito de las Trinitarias, de la mano de la Real Academia, a las
más relevantes figuras del clero y las letras españolas.
Difícilmente pueda imaginarse ocasión mejor para hacerse
conocer por las figuras más importantes del Reino. El acto, en el
que se esperaba al cardenal primado para el oficio de la misa constituyó
un verdadero acontecimiento cultural. Por ser el primero de una tradición
ya prevista de celebración anual, se tributaban honores a todos
los académicos que habían dedicado su obra a Cervantes. Leamos
una correspondencia que apareció en la Revista Habanera de
J. C. Zenea, en junio de 1861, donde se describe la impresión causada
por Medina. El corresponsal comienza enumerando las cualidades de Tristán
que se proclamaban en una ciudad en la que apenas llevaba dos años
residiendo, pero a la que sin dudas habían llegado los ecos de su
turbulenta vida literaria habanera y sus éxitos en el púlpito:
“Habíasenos dicho que el Sr. D. Tristán Medina era un orador
notable en el fondo y en las formas; que eran la novedad y la belleza los
tipos de su oratoria; que sabía amalgamar perfectamente el espíritu
filosófico con el sentimiento religioso; que la religión
y la libertad de espíritu eran para este orador, no dos escollos
para la civilización de los pueblos, sino dos hermanas gemelas,
hijas, por consiguiente, de un mismo origen, la caridad”. Y prosigue: “…habíamos
oído, pues, eso y mucho más del talento del joven eclesiástico,
y en verdad que nuestras noticias no fueron ayer desmentidas, sino que
al contrario, colmáronse nuestros deseos, escediendo el orador sagrado
a nuestras exigentes esperanzas. Flaco de cuerpo, pero fuerte de espíritu,
el señor Medina pronunció ayer una oración fúnebre,
que si puede ponerse como ofrenda sobre el túmulo de un muerto,
así también debe valer para abrir al que la pronunció
las puertas de la Academia”.
Cervantes
en la Iglesia de las Trinitarias. Mucho se ha escrito acerca de esa intervención;
cada uno de los que ha ensalzado o denostado a Tristán ha mencionado
su presencia aquella mañana del 23 de abril de 1861 en el convento
madrileño, ante la tumba del más grande de las letras hispánicas
y de muchos grandes de España. Se trataba de la primera convocatoria
de unos fastos de evocación de Cervantes que traerían al
púlpito de las Trinitarias, de la mano de la Real Academia, a las
más relevantes figuras del clero y las letras españolas.
Difícilmente pueda imaginarse ocasión mejor para hacerse
conocer por las figuras más importantes del Reino. El acto, en el
que se esperaba al cardenal primado para el oficio de la misa constituyó
un verdadero acontecimiento cultural. Por ser el primero de una tradición
ya prevista de celebración anual, se tributaban honores a todos
los académicos que habían dedicado su obra a Cervantes. Leamos
una correspondencia que apareció en la Revista Habanera de
J. C. Zenea, en junio de 1861, donde se describe la impresión causada
por Medina. El corresponsal comienza enumerando las cualidades de Tristán
que se proclamaban en una ciudad en la que apenas llevaba dos años
residiendo, pero a la que sin dudas habían llegado los ecos de su
turbulenta vida literaria habanera y sus éxitos en el púlpito:
“Habíasenos dicho que el Sr. D. Tristán Medina era un orador
notable en el fondo y en las formas; que eran la novedad y la belleza los
tipos de su oratoria; que sabía amalgamar perfectamente el espíritu
filosófico con el sentimiento religioso; que la religión
y la libertad de espíritu eran para este orador, no dos escollos
para la civilización de los pueblos, sino dos hermanas gemelas,
hijas, por consiguiente, de un mismo origen, la caridad”. Y prosigue: “…habíamos
oído, pues, eso y mucho más del talento del joven eclesiástico,
y en verdad que nuestras noticias no fueron ayer desmentidas, sino que
al contrario, colmáronse nuestros deseos, escediendo el orador sagrado
a nuestras exigentes esperanzas. Flaco de cuerpo, pero fuerte de espíritu,
el señor Medina pronunció ayer una oración fúnebre,
que si puede ponerse como ofrenda sobre el túmulo de un muerto,
así también debe valer para abrir al que la pronunció
las puertas de la Academia”.
 Se dice que Ros de Olano comparó algunas cosas que le oyó
leer en las tertulias de Alejandro de Castro con “ciertos capítulos
de Sterne”. Si bien no le fueron franqueadas las puertas de la Academia,
sí se le abrieron las de la antigua sede del Ateneo de Madrid, verdadero
epicentro de la “revolución cultural” que se fraguaba en la capital
del reino y que se resolvería en la revolución de 1868. Los
registros del Ateneo no guardan huellas del paso de Tristán por
sus salones; todo lo que queda es un ejemplar de Mozart ensayando su
Réquiem (1881), dedicado por el bayamés “A los Sres.
Socios del Ateneo de Madrid, como demostración de afecto profundísimo”.
Ninguna de las memorias escritas por las figuras principales del Ateneo
de aquellos años menciona a Tristán. Ni siquiera las prolijas
de Rafael María de Labra. Pareciera que todos y cada uno de quiénes
se cruzaron con él en la vida, el púlpito, la cátedra
o los cintillos de tantos diarios y revistas, prefirieron, cuando no olvidarlo,
sí silenciarlo (9).
Se dice que Ros de Olano comparó algunas cosas que le oyó
leer en las tertulias de Alejandro de Castro con “ciertos capítulos
de Sterne”. Si bien no le fueron franqueadas las puertas de la Academia,
sí se le abrieron las de la antigua sede del Ateneo de Madrid, verdadero
epicentro de la “revolución cultural” que se fraguaba en la capital
del reino y que se resolvería en la revolución de 1868. Los
registros del Ateneo no guardan huellas del paso de Tristán por
sus salones; todo lo que queda es un ejemplar de Mozart ensayando su
Réquiem (1881), dedicado por el bayamés “A los Sres.
Socios del Ateneo de Madrid, como demostración de afecto profundísimo”.
Ninguna de las memorias escritas por las figuras principales del Ateneo
de aquellos años menciona a Tristán. Ni siquiera las prolijas
de Rafael María de Labra. Pareciera que todos y cada uno de quiénes
se cruzaron con él en la vida, el púlpito, la cátedra
o los cintillos de tantos diarios y revistas, prefirieron, cuando no olvidarlo,
sí silenciarlo (9).
 bayamés
con una cornucopia de motivos para la mofa y el denuesto. Menéndez
Pelayo describe la recaída de "Trastín" -- que así
solían llamarle sus enemigos, entre los que se contaba Villerga,
que no se privó de fustigarlo en una de sus temidas letrillas --
en términos harto concisos: "Volvió al púlpito Medina
con apariencias de arrepentido, pero pronto su ligereza mundana y su perverso
gusto oratorio le hicieron volver a claudicar en materia grave, deslizándosele
tanto la lengua al ponderar en un sermón la hermosura corporal de
Nuestra Señora, que hubo de escandalizar los oídos de los
fieles y mover al vicario a retirarle de nuevo las licencias" (13).
bayamés
con una cornucopia de motivos para la mofa y el denuesto. Menéndez
Pelayo describe la recaída de "Trastín" -- que así
solían llamarle sus enemigos, entre los que se contaba Villerga,
que no se privó de fustigarlo en una de sus temidas letrillas --
en términos harto concisos: "Volvió al púlpito Medina
con apariencias de arrepentido, pero pronto su ligereza mundana y su perverso
gusto oratorio le hicieron volver a claudicar en materia grave, deslizándosele
tanto la lengua al ponderar en un sermón la hermosura corporal de
Nuestra Señora, que hubo de escandalizar los oídos de los
fieles y mover al vicario a retirarle de nuevo las licencias" (13).
 donde viajó rápidamente de vuelta a Madrid - la promulgación
de la Constitución de 1869, cuyo artículo 21, consagraba
el derecho a la práctica de cultos diferentes del católico,
facilitaron la implantación de iglesias protestantes, promovidas
fundamentalmente por ingleses, si bien no faltaron figuras de la América
hispana que se destacaron en la instalación de lugares de culto
y la prédica. Diversos testimonios indican que fueron los protestantes
quienes se acercaron inicialmente a Tristán, sabedores de su desencuentro
con la curia toledana y matritense, por una parte, y de su fama de predicador
apasionado y talentoso. Más posible es que fuera el propio Tristán,
cuyas indagaciones teológicas lo iban llevando poco a poco a la
idea de fundar una iglesia nueva, quien buscó a los protestantes.
El 6 de junio de 1869, Tristán fue bautizado por William Greene
en la Sala Evangélica de la Paz establecida en Madrid por los protestantes.
Greene había venido a Madrid a principios de ese mismo año
desde las Islas Baleares, en las que trabajó como ingeniero en el
trazado de las primeras líneas de ferrocarriles mientras, según
diversas fuentes protestantes, repartía Biblias y predicaba el luteranismo.
Venía acompañado de una numerosa parentela; se conoce de
las visitas que solía hacer acompañado de sus hijos varones
a casas de clérigos católicos, provistos de Biblias que leían
a viva voz en forma harto ostentosa. En el verano de 1871 la familias Medina
y Greene sumarán a su colaboración con la causa protestante
dobles lazos de familia: Tristán, viudo y sacerdote cristiano, casará
con la hija mayor de Greene, Rosa -- un matrimonio que no fue nunca reconocido
y que Tristán pretendió años después desde
Suiza, claro está que sin éxito alguno, que fuera bendecido
por el Papa --, y María Loreto, la hija de Tristán, es desposada
por William Greene, jr. También la hermana de Tristán, Rosalía,
que lo acompañaba en Madrid, se convirtió por aquellos días
al protestantismo del que abjuraría en 1877, asistida, cómo
no, por el omnipresente Salamero y Martínez.
donde viajó rápidamente de vuelta a Madrid - la promulgación
de la Constitución de 1869, cuyo artículo 21, consagraba
el derecho a la práctica de cultos diferentes del católico,
facilitaron la implantación de iglesias protestantes, promovidas
fundamentalmente por ingleses, si bien no faltaron figuras de la América
hispana que se destacaron en la instalación de lugares de culto
y la prédica. Diversos testimonios indican que fueron los protestantes
quienes se acercaron inicialmente a Tristán, sabedores de su desencuentro
con la curia toledana y matritense, por una parte, y de su fama de predicador
apasionado y talentoso. Más posible es que fuera el propio Tristán,
cuyas indagaciones teológicas lo iban llevando poco a poco a la
idea de fundar una iglesia nueva, quien buscó a los protestantes.
El 6 de junio de 1869, Tristán fue bautizado por William Greene
en la Sala Evangélica de la Paz establecida en Madrid por los protestantes.
Greene había venido a Madrid a principios de ese mismo año
desde las Islas Baleares, en las que trabajó como ingeniero en el
trazado de las primeras líneas de ferrocarriles mientras, según
diversas fuentes protestantes, repartía Biblias y predicaba el luteranismo.
Venía acompañado de una numerosa parentela; se conoce de
las visitas que solía hacer acompañado de sus hijos varones
a casas de clérigos católicos, provistos de Biblias que leían
a viva voz en forma harto ostentosa. En el verano de 1871 la familias Medina
y Greene sumarán a su colaboración con la causa protestante
dobles lazos de familia: Tristán, viudo y sacerdote cristiano, casará
con la hija mayor de Greene, Rosa -- un matrimonio que no fue nunca reconocido
y que Tristán pretendió años después desde
Suiza, claro está que sin éxito alguno, que fuera bendecido
por el Papa --, y María Loreto, la hija de Tristán, es desposada
por William Greene, jr. También la hermana de Tristán, Rosalía,
que lo acompañaba en Madrid, se convirtió por aquellos días
al protestantismo del que abjuraría en 1877, asistida, cómo
no, por el omnipresente Salamero y Martínez.
 protagonizado
juntos la polémica que se produjo entre los masones por la muerte
en duelo del Infante don Enrique de Borbón a manos del Duque de
Montpensier. Don Enrique era un antiguo y activo miembro de la Masonería,
habiendo alcanzado el Grado 33, de manera que previéndose la eventual
proclamación
de la República, los masones se habían manifestado a favor
de que fuera elegido presidente. Leamos el relato del propio Díaz
y Pérez, veamos una vez más a Tristán disfrutando
de su público brillo: “Don Enrique quiso someter su conducta a la
Francmasonería. Despertó en las Logias acalorados debates
este suceso. En la gran reunión que se tuvo por los más caracterizados
en la Orden (celebrada en la calle del Luzón, donde estaban las
oficinas del Gran Oriente), se discutió largamente el asunto, y
allá a las tres de la mañana del día 11 de marzo se
rechazaba por los Hermanos una Plancha suscrita por Tristán Medina
y el autor de estas líneas negando a don Enrique la autorización
que pedía para concurrir al desafío. El hermano Graco la
impugnó, empleando todo género de artificios y ganándose
todos los votos, menos los de Tristán Medina y el hermano Viriato
[…], quienes abandonaron el local haciendo la manifestación de que
‘la Francmasonería española había autorizado en aquel
momento el asesinato del hermano don Enrique’” (18).
protagonizado
juntos la polémica que se produjo entre los masones por la muerte
en duelo del Infante don Enrique de Borbón a manos del Duque de
Montpensier. Don Enrique era un antiguo y activo miembro de la Masonería,
habiendo alcanzado el Grado 33, de manera que previéndose la eventual
proclamación
de la República, los masones se habían manifestado a favor
de que fuera elegido presidente. Leamos el relato del propio Díaz
y Pérez, veamos una vez más a Tristán disfrutando
de su público brillo: “Don Enrique quiso someter su conducta a la
Francmasonería. Despertó en las Logias acalorados debates
este suceso. En la gran reunión que se tuvo por los más caracterizados
en la Orden (celebrada en la calle del Luzón, donde estaban las
oficinas del Gran Oriente), se discutió largamente el asunto, y
allá a las tres de la mañana del día 11 de marzo se
rechazaba por los Hermanos una Plancha suscrita por Tristán Medina
y el autor de estas líneas negando a don Enrique la autorización
que pedía para concurrir al desafío. El hermano Graco la
impugnó, empleando todo género de artificios y ganándose
todos los votos, menos los de Tristán Medina y el hermano Viriato
[…], quienes abandonaron el local haciendo la manifestación de que
‘la Francmasonería española había autorizado en aquel
momento el asesinato del hermano don Enrique’” (18).
 leemos en una de esas incontables vindicaciones de su inocencia, adelantando
esa disculpa apenas convincente a los reproches que merodeaban como hienas
todos sus excesos), en Suiza se relacionará con Hyacinthe Loysson,
el Padre Jacinto, que precisamente fundaba iglesia y había contraído
nupcias con el objetivo declarado de engendrar un hijo. A diferencia de
lo que sucede
leemos en una de esas incontables vindicaciones de su inocencia, adelantando
esa disculpa apenas convincente a los reproches que merodeaban como hienas
todos sus excesos), en Suiza se relacionará con Hyacinthe Loysson,
el Padre Jacinto, que precisamente fundaba iglesia y había contraído
nupcias con el objetivo declarado de engendrar un hijo. A diferencia de
lo que sucede  con
su relación con Emilio Castelar, exagerada por Lezama, citada por
todos, a partir de una mención más bien incriminatoria de
Menéndez Pelayo, con el padre Jacinto Tristán sí mantuvo
relaciones constantes y profundas. Realizó por aquel entonces frecuentes
viajes a Lourdes -- recordemos que el padre Jacinto y Teresa de Lisieux
mantuvieron una estrecha relación --, colaboraba con el teólogo
francés en la redacción de libros y le aconsejaba en temas
de índole personalísima.
con
su relación con Emilio Castelar, exagerada por Lezama, citada por
todos, a partir de una mención más bien incriminatoria de
Menéndez Pelayo, con el padre Jacinto Tristán sí mantuvo
relaciones constantes y profundas. Realizó por aquel entonces frecuentes
viajes a Lourdes -- recordemos que el padre Jacinto y Teresa de Lisieux
mantuvieron una estrecha relación --, colaboraba con el teólogo
francés en la redacción de libros y le aconsejaba en temas
de índole personalísima.
 desde hace meses, y el único propósito que dicta esta carta…"(20)
Pero ahí mismo terminará la humildad: tras la arquitectura
del "amor-amistad" aflora el polemista para descubrirnos que no es sólo
amor lo que quiere recuperar en vísperas de la muerte, de una muerte,
en definitiva, que ya viene anunciándose desde hace tantos años,
que Tristán vive ya en ella. Vindica la iglesia de los "viejos católicos"
de Johann Döllinger, de quien se declara amigo, y cuestiona que una
Encíclica haya apartado a los apostatas de la iglesia, contraviniendo
así el carácter indeleble del sacerdocio. A través
de una cordialidad adornada con gestos plañideros, Tristán
va deslizando las imprudencias, las llamadas a la disputa, como cuentas
de un rosario: "Me siento sacerdote católico, deplorando el no poder
decirlo a gritos"; "El Syllabus, ¿no ha sido una imprudencia?";
"[La Iglesia] bendecirá algún día mi matrimonio".
desde hace meses, y el único propósito que dicta esta carta…"(20)
Pero ahí mismo terminará la humildad: tras la arquitectura
del "amor-amistad" aflora el polemista para descubrirnos que no es sólo
amor lo que quiere recuperar en vísperas de la muerte, de una muerte,
en definitiva, que ya viene anunciándose desde hace tantos años,
que Tristán vive ya en ella. Vindica la iglesia de los "viejos católicos"
de Johann Döllinger, de quien se declara amigo, y cuestiona que una
Encíclica haya apartado a los apostatas de la iglesia, contraviniendo
así el carácter indeleble del sacerdocio. A través
de una cordialidad adornada con gestos plañideros, Tristán
va deslizando las imprudencias, las llamadas a la disputa, como cuentas
de un rosario: "Me siento sacerdote católico, deplorando el no poder
decirlo a gritos"; "El Syllabus, ¿no ha sido una imprudencia?";
"[La Iglesia] bendecirá algún día mi matrimonio".
 la
literatura y la lectura no están hechas sólo de injustos
olvidos. Los conocen también muy justos, como el padecido por el
autor de "El soldado español". Nacido en Córdoba en 1845,
Fernández Grilo fue una suerte de poeta áulico de una realeza
en vías de desaparición. Se dice que Isabel II, Alfonso XII,
María Cristina y Alfonso XIII conocían muchos poemas suyos
de memoria. Isabel II, precisamente, costeó la edición de
su poemario Ideales, del que un crítico adusto escribió
que parecía llamarse así por antífrasis, pues el autor
careció siempre de ellos (26). Si bien mediocre como
poeta, Fernández Grilo gozaba de un extraordinario éxito
en sociedad, debido a sus dotes como declamador y a un portentoso desempeño
en materia adulatoria. Curiosamente, sus detractores y los de Tristán
refieren con parejo ensañamiento su facilidad para atraerse los
favores del público femenino y, por osmótica contigüidad
crítica, lo "adamado" de su estilo. "Al popular altísimo
poeta D. Antonio Fernández Grilo, amigo del alma" encabeza Medina
la dedicatoria al porta andaluz. Después le anotará un extenso
fragmento de un libro que dice perdió y "cuyo autor creo que se
apellidaba Saintefoi" en el que se ensaya un ditirámbico elogio
de la amistad, para concluir preguntándole a Fernández Grilo:
"¿No es verdad, amado Antonio, que sin que mediaran ceremonias de
augures menores, sin que nadie nos presentara el uno al otro, cenando una
noche juntamente con otros amigos, más tuyos que míos, después
de media hora de conversación, de preguntas y respuestas, diálogo
a lo Ripalda, dejamos la mesa simultáneamente con espontaneidad
eléctrica para abrazarnos y juntar nuestros rostros con el ósculo
de paz, acento, sello y eufonía del abrazo?". Esa escena tuvo lugar
el 2 de noviembre de 1881. Apenas un mes después aparece el Mozart,
"este librito hecho a la carrera", anota Tristán, para cumplir la
promesa que había hecho a Fernández Grilo aquella noche,
un Fernández Grilo que eligió precisamente ese tema entre
los varios que le adelantó Tristán -- una novela sobre la
décima sinfonía de Beethoven, otra sobre el Carnaval de Paganini,
una última sobre La Santa y Satán de Haydn --. Tristán
refiere que le preguntó entonces a Fernández Grilo si quería
que le dedicara uno de los relatos, cuyos pormenores parece haberle relatado
con prolijidad y éste le dijo que lo hiciera cuánto antes.
Y cierra la dedicatoria con un "Pues bien, amigo, aquí le tienes,
toma tu cuento. Publicado, es tuyo más que mío. Protéjalo
tu nombre tan popular como impopular desgraciadamente es el mío
en nuestra querida España". Una operación que pretendía
redundar en que el popularísimo poeta fuera el vehículo de
la reentrada literaria de Tristán Medina en un Madrid que ya le
había retirado cualquier crédito. El público fiel
del preferido de los reyes vendría a hacer cola a la calle Isabel
la Católica donde el cura de los escándalos volvía
al redil de las bellas letras.
la
literatura y la lectura no están hechas sólo de injustos
olvidos. Los conocen también muy justos, como el padecido por el
autor de "El soldado español". Nacido en Córdoba en 1845,
Fernández Grilo fue una suerte de poeta áulico de una realeza
en vías de desaparición. Se dice que Isabel II, Alfonso XII,
María Cristina y Alfonso XIII conocían muchos poemas suyos
de memoria. Isabel II, precisamente, costeó la edición de
su poemario Ideales, del que un crítico adusto escribió
que parecía llamarse así por antífrasis, pues el autor
careció siempre de ellos (26). Si bien mediocre como
poeta, Fernández Grilo gozaba de un extraordinario éxito
en sociedad, debido a sus dotes como declamador y a un portentoso desempeño
en materia adulatoria. Curiosamente, sus detractores y los de Tristán
refieren con parejo ensañamiento su facilidad para atraerse los
favores del público femenino y, por osmótica contigüidad
crítica, lo "adamado" de su estilo. "Al popular altísimo
poeta D. Antonio Fernández Grilo, amigo del alma" encabeza Medina
la dedicatoria al porta andaluz. Después le anotará un extenso
fragmento de un libro que dice perdió y "cuyo autor creo que se
apellidaba Saintefoi" en el que se ensaya un ditirámbico elogio
de la amistad, para concluir preguntándole a Fernández Grilo:
"¿No es verdad, amado Antonio, que sin que mediaran ceremonias de
augures menores, sin que nadie nos presentara el uno al otro, cenando una
noche juntamente con otros amigos, más tuyos que míos, después
de media hora de conversación, de preguntas y respuestas, diálogo
a lo Ripalda, dejamos la mesa simultáneamente con espontaneidad
eléctrica para abrazarnos y juntar nuestros rostros con el ósculo
de paz, acento, sello y eufonía del abrazo?". Esa escena tuvo lugar
el 2 de noviembre de 1881. Apenas un mes después aparece el Mozart,
"este librito hecho a la carrera", anota Tristán, para cumplir la
promesa que había hecho a Fernández Grilo aquella noche,
un Fernández Grilo que eligió precisamente ese tema entre
los varios que le adelantó Tristán -- una novela sobre la
décima sinfonía de Beethoven, otra sobre el Carnaval de Paganini,
una última sobre La Santa y Satán de Haydn --. Tristán
refiere que le preguntó entonces a Fernández Grilo si quería
que le dedicara uno de los relatos, cuyos pormenores parece haberle relatado
con prolijidad y éste le dijo que lo hiciera cuánto antes.
Y cierra la dedicatoria con un "Pues bien, amigo, aquí le tienes,
toma tu cuento. Publicado, es tuyo más que mío. Protéjalo
tu nombre tan popular como impopular desgraciadamente es el mío
en nuestra querida España". Una operación que pretendía
redundar en que el popularísimo poeta fuera el vehículo de
la reentrada literaria de Tristán Medina en un Madrid que ya le
había retirado cualquier crédito. El público fiel
del preferido de los reyes vendría a hacer cola a la calle Isabel
la Católica donde el cura de los escándalos volvía
al redil de las bellas letras.
 minoridad ha sido paseada de antología en antología -- y
recordemos que T. S. Eliot decía que los poetas menores son precisamente
aquellos, cuyos poemas sólo se leen en antologías -- arrastrando
un curioso mal de origen: su lugar en el canon se fija a partir de una
obra que nadie conoce y a la que se evoca sólo a partir de anécdotas
y memorias más o menos fiables. Todo un afanoso acarreo de testimonios
privilegia sus piezas de oratoria sagrada, desconocidas ad literam
por todos, para ensalzarlo como orador sagrado. Curioso ejercicio de canonización
de un escritor que es contemporáneo, en una primera etapa, a los
autores del canon. A Manuel de la Cruz, por ejemplo, que en el acápite
dedicado a la oratoria de su Reseña histórica del movimiento
literario en la Isla de Cuba (1790-1890) nos dice que "en la mitad
del presente siglo [obtuvo renombre] Tristán de Jesús Medina,
que obtuvo tanta fama en Cuba como en España, y que acaso fue superior
a todos sus antecesores, principalmente por el carácter semiprofano
de su oratoria, por los vuelos de su exuberante fantasía, sus genialidades,
su estilo florido y su desdén de la teología y la fe católica,
que abjuró y profesó más de una vez en su vida voltaria
y arrebatada" para despacharlo en la sección dedicada a la novela
mencionando de pasada sus "fantásticas narraciones" y aseverando
que en ellas "está latente el orador arrebatado por su calenturienta
fantasía"(29). Es obvio que la idea que de Medina tenía
Manuel de la Cruz no iba más allá de la mera glosa
a la conocida diatriba de Menéndez Pelayo.
minoridad ha sido paseada de antología en antología -- y
recordemos que T. S. Eliot decía que los poetas menores son precisamente
aquellos, cuyos poemas sólo se leen en antologías -- arrastrando
un curioso mal de origen: su lugar en el canon se fija a partir de una
obra que nadie conoce y a la que se evoca sólo a partir de anécdotas
y memorias más o menos fiables. Todo un afanoso acarreo de testimonios
privilegia sus piezas de oratoria sagrada, desconocidas ad literam
por todos, para ensalzarlo como orador sagrado. Curioso ejercicio de canonización
de un escritor que es contemporáneo, en una primera etapa, a los
autores del canon. A Manuel de la Cruz, por ejemplo, que en el acápite
dedicado a la oratoria de su Reseña histórica del movimiento
literario en la Isla de Cuba (1790-1890) nos dice que "en la mitad
del presente siglo [obtuvo renombre] Tristán de Jesús Medina,
que obtuvo tanta fama en Cuba como en España, y que acaso fue superior
a todos sus antecesores, principalmente por el carácter semiprofano
de su oratoria, por los vuelos de su exuberante fantasía, sus genialidades,
su estilo florido y su desdén de la teología y la fe católica,
que abjuró y profesó más de una vez en su vida voltaria
y arrebatada" para despacharlo en la sección dedicada a la novela
mencionando de pasada sus "fantásticas narraciones" y aseverando
que en ellas "está latente el orador arrebatado por su calenturienta
fantasía"(29). Es obvio que la idea que de Medina tenía
Manuel de la Cruz no iba más allá de la mera glosa
a la conocida diatriba de Menéndez Pelayo.
 Enrique
José Varona en la Revista Cubana: un ejercicio de memoria
de la desconocida obra oratoria, cuyos ecos resonarán hasta Medardo
Vitier, a mediados de la década de 1950. Varona comienza su nota
obituaria celebrando precisamente el corpus oratorio desconocido: "Tan
a última hora recibimos la noticia de la muerte de este famoso orador
cubano… Poeta, novelista, periodista, pero sobre todo y particularmente
orador, que ocupaba la única tribuna accesible entonces a los hijos
de Cuba, el púlpito, su nombre y su palabra tenían sin igual
resonancia en todo el país… un orador de asombrosa facundia y estilo
lleno de prestigio… Un sermón de Tristán Medina fue por mucho
tiempo en La Habana acontecimiento que veían llegar con regocijo
doctos e indoctos, y una verdadera fiesta para las inteligencias" (31).
Enrique
José Varona en la Revista Cubana: un ejercicio de memoria
de la desconocida obra oratoria, cuyos ecos resonarán hasta Medardo
Vitier, a mediados de la década de 1950. Varona comienza su nota
obituaria celebrando precisamente el corpus oratorio desconocido: "Tan
a última hora recibimos la noticia de la muerte de este famoso orador
cubano… Poeta, novelista, periodista, pero sobre todo y particularmente
orador, que ocupaba la única tribuna accesible entonces a los hijos
de Cuba, el púlpito, su nombre y su palabra tenían sin igual
resonancia en todo el país… un orador de asombrosa facundia y estilo
lleno de prestigio… Un sermón de Tristán Medina fue por mucho
tiempo en La Habana acontecimiento que veían llegar con regocijo
doctos e indoctos, y una verdadera fiesta para las inteligencias" (31).
 oratoria de Rafael Montoro, el orador cubano por antonomasia en el último
tercio del siglo XIX. El estilo oratorio de Medina, como el de José
Martí -- que, dicho sea de paso, apenas merece una mención,
y nada generosa, en Los oradores en Cuba (32) --, poco encajaba
en el cartesianismo encorsetado de Montoro.
oratoria de Rafael Montoro, el orador cubano por antonomasia en el último
tercio del siglo XIX. El estilo oratorio de Medina, como el de José
Martí -- que, dicho sea de paso, apenas merece una mención,
y nada generosa, en Los oradores en Cuba (32) --, poco encajaba
en el cartesianismo encorsetado de Montoro.
 la gloria de sus avecinamientos. Un tiento que se corresponde perfectamente
con las circunstancias que definieron siempre a Tristán: la aparición
súbita, el fulgor más intenso, la ganancia del último
plano. La suerte de los meteoros, en definitiva. No menos importante es
la deuda que tenemos con Roberto Friol, que no contento con el regalo que
es su poesía, ha perseverado en la estela origenista respecto a
la arqueología del legado literario cubano. A él le debemos
una completísima antología de la narrativa de Tristán
Medina, cuyo prólogo constituye una notable contribución
a la biografía y, en medida más modesta, a la crítica
de la obra del bayamés (33).
la gloria de sus avecinamientos. Un tiento que se corresponde perfectamente
con las circunstancias que definieron siempre a Tristán: la aparición
súbita, el fulgor más intenso, la ganancia del último
plano. La suerte de los meteoros, en definitiva. No menos importante es
la deuda que tenemos con Roberto Friol, que no contento con el regalo que
es su poesía, ha perseverado en la estela origenista respecto a
la arqueología del legado literario cubano. A él le debemos
una completísima antología de la narrativa de Tristán
Medina, cuyo prólogo constituye una notable contribución
a la biografía y, en medida más modesta, a la crítica
de la obra del bayamés (33).
 la
inserción de algunos poemas en la Antología de la poesía
cubana de Lezama y la conferencia que le dedicó éste
último en el curso de literatura cubana que dictó en el Instituto
de literatura y lingüística en La Habana en 1966. [En] Todos
ellos, se aprecia, en los primeros años tras la instauración
del poder revolucionario, los años en que el ecumenismo ido de Orígenes
se transforma en catarsis fundadora de una tradición sobre la que
erigir un nuevo corpus literario, ético, nacional. Hasta ese revuelo
de la campana espermática del origenismo tardío, la figura
de Medina no encontró acomodo en las páginas de las antologías
que compilaban los autores asociados a la revista
Orígenes,
ni en los márgenes de los ensayos. No hay lugar para Tristán,
por ejemplo, en el andamiaje que propone Vitier en las conferencias de
Lo
cubano en la poesía, ni hay asiento en la Antología
de la novela cubana que preparó Lorenzo García Vega,
la misma a la que debemos el hallazgo crítico de Ramón Meza,
recogido al vuelo por Calvert Casey en un notable ensayo.
la
inserción de algunos poemas en la Antología de la poesía
cubana de Lezama y la conferencia que le dedicó éste
último en el curso de literatura cubana que dictó en el Instituto
de literatura y lingüística en La Habana en 1966. [En] Todos
ellos, se aprecia, en los primeros años tras la instauración
del poder revolucionario, los años en que el ecumenismo ido de Orígenes
se transforma en catarsis fundadora de una tradición sobre la que
erigir un nuevo corpus literario, ético, nacional. Hasta ese revuelo
de la campana espermática del origenismo tardío, la figura
de Medina no encontró acomodo en las páginas de las antologías
que compilaban los autores asociados a la revista
Orígenes,
ni en los márgenes de los ensayos. No hay lugar para Tristán,
por ejemplo, en el andamiaje que propone Vitier en las conferencias de
Lo
cubano en la poesía, ni hay asiento en la Antología
de la novela cubana que preparó Lorenzo García Vega,
la misma a la que debemos el hallazgo crítico de Ramón Meza,
recogido al vuelo por Calvert Casey en un notable ensayo.
 no se le habrá podido escapar la homonimia con Tristan Corbière,
uno de los poetas recogidos en la antología de Paul Verlaine con
la que se inauguró la denominación de malditos, antes reservado
en la tradición católica a los reos del demonio --. En el
ensayo que dedica a Zenea y comparando los destinos de ambos, dirá
también que el bayamés es "uno de los enigmas de nuestra
literatura" (34). Lezama se pregunta cómo había
sido posible que un escritor de la estatura de Tristán fuera "una
de las figuras más olvidadas de la literatura cubana" y se muestra
perplejo ante ese "enigma", el de "un hombre perfectamente olvidado, absolutamente
desconocido". Otro tanto encontramos en el ensayo con que Cintio Vitier
prologa la citada edición del Mozart, y que comienza precisamente
diciendo: "Ninguna figura de nuestro siglo XIX más olvidada hoy
que la de Tristán de Jesús Medina".
no se le habrá podido escapar la homonimia con Tristan Corbière,
uno de los poetas recogidos en la antología de Paul Verlaine con
la que se inauguró la denominación de malditos, antes reservado
en la tradición católica a los reos del demonio --. En el
ensayo que dedica a Zenea y comparando los destinos de ambos, dirá
también que el bayamés es "uno de los enigmas de nuestra
literatura" (34). Lezama se pregunta cómo había
sido posible que un escritor de la estatura de Tristán fuera "una
de las figuras más olvidadas de la literatura cubana" y se muestra
perplejo ante ese "enigma", el de "un hombre perfectamente olvidado, absolutamente
desconocido". Otro tanto encontramos en el ensayo con que Cintio Vitier
prologa la citada edición del Mozart, y que comienza precisamente
diciendo: "Ninguna figura de nuestro siglo XIX más olvidada hoy
que la de Tristán de Jesús Medina".
 paradigma
de la eticidad nacional, Tristán suma la ignorancia de Cuba, e incluso
de España, como espacio de su ficción. La tradición
inventada por el origenismo y recogida después alegremente por la
doxa
crítica, podía tolerar una excepción a este respecto,
precisamente para contraponerla al dueño del trono canónico,
y esa suerte correspondió a Julián del Casal. No importa
que haya sido Medina quien, entre nosotros, haya vivido con su siglo una
aventura más visceral, osmótica y genuinamente reveladora;
tanto Lezama como Vitier, los vertebradores del canon cubensis más
puro y excluyente, ensalzarán a Tristán hasta estrellarlo
contra el muro que es Martí. Uno se pregunta qué sería
de Tristán de no haber accedido Martí a ese apostolado simbólico.
paradigma
de la eticidad nacional, Tristán suma la ignorancia de Cuba, e incluso
de España, como espacio de su ficción. La tradición
inventada por el origenismo y recogida después alegremente por la
doxa
crítica, podía tolerar una excepción a este respecto,
precisamente para contraponerla al dueño del trono canónico,
y esa suerte correspondió a Julián del Casal. No importa
que haya sido Medina quien, entre nosotros, haya vivido con su siglo una
aventura más visceral, osmótica y genuinamente reveladora;
tanto Lezama como Vitier, los vertebradores del canon cubensis más
puro y excluyente, ensalzarán a Tristán hasta estrellarlo
contra el muro que es Martí. Uno se pregunta qué sería
de Tristán de no haber accedido Martí a ese apostolado simbólico.