| La
Habana o los pasos perdidos
A
partir de este número comenzaremos a regalar a nuestros lectores,
en cada edición de "La Ronda", uno de los innumerables "pasos perdidos"
de La Habana. ¿Paradoja? Desde luego. Cada uno
de estos pasos perdidos-fotos antiguas, es el rumor de una pérdida.
Pero si La Habana se está perdiendo todos los días, si en
cada instante que pasa se apaga una esquina o desaparece una voz, entonces,
¿de qué mejor podíamos hablar aquí que de "pasos
perdidos"? Aguzemos el oído porque, por última vez,
los volvamos a escuchar, si bien alejándose, azuzados por el polvo.

Un
poeta cubano en Nueva York
Pablo Medina
I.
Habana y Nueva York: contrapunteo de dos ciudades
La
palabra de mi ciudad es la palabra de antaño.
--Walt
Whitman, “Manhatta”
De niño caí bajo el hechizo de dos grandes ciudades.
La Habana fue, hasta el once de noviembre de 1960, una extensión
de mi casa. Nunca gris, excepto en invierno cuando la azotara un
norte, casi  siempre
alegre y clara, era la antítesis del Dublin abrumado de Joyce o
del Londres desalmado de Dickens o del París empobrecido de Víctor
Hugo. La Habana tendría sus pavores y tristezas, pero siempre
fue ciudad de actividad, de gente y de esperanza. Fue además
el lugar que despertó en mí el interés por los seres
humanos y suscitó la curiosidad por el mundo material—el sol, el
mar, la bahía—más que ningún otro. siempre
alegre y clara, era la antítesis del Dublin abrumado de Joyce o
del Londres desalmado de Dickens o del París empobrecido de Víctor
Hugo. La Habana tendría sus pavores y tristezas, pero siempre
fue ciudad de actividad, de gente y de esperanza. Fue además
el lugar que despertó en mí el interés por los seres
humanos y suscitó la curiosidad por el mundo material—el sol, el
mar, la bahía—más que ningún otro.
Esa ciudad en que crecí no era muy diferente a la que encontró
Thomas Merton, el escritor norteamericano, en la primavera del año
1940, unos meses antes de que entrara al seminario trapense de Gethsemani,
Kentucky. Merton pasó sus buenos ratos paseándose por
las calles de nuestra ciudad y quedó encantado con ella, comparándola
favorablemente con Nueva York. En ella vio una abundancia de cultura
y de vida que la marcaba como una de las grandes ciudades del mundo, levantina
por su energía, por la abundancia de sus mercancías, por
el comercio que corría por sus venas; tropical por su alegría
y por su ambiente callejero. En su Secular Diary Merton escribió:
The
more you look at the city, and move in it, the more you love it, and the
more love you take from it, the more you give back to it, and if you want
to you become utterly part of it, of its whole interpenetration of joys
and benefits, and this, after all, is the very pattern of eternal life,
it is a symbol of salvation, and this sinful city of Havana is so constructed
that you may read in it, if you know how to live in it, an analogy of the
kingdom of heaven. (61)
Quienes vivimos en ella sabemos eso: La Habana era la analogía
del paraíso o, para robarle una frase a uno de sus escritores más
famosos, del reino de este mundo. Cuando la dejé, no podía
imaginarme un mundo que no fuera la Habana, una Habana que no fuera el
mundo. Por eso no sentí el dolor de la Avellaneda al partir:
dejar la Habana no era dejar la Habana sino adentrarme más en ella.
El despertar fue súbito. Miami, ciudad en que estuvimos de
paso unas semanas, no era el mundo, ni mucho menos La Habana. Ahora
que ya ha madurado algo podemos decirlo: Miami, al principio de nuestro
exilio, era un poblado de poco gusto, poca cultura y poca vida. Mientras
que la Habana abrazaba la bahía y se entendía con el mar,
Miami le daba la espalda y se esparcía hacia los pantanos de los
Everglades, tirando asfalto y concreto sobre las sabanas del sur de la
Florida, creando así una ciudad sin centro, sin corazón.
Para Miami — como ciudad dominada por el desarrollo urbano — el mar era
límite, obstáculo. Para la Habana era vía, misterio,
el encuentro con las otras partes del mundo que es el comercio. La
Habana comienza con el mar, Miami cuando termina el mar. En
Miami, como lo dijera uno de sus ciudadanos, la única ocupación
es la de hacerse millonario, la única vocación es la del
exiliado. En la Habana nunca ha habido muchas ocupaciones, pero sí
han existido mil y una vocaciones.
Me alegro de que estuvimos sólo dos semanas y que seguimos a Nueva
York — la capital del frío, de los rascacielos, la capital, en fin,
de nuestra civilización. Allá llegamos un día
de enero todo blanco en el cual la nieve parecía haber borrado los
límites de la imaginación. Nueva York era donde continuaba La Habana. En ella podía imaginarme a Martí
merodeando sus entrañas, a Villaverde creando esa “Cuba of the mind”
que se llamó Cecilia Valdés, a Heredia sustituyendo
el Niágara por el Hanabanilla como si fueran ambos del mismo caudal,
truco literario que le permitió cantarle al paisaje cubano aún
cuando su tema era la poderosa naturaleza del norte.
continuaba La Habana. En ella podía imaginarme a Martí
merodeando sus entrañas, a Villaverde creando esa “Cuba of the mind”
que se llamó Cecilia Valdés, a Heredia sustituyendo
el Niágara por el Hanabanilla como si fueran ambos del mismo caudal,
truco literario que le permitió cantarle al paisaje cubano aún
cuando su tema era la poderosa naturaleza del norte.
Nueva York era ciudad legendaria. De niño, el cine y los libros
me habían introducido a sus vistas y su ambiente, pero eran esos
mismos escritores del siglo XIX quienes me mostraron que lo cubano no sólo
sobrevivía dentro de lo neoyorquino, sino que se nutría de
ello, y en vez de disminuirse, se agrandecía. Nueva York —
ciudad isla — era, después de todo, territorio familiar para nosotros.
Esa presencia literaria cubana jamás se había establecido
en Miami, no sólo porque la ciudad no existía antes de 1898,
sino porque a los escritores cubanos, aún en la primera mitad del
siglo XX, no se les había perdido nada en esa cuidad tan jovencita,
tan falta de lastre cultural. Y si existió un espíritu
cubano después del ‘59 en Miami, se calcificó en una nostalgia
por nuestro iconos más superficiales — la palma real, el castillo
del Morro, la Caridad del Cobre. Como le contestó Heberto
Padilla en uno de sus recitales a una señora que le pidió
poemas cubanos, es decir, con palmas y banderas: “Si eso es cubano,
yo seré chino”.
Pero volvamos a la ciudad grande. Era la ciudad de Walt Whitman,
Herman Melville, Edith Wharton, Hart Crane y Edgar Allan Poe; ciudad de
riquezas, industrias, diarios, revistas y editoriales donde nuestros escritores
— no hay mejor ejemplo que Martí — siempre encontraron maneras de
ganarse la vida. Cabe decir que Nueva York fue la cuna de la cubanidad
en el siglo XIX. Desde entonces existen vínculos estrechos
entre ésta y la Habana, por ser ambas cuidades de alto metraje,
que no existen con Cayo Hueso, Tampa, Jacksonville o Nueva Orleans, ciudades
que históricamente acogieron segmentos de nuestra población
exiliada. Los poetas cubanos se atrincheraron en Nueva York donde
esperaron, a través de exilios largos y cortos, el regreso a la
patria.
Mientras tanto escribían, escribían, escribían, no
con índole marcial o nostálgica, sino con la fascinación
de un exilio que los hacía ciudadanos de la Habana del mundo que
era/es Nueva York. No se puede negar que hoy día hay poetas
en todos los lugares de nuestro exilio, desde Los Ángeles hasta
North Carolina, y que esos poetas escriben obras de gran alcance y calidad,
pero sigue siendo Nueva York la capital de la literatura cubana en Estados
Unidos. Por ser ciudad mundial — quizás la única de
Estados Unidos — engendra y soporta lo cosmopolita, lo foráneo y
lo marginal, y así permite que el poeta practique su arte sin la
interferencia del “kitsch” (en cubano diríamos picuencia) — esas
palmas y banderas tan añoradas por la señora aludida que
delatan una vocación nacional hiperdesarrollada a costa de la vocación
poética.
Aunque sería imposible hacer una recopilación total de los
poetas cubanos que se han establecido en Nueva York después de 1959,
una lista parcial de los que han vivido y trabajado en sus contornos tendría
que incluir a Octavio Armand, José Kozer, Lourdes Gil, Iraida Iturralde,
Arístides Falcón, Heberto Padilla, Belkis Cuza Malé,
Reinaldo Arenas, Jorge Oliva, Vicente Echerri, Maya Islas, Magaly Alabau,
Alina Galiano y éste que les escribe. Es curioso notar que
los mencionados, con excepción de uno (éste que les escribe),
han escrito mayormente en español, mientras que en otras partes
de los Estados Unidos, notablemente en Miami, el inglés se ha establecido
a la par del español como medio poético.
Este fenómeno, que merece un estudio aparte, es de subrayarse por
apuntar a una conexión entre el exilio neoyorquino — el distante
— y el mantenimiento del idioma natal como lenguaje preferido para la poesía.
Es posible que tenga que ver con la tradición exílica que
se ha desarrollado en Nueva York desde los tiempos de la colonia, con Martí
a su cabeza, y que fue reforzada por varias generaciones de intelectuales
y poetas que llegaron a Nueva York, no como inmigrantes, sino como exiliados,
siguiendo los pasos del apóstol, al mismo tiempo que se adentraban
en las corrientes artísticas de la gran ciudad, cosa que no puede
haber ocurrido en Miami (o en otros centros del exilio cubano en Estados
Unidos) por dos factores ya mencionados: por carecer Miami, al menos en
los principios del exilio, de una cultura intelectual vigente y, más
tarde, por estar dominado el ambiente por la política del exilio
y por los dictámenes de una nostalgia (conservadora por naturaleza)
que no permitía, ni el vanguardismo que siempre arrastra un arte
vital (por ser considerado disfraz de una izquierda radical), ni la poesía
apólitica que se niega a rendirle pleitesía a la bandera
o a apoyarse de las palmas .
La liberación de esas restricciones la buscaron varios poetas de
Miami a través de la adopción del inglés, mientras
que los poetas de Nueva York, alejados de las presiones de la comunidad
en Miami, pudieron practicar su poesía en español, en algunos
casos durante casi cuarenta años de exilio. La escasez de
poetas anglocubanos en la zona metropolitana de Nueva York indica que,
al menos desde este enfoque, la adopción del inglés no fue
necesaria. En otras palabras, los poetas cubanos de Nueva York no
se sintieron adumbrados por la nostalgia o por la política.
Notemos, además, que existían en el área metropolitana
de Nueva York diversos medios de publicación en español,
entre ellos las revistas Cubanacán, Enlace, Románica,
Linden
Lane Magazine, Lyra, La Nuez y Mariel, y las editoriales
SLUSA y Linden Lane, junto con una población de lectores hispanohablantes
ya establecida en las muchas universidades de la ciudad. La experiencia
exílica de los poetas que se radicaron allá fue más
pura, menos influenciada por factores extraliterarios, y eso les permitió
mantener el español como lenguaje artístico sin tener que
resguardarse en la cultura o el idioma ajenos. El desarrollo en Nueva
York de poetas como Octavio Armand, José Kozer y Lourdes Gil, los
tres maestros de una poesía en español del más alto
nivel estético, no fue accidental, sino fruto directo del ambiente
a la vez familiar y cosmopolita que los rodeaba. Nueva York aceptó
la Habana; la Habana se trasplantó a Nueva York, donde encontró
los ecos de si misma que habían dejado sus poetas en el siglo XIX.
II.
El lugar donde se está
Cuando
encuentras tu lugar donde estás, ocurre la práctica
--el
Doguén, maestro budista japonés, siglo XIV de la era cristiana
En medio de la blancura de un día nevado en Nueva Jersey me viene
el ahinco de la nostalgia al escuchar el bolero “Ausencia” de Jaime Prats,
cantado por Omara Portuondo. El pecho se me oprime y por dentro aletean
las memorias, atrapadas en la jaula del costillar. Cuando entra mi
hijo al cuarto, finjo que se me ha metido una basura en el ojo. Olvídate
de eso, me dice. Ya hace cuarenta años de esa vaina.
La realidad es que lo que dejamos siempre lo estamos dejando, igual que
lo que nos abandona siempre nos está abandonando. Recuperamos
del pasado sólo los sentimientos, que son las  sombras
de ese abandono. Sin esas sombras no existirían los boleros.
Nos alcanzan en los momentos más inesperados, aún cuando
logramos, o nos convencemos de que hemos logrado, la liberación
del pasado que llaman la asimilación. La nieve puede cubrir
el pasto, la calle de enfrente, los arbustos que se sembraron el verano
pasado alrededor de la casa, pero no puede cubrir el sentido de desplazamiento
que sufre todo exiliado al verse precipitado a la desconexión, a
la marginalización, en fin, al vórtice de una nada más
absoluta, más aplanadora que la nieve que afuera lo borra todo y
hace del paisaje del barrio el lienzo de la ausencia. Y cuando esa
ausencia se nutre de lo que vivimos, no en el momento, sino en un pasado
ya tan remoto que comienza a adquirir rasgos míticos, el resultado
es un tanto absurdo, como desgarrador. Desgarrador, pero infundido
en el resentimiento para unos, en la resignación para otros, y para
unos cuantos en la creatividad. sombras
de ese abandono. Sin esas sombras no existirían los boleros.
Nos alcanzan en los momentos más inesperados, aún cuando
logramos, o nos convencemos de que hemos logrado, la liberación
del pasado que llaman la asimilación. La nieve puede cubrir
el pasto, la calle de enfrente, los arbustos que se sembraron el verano
pasado alrededor de la casa, pero no puede cubrir el sentido de desplazamiento
que sufre todo exiliado al verse precipitado a la desconexión, a
la marginalización, en fin, al vórtice de una nada más
absoluta, más aplanadora que la nieve que afuera lo borra todo y
hace del paisaje del barrio el lienzo de la ausencia. Y cuando esa
ausencia se nutre de lo que vivimos, no en el momento, sino en un pasado
ya tan remoto que comienza a adquirir rasgos míticos, el resultado
es un tanto absurdo, como desgarrador. Desgarrador, pero infundido
en el resentimiento para unos, en la resignación para otros, y para
unos cuantos en la creatividad.
Hoy me sentí melancólico — la palabra más apropiada
en este caso es “blue” — con la certeza de que lo perdido es irrecuperable
y con el presentimiento de que todo lo que usamos para reemplazarlo es,
en gran medida, insuficiente. ¿De qué nos sirven
las joyas más finas, los carros más veloces, la indumentaria
más lujosa, las frases más elocuentes si lo que cubrimos
con ellas es, a fin de cuentas, el vacío de una desilusión,
la fuente de un bolero infinito? Y díganme Uds., ¿con
qué fin nos sentamos a oír esas canciones transidas de la
nostalgia cubana? Después de tantos años de exilio
la añoranza es parte ya del carácter distintivo de nuestra
condición como exiliados. El exiliado, ya los sabemos en carne
propia, ha perdido el lugar donde estuvo y ha convertido ese lugar perdido
en la fuente de sus mitos, en la raíz de su anhelo y en el aroma
de su desespero. Para el cubano es la nostalgia — siempre lo ha sido
— cuna y tumba de sus pasiones. No puede amar sin referencia a la
pérdida, no puede cantar sin que se le llene la boca de amargura,
no puede llorar sin que la ocasión de su llanto no sea sino una
versión más de una pérdida primordial. Ya se
ha dicho: el exiliado tiene dos nacimientos — el que lo trae al mundo,
y el que lo trae al exilio — ambos regidos por el trauma y el desarraigo.
Así de “blue” me siento todos los días. No es que no
haya encontrado el lugar donde estoy; es que no puedo abandonar el lugar
donde estuve, y no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
La práctica, es decir, el vivir de todos los días que nos
permite ignorar, o al menos tolerar, nuestra condición de seres
mortales, se hace imposible. Por esta razón se crean los ghettos,
nichos sociales en que se vive, no en relación al lugar, sino a
la sombra de un lugar superpuesto sobre otro. El ghetto puede ser
un individuo, o puede ser un millón.
Y he aquí la gran diferencia entre el exiliado y el inmigrante.
La experiencia del exilio crea su propio carácter en las márgenes
de la nueva cultura que, por ser trasplantado y verse enfrentado a una
cultura extraña, naturalmente se distingue del carácter nativo.
Al carácter del exilio lo define un sentido de pérdida individual
y colectiva simultáneamente, con un enfoque correspondiente en el
pasado más que en el presente o el futuro. Pudiéramos
decir junto con Freud que la totalidad de la experiencia humana se basa
en un exilio primordial, la expulsión del vientre edénico
de la madre. Al ser así, cabe que toda poesía tenga
como raíz la nostalgia de la ausencia, es decir, una añoranza
por un estado que se ha perdido para siempre.
Es importante reconocer que dentro de la experiencia humana hay varios
tipos de exilio y que el signficado de la palabra “exilio” a veces se amplía
para referirse a estos estados, entre ellos la enajenación (un exilio
interno) y la expatriación (versión excéntrica de
la emigración) que implican grados de voluntad e intención
ausentes del verdadero exilio. Recordemos que la palabra exilio viene
de exsul. Su acepción primaria — expulsión del
hogar o la patria — denota un acto impuesto a la fuerza sobre la persona
afectada, en contraste a la emigración que denota no sólo
un acto voluntario, sino positivo, con su enfoque en el futuro.
El exilio es pérdida; la emigración, ganancia. El exilio
es angustia, la emigración es esperanza. El exilio es desencanto,
amargura, renuencia; la emigración es despertar, inocencia, entusiasmo.
Es obvio pero hay que decirlo: la condición del poeta determina
la naturaleza de su poesía. Desde la perspectiva inmigrante,
por ejemplo, el poeta no siempre se ve obligado a recuperar del pasado
el sujeto del poema, que aparece a veces dentro del nuevo idioma, inmerso
en la nueva cultura. Para el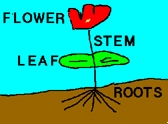 poeta inmigrante la nueva cultura no es obstáculo; al contrario,
lo invita a descubrir un lugar donde pueda ejercer su práctica y
volcarla sobre el futuro. Supongamos que un poeta en Estados Unidos
decide escribir un poema sobre una flor. Si es inmigrante, el poeta
buscará una flor traducida en “flower”. No busca la “flower”
directamente, por mucho que quisiera hacerlo, porque carece del conocimiento
directo del nuevo idioma. El encontrar esa “flower” es un triunfo
que prefigura la transformación de su ser en “self”. Sin “self”,
es decir, sin ser en inglés, el poeta inmigrante se encuentra
en la dislocación que se opone a la práctica, y que causa
que su asimilación, que es, después de todo, el fin de todo
inmigrante, y que constituye el genio del nuevo lugar, sea un fracaso rotundo.
El no lograr esa transformación necesaria deja al inmigrante en
un estado de suspensión cultural y síquica. Es más,
para el poeta que carece de un profundo conocimiento lingüístico
y cultural del nuevo ambiente, la inmigración voluntaria es suicidio,
ya que la evocación de la flor en el idioma materno lo devuelve
al pasado, ese mundo que el inmigrante repudia por definición.
En otras palabras, el poeta inmigrante se ve obligado a perseguir la asimilación
a toda costa, o a perder su vocación para siempre.
poeta inmigrante la nueva cultura no es obstáculo; al contrario,
lo invita a descubrir un lugar donde pueda ejercer su práctica y
volcarla sobre el futuro. Supongamos que un poeta en Estados Unidos
decide escribir un poema sobre una flor. Si es inmigrante, el poeta
buscará una flor traducida en “flower”. No busca la “flower”
directamente, por mucho que quisiera hacerlo, porque carece del conocimiento
directo del nuevo idioma. El encontrar esa “flower” es un triunfo
que prefigura la transformación de su ser en “self”. Sin “self”,
es decir, sin ser en inglés, el poeta inmigrante se encuentra
en la dislocación que se opone a la práctica, y que causa
que su asimilación, que es, después de todo, el fin de todo
inmigrante, y que constituye el genio del nuevo lugar, sea un fracaso rotundo.
El no lograr esa transformación necesaria deja al inmigrante en
un estado de suspensión cultural y síquica. Es más,
para el poeta que carece de un profundo conocimiento lingüístico
y cultural del nuevo ambiente, la inmigración voluntaria es suicidio,
ya que la evocación de la flor en el idioma materno lo devuelve
al pasado, ese mundo que el inmigrante repudia por definición.
En otras palabras, el poeta inmigrante se ve obligado a perseguir la asimilación
a toda costa, o a perder su vocación para siempre.
Para el poeta expatriado, ese excéntrico que abandona su cultura
voluntariamente pero que se aferra en mantener vínculos con ella
a pesar del tiempo y la distancia, es el espacio que existe entre flor
y “flower” que le ofrece su lugar, minúsculo e inestable, y siempre
conflictivo. Los ejemplos de este tipo de escritor son siempre los
mismos: Joyce, Pound, Beckett, Kavafy, Eliot. Entre nosotros los
cubanos la lista es mucho más reducida, ya que la expatriación
es fenómeno de países estables políticamente.
Los poetas cubanos que han ejercido su arte fuera de Cuba han sido, en
su mayoría, exiliados políticos, gente que se niega a emprender
una afiliación con la nueva cultura; al contrario, la ve como corruptora
de su status, como ser truncado, de su oprobio y su indignación.
Eugenio Florit es notable por ser uno de los pocos expatriados de nuestra
poesía en el siglo XX.
Para ese poeta que vive rodeado de una cultura y de un idioma extraños,
la flor no es simple flor sino que, traducida a ese otro idioma y trasplantada
a esa otra cultura, se convierte en un espejismo de “flower”, palabra que
se le presenta a diario vía los medios de comunicación que
lo rodean, tanto en la televisión como en la radio o inclusive en
la vidriera de la florería del barrio, por mucho que el poeta se
haya adentrado en una comunidad de hispanohablantes, en un ghetto.
En esta etapa, al parecer, la experiencia del poeta inmigrante y la del
exiliado son idénticas. Sólo que el poeta exiliado
no busca la “flower” en inglés necesariamente (la “flower” del futuro),
sino la conexión con la flor en español (la flor del pasado).
Al pasar por los filtros del lenguaje y la cultura, la flor vuelve a ser
flor, pero más distante, menos inmediata, limpia de sus evocaciones
sentimentales. Evocar la flor (en español) es evocar el pasado,
y por sublime que sea esa evocación, implicar la injusticia política
que causó el exilio del poeta y que aparece, simultáneamente,
como el subtexto de la violencia poética: el poeta ya no puede pensar
en la flor como flor. Ahora, en su exilio, piensa en flor/flower
o flower/flor. La flor ha sido arrancada de su lugar y transportada
a un lugar extraño donde ha de convertirse en “flower” para poder
existir, para poder arraigarse. Sólo entonces puede disfrazarse
de flor. Pero su esencia ha sido contaminada. Su pureza se
ha comprometido. Es flor-concepto, flor-idea. El que insiste
en pensar en flor — aquella tan bella, tan perfecta del pasado — sin referencia
implícita o explícita a “flower”, más inmediata, más
presente, corre el peligro de caer en la nostalgia.
Por contraste, el poeta que permanece en su país ve las cosas sin
traducción, sin la transformación de un lenguaje a otro.
No es sorprendente que el gran poeta norteamericano William Carlos Williams
declarara con una certeza envidiable: “No ideas but in things” — no
hay ideas sino en las cosas. Su lugar era firme, cierto,
seguro. Menos sorprendente es el hecho que Williams practicara su
declaración como si se tratara de un dogma inviolable. El
resultado fue una poesía objetivizada, pura, estabilizada.
Había encontrado su lugar donde estaba, y el resultado de ese descubrimiento
fue la práctica. El poeta exiliado, sin embargo, diría,
“No hay cosas sino en las ideas,” es decir, en la flor/flower o en la flower/flor.
Vale tener en cuenta que los Estados Unidos es el país de los inmigrantes,
no de los exiliados. Si el exiliado es una persona que es incapaz
de abandonar — a nivel síquico y cultural — el lugar donde estuvo,
no hay manera de que pueda encajar en el país de los inmigrantes,
donde es de rigor incorporarse plenamente al lugar donde se está
y a la corriente social preponderante, aún cuando esa corriente
implique la eventual eliminación de la cultura de origen, al mismo
tiempo que urge el mantenimiento de una etnia artificial, inventada, apantanada
de kitsch, sumisa a la picuencia. Recordemos que para el exiliado
no es la etnia lo que importa, sino su condición como ente marginado,
como persona maltratada por la historia.
El verdadero exilio es una condición que se resiste a encontrar
un lugar externo donde se pueda establecer una práctica. Es
de por sí una condición antisocial. El exilio, sin
embargo, le ofrece al poeta un lugar, llamémosle espiritual, donde
puede emprender su práctica como poeta. Ese lugar siempre
lo lleva consigo, e igual que ocurrió con Heredia y Martí
en su estadía en Nueva York, le ayuda a definir a través
del desarraigo, la descontinuidad y la pérdida una estética
poética
que al ser individual no deja de ser colectiva — estética del exilio.
Adicionalmente, en este lugar que provee el exilio conviven flor y “flower”,
“city” y ciudad. A veces se reflejan, a veces danzan al ritmo de
un contrapunteo interlingüístico, a veces se confunden y dan
espacio a un presente donde se integran en la práctica que llamamos
poesía.
III. La
ciudad implícita
Para
distinguir las cualidades de las otras ciudades, debo de hablar de una
primera ciudad que permanece implícita. Para mí es
Venecia.
Marco
Polo en Las ciudades invisibles
--Italo Calvino
Si no hubiera Habana habría que inventarla. Sin ella Cuba
no sería sino una isla más del Caribe, en las márgenes
de la civilización, azotada por el calor y las moscas. Carecería
el Caribe de su nexo con la civilización europea y del filtro a
través del cual han pasado las poderosas tendencias norteamericanas.
Sin ella seríamos los cubanos una raza híbrida provinciana,
dominados por preocupaciones agrícolas y sumisos a la fuerza de
la naturaleza y de los hombres. La Habana, ciudad fortaleza desde
muy temprana edad, ha sido la defensa del cubano contra los azotes naturales
y humanos. Se aferra al puerto y desafía al mar a que la acaricie
o la destruya, pero nunca, aún en estos momentos tan difíciles
cuando parece más ruina que ciudad, se rinde. Se enfrenta
a los ciclones climáticos y políticos de la misma manera
que se enfrentaba a los piratas: con la altanería y el orgullo de
una gran dama de la cultura occidental, sin nada de la inferioridad de
un caserío tercer mundista que son tantas supuestas capitales a
su alrededor. Es tal la fuerza de su personalidad que es su habla
la que ha predominado y su espíritu el que define el estilo del
Caribe hispánico.
En La Habana aprendí lo que era una ciudad. Me crié
en ella, me acostumbré a su orden, a su caos, a su concupicencia,
a sus devociones, al laberinto barroco de sus calles y a su profunda  humanidad.
Fue La Habana la que hizo de mi una criatura urbana, un pecesito en el
mar de la cultura — no la alta, sino la verdadera, la que se veía
en la calle a diario, nutrida del gentío, del comercio, de la picardía
y de la ironía que llevamos todos los cubanos dentro. En otras
palabras, para mi la Habana fue la primera ciudad y al dejarla se convirtió
en mi ciudad implícita, la que siempre uso para distinguir las ciudades
que he conocido y aún ésas, reales o no, que, como Marco
Polo en la obra de Calvino, sólo puedo imaginar. Y tal como
Marco Polo fue un veneciano ambulante, he de definirme yo como un habanero
de la misma estirpe. No ando por el mundo con intenciones de establecerme
en un nuevo lugar. Busco en todas las ciudades que visito los rasgos de
mi ciudad implícita—un gesto familiar de un transeúnte anónimo,
un callejón recóndito donde todo es sombra, una avenida junto
al mar donde reluce el sol, un balcón lleno de las flores del deseo
donde una niña se chupa los dedos. Al encontrarlos regocijo,
ya que afirman la universalidad de mi ciudad, la que llevo dentro y que,
a través del tiempo y la distancia, se convierte en ciudad sombra,
más cerca del olvido que del lenguaje: Habana-idea donde se
está y no se está al mismo tiempo. humanidad.
Fue La Habana la que hizo de mi una criatura urbana, un pecesito en el
mar de la cultura — no la alta, sino la verdadera, la que se veía
en la calle a diario, nutrida del gentío, del comercio, de la picardía
y de la ironía que llevamos todos los cubanos dentro. En otras
palabras, para mi la Habana fue la primera ciudad y al dejarla se convirtió
en mi ciudad implícita, la que siempre uso para distinguir las ciudades
que he conocido y aún ésas, reales o no, que, como Marco
Polo en la obra de Calvino, sólo puedo imaginar. Y tal como
Marco Polo fue un veneciano ambulante, he de definirme yo como un habanero
de la misma estirpe. No ando por el mundo con intenciones de establecerme
en un nuevo lugar. Busco en todas las ciudades que visito los rasgos de
mi ciudad implícita—un gesto familiar de un transeúnte anónimo,
un callejón recóndito donde todo es sombra, una avenida junto
al mar donde reluce el sol, un balcón lleno de las flores del deseo
donde una niña se chupa los dedos. Al encontrarlos regocijo,
ya que afirman la universalidad de mi ciudad, la que llevo dentro y que,
a través del tiempo y la distancia, se convierte en ciudad sombra,
más cerca del olvido que del lenguaje: Habana-idea donde se
está y no se está al mismo tiempo.
En
esa Habana se reúnen todas las posibilidades. Existe, por
ejemplo, una ciudad isla donde el mal y el bien coexisten y los cofres
de la ausencia se llenan de la espera. Por sus calles pasan los desfiles
apócrifos, los carnavales ancestrales, el canto de los pregoneros
y la marcha silente de mil soldados con la misma cara, el idéntico
paso marcial. Existe una ciudad madre con su manto de ilusiones y
sus manos retorcidas por la labor diaria. Hay una ciudad muchacha,
bella, coqueta, toda sexo y toda letal. Hay una ciudad macho narcisista,
y una hermoso homosexual invitándome al deleite de su cuerpo andrógino;
hay otra que es un viejo en la sombra de un portal. Escupe, aspira
su habano, espera la muerte. La última es un aguafuerte de
Piranesi: penumbra y silencio absolutos. Por sus calles se pasean
mis muertos; su única huella es un aire que dejan al pasar, un presentimiento,
la memoria de una voz al oído.
Con
todas esas ciudades que son una me enfrento a la grande, a Nueva York,
esa para todos los tiempos, con todos los tiempos y sobre todos los tiempos,
la que llaman “the city” como si fuera la única que merece esa apelación. A diario superpongo
mi cuidad implícita sobre la ciudad explícita. La ensancho
y la estiro hasta que la una es la otra o, mejor dicho, hasta que las dos
se unen en el binomio city/ciudad. Un día es clara, radiante
de luz; otro día es umbrosa. A veces es cal y mármol;
otras veces ladrillo, cristal y asfalto. Una es el español,
la otra es el inglés; una se derrumba en el calor y la deseperación,
otra se agrandece con el frío. Una presagia el fin de todas
las ciudades—polvo, terrón y piedra; la otra, soberbia, desafía
el tiempo y permanece como una imagen lustrosa e imperecedera de la memoria.
Nueva York se hizo mi ciudad al momento en que el proceso de distinción
entre una y otra desapareció y pude verlas como manifestaciones
de una misma idea, de una misma aspiración humana: la ciudad/city,
la city/cuidad. Este proceso, sin embargo, hubiera sido imposible
sin tener de trasfondo la ciudad implícita, ésa que al definir
las ciudades de mi experiencia se define y se restaura a si misma.
Habanero nací, y gracias a Nueva York, habanero moriré.
única que merece esa apelación. A diario superpongo
mi cuidad implícita sobre la ciudad explícita. La ensancho
y la estiro hasta que la una es la otra o, mejor dicho, hasta que las dos
se unen en el binomio city/ciudad. Un día es clara, radiante
de luz; otro día es umbrosa. A veces es cal y mármol;
otras veces ladrillo, cristal y asfalto. Una es el español,
la otra es el inglés; una se derrumba en el calor y la deseperación,
otra se agrandece con el frío. Una presagia el fin de todas
las ciudades—polvo, terrón y piedra; la otra, soberbia, desafía
el tiempo y permanece como una imagen lustrosa e imperecedera de la memoria.
Nueva York se hizo mi ciudad al momento en que el proceso de distinción
entre una y otra desapareció y pude verlas como manifestaciones
de una misma idea, de una misma aspiración humana: la ciudad/city,
la city/cuidad. Este proceso, sin embargo, hubiera sido imposible
sin tener de trasfondo la ciudad implícita, ésa que al definir
las ciudades de mi experiencia se define y se restaura a si misma.
Habanero nací, y gracias a Nueva York, habanero moriré.
|